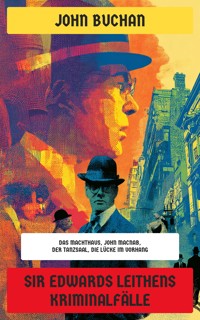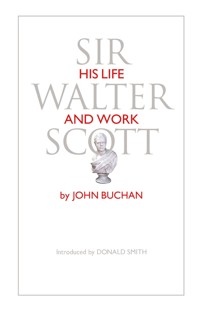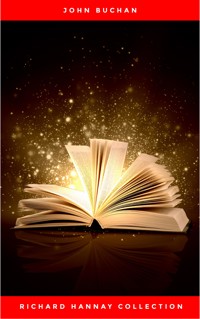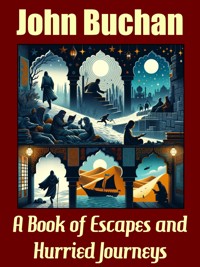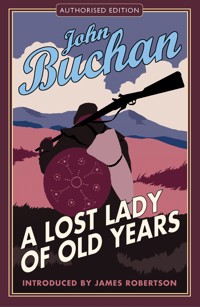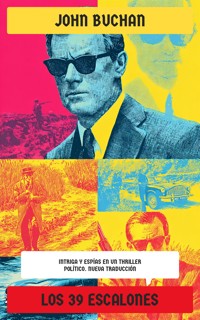
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Los 39 escalones es un relato vibrante de intriga y persecución que nos introduce en la vida aparentemente tranquila de Richard Hannay, un ingeniero británico recién llegado a Londres tras años en África. Su rutina se rompe de manera abrupta cuando un misterioso vecino, Franklin Scudder, irrumpe en su casa buscando refugio. Scudder asegura haber descubierto una conspiración internacional que amenaza con desatar el caos en Europa. Al principio Hannay duda de su historia, pero pronto se ve envuelto en una red de espionaje donde nada es lo que parece. Tras un giro inesperado, Hannay se convierte en fugitivo. Con Scotland Yard y los agentes secretos de una organización extranjera pisándole los talones, se ve obligado a escapar hacia las Tierras Altas de Escocia. Allí, entre paisajes agrestes y aldeas remotas, el ingeniero debe recurrir a toda su astucia para sobrevivir, disfrazándose, improvisando coartadas y encontrando aliados ocasionales en campesinos, soldados y hasta en un excéntrico político local. Cada encuentro añade tensión y complejidad a su carrera contrarreloj por desenmascarar la conspiración. La fuerza de la novela reside en cómo combina el ritmo trepidante de la persecución con la construcción de un héroe poco convencional: Hannay no es un espía entrenado, sino un hombre común empujado a una aventura extraordinaria. A su alrededor se despliega una galería de personajes ambiguos y peligrosos, cuyas verdaderas intenciones se revelan solo a medias, manteniendo la intriga hasta el final. Con paisajes descritos con gran viveza, situaciones límite y una tensión que no da respiro, esta obra se convierte en un clásico indiscutible de la novela de espionaje. Es una historia donde el peligro acecha en cada esquina y donde el ingenio y la valentía de un hombre común marcan la diferencia frente a un enemigo invisible y poderoso. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Los 39 escalones
Índice
DEDICATORIA
A THOMAS ARTHUR NELSON (LOTHIAN AND BORDER HORSE)
Mi querido Tommy:
Tú y yo hemos apreciado durante mucho tiempo ese tipo de relatos elementales que los estadounidenses llaman «novelas baratas» y que nosotros conocemos como «shocker»: romances en los que los incidentes desafían las probabilidades y se mueven justo en los límites de lo posible. Durante una enfermedad el invierno pasado, agoté mi reserva de esos recursos para animarme y me vi obligado a escribir uno para mí mismo. Este pequeño volumen es el resultado, y me gustaría poner tu nombre en él en memoria de nuestra larga amistad, en los días en que las ficciones más descabelladas son mucho menos improbables que los hechos.
J. B.
CAPÍTULO 1 EL HOMBRE QUE MURIÓ
Regresé de la ciudad alrededor de las tres de la tarde de ese día de mayo bastante disgustado con la vida. Llevaba tres meses en el Viejo Continente y estaba harto de él. Si alguien me hubiera dicho hace un año que me sentiría así, me habría reído de él, pero esa era la realidad. El tiempo me ponía de mal humor, las conversaciones de los ingleses corrientes me daban asco, no podía hacer suficiente ejercicio y los entretenimientos de Londres me parecían tan insípidos como el agua con gas que se ha quedado al sol. «Richard Hannay», me repetía a mí mismo, «te has metido en la zanja equivocada, amigo mío, y será mejor que salgas de ella». Me hacía morderme los labios pensar en los planes que había estado construyendo durante los últimos años en Bulawayo. Había conseguido mi fortuna, no era una de las grandes, pero era suficiente para mí, y había ideado todo tipo de formas de disfrutarla. Mi padre me había sacado de Escocia a los seis años y nunca había vuelto a casa desde entonces, por lo que Inglaterra era para mí una especie de Las mil y una noches, y contaba con quedarme allí el resto de mis días.
Pero desde el principio me decepcionó. En una semana me cansé de hacer turismo y en menos de un mes me harté de restaurantes, teatros y carreras de caballos. No tenía ningún amigo con quien salir, lo que probablemente explique las cosas. Mucha gente me invitaba a sus casas, pero no parecían muy interesados en mí. Me hacían una o dos preguntas sobre Sudáfrica y luego se dedicaban a sus propios asuntos. Muchas damas imperialistas me invitaban a tomar el té para conocer a maestros de Nueva Zelanda y editores de Vancouver, y eso era lo más deprimente de todo. Ahí estaba yo, con treinta y siete años, sano y salvo, con suficiente dinero para pasar un buen rato, bostezando todo el día. Estaba a punto de decidir marcharme y volver al veld, porque era el hombre más aburrido del Reino Unido.
Esa tarde había estado preocupando a mis corredores de bolsa con inversiones para darle a mi mente algo en qué pensar, y de camino a casa me desvié a mi club, más bien una taberna que aceptaba a miembros coloniales. Tomé una copa y leí los periódicos de la tarde. Estaban llenos de la revuelta en Oriente Próximo y había un artículo sobre Karolides, el primer ministro griego. Me caía bastante bien el tipo. Por lo que se decía, parecía el hombre más importante del espectáculo; y además jugaba limpio, lo que era más de lo que se podía decir de la mayoría de ellos. Deduje que lo odiaban profundamente en Berlín y Viena, pero que nosotros íbamos a apoyarlo, y un periódico decía que era la única barrera entre Europa y el Armagedón. Recuerdo que me pregunté si podría conseguir un trabajo por allí. Me llamó la atención que Albania era el tipo de lugar que podía mantener a un hombre despierto.
Hacia las seis, me fui a casa, me vestí, cené en el Café Royal y me fui a un music-hall. Era un espectáculo tonto, lleno de mujeres saltarinas y hombres con cara de mono, y no me quedé mucho tiempo. La noche era agradable y clara mientras caminaba de vuelta al piso que había alquilado cerca de Portland Place. La multitud se arremolinaba a mi alrededor en las aceras, ocupada y charlando, y envidiaba a esas personas por tener algo que hacer. Esas dependientas, oficinistas, dandis y policías tenían algún interés en la vida que los mantenía en marcha. Le di media corona a un mendigo porque lo vi bostezar; era un compañero de sufrimiento. En Oxford Circus miré al cielo primaveral e hice una promesa. Le daría al Viejo Continente un día más para encontrarme un lugar; si no pasaba nada, tomaría el próximo barco hacia El Cabo.
Mi piso estaba en la primera planta de un bloque nuevo detrás de Langham Place. Había una escalera común, con un portero y un ascensorista en la entrada, pero no había restaurante ni nada por el estilo, y cada piso estaba bastante aislado de los demás. Odio tener sirvientes en casa, así que contraté a un chico para que me cuidara, que venía por días. Llegaba antes de las ocho de la mañana y se marchaba a las siete, ya que nunca cenaba en casa.
Estaba introduciendo la llave en la puerta cuando noté la presencia de un hombre a mi lado. No lo había visto acercarse y su repentina aparición me sobresaltó. Era un hombre delgado, con una corta barba castaña y pequeños ojos azules penetrantes. Lo reconocí como el ocupante de un piso en la última planta, con quien había intercambiado algunos saludos en las escaleras.
«¿Puedo hablar contigo?», dijo. «¿Puedo entrar un momento?». Estaba controlando su voz con esfuerzo y me tocaba el brazo con la mano.
Abrí la puerta y le indiqué que entrara. Nada más cruzar el umbral, se dirigió rápidamente a mi habitación trasera, donde solía fumar y escribir mis cartas. Luego volvió corriendo.
«¿Está la puerta cerrada con llave?», preguntó febrilmente, y él mismo echó la cadena.
«Lo siento mucho», dijo humildemente. «Es una gran libertad, pero parecías el tipo de persona que lo entendería. Te he tenido en mi mente toda esta semana, cuando las cosas se pusieron difíciles. Oye, ¿me harías un favor?».
«Te escucharé», le dije. «Eso es todo lo que te prometo». Me estaban preocupando las payasadas de este tipo tan nervioso.
Había una bandeja con bebidas en una mesa junto a él, de la que se sirvió un whisky con soda bien cargado. Se lo bebió de tres tragos y rompió el vaso al dejarlo sobre la mesa.
«Perdona», dijo, «esta noche estoy un poco nervioso. Verás, resulta que en este momento estoy muerto».
Me senté en un sillón y encendí mi pipa.
«¿Qué se siente?», le pregunté. Estaba bastante seguro de que tenía que lidiar con un loco.
Una sonrisa se dibujó en su rostro demacrado. «No estoy loco... todavía. Oye, señor, te he estado observando y creo que eres un tipo tranquilo. También creo que eres un hombre honesto y que no temes arriesgarte. Voy a confiar en ti. Necesito ayuda más que nadie la ha necesitado jamás y quiero saber si puedo contar contigo».
«Sigue con tu historia», le dije, «y te lo diré».
Pareció prepararse para un gran esfuerzo y luego comenzó con una historia muy extraña. Al principio no la entendí y tuve que detenerme y hacerle preguntas. Pero esta es la esencia:
Era estadounidense, de Kentucky, y después de la universidad, como era bastante acomodado, se había lanzado a ver mundo. Escribía un poco y trabajaba como corresponsal de guerra para un periódico de Chicago, y pasó un año o dos en el sureste de Europa. Deduje que era un buen lingüista y que había llegado a conocer bastante bien la sociedad de esas zonas. Hablaba con familiaridad de muchos nombres que recordaba haber visto en los periódicos.
Me contó que había jugado con la política, al principio por interés y luego porque no podía evitarlo. Me pareció un tipo perspicaz e inquieto, que siempre quería llegar al fondo de las cosas. Llegó un poco más lejos de lo que quería.
Te cuento lo que me dijo, tal y como pude entenderlo. Más allá de todos los gobiernos y ejércitos, había un gran movimiento subterráneo, dirigido por personas muy peligrosas. Lo había descubierto por casualidad; le fascinó; siguió investigando y entonces lo atraparon. Deduje que la mayoría de las personas que formaban parte de él eran anarquistas cultos, de los que hacen revoluciones, pero que, además de ellos, había financieros que jugaban por dinero. Un hombre inteligente puede obtener grandes beneficios en un mercado a la baja, y a ambas clases les convenía poner a Europa en pie de guerra.
Me contó algunas cosas extrañas que explicaban muchas cosas que me habían desconcertado: cosas que sucedieron en la guerra de los Balcanes, cómo un Estado se impuso de repente, por qué se hicieron y se rompieron alianzas, por qué desaparecieron ciertos hombres y de dónde procedían los recursos para la guerra. El objetivo de toda la conspiración era enfrentar a Rusia y Alemania.
Cuando le pregunté por qué, me dijo que los anarquistas pensaban que eso les daría una oportunidad. Todo se fundiría en un crisol y esperaban ver surgir un mundo nuevo. Los capitalistas amasarían fortunas comprando los restos. El capital, dijo, no tiene conciencia ni patria. Además, los judíos estaban detrás de todo ello, y los judíos odiaban a Rusia más que al infierno.
«¿Te extraña?», exclamó. «Llevan trescientos años siendo perseguidos y esta es la revancha por los pogromos. Los judíos están en todas partes, pero hay que bajar muy abajo por las escaleras traseras para encontrarlos. Toma cualquier gran empresa teutónica. Si tienes tratos con ella, el primer hombre con el que te encuentras es el príncipe von und zu algo, un joven elegante que habla inglés de Eton y Harrow. Pero él no tiene ninguna influencia. Si tu negocio es grande, pasas por detrás de él y encuentras a un westfaliano prognático con la frente retraída y modales de cerdo. Él es el hombre de negocios alemán que hace temblar a tus periódicos ingleses. Pero si estás en el tipo de trabajo más importante y estás obligado a llegar al verdadero jefe, diez a uno que te encontrarás con un pequeño judío de rostro pálido en una silla de ruedas con ojos de serpiente de cascabel. Sí, señor, él es el hombre que gobierna el mundo en este momento, y tiene su cuchillo clavado en el Imperio del Zar, porque su tía fue violada y su padre azotado en algún lugar perdido del Volga.
No pude evitar decir que tus judíos anarquistas parecían haberse quedado un poco atrás.
«Sí y no», dijo. «Ganaron hasta cierto punto, pero se topó con algo más grande que el dinero, algo que no se podía comprar: los antiguos instintos elementales de lucha del hombre. Si te van a matar, inventas algún tipo de bandera y país por el que luchar, y si sobrevives, acabas amando esa cosa. Esos estúpidos demonios de los soldados han encontrado algo que les importa, y eso ha trastocado el bonito plan trazado en Berlín y Viena. Pero mis amigos aún no han jugado su última carta, ni mucho menos. Tienen un as en la manga y, a menos que yo consiga mantenerme con vida durante un mes, lo jugarán y ganarán».
«Pero yo creía que estabas muerto», intervine.
«Mors janua vitae», sonrió. (Reconocí la cita: era todo lo que sabía de latín). «Ya llegaré a eso, pero primero tengo que ponerte al corriente de muchas cosas. Si lees el periódico, supongo que conoces el nombre de Constantine Karolides».
Me incorporé, porque había estado leyendo sobre él esa misma tarde.
«Es el hombre que ha arruinado todos sus planes. Es el único cerebro brillante de todo el asunto y, además, resulta ser un hombre honesto. Por eso lo han tenido en el punto de mira durante los últimos doce meses. Yo lo descubrí, aunque no fue difícil, ya que cualquier tonto podría haberlo adivinado. Pero descubrí cómo iban a atraparlo, y ese conocimiento era mortal. Por eso he tenido que morir».
Se tomó otra copa, y yo mismo se la preparé, porque el mendigo me estaba interesando.
«No pueden atraparlo en su propio país, porque tiene un séquito de epirotes que despellejarían a sus abuelas. Pero el 15 de junio vendrá a esta ciudad. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha empezado a organizar tés internacionales, y el más importante de ellos tendrá lugar en esa fecha. Karolides es considerado el invitado principal y, si mis amigos se salen con la suya, nunca volverá con sus admirados compatriotas».
«Eso es muy sencillo, de todos modos», dije. «Puedes advertirle y mantenerlo en casa».
«¿Y seguirles el juego?», preguntó él con brusquedad. «Si no viene, ellos ganan, porque él es el único que puede desenredar este lío. Y si su Gobierno recibe la advertencia, no vendrá, porque no sabe lo mucho que hay en juego el 15 de junio».
«¿Y el Gobierno británico?», dije. «No van a permitir que asesinen a sus invitados. Dales un guiño y tomarán precauciones adicionales».
«No servirá de nada. Podrían llenar tu ciudad de detectives vestidos de civil y duplicar la presencia policial, pero Constantino seguiría siendo un hombre condenado. Mis amigos no están jugando a esto por diversión. Quieren una gran ocasión para actuar, con los ojos de toda Europa puestos en ella. Será asesinado por un austriaco y habrá muchas pruebas que demuestren la connivencia de los peces gordos de Viena y Berlín. Todo será una mentira infernal, por supuesto, pero el caso parecerá lo suficientemente oscuro para el mundo. No estoy diciendo tonterías, amigo mío. Resulta que conozco todos los detalles de ese infernal complot, y puedo decirte que será la mayor canallada desde los Borgia. Pero no va a salir adelante si hay un hombre que conoce los entresijos del asunto vivo aquí mismo, en Londres, el 15 de junio. Y ese hombre va a ser tu servidor, Franklin P. Scudder.
El pequeño tipo empezaba a caerme bien. Tenía la boca cerrada como una trampa para ratas y en sus ojos penetrantes brillaba el fuego de la batalla. Si me estaba contando una historia, podía actuar en consecuencia.
«¿Dónde has averiguado esta historia?», le pregunté.
«La primera pista la encontré en una posada en Achensee, en el Tirol. Eso me llevó a investigar y recopilé otras pistas en una tienda de pieles en el barrio gallego de Buda, en un club de extranjeros en Viena y en una pequeña librería cerca de la Racknitzstrasse en Leipzig. Completé mis pruebas hace diez días en París. No puedo contarte los detalles ahora, porque es una historia bastante larga. Cuando estuve completamente seguro, decidí que lo mejor era desaparecer, y llegué a esta ciudad tras un viaje muy extraño. Salí de París como un joven franco-estadounidense dandy y zarpé de Hamburgo como un comerciante de diamantes judío. En Noruega era un estudiante inglés de Ibsen que recopilaba material para sus clases, pero cuando salí de Bergen era un cineasta con películas especiales sobre esquí. Y llegué aquí desde Leith con un montón de propuestas sobre madera para pasta de papel en el bolsillo para presentar a los periódicos londinenses. Hasta ayer pensaba que había borrado mis huellas y me sentía bastante feliz. Entonces...».
El recuerdo pareció perturbarlo y se bebió otro trago de whisky.
«Entonces vi a un hombre parado en la calle frente a este bloque. Solía quedarme en mi habitación todo el día y solo salía después del anochecer durante una o dos horas. Lo observé un rato desde mi ventana y me pareció reconocerlo... Entró y habló con el portero... Cuando volví de mi paseo anoche, encontré una tarjeta en mi buzón. Llevaba el nombre del hombre al que menos quería encontrar en la faz de la tierra».
Creo que la mirada de mi compañero, el miedo descarnado de su rostro, completó mi convicción de su honestidad. Mi propia voz se agudizó un poco cuando le pregunté qué hizo a continuación.
«Me di cuenta de que estaba atrapado como un arenque en salmuera y que solo había una salida. Tenía que morir. Si mis perseguidores sabían que estaba muerto, volverían a dormirse».
«¿Cómo lo conseguiste?».
«Le dije al hombre que me atendía que me encontraba muy mal y me maquillé para parecer muerto. No fue difícil, porque se me da bien disfrazarme. Luego conseguí un cadáver; en Londres siempre se puede conseguir un cadáver si sabes dónde buscarlo. Lo traje en un baúl en la parte superior de un carruaje de cuatro ruedas y tuve que pedir ayuda para subir a mi habitación. Verás, tenía que acumular algunas pruebas para la investigación. Me acosté y le pedí a mi criado que me preparara una bebida para dormir, y luego le dije que se marchara. Él quería llamar a un médico, pero yo le insulté y le dije que no soportaba las sanguijuelas. Cuando me quedé solo, empecé a falsificar el cadáver. Era de mi tamaño y juzgué que había muerto por exceso de alcohol, así que dejé algunas botellas por ahí. La mandíbula era el punto débil del parecido, así que la volé con un revólver. Supongo que mañana habrá alguien que jure haber oído un disparo, pero no hay vecinos en mi piso y pensé que podía arriesgarme. Así que dejé el cuerpo en la cama vestido con mi pijama, con un revólver sobre las sábanas y un desorden considerable a su alrededor. Luego me puse un traje que había guardado para casos de emergencia. No me atreví a afeitarme por miedo a dejar rastros y, además, no tenía ningún sentido intentar salir a la calle. Te había tenido en mi mente todo el día, y no parecía haber nada más que hacer que recurrir a ti. Te observé desde mi ventana hasta que te vi llegar a casa, y luego bajé las escaleras para encontrarme contigo... Ahí lo tienes, señor, supongo que sabes tanto como yo sobre este asunto.
Se sentó parpadeando como un búho, nervioso y, sin embargo, desesperadamente decidido. Para entonces, yo estaba bastante convencido de que me estaba diciendo la verdad. Era una historia de lo más descabellada, pero a lo largo de mi vida había oído muchas historias inverosímiles que habían resultado ser ciertas, y había adquirido la costumbre de juzgar al hombre más que a la historia. Si hubiera querido conseguir un lugar en mi piso para luego degollarme, habría inventado una historia más creíble.
«Dame tu llave», le dije, «y echaré un vistazo al cadáver. Disculpa mi cautela, pero tengo que verificar algunas cosas si puedo».
Él negó con la cabeza con tristeza. —Sabía que me lo pedirías, pero no la tengo. Está en mi llavero, en el tocador. Tuve que dejarla atrás, porque no podía dejar ninguna pista que despertara sospechas. Los caballeros que me persiguen son ciudadanos muy perspicaces. Tendrás que confiar en mí por esta noche, y mañana tendrás pruebas suficientes del asunto del cadáver».
Lo pensé durante un instante. «De acuerdo. Confiaré en ti por esta noche. Te encerraré en esta habitación y me quedaré con la llave. Solo una cosa, señor Scudder. Creo que eres honesto, pero si no lo eres, te advierto que soy bastante hábil con las armas».
«Claro», dijo, levantándose con brío. «No tengo el privilegio de saber tu nombre, señor, pero déjame decirte que eres un hombre honrado. Te agradecería que me prestaras una navaja».