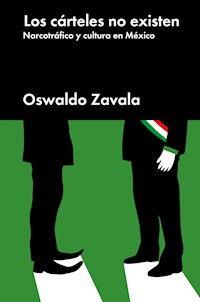
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
La historia del narcotráfico en México es, a fin de cuentas, la historia del perverso sistema político que nos gobierna. Primero lo dicen los medios de comunicación y pronto lo repiten las narconovelas, las películas y los corridos: "Los cárteles de la droga han construido imperios de criminalidad que rebasan el poder del Estado". Todos aseguramos saber de capos, plazas y rutas, y sin embargo lo que conocemos del narco no es real. Nuestras ideas sobre el narcotráfico son, casi en su totalidad, el resultado de una tramposa narrativa concebida por los gobiernos de México y Estados Unidos. Todos hemos aprendido ese relato. Es hora de empezar a desaprenderlo y de afrontar la realidad. En este libro, a caballo entre el ensayo político y la crítica cultural, Oswaldo Zavala demuele con asombrosa lucidez los mitos construidos alrededor del narcotráfico y se atreve a observar de otro modo el complejo fenómeno del tráfico de drogas. Los cárteles, tal y como nos los han querido vender, no existen. Existen las estrategias políticas que los idearon. Existe el tráfico de drogas, pero fuertemente controlado por instituciones oficiales. Existe la violencia, pero en buena medida perpetrada por el mismo Estado que debería protegernos. La historia del narcotráfico en México es, a fin de cuentas, la historia del perverso sistema político que nos gobierna. "Pasa algún tiempo con Oswaldo Zavala, conversa un rato con él sobre el tráfico de drogas y, casi seguro, terminarás por darte cuenta de que todo lo que crees saber al respecto no es más que un mito." Remezcla
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
OSVALDO ZAVALA
LOS CÁRTELES NO EXISTEN
NARCOTRÁFICO Y CULTURAEN MÉXICO
BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK
Para Ignacio Alvarado y Julián Cardona,
que lo entendieron primero y mejor que nadie
No creo en jodidas teorías de la conspiración. Estoy hablando de una jodida conspiración.
INTRODUCCIÓNLA INVENCIÓN DE UN ENEMIGO FORMIDABLE
El 19 de febrero de 2012, el todavía presidente Felipe Calderón ofreció el último discurso de su gobierno con motivo del “Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana”. En el programa de eventos ocurrió algo extraordinario que el sociólogo Luis Astorga, experto en temas de narcotráfico y seguridad, rescató de la cobertura periodística de ese día. Es el momento en el que un grupo de soldados simuló la revisión de un automóvil para ilustrar al presidente los procedimientos para detectar droga. Anota Astorga:
En un vehículo donde se ocultaba la misma, presuntamente mariguana, el militar que interpretaba el papel de traficante estaba vestido según la imagen arquetípica que se tiene de ellos, incluso en el museo de la Sedena dedicado al tema del tráfico de drogas, es decir, con botas, sombrero y escuchando corridos de traficantes: “Escena que arrancó risas a Calderón, su esposa Margarita Zavala y los secretarios de Defensa Nacional y Marina, general Guillermo Galván y almirante Francisco Saynez”, de acuerdo con la nota periodística que dio cuenta del acto.1
Los militares protagonizaron un performance de sus actividades contra el tráfico de drogas personificando la figura del traficante que el sistema político mexicano ha construido con fines específicos: un hombre vestido de vaquero escuchando narcocorridos. Esa imagen, como recuerda Astorga, ha sido incorporada al “Museo del Enervante” de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Allí se encuentra un maniquí vestido igual que ese mismo “narco” que improvisaron los militares: un ranchero ostentando vulgarmente la repentina riqueza que le genera el tráfico de drogas y que él inevitablemente incorpora a su imagen personal con camisas Versace, botas de piel de cocodrilo y ese infaltable sombrero sin el cual no sería reconocible. A esa imagen, el museo suma objetos que confirman el perfil del mítico narco mexicano: armas con chapas de oro, diamantes incrustados, todo con las iniciales grabadas del capo en turno.2
El performance de los militares nos permite un raro avistamiento a la manera en que el sistema político mexicano ha creado un enemigo formidable en estos tiempos de permanente crisis de seguridad nacional. El “narco” imaginado por los militares es, en teoría, todo lo opuesto del soldado: indisciplinado, vulgar, ignorante, violento. En las antípodas del ejército, sin embargo, el narco requiere, si bien no de un uniforme, sí de una uniformidad que lo distinga de los soldados que en nombre del gobierno lo ajusticiarán.
Astorga observa que la indumentaria arquetípica del “narco” modelo coincide con la de muchos de los habitantes de las regiones rurales de México. ¿Cómo logran identificar los militares a los delincuentes entre los rancheros del país? Durante la supuesta “guerra contra el narco” ordenada por el presidente Calderón fueron asesinados, según datos oficiales, alrededor de 121.683 personas.3 Pero si el “narcotraficante” puesto en escena por los militares provocó la risa del presidente, de su esposa y de los secretarios de Defensa y de Marina esto se debió a la caricaturización del fenómeno, cercana a la manera en que se imagina a los traficantes en películas o series de televisión. En la realidad, la apariencia promedio de victimarios y víctimas de la supuesta guerra es radicalmente distinta. Como demostró un estudio realizado en noviembre de 2012 por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el perfil recurrente entre las víctimas de homicidios dolosos durante el sexenio de Calderón era el de hombres de entre 25 y 29 años de edad, solteros, pobres y con escasa o ninguna escolaridad, que, lejos de las rancherías y su ropa vaquera, residían en urbes como Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana. El perfil de los victimarios durante las supuestas confrontaciones entre “cárteles” tampoco coincidía con el narco representado por los militares. No era el traficante ranchero que mataba a su enemigo con botas y sombrero texano mientras escucha corridos de Los Tigres del Norte como soundtrack de una película de bajo presupuesto de los hermanos Almada. Reaparecía en cambio el mismo hombre pobre y sin educación que malvivía en las ciudades del norte del país con una única diferencia sustancial: era con frecuencia cinco años más joven que su víctima.4
Ante Calderón, los militares montaron una suerte de representación teatral actuando simultáneamente el papel del héroe y el del violento enemigo del estado y la sociedad civil. Ellos tuvieron que actuarlo porque el héroe y el enemigo, en realidad, no existen en los términos escenificados. ¿De dónde proviene entonces ese arquetipo tan recurrente en la imaginación colectiva sobre el “narco”?
Es necesario retroceder en el tiempo para articular una primera respuesta. En 1989, justo al final de la Guerra Fría, la politóloga Waltraud Morales escribió un artículo fundamental para comprender el nuevo orden mundial posterior a la caída del muro de Berlín: “The War on Drugs: A New U.S. National Security Doctrine?”. Durante medio siglo, el anticomunismo ocupó el centro de la política de seguridad nacional de Estados Unidos.5 La Ley de Seguridad Nacional (National Security Act), promulgada en 1947, fue el mecanismo por medio del cual el Congreso estadounidense dio sustento legal a la estrategia global que polarizó el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, desde luego, involucró directamente al Estado mexicano. Durante el mismo año de 1947 se crearon dos instituciones claves de la nueva era securitaria: en Estados Unidos, la Central Intelligence Agency (CIA), y en México, la Dirección Federal de Seguridad (DFS). A lo largo de las siguientes tres décadas, ambas agencias entrelazaron esfuerzos para contener la supuesta amenaza comunista en el hemisferio. Su colaboración se profundizó con la llamada Operación Cóndor, por medio de la cual el gobierno de Estados Unidos desplegó una agresiva política intervencionista en el continente a mediados de la década de 1970. La versión mexicana de la Operación Cóndor, sin embargo, fue la única que se enfocó en el tráfico de drogas y no en el combate al comunismo. Los miles de soldados y agentes de policía federal que destruyeron los sembradíos de droga entre 1975 y 1978 produjeron también el desplazamiento en masa de campesinos y de los productores y traficantes de droga. Al cerrar la década, el “narco” mexicano no sólo seguía existiendo, sino que había trasladado su central de operaciones a la ciudad de Guadalajara y ahora dominaba en el terreno internacional cobrando a las organizaciones colombianas hasta un 50% de las ganancias del tráfico de cocaína que pasaba por el territorio nacional.6
Las figuras de los traficantes más temidos de esa época, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, y Rafael Caro Quintero, fueron magnificadas hasta el grado de adquirir una condición mítica. Félix Gallardo, por ejemplo, había sido agente de la policía judicial de Sinaloa y llevaba hasta mediados de los ochenta una vida pública muy visible en compañía de figuras reconocidas de la clase política. Siguiendo la inercia estadounidense, los medios de comunicación pronto se acostumbraron a llamar “cárteles” a las organizaciones que encabezaban estos personajes. Pero la palabra “cártel”, como prácticamente todo el vocabulario asociado al “narco”, tiene un origen oficial. Luis Astorga subraya la contradicción de referirse a los grupos de traficantes como “cárteles” a pesar de que, según la inteligencia oficial, lejos de colaborar horizontalmente para potenciar sus ganancias, los “cárteles” actúan como rivales en pugna dispuestos a eliminarse unos a otros.
En su libro El siglo de las drogas (1996), Astorga registra otro episodio revelador de la historia política del “narco”. Es una entrevista que la revista Time le hizo en 1994 a Gilberto Rodríguez Orejuela, el traficante colombiano que supuestamente lideraba, junto a su hermano Miguel, el “cártel de Cali”. El traficante declara: el “cártel de Cali” simplemente no existe. “Es una invención de la DEA […] Hay muchos grupos, no sólo un cártel. La policía lo sabe. También la DEA. Pero prefieren inventar un enemigo monolítico.”7 El periodista británico Ioan Grillo obtuvo una declaración similar al entrevistar en Colombia al “narcoabogado” Gustavo Salazar, el representante legal del supuesto “cártel de Medellín”. El abogado repite esencialmente lo dicho por Rodríguez Orejuela: “Los cárteles no existen. Lo que hay es una colección de traficantes de droga. Algunas veces ellos trabajan juntos, otras no. Los fiscales estadounidenses los llaman ‘cárteles’ para hacer más fáciles sus casos. Todo es parte del juego”.8
El título del presente libro proviene en parte de esas declaraciones, pero sobre todo de una reflexión crítica en torno al lenguaje oficial que insiste en hablar míticamente del crimen organizado. Los cárteles no existen: ésa es la temprana lección aprendida por los propios traficantes. Existe el mercado de las drogas ilegales y quienes están dispuestos a trabajar en él. Pero no la división que según las autoridades mexicanas y estadounidenses separa a esos grupos de la sociedad civil y de las estructuras de gobierno. Existe también la violencia atribuida a los supuestos “cárteles” pero, como discutiré a lo largo de estas páginas, esa violencia obedece más a las estrategias disciplinarias de las propias estructuras del Estado que a la acción criminal de los supuestos “narcos”.
Antes que académico y ensayista, fui reportero. Mi agenda de investigación es el producto de un largo trayecto intelectual que comenzó en la década de los noventa en la redacción de El diario de Juárez, uno de los principales periódicos del norte de México. Allí tuve la suerte de completar mi educación profesional bajo el mentorazgo del reportero de investigación Ignacio Alvarado y el fotoperiodista Julián Cardona. Durante décadas, mucho antes de que yo pudiera siquiera intuir el contenido de este libro, ellos habían iniciado un fuerte descentramiento simbólico de las coberturas periodísticas sobre el “narco”. Para ambos, los “cárteles” son un dispositivo simbólico cuya función principal consiste en ocultar las verdaderas redes del poder oficial que determinaban los flujos del tráfico de drogas. Su trabajo fue y sigue siendo revolucionario y ha comenzado a tener ya una repercusión clara en una nueva generación de periodistas y académicos mexicanos y extranjeros que ha seguido con cuidado sus aportaciones. El notable trabajo de Alvarado y Cardona ha sido imprescindible a lo largo de mi carrera como periodista y académico. Gracias a su capacidad crítica he podido desarrollar las ideas centrales de este libro que he ido corroborando en los últimos cinco años de investigación sobre el tema con otras fuentes que por separado han llegado a conclusiones similares.9
Otra de las fuentes fundamentales de mi investigación ha sido, como ya lo he mencionado, el trabajo crucial del sociólogo mexicano Luis Astorga. En su temprano libro Mitología del narcotraficante en México (1995), Astorga fue quien observó primero la construcción simbólica de lo que creemos que sabemos sobre el tráfico de drogas. Según él, la figura del traficante es un mito basado en una “matriz” de lenguaje por medio de la cual el Estado determina las reglas de enunciación de eso que pronto nos acostumbramos a llamar “narco”.10 Esa matriz no explica a la ciudadanía las actividades reales de los traficantes, sino que codifica simbólicamente los límites epistemológicos en los que, involuntariamente, habríamos de representar a los traficantes y el tráfico de drogas. Explica Astorga:
La distancia entre los traficantes reales y su mundo y la producción simbólica que habla de ellos es tan grande, que no parece haber otra forma, actual y factible, de referirse al tema sino de manera mitológica, cuyas antípodas estarían representadas por la codificación jurídica y los corridos de traficantes.11
La importancia de la conclusión de Astorga no puede exagerarse: del fenómeno del tráfico de drogas sabemos poco o nada, pues a su espacio social y a la esfera pública los separa una densa estructura de significado que ha sido concebida con fines políticos de ocultamiento y no de entendimiento. Pero si, por el contrario, nuestra impresión es que conocemos demasiado bien la vida y muerte de los “narcos”, sus relaciones de familia, su ambición descontrolada y su violencia sicópata, es porque durante décadas hemos sido habituados a ese sistema de representación oficial que contradictoriamente dice conocer los organigramas íntimos de los “cárteles” pero se declara incompetente para detenerlos.
Ahora bien, es preciso subrayar que desde su inicio esta matriz discursiva del “narco” tuvo su origen en la compleja relación binacional entre México y Estados Unidos. Como recuerda Waltraud Morales, cuando la política antidrogas estadounidense desplazó al comunismo como la nueva doctrina de seguridad nacional, el público de ese país ya estaba preparado para confirmar la irrupción de los “cárteles de la droga”: una encuesta conducida en 1988 por la cadena televisiva CBS mostró que los estadounidenses creían que el tráfico y consumo de drogas prohibidas suponía una amenaza mayor para la seguridad nacional que el terrorismo o el tráfico de armas.12
Este cambio de percepción en el público estadounidense no fue resultado de un correcto entendimiento de la cuestión del narcotráfico. Por el contrario, la creencia en los “cárteles de la droga” como la nueva amenaza de seguridad nacional fue efecto directo de la implantación de una política de Estado basada en parte en la concepción de un enemigo permanente que permite justificar acciones que de otro modo resultarían ilegales e incluso inmorales. Para dar forma legal a este giro securitario, el presidente Ronald Reagan firmó en 1986 la National Security Decision Directive 221, que desde entonces designó a las drogas ilegales como la nueva amenaza a la seguridad nacional estadounidense. La “guerra contra las drogas”, que había comenzado en la década de 1970 durante la presidencia de Richard Nixon como una estrategia doméstica para combatir la disidencia de izquierda, ahora tomaría el lugar del comunismo para legitimar la política intervencionista de Estados Unidos. Todavía resulta asombrosa la predicción de la politóloga Waltraud Morales en su artículo de 1989, tan pertinente y urgente en el contexto contemporáneo como en el de entonces:
El “malvado imperio de las drogas” tiene el potencial de evocar ese miedo del enemigo tan básico y tan poderoso en la doctrina del anticomunismo. El peligro, por lo tanto, es que una generación más de política exterior en Estados Unidos estará enraizada en el odio de un enemigo mítico, en conspiración y no en democracia, y en doctrinas ideológicas de seguridad nacional.13
La política antidrogas como la nueva doctrina de seguridad social a finales de los ochenta produjo uno de los escándalos políticos más significativos de la historia moderna de Estados Unidos. Aunque algunos periodistas se habían acercado al tema, la revelación fue realizada con toda su fuerza, ante la conmoción nacional e internacional, por el periodista de investigación Gary Webb en una serie de tres reportajes publicados en el periódico San Jose Mercury News entre el 18 y el 20 de agosto de 1996. Webb demostró vínculos directos entre la llamada “epidemia de la cocaína crack” en los barrios negros de la zona South-Central de la ciudad de Los Ángeles y la estrategia de contrainsurgencia respaldada por la CIA en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista. Según el reportaje de Webb, la CIA permitió que operadores de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), los llamados “contras”, financiaran su guerrilla con las ganancias obtenidas por la venta de cocaína crack en California:
Mientras que la guerra de la FDN es apenas recordada hoy, la América negra todavía está confrontando sus venenosos efectos colaterales. Los barrios urbanos están luchando con legiones de indigentes adictos al crack. Miles de jóvenes negros están purgando largas sentencias en prisión por vender cocaína —una droga virtualmente inaccesible en los barrios negros antes de que los miembros del ejército de la CIA comenzaran a traerla a South-Central en los ochenta a precios de rebaja.14
Los reportajes de Webb dañaron profundamente la credibilidad de las operaciones de contrainsurgencia de la CIA en Centroamérica. En respuesta, el gobierno de Reagan desató una brutal campaña de desprestigio en contra del periodista, campaña que fue respaldada por los principales medios de comunicación del país, entre ellos TheNew York Times, The Washington Post y Los Angeles Times, que prefirieron privilegiar a las fuentes oficiales que cuestionaban a Webb antes que dar crédito al arriesgado trabajo de un colega. Con mezquindad, los periódicos nacionales se rehusaron a investigar simplemente porque el trabajo de Webb se había realizado para otro medio. La campaña de ataques acabó con la carrera periodística de Webb cuando incluso su propio periódico se retractó de sus reportajes. Finalmente terminó con su vida cuando Webb, desempleado, marginado y traicionado por el periodismo de su país, se suicidó en 2004.
En 1998 la CIA admitió en un reporte de su inspector general que la agencia “había no sólo trabajado con 58 contras implicados en el tráfico de cocaína, sino que también había ocultado sus actividades criminales al Congreso [de Estados Unidos]”, según consigna el ya clásico estudio académico de Alfred McCoy, The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade (2003).15 Ese mismo año de 1998 el celebrado periodista Charles Bowden se encontró con Webb en la ciudad de Sacramento, California. Bowden subraya la confianza resuelta con la que Webb defendió la validez informativa de su reportaje cuando le mencionó que su trabajo había sido asociado con teorías de la conspiración: “No creo en jodidas teorías de la conspiración —dijo Webb—. Estoy hablando de una jodida conspiración”.16
El presente libro busca recuperar el potencial crítico del valiente trabajo de reporteros como Webb. Junto al suyo, a lo largo de estos años de investigación he encontrado el trabajo de otros reporteros que, sin la celebridad de premios o de jugosas becas de fundaciones extranjeras, han advertido la misma responsabilidad del Estado en la supuesta “guerra contra las drogas”. Uno de ellos, Terrence E. Poppa, escribió un libro fundamental para mi reflexión: Druglord. The Life and Death of a Mexican Kingpin (1990). Como ha notado Charles Bowden, este libro puede leerse como un manual de instrucciones para comprender los “cárteles de la droga”. Reportero de El Paso Herald-Post, Poppa se embarcó en una larga investigación sobre el narcotráfico en la frontera cuando un colega fotógrafo fue secuestrado después de tomar imágenes de la construcción de un hotel en Ciudad Juárez supuestamente propiedad de un traficante local. A través de un reporteo riguroso, Poppa logró comprender el control que el sistema político mexicano estableció sobre el crimen organizado, sometiéndolo a su estructura de poder. Ese control se expresa, por ejemplo, en la noción de “plaza”. La mayoría de los reporteros en México imagina la idea de “plaza” como el lugar de dominio de un traficante. La investigación de Poppa, al seguir la vida del traficante Pablo Acosta en la ciudad de Ojinaga, descubrió algo mucho más complejo:
Traficantes como Pablo Acosta operaban bajo un sistema que era casi como una franquicia. Tenían que pagar una cuota mensual a sus gerentes por el derecho de trabajar una zona específica. Era una forma de impuesto privado basado en el volumen de ventas, con el dinero yendo hacia la gente en el poder. Como se nota en el libro [Druglord], los traficantes con frecuencia recibían placas de la policía federal. El ejército, el procurador general de México y su policía federal, la Secretaría de Gobernación y su policía secreta, varios gobernadores, y mucha gente poderosa más estaban involucrados.17
Poppa llevó a cabo su investigación a finales de la década de los ochenta, en el momento mismo en el que el sistema político mexicano entraba en la transformación securitaria que advirtió Waltraud Morales. Entre 1975 y 1985, es decir, entre la Operación Cóndor y el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA en Guadalajara, el sistema político sometió de forma absoluta al crimen organizado, limitando sus lugares de operación a ciudades específicas, determinando sus rutas de tráfico y, todavía más importante, marginándolo del poder político, civil y militar. A partir de la adopción abierta del discurso de seguridad nacional estadounidense en la siguiente década, sobre todo con la creación del CISEN en 1989, el sistema político incrementó gradualmente una violenta estrategia militarista que culminó, como todos los mexicanos pudimos atestiguar en el horror cotidiano de Ciudad Juárez, Monterrey o Tampico, con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la presidencia de Felipe Calderón.
La supuesta crisis de seguridad nacional que según Calderón justificó la “guerra contra las drogas” está sustentada principalmente en una estrategia discursiva sin fundamento material. El sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo mostró ya, con un simple análisis estadístico basado en cifras oficiales, que la violencia en el país comenzó después de la militarización ordenada por Calderón en 2008. En la década anterior, entre 1997 y 2007, el índice de homicidios de hecho iba a la baja en las principales ciudades del país, incluyendo Ciudad Juárez. La violencia sólo repuntó en las zonas del país donde se concentraron los miles de soldados y los agentes federales enviados por el presidente Calderón.18 La presidencia de éste quiso militarizar el país para contener una supuesta “guerra de cárteles” que no producía violencia. El ejército y los agentes federales tomaron ciudades donde no había ninguna emergencia. El Estado fue a detener una guerra de cárteles inexistente porque los cárteles no existen.
En 2007, un año antes de que comenzara la guerra de Calderón, Luis Astorga publicó uno de sus libros más importantes, Seguridad, traficantes y militares. Durante esos primeros años del siglo XXI, la seguridad nacional se había vuelto un tema central de las discusiones sobre política antidroga en México. Sorprende que fuera así porque, una vez más, no existía en el país ninguna razón válida para suponer que los traficantes significaran una amenaza a la sociedad civil o a la viabilidad del Estado. Un año antes de que comenzaran los “operativos conjuntos” de militares y policías federales en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Veracruz, entre otros, Astorga escribió:
En el campo del poder, los traficantes han estado históricamente subordinados al poder político, no han competido con éste ni han intentado hacerlo creando asociaciones o partidos políticos; tampoco han desarrollado una estrategia de “infiltración” de largo alcance para invertir la relación de subordinación. Hay corrupción puntual, especialmente en corporaciones policiacas, no un plan consensuado de organizaciones criminales ni un complot para impulsar una modificación sistémica o “probar” al presidente. En otras palabras, los traficantes son algunos de los agentes sociales cuyas actividades y acciones dificultan sin duda la gobernabilidad, pero no disputan el poder político ni la dirección del Estado.19
Si los traficantes, como explica Astorga, no tenían ni la capacidad histórica ni el deseo político de disputar la soberanía del Estado, ¿qué motivaba entonces la “guerra contra el narco”, y de dónde provenía la violencia atribuida a los supuestos “cárteles de la droga”? Vuelvo al periodista Ignacio Alvarado para comenzar a responder a esta pregunta:
La violencia en México no se explica a partir de una guerra entre narcos ni es una disputa por la plaza. Es más: no existe un solo narcotraficante con capacidad para desafiar a instituciones como el Ejército, la Marina o la Policía Federal. Ni siquiera el recientemente detenido Joaquín “El Chapo” Guzmán. Más allá de las versiones del propio gobierno, nada sustenta la verdad de lo que se afirma. En el núcleo de la violencia, la droga es sólo el pretexto. La influencia del Departamento de Estado estadounidense en este tema es la clave. Es en el seno del sistema de gobierno estadounidense donde nace el impulso de las reformas judicial, energética, fiscal y educativa que se llevan adelante en México. Todo con un propósito de interés capital, en el que el Plan Mérida es el instrumento perfecto para la manipulación social y política del país. El sistema de terror tiene un propósito de destierro, un objetivo para despoblar territorios inmensos, ricos en hidrocarburos, minerales y agua. Existe un antes y un después de las reformas estructurales, como la energética, que hoy permiten la participación de capitales privados y extranjeros en la explotación de los recursos, pero cuya idea existe desde dos décadas anteriores.20
Las importantes investigaciones del periodista italiano Federico Mastrogiovanni y de la periodista canadiense Dawn Paley han llegado por separado a la misma conclusión: la agenda de la reforma energética del gobierno federal es el principal motor que explica la actual violencia en el país. Escribe Mastrogiovanni: “Ambos procesos —la apertura paulatina del sector energético a los capitales privados y la agudización de la violencia y el terror— se han desarrollado en forma paralela”.21 Por su parte, Paley examina la política antidrogas en Estados Unidos y México como una expresión directa del capitalismo en la era neoliberal para beneficiar al sector energético global pero también para expandir las oportunidades mercantiles de las industrias de manufactura y transportistas, desde la explotación de minas e hidrocarburos hasta la apertura de nuevas sucursales de Wal-Mart. Escribe Paley:
La guerra contra las drogas es una solución a largo plazo de los problemas del capitalismo, combinando el terror con la política pública en una experimentada mezcla neoliberal, forzando la apertura de mundos sociales y territorios antes cerrados al capitalismo global. Este proyecto [de libro] es para repensar lo que se hace llamar “guerra contra las drogas”: no es acerca del prohibicionismo ni sobre la política antidroga. En cambio, estudia cómo, en esta guerra, el terror se usa en contra de las poblaciones en ciudades y zonas rurales, y cómo, paralelo a este terror que conduce al pánico, se ponen en vigor políticas que facilitan directamente la inversión extranjera y el crecimiento económico. Esto es el capitalismo de la guerra contra las drogas.22
Sin conocerse, Alvarado, Paley y Mastrogiovanni se embarcaron en una agenda de investigación periodística que condujo a una misma conclusión: la “guerra contra las drogas” es el nombre público de estrategias políticas para el desplazamiento de comunidades enteras y la apropiación y explotación de recursos naturales que de otro modo permanecerían inalcanzables para el capital nacional y trasnacional.
En una de sus columnas periodísticas, Juan Villoro analizó la tensión binacional entre México y Estados Unidos generada a partir de la inesperada elección de Donald Trump como presidente de ese país. Allí Villoro recuerda, a propósito del infame muro fronterizo propuesto por Trump, un episodio de la serie de televisión Los Soprano. Como se sabe, Tony Soprano, el protagonista, es un gánster de Nueva Jersey al que vemos enfrentar los desafíos de la vida diaria en la sociedad estadounidense a la vez que conduce sus violentas actividades ilegales. En el episodio en cuestión, sus vecinos no pueden esconder el temor que les provoca la convivencia forzada con un criminal. Apunta Villoro:
Para satisfacer el morbo de la casa de junto, Tony Soprano llena una caja de arena, la envuelve y en tono cómplice pide a sus vecinos que se la guarden. Ellos no pueden negarse; aceptan la caja pensando que contiene algo comprometedor sin saber que se trata de arena. En un solo gesto, Tony se congracia con ellos y envenena su vida.23
El “narco” en México y Estados Unidos funciona como ese inteligente y perverso ardid de Tony Soprano. El “narco” aparece en nuestra sociedad como una temible caja de Pandora que, de ser abierta, creemos que desataría un reino de muerte y destrucción. Si pudiéramos vencer el miedo y confrontar aquello que llamamos “narco” abriendo por fin la caja, no encontraríamos en ella a un violento traficante, sino al lenguaje oficial que lo inventa: escucharíamos palabras sin objeto, tan frágiles y maleables como la arena. Abramos, pues, la caja.
1. Luis Astorga, ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón (México: Grijalbo, 2015, p. 139).
2. En el museo se encuentra, por ejemplo, una pistola chapeada en oro con las iniciales “AFC” que la SEDENA atribuye a Amado Carrillo Fuentes, el supuesto jefe del “cártel de Juárez”. La pistola, se informa en el museo, fue un regalo de Carrillo Fuentes a Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien le fue decomisada cuando fue detenido por primera vez en 1993. Véase Jesús Aranda, “Museo del Enervante exhibe ‘trofeos’ del Ejército en su lucha contra el narco”, La Jornada (12 de marzo de 2017), p. 10, <http://www.jornada.unam.mx/2017/03/12/politica/010n1pol>.
3. Esta cifra es del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que recolectó la información proveniente de 4.700 oficialías del registro civil y 1.107 agencias del ministerio público. Véase Proceso (30 de julio de 2013), <http://www.proceso.com.mx/348816/mas-de-121-mil-muertos-el-saldo-de-la-narcoguerra-de-calderon-inegi>.
4. Véase Leticia Ramírez de Alba, “Indicadores de víctimas visibles e invisibles de homicidio”, Centro de Análisis de Políticas Públicas (noviembre de 2012, pp. 37-38).
5. Waltraud Morales, “The War on Drugs: A New U.S. National Security Doctrine?”, Third World Quarterly,11.3 (julio de 1989), pp. 147-169.
6. Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero eran parte integral de una estructura trasnacional sancionada por “altos funcionarios de la DFS, la policía federal, y los bancos mexicanos y estadounidenses responsables de lavar las ganancias”. Véase Peter Watt y Roberto Zepeda, Drug War Mexico. Politics, Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy (Londres: Zed Books, 2012, p. 83).
7. Luis Astorga, El siglo de las drogas (México: Espasa, 1996, p. 160).
8. Ioan Grillo, El Narco. Inside Mexico’s Criminal Insurgency (Nueva York: Bloomsbury Press, 2011, p. 61). [Hay trad. cast.: El narco: en el corazón de la insurgencia criminal mexicana, Barcelona, Urano, 2012]. Irónicamente, después de registrar esta reveladora declaración, Grillo prosigue recordando los flujos de cocaína del “cártel de Medellín” en la década de 1980 sin considerar problemático seguir llamándolo así. Tres décadas más tarde, escribe Grillo, los “cárteles” mexicanos, con su extraordinario poder delictivo, merecerían una nueva entrada en los diccionarios para definir el “cártel de droga” o el “cártel criminal” moderno.
9. Entre otras contribuciones clave, Alvarado ha reportado la raíz de la violencia en estados como Coahuila y Tamaulipas. Allí donde supuestamente se disputan el territorio grupos de traficantes como Los Zetas o el “cártel del Golfo”, es donde se concentran recursos naturales a punto de ser explotados por las oligarquías locales en contubernio con conglomerados trasnacionales. “Pero como con mucha de la violencia en México en años recientes”, escribe Alvarado, “la policía, el ejército y funcionarios públicos están con frecuencia involucrados en desapariciones forzadas, secuestro, tortura y asesinato de miles de ciudadanos”. Véase: Ignacio Alvarado, “Terror in Coahuila: Up to 300 disappeared in Mexico’s forgotten massacre”, Al Jazeera America (9 de marzo de 2015), <http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/9/hundreds-disappeared-in-allende-massacre-in-mexico.html>. Todas las traducciones son mías a menos que se indique otra fuente.
10. Luis Astorga, Mitología del “narcotraficante” en México (México: Plaza y Valdés, 1995, p. 10).
11. Astorga, op. cit., p. 12.
12. Morales, op. cit., p. 148.
13. Morales, op. cit., p. 167.
14. Gary Webb, “America’s ‘crack’ plague has roots in Nicaragua war”, San Jose Mercury News (18 de agosto de 1996). La serie de los tres reportajes, tal y como aparecieron en el periódico, están disponibles en su formato original dispuesto por ese periódico en el archivo de internet Web.Archive.com. Véase: <http://web.archive.org/web/19961220021036/http://www.sjmercury.com:80/drugs/start.htm>.
15. Alfred McCoy, The Politics of Heroin. CIA Complicity in the Global Drug Trade. Afghanistan, Southeast Asia, Central America, Colombia (Nueva York: HarperCollins Publishers, 2003, pp. 495-496).
16. Nick Schou, Kill the Messenger: How the CIA’s Crack-Cocaine Controversy Destroyed Journalist Gary Webb (Nueva York: Nation Books, 2006, p. 8).
17. Terrence E. Poppa, Druglord. The Life and Death of a Mexican Kingpin (El Paso, Texas: Cinco Puntos Press, 2010, p. XIX).
18. Fernando Escalante Gonzalbo, “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”, Nexos (3 de enero de 2011), <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1943189>.
19. Luis Astorga, Seguridad, traficantes y militares (México: Tusquets, 2007, p. 54).
20. Óscar Castelnovo, “México: entrevista con Ignacio ‘Nacho’ Alvarado, periodista especializado en violencia”, Red Eco Alternativo (3 de marzo de 2016), <http://www.redeco.com.ar/masvoces/entrevistas/18173-mexico-entrevista-con-ignacio-nacho-alvarado-periodista-especializado-en-violencia>.
21. Federico Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror (México: Penguin Random House, 2016, p. 40).
22. Dawn Paley, Drug War Capitalism (Oakland, California: AK Press, 2014, p. 16).
23. Juan Villoro, “Inventando al enemigo”, El País (13 de enero de 2017), <http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/13/mexico/ 1484342636_332727.html>.
1LA DESPOLITIZACIÓNDE LA NARCOCULTURA
CADÁVERES SIN HISTORIA: LA NARCONOVELA NEGRA Y EL INEXISTENTE REINO DEL NARCO
En el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca se encuentra el grabado abajo mostrado, uno de los más famosos del artista callejero conocido como Yescka, el cual resume el imaginario dominante sobre el narco en México. Se trata de una mordaz variación de la última cena: la élite de la clase política y empresarial se sienta alrededor de un narcotraficante de rostro oscurecido que ocupa el lugar de Cristo empuñando un AK-47, el “cuerno de chivo”, arma predilecta por igual entre traficantes y militares. A la izquierda del narcocristo aparece el expresidente Felipe Calderón. Entre otros invitados a la cena están el dueño de Televisa Emilio Azcárraga Jean, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el empresario ocasionalmente más rico del mundo Carlos Slim, la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), actualmente en prisión, Elba Esther Gordillo, y el gobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda de Calderón, Agustín Carstens. Al centro de la mesa, y sobre una bandeja, descansa la cabeza de Benito Juárez como si fuera la de Juan Bautista. En la esquina inferior derecha, una prostituta con antifaz voltea hacia nosotros con una sonrisa que también podría ser una mueca de disgusto o repulsión.24 El mural puede interpretarse, en primera instancia, como la sumisión de los poderes oficiales y fácticos ante un narco que se impone como la autoridad máxima en el territorio nacional. En la reunión final, la cofradía criminal ha elegido a su Salvador y ha adoptado el dogma de sus enseñanzas y ejemplos, un orden teológico pospolítico extremo intersectado por la implacable lógica de la globalización. Así, el narco sobrepasa las estructuras del Estado y, amparado en el flujo transterritorial del capital, se impone con violencia por encima del desvencijado orden político estatal.
La propuesta crítica de Yescka es desde luego consecuente con el modo en que se representa al narco en México desde prácticamente cualquier discurso de conocimiento. Periodistas, cineastas, músicos, narradores y artistas plásticos comparten por igual la misma plataforma epistemológica que posiciona al narco en el centro de un pacto horizontal de poder postsoberano. Tras el siniestro saldo de violencia atribuido al narco —121,000 asesinatos y más 30,000 desaparecidos solamente en el sexenio de Calderón—, ¿cómo no imaginar que los capos se sientan al centro de la mesa de la oligarquía? Si creemos que los cárteles de la droga actúan en un territorio nacional donde se nos dice que el Estado ha perdido toda posibilidad de soberanía, donde las estructuras oficiales de gobierno han sido desplazadas por el poder del capital global que opera de modo impersonal, privado y despolitizado, ¿cómo no confirmar, con el historiador Carlo Galli, el agotamiento del concepto de lo político en la sociedad contemporánea?25
Las nociones de Estado y de soberanía y la división de lo político aparecen en los debates académicos más recientes como obstáculos para comprender la emergenciadel narco en México. El libro The Mexican Exception (2011), de Gareth Williams, es un ejemplo sintomático de esta problemática. Allí se argumenta que “la Guerra contra las Drogas es un conflicto interno al capital, más que un conflicto entre dominios soberanos externos o ideas distintas de organización social”.26 Según Williams, el narco es esencialmente un fenómeno interno a la lógica del capitalismo económico, lo que presupone su posición exterior a la estructura y poder del Estado. Su análisis es consistente con los trabajos de críticos académicos, periodistas e intelectuales dentro y fuera de México, como es el caso de Sergio González Rodríguez, Rossana Reguillo, Herman Herlinghaus, Rita Segato y Gabriela Polit, quienes elucidan el narcotráfico como un fenómeno impredecible y adaptable que constantemente transforma el mercado clandestino de sustancias ilegales y que sólo puede ser descrito desde un orden pos-Estatal.
En el campo literario, la corriente más comercial de la novela negra representa consecuentemente la visión de un México postsoberano en el que una multiplicidad de cárteles controla regiones enteras por encima de las disminuidas configuraciones estatales, vulneradas por el poder corruptor del capital global clandestino. Al igual que la gran mayoría de investigaciones periodísticas, canciones, películas y piezas de arte conceptual sobre el narco, este tipo de novela se enfoca en la violencia inscrita en los cadáveres a través de estrategias narrativas ahistóricas y mitológicas, en suma, despolitizadas. En ese sentido, me interesa discutir aquí cómo algunas de las novelas negras más celebradas radicalizan la condición pospolítica al privilegiar el cuerpo de la víctima como el reducto de su representación del narco. El cadáver se encuentra en la línea narrativa principal de estas novelas, construidas como un desmedido ejercicio de semiosis que transforma el cuerpo victimado en un significante vacío. En él se deposita todo tipo de interpretación voluntarista que se aleja de las condiciones históricas del narco para en cambio producir una fantasía narrativa despolitizada. Finalmente, y a contracorriente de la crítica pospolítica, me interesa señalar cómo el fenómeno del narco en México continúa siendo decididamente político —siguiendo aquí el término conceptualizado por Carl Schmitt, como discutiré más adelante—, con las nociones de Estado y soberanía más relevantes que nunca.
La novela negra mexicana es dependiente de las convenciones del modelo policial británico (Arthur Conan Doyle, Agatha Christie), del hard boiled estadounidense (Dashiell Hammett, Raymond Chandler) y de best sellers policiales de generaciones de escritores más recientes (Henning Mankell, Rubem Fonseca). Para adquirir el capital simbólico de esas convenciones y fórmulas, sin embargo, la narconarrativa de la última década ha debido desembarazarse de los contextos políticos domésticos y producir personajes arquetípicos con tramas trasladables a espacios culturales extranjeros. Transformando la dimensión histórica y política del narco en una serie de atributos mitológicos que naturalizan la violencia y moralizan las acciones criminales, estas novelas ofrecen una caricatura descontextualizada del narco que minimiza, o incluso borra, sus elementos más complejos y de mayor interés literario.
La otra influencia en la escritura de estas novelas proviene, en mi opinión, de la popular práctica de la crónica periodística en México. Como discutiré con detalle en el siguiente ensayo, el trabajo de reconocidos reporteros como Diego Osorno, Anabel Hernández y Alejandro Almazán ha propulsado una forma narrativa que exotiza la violencia y la sordidez tremendista atribuidas al narco. Con frecuencia utilizando recursos de los cuadros costumbristas decimonónicos, estas crónicas han creado toda una moda entre periodistas jóvenes que buscan hacerse un nombre alejándose de las coordenadas del periodismo para ir en busca del alarmista parte policiaco, de la indignación del activista y de la subjetividad relajada del cronista narrativo que tergiversa el legado del new journalism estadounidense. Véase, por ejemplo, la antología de crónicas Generación ¡Bang! (Planeta, 2012), compilada por Juan Pablo Meneses, cuyo título sensacionalista expresa elocuentemente la frívola superficialidad de esta curiosa corriente del periodismo actual. De ese modo, entre el efectismo predecible de los best sellers policiales y un dudoso entendimiento de la crónica periodística, la novela negra mexicana apuesta por retener la atención del lector mitologizando una violencia cuya historia política es simplemente ignorada.
La trayectoria de Élmer Mendoza explica por sí misma este fenómeno. En sus primeras novelas, Un asesino solitario (1999) y El amante de Janis Joplin (2001), Mendoza inscribe la acción en el turbio contexto político y policial del México de los años noventa. Sus personajes confrontan al principal facilitador del crimen en el país: el poder oficial. Narcotraficantes, sicarios de la mafia o del gobierno, criminales comunes y aun de cuello blanco, son todos peones en el tablero de juego que dirige la élite política y policial. Las elaboradas tramas de estas primeras novelas de Mendoza están protagonizadas por personajes innovadores que poco tienen que ver con los mitológicos narcos de sus novelas posteriores. Jorge Macías, protagonista de Un asesino solitario, por ejemplo, es un matón profesional que trabaja para una oscura agencia del gobierno. Lejos de tomar tequila y escuchar corridos a cualquier hora del día, el “Yorch” sorprende al lector al preferir la coca-cola y las galletas pancrema mientras escucha el clásico del rock “Have You Ever Seen the Rain”, de la banda estadounidense Creedence Clearwater Revival.
Al alcanzar una mayor visibilidad editorial, sin embargo, Élmer Mendoza dio un giro radical a su proyecto literario con novelas policiales protagonizadas ahora por el agente Edgar “el Zurdo” Mendieta, cuyas pintorescas aventuras explotan para el público nacional y extranjero las sanguinarias muertes del narco. Me basta un ejemplo de Balas de plata (2008), la novela con la que obtuvo el reconocimiento internacional a través del premio Tusquets y con la que presenta el primer caso del agente Mendieta. Temprano en la novela, el protagonista acude al sitio donde han encontrado un cadáver envuelto en una cobija:
La cobija era café y se hallaba empapada, con un alce entre riscos estampado en el centro, sobre el que yacía el cuerpo del hombre, cuarenta y cinco a cincuenta años, calculó el detective, uno ochenta de estatura, camisa Versace, descalzo, castrado y con un balazo en el corazón. Uno de los polis que inspeccionaba el lugar regresó con una bota vaquera de piel de avestruz, Mendieta hizo una mueca. Pasemos el caso a Narcóticos, mandó a su pareja, varios celulares sonaban. No necesitamos su nombre para saber a qué se dedicaba. No sólo lo han castrado, también le cortaron la lengua, aclaró Gris, no hemos localizado casquillos, lo que hace pensar que lo mataron en otro lugar y lo trajeron aquí. Es igual, cualquier asunto con narcos de por medio ya ha sido resuelto.27





























