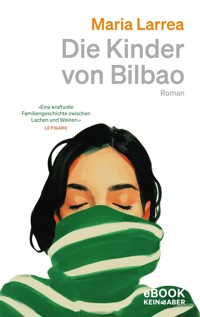Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
En junio de 1943 una prostituta de Bilbao deja al cuidado de unos jesuitas a su hijo recién nacido. Poco tiempo después, en Galicia, una mujer da a luz a una niña y la abandona en un convento. Con este punto de partida, Larrea recorre hacia atrás una complicada historia familiar que la lleva a Bilbao, la ciudad donde se encuentran las claves de sus orígenes. Una historia sobre adopciones ilegales con el trasfondo de los últimos coletazos del franquismo. "Hacía tiempo que un libro no me conmocionaba tanto". Carles Francino "Me ha encantado la novela. Una muy buena novela". Julia Otero "Los de Bilbao nacen donde quieren es una notable primera novela que se interroga sobre la familia y sobre el peso de los lazos consanguíneos e indaga sobre la necesidad de construirse un origen y una identidad". Anna María Iglesia. La Lectura (El Mundo). Premio a la mejor novela France Télévisions 2023 Premio al Premier Roman 2023 Premio a la mejor novela debut Les Inrockuptibles
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
María Larrea
Los de Bilbao nacendonde quieren
Traducido del francés por Alicia Martorell
A Victoria y JuliánPara Robin, Adam y Sol
Prólogo
Nadie se acuerda del momento en que nació.
Yo no me acuerdo de cuando nací. Es imposible, las estructuras cerebrales que permiten fabricar los recuerdos son inmaduras en los bebés. Solo sé lo que me contaron. Mamá1, dime, ¿cómo me tuviste? Pues como todo el mundo. Vale, como todo el mundo. Una mujer, un útero, un feto, para llegar a un recién nacido. Ese es el camino, el modus operandi en mi cabeza de niña, de adolescente, de adulta.
Me imagino la escena en un hospital o una clínica. Una mujer acostada, suda, jadea, tiene los muslos abiertos, en posición ginecológica, empuja fuerte, un médico se abalanza hacia su entrepierna y desaparece detrás de una sábana. Se escucha un grito primigenio.
Ha sido niña.
En esta cabeza de niña alimentada con series americanas, películas de terror, sesión doble, así es como me imaginé durante años mi nacimiento. Las protagonistas éramos mi madre y yo. Todo en español, era la única información que tenía. Había nacido un 2 de noviembre en Bilbao, España, así que los diálogos estarían en español, con las «r» pronunciadas adecuadamente y seguramente algunos insultos anticlericales para animar un poco la situación. Todo pura fantasía, y hasta muchos años después no entendería por qué. Por qué quería ser directora de cine.
Tenía en la cabeza una puesta en escena, imágenes desfilando que contarían lo desconocido, la raja boqueante, el origen del mundo. Para hacerlo tendría que aprender el oficio de directora y entonces podría filmar un primer plano, con focal larga, sobre el rostro de la parturienta.
Acción.
1. Este libro, tan español como francés, mezcla con frecuencia los dos idiomas. Las palabras o frases en cursiva normalmente corresponden a textos que estaban en español en el original (N. de la T.)
Primera parte
«Is something wrong?», she said
Of course there is
«You’re still alive», she said
Oh, do I deserve to be?
Is that the question?
And if so, if so
Who answers, who answers?
Pearl Jam, Alive.2*
2. * «Alive», letra de Eddie Vedder, en el álbum Ten de Pearl Jam. © 1991 Sony Music Entertainment Inc.
1
El pulpo escupía una baba espumosa sobre las rocas cuando Dolores lo atrapó.
No le daba aprensión, lo sujetaba firmemente por el cuello, donde nacen los tentáculos. Debía de medir un metro de largo. Despacio, el cefalópodo enroscaba uno de sus ocho apéndices viscosos sobre el brazo de Dolores. Ni miedo o asco ante el abrazo del animal. Caminaba por la playa rocosa hasta el búnker de hormigón que le sirve de casa. Dolores iba en manga corta a pesar del frío de enero, ese frío invernal, húmedo y asesino de las costas gallegas. Llevaba un vestido ligero y floreado, de verano, porque era lo único que se podía poner: su vientre de mujer embarazada estaba a punto de explotar.
De repente se levantó una borrasca que azotó sus mejillas casi quemadas. Caminaba con los ojos entrecerrados para que no se le pegaran granos de arena a los párpados cuando pasó ante el porche de la casa. Un rectángulo de hormigón bruto sin adornos, sin colores, sin el más mínimo atisbo de belleza. Una casa solitaria, azotada por el viento, en ese pequeño valle cerca del océano, a un kilómetro de Gateira. ¿Cómo es posible tener tan poca ambición arquitectónica? En la planta baja, un cuarto diáfano, arriba, un dormitorio. La única concesión estética del edificio era un patio interior donde se secaba la ropa y se encontraba el altar de las dignas amas de casa de la región: una pila de piedra en la que Dolores sacudía las esteras, al pulpo, a su hijo.
La primera contracción llegó al empezar a dar bastonazos sobre la cabeza del animal. Reconocía lo que se preparaba en su interior. Dolía menos que las palizas de Santiago, era menos violento que cuando la forzaba. En su cabeza, rezó a Dios y a la Virgen Santísima del Rosario de Fátima y a toda una serie de mujeres martirizadas. Que no sea idiota como el primero. Que pueda ir al mar a pescar bacalao. Que me pueda construir una hermosa casa con sus propias manos. Que me defienda cuando su padre se atreva a levantarme la mano. El pulpo agonizaba. Dolores seguía a lo suyo, dándole golpes. Las contracciones se aceleraban, se podía adivinar por la forma picuda que adquiría su vientre y por sus labios contraídos en una especie de rictus. Dolores no quería gritar. En vez de hacerlo, metió los dedos dentro del animal en busca del tesoro negro. Mirando al cielo, guiándose solo por el tacto, sonrió: había encontrado el botín. Con el índice y el pulgar sacó delicadamente la glándula nacarada y transparente con el delicioso jugo negro. Iba con cuidado para no romperla pero una nueva contracción le sacudió el cuerpo. La tensión eléctrica le retorció las manos. La bolsa estalló y la tinta negra se desparramó por sus dedos y chorreó por sus piernas blancas.
Gritó: ¡Jesús! No estaba invocando al hijo de Dios, sino al hijo ese que tenía ella. Jesús, de cinco años, sonrisa boba y carita de ángel. Se plantó delante de ella. Estaba lleno de churretes, pero tenía la expresión feliz del niño al que por fin hace caso su madre. Le mandó a buscar a la vecina. ¡Date prisa, imbécil! Jesús salió corriendo.
Mientras esperaba, Dolores se instaló dentro de la casa, puso agua a calentar, desfigurada por el dolor, pero sin emitir sonido alguno, sin un gemido. Se reservaba para más tarde. Se tumbó.
Jesús entró con la anciana Clara.
En silencio, la vecina se arrodilló a los pies de la mater dolorosa que se abrió de piernas. Ya está aquí. Jesús se acurrucó tras la espalda jorobada de la partera para mirar. En las manos arrugadas de Clara ya se podía ver la cabeza coronada de pelo y de vello púbico del recién nacido. Empuja. Dolores expulsó de golpe la carga que había llevado estos últimos meses. ¿Qué ha sido?, preguntó. Clara sujetaba a la criatura en las manos. Inspeccionó la entrepierna y comprendió en un instante el fatídico destino que esperaba al recién nacido. Miró a Dolores y respondió: «Es una niña».
Dolores rechazó la afrenta. Había pedido un hijo, uno de verdad, uno fuerte, no esto. No una niña. No la quería. Llévasela a las monjas, son las únicas que quieren niñas. Clara sacó una navajilla de hoja ennegrecida del bolsillo del delantal para cortar el cordón. Dolores se levantó sin decir una palabra, se secó la sangre de la entrepierna como si hubiera estado orinando y caminó con dificultad hacia el exterior. Llegó hasta el lavadero y solo allí se puso a vomitar las tripas, justo al lado del pulpo muerto. Jesús no había emitido ningún sonido. Las lágrimas le corrían por la cara, derritiendo la mugre de sus mejillas regordetas.
Y así es como Clara, la vecina, tomó en sus brazos a la niña, tan miserable que había nacido sin nombre, y se la llevó a paso ligero al convento de Santa Catalina, famoso en toda la región por su receta de flan celestial. Al llegar a la puerta, llamó, con la criatura envuelta en un trapo blanco como si fuera un enorme salchichón. Mi vecina no la quiere, no tiene dinero, su marido está en el mar, su único hijo es «tonto». Tendió a la niña. La monja la recibió y decidió ofrecerle un destino mucho mejor: como acababan de celebrar la Epifanía, dio a la niña el nombre de Victoria. Una primera victoria sobre el infierno.
Victoria es mi madre.
2
La joven Victoria aprendía deprisa. Manejaba la cuchara de palo como nadie. Sor Isabel solo la quería a ella para preparar el famoso flande las hermanas. A pesar de su temprana edad y de sus manos tan pequeñas, Victoria rompía los huevos a la perfección. Separaba la yema de la clara con un movimiento rápido. ¡Esta niña era una enviada del cielo! Las otras hermanas eran tan torpes que montones de huevos se estrellaban contra el suelo. Sor Isabel nunca se había recuperado del día que comió un trozo de cáscara. A Dios gracias, había ido a parar a su plato. Menos mal que no le había tocado a sor Úrsula, la madre superiora, desagradable y conocida por su tendencia a exagerar con el vino de consagrar. Hubiera podido atragantarse o arañarse el paladar.
Sor Isabel era ferviente devota de Bernadette Soubirous. Cuál no fue su alegría al abrir la puerta aquella mañana glacial del 7 de enero de 1947. Su futura protegida había nacido el mismo día que la augusta santa de los Pirineos. La mandó bautizar inmediatamente, aprovechando que el diácono estaba de paso por el convento. Victoria María Bernarda ingresó en el mundo por segunda vez bajo los auspicios de una santa. Conservará esos estigmas toda su vida. Una vida de mártir y beata, pero sin la ratificación del Vaticano.
Victoria se comía el flan con deleite, sentada con los otros huérfanos: doce niños que ya se podían sentar a la mesa, el más joven de dos años y el mayor de diez. También había cuatro bebés, en una habitación especial donde el olor agrio del vómito se mezclaba con el olor de la piel de las criaturas, a caramelo caliente. Dos hermanas, las bigotudas sor Gertrudis y sor María de las Mercedes, especialistas en eructos y en doblar pañales, se iban turnando.
La enorme pobreza de la zona no atraía a demasiados padres adoptivos. El día de visita de parejas infértiles era palpable el nerviosismo de los inocentes. Se podía percibir el miedo en el olor a puerros de la transpiración, mientras soñaban con un hogar y una dulce madre como en los libros que manoseaban hasta deshacerlos. Especialmente el Nuevo Catón, método de lectura de todos los niños españoles desde 1939, del que el convento poseía seis ejemplares impecables. Cada mañana, después del desayuno de pan mojado en café con leche y del oficio de Tercia, los niños iban a clase. Lectura y matemáticas. El método de lectura era un método silábico. Ra, ri, ru, se, so, sa, su, az, oz, uz.
Las primeras frases que leyó Victoria fueron las desgarradoras AMO A MI MAMÁ, MI MAMÁ ME AMA, MI MAMÁ ME MIMA. Qué cruel es la vida a veces. El diablo está en los detalles. Después de emitir estos sonidos apenas era capaz de tragar.
Por la tarde, las niñas iban al lavadero a lavar sábanas y ponerlas a secar y luego las planchaban. Los niños jugaban a la pelota en el patio.
Victoria no era una niña triste, pero tampoco era muy feliz. Una niña sencilla que se había adaptado a una vida pautada por los oficios religiosos, las clases, la preparación de las comidas y la limpieza. No tenía tiempo de pensar en su suerte. A pesar del horror de su abandono, disfrutaba de una sororidad no demasiado cruel.
Victoria tenía un físico fuera de lo corriente. Era bajita, como todas las gallegas, con un pelo hirsuto y negro, ojos verdes de jade, nariz microscópica, tez lechosa y cejas bien fornidas, rectas como dibujadas con un lápiz grueso. Una mirada cinematográfica. Una belleza divina. Simplemente era irresistible. Y sin embargo nunca se la llevaban los futuros padres. Se quedaba sola, como la mercancía averiada. Cuando los futuros padres de familia la miraban de cerca, las mujeres estériles apretaban los dientes y apartaban los ojos. La belleza de Victoria no era muy católica. No era mona, no, a los ocho años ya tenía el don de pervertir a los hombres. Sor Isabel había intentado limitar los estragos, vendando cada día el pecho de la niña. La llevaba con el pelo corto, la vestía con pantalones y camisas holgadas, pero daba igual. El demonio estaba ahí, en algún escondrijo. Circulaba por las venas de la niña.
A pesar de su belleza turbadora, Victoria no tenía confianza en sí misma, dudaba de su capacidad para conseguir unos padres adoptivos. Intentó una y otra vez hacerse más amable, más encantadora en las visitas, pero solo lograba empeorar las cosas. Entonces cada noche rezaba en voz baja en la cama apretando el pulgar contra su labio superior. Con los dedos, dibujaba cruces sobre sus labios y se dormía de agotamiento tras rosarios interminables. Dios te salve, María. ¿Logró algún día rezar las ciento cincuenta avemarías del Santo Rosario? Se consideraba la única responsable del ardiente fracaso de su adopción. No rezaba lo suficiente, no era lo bastante fervorosa, lo bastante amable, lo bastante inteligente, lo bastante buena. Y para tranquilizarse, repetía una y otra vez: somos hijos de Dios.
Toda su vida Victoria recordará el 6 de enero de 1957. Para celebrar la Epifanía, la diócesis y a Francisco Franco, Caudillo de España y nacido en Ferrol, la ciudad que estaba enfrente de la casa que la vio nacer, regalaron a todos los niños menesterosos de la región un viaje en autocar para descubrir en el cine la película Marcelino, pan y vino. Victoria subía por primera vez en un vehículo motorizado. Vomitó todo el trayecto. Todo el mundo se burló de ella.
El cine, que también hacía las veces de circo, apestaba a paja y a fieras. La niña descubría la película en medio de las náuseas persistentes. La historia del huerfanito la traumatizó, lloraba tanto que seguía sollozando en el viaje de vuelta. En el autobús se miraba los pies fijamente, concentrándose para no vomitar de nuevo. Le dolía la tripa, la espalda, estaba a la muerte. Al día siguiente cumplía diez años. Aquella noche, Victoria sangró por la entrepierna y, al descubrirlo, pensó que estaba maldita para siempre. Se iba a morir de pena por culpa de la película. O a lo mejor era por culpa del autobús.
Por la mañana no se movió de la cama, estaba empapada en sangre menstrual y no comprendía lo que le estaba pasando. Mientras las otras iban saliendo del dormitorio, Victoria rezaba, con su pequeño pulgar pegado al labio superior, en posición fetal, encogida como un animal herido. La hermana Isabel entró corriendo. Victoria estaba escondida bajo la sábana blanca. Sor Isabel levantó el sudario de golpe y comprendió en un instante. No pasa nada, es normal, Victoria. Tengo una buena noticia para ti, te han venido a buscar. El cielo te ha escuchado. No podía venir antes, no tenía dinero ni nada para darte de comer, pero ha venido tu madre, Victoria. ¡Tu verdadera madre!
La niña, belleza ensangrentada, yacía sin fuerzas y le anunciaban que su mamá estaba ahí, que había venido a buscarla para ocuparse de ella, para darle de comer. Sor Isabel ayudó a Victoria a arreglarse y la llevó a las duchas. Bajo el agua tibia, la tensión de su cuerpo cedió. Victoria veía caer los cuajarones de sangre sobre los azulejos blancos y, arrastrados por un torrente purpúreo, irse por el desagüe.
Sor Isabel le preparó un pañito y le puso el vestido nuevo que guardaba para la ocasión, para los días importantes. Para las que se iban. Un vestido nuevo de algodón azul marino con topos blancos. Tomó un frasco de agua de colonia que escondía en la mesilla, se frotó las manos y luego las pasó por la cabeza de la niña y la peinó. La hermana tenía un dolor en el pecho, pero seguía sonriendo a Victoria, al verla convertirse en una mujer. Sor Isabel tenía la intuición de que esta madre que venía a buscar a su descendencia no sería exactamente la que aparece en los sueños de las niñas.
Era poco cristiano por su parte no reconocer la obra de la divina providencia en este retorno materno, pero sor Isabel no podía hacer nada. Lo sabía. Cuando estuvo lista, Victoria recorrió toda la comunidad de la mano de sor Isabel. Nunca la había apretado tan fuerte. Luego firmó en un registro y se marchó de la inclusa. Cruzó la puerta y se encontró frente a su matriz.
Dolores contempló a la niña con severidad. Cargaba un bebé sobre la cadera derecha y sujetaba con la mano izquierda a una niña morenita de unos cinco años. Jesús se escondía detrás de Dolores. Se miraba fijamente los pies, con dos pares de calcetines escurridos como un acordeón sobre sus tibias magulladas. Había crecido, ahora era un adolescente. Dolores escrutaba a su hija sin moverse, el trío parecía una escultura, nadie respiraba, congelados ante el espectáculo de la espléndida Victoria. Dolores se arrepentía de haber vuelto. Esta niña era demasiado guapa, no iba a causar más que problemas.
Victoria dio un tímido paso adelante y sonrió.
Esta sonrisa, la primera de una niña a su madre, se quedaría sin respuesta a lo largo de toda su vida.
3
Era una imbécil feliz.
Es lo que había decretado Pierre, el chico más guapo de la escuela primaria Notre-Dame Saint-Roch en una clase de gimnasia. Todos los niños hacían cola en chándal para reproducir uno por uno los ejercicios en la alfombrilla. La sala era inmensa, grandes espejos duplicaban a mis compañeros: un ejército en calcetines. Yo me reía de su veredicto, no demasiado segura de mi reacción, pero encantada de haber despertado su interés. Luego miró mis manos, llevaba esmalte de uñas rojo desconchado sobre mis uñas mordidas.
—Ese pintauñas es muy vulgar.
Segunda sentencia del tribunal revolucionario de segundo curso de primaria. Las cosas ya estaban más claras y mi cara se congeló. Tras mil volteretas, hacia delante y hacia atrás, hacer el puente y otros ejercicios entre el hedor del parqué encerado, el plástico caliente y los pies húmedos, la cabeza me daba vueltas y tenía náuseas.
Al salir del colegio, envuelta por la horda de niños que se precipitaban a la salida, las palabras de Pierre seguían infiltrándose en mi cerebro. Sabía que no era un cumplido, pero lo que me perturbaba era esa palabra: «feliz». Si parecía feliz, o si realmente era feliz, daba igual que fuera una imbécil. Estrujada entre mis compañeros, con los mocos chorreando, salí por la el portón y vi a la mujer que me esperaba. Siempre estaba ahí, cada día, entre las niñeras filipinas, las chicas au pair inglesas (siempre pelirrojas) y algunas amas de casa. Mi mamita, Victoria, morena, bajita como buena ibérica, pero una fuerza de la naturaleza, con su mirada franca enmarcada por las cejas más rectas, más negras del mundo, dos trazos que dibujaban su mundo horizontal. Mientras que mis compañeros volvían a casa intercambiando unas palabras en inglés con sus tatas, yo me abalanzaba hacia mi madre y le contaba en español lo que había hecho mientras le entregaba la mochila.
Cada noche, por el camino de vuelta, la llevaba tiernamente del brazo. A veces cruzábamos por el Monoprix para comprar algo. Siempre salía con un juguete y con caramelos. No sabía decirme que no. O más bien, no me podía negar nada, privilegio del hijo único adorado. Mi benefactora y yo cruzábamos la avenue de l’Opéra, la rue Gaillon y por fin llegábamos a casa, a nuestra calle, ese territorio extraño cuya frontera secreta dibujaba el bar.
Ese era el principado de mi padre, Julián, conserje del Théâtre de la Michodière, en la calle del mismo nombre. Era el más firme sostén de todo aquello, incluida la barra del bar. Cada mañana abría la persiana del teatro, llevaba el correo a las oficinas de la dirección y se sentaba en los amplios escalones de piedra. Saludaba y vigilaba a todo bicho viviente en el barrio, conocía por su nombre a todas las vigilantes del aparcamiento, daba palmaditas en la espalda a los policías. Era el faro de la calle. Lo veía sentado, con sus aires singulares de ogro folclórico; una txapela sobre su hirsuta cabellera entrecana, polo Lacoste, chaquetón tres cuartos de cuero negro, mocasines relucientes. Arremangado, invierno o verano, lo que dejaba ver su brazo tatuado, un vestigio de los años que pasó en la Marina. Un corazón atravesado por una flecha con sus iniciales y las fechas de cada travesía. Un tatuaje monocromo, azul descolorido, desgastado aquí y allá. Se podía adivinar que se trataba de un tatuaje artesanal, hecho con una aguja, tinta de bolígrafo y vapores de aguardiente. Me parecía guapísimo, mi padre.
Con su aliento vinoso y su mirada melancólica, me daba un beso cuando pasaba por el puesto de control. Seguíamos hasta la entrada de artistas, la conserjería acristalada, donde mi padre pasaría la noche abriendo la puerta a los artistas y vigilando las idas y venidas, antes de echar el cierre, tarde por la noche, una vez terminada la función.
Luego subíamos las escaleras que llevaban a la dirección. Sobre las paredes de un frío color gris, una línea impecablemente pintada con una flecha: Para llegar a la dirección, siga esta línea. También era el camino a casa, al piso que teníamos asignado. Follow the yellow brick road. Seguía el camino de baldosas amarillas, punteado por diferentes carteles de estética art déco que alababan los méritos de múltiples compañías ferroviarias. Las locomotoras monumentales del Orient Express me marcaban el camino cada día. Tras las famosas oficinas de la dirección y este corto tránsito por Mitteleuropa, llegaba al último pasillo en el que ya no había ninguna indicación. Por fin estaba en casa, en otra dimensión: cruzaba una línea invisible, fundido, transición desde el coqueto teatro habitado por los fantasmas de Pierre Fresnay y Sacha Guitry a un plano del pasillo oscuro de paredes descascarilladas donde mi madre tendía la ropa. A veces había que apartar las enormes sábanas con la mano para abrirse camino hasta la puerta de casa. Dos habitaciones: el vestíbulo, que también era mi cuarto, y el salón comedor, que era el cuarto de mis padres, una minúscula cocina y el aseo. No teníamos ducha, usábamos las de los actores. Antes de cenar, bajaba a los camerinos con la toalla y el jabón. Debía darme prisa y lavarme rápido para no arriesgarme a coincidir con alguien de la compañía o del equipo técnico.
Una vez bien limpita, podía comenzar la fotosíntesis televisiva. En casa no había muchos metros cuadrados, pero sí dos pantallas permanentemente encendidas. Mis padres habían llevado el vicio a tener dos teles en la misma pared, una contra otra, como amantes enfadados. Podíamos mirar dos programas diferentes o embarcarnos en un estéreo casero. Las ventanas daban a un patio interior con vistas a las oficinas del teatro, con sus secretarias, sus contables y su director. Nuestra casa, donde cada objeto era de su padre y de su madre, estaba sumida en el desorden: en el salón, papel pintado años setenta de motivos geométricos hipnóticos; en mi cuarto/vestíbulo, papel pintado de flores de colores pastel estilo Laura Ashley. Gruesas cortinas de terciopelo verde, un sofá cama La Maison de Valérie, un aparador y sillas desparejas repartidas alrededor de una mesa demasiado grande para la habitación. Nunca vi de qué madera estaba hecha, porque siempre llevaba un hule de flores cuya marca de fábrica era una quemadura de cigarrillo junto al inmutable cenicero de mi padre, lleno hasta el borde de colillas de Camel sin filtro. A través de este agujerito calcinado de plástico fundido, se podía adivinar otro hule. Mi madre cada año añadía un hule nuevo sin quitar el anterior. Yo podía recorrer las profundidades de este hojaldre de hules a través del hueco.
Las comidas consistían casi siempre en legumbres que mi madre ponía en remojo de un día para otro y que empezaba a cocer a las siete de la mañana. Toda mi infancia huele a cebolla frita, sopa y carne guisada. Lentejas, garbanzos, judías pintas o blancas. La única modernidad alimentaria en casa consistía en flanes Flanby y galletas Príncipe. Solo se hacía una excepción al régimen los días que tenía anginas o bronquitis (era una niña enfermiza). Entonces tenía derecho a mi plato favorito: calamares en su tinta. Devoraba la carne gomosa y salada que pescaba con frenesí en el charco de salsa negra de mi plato. Con una sonrisa pintada en mis labios teñidos y mis dientes ennegrecidos, finalmente aceptaba tomarme los antibióticos.
Todas las noches, las dos veíamos Santa Bárbara, el telediario, el tiempo y una película. Mi madre prefería las películas americanas con grandes artistas. No le gustaban las películas francesas de mierda, que siempre le parecían fatal, horribles.