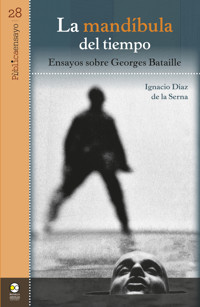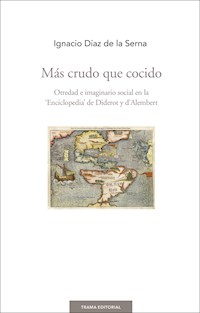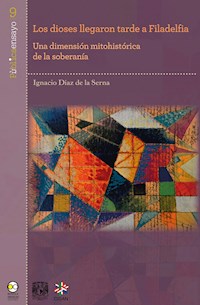
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bonilla Artigas Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"El pueblo es siempre soberano. Lo ha sido y lo será. En ese sentido, cabe agregar que la democracia americana no fue inicialmente una democracia política. No tenía necesidad de serlo. Fue una sociedad democrática, practicante de la igualdad, por lo que el principio de la soberanía del pueblo no expresaba una concepción política de la vida social. Así, mientras que las naciones europeas iban constituyéndose poco a poco en territorios de libertad política, Estados Unidos fue desde el comienzo lugar de igualdad civil. De ahí provino el carácter pragmático de su democracia. Tal pragmatismo recorre de principio a fin los artículos de la Constitución federal de 1787. También alienta el funcionamiento de las instituciones que se crearon a partir de ese momento. Contra la idea a veces difundida sobre las capacidades casi divinas de los delegados que dieron forma y contenido a esa primera constitución moderna, baste señalar que aquellos representantes fueron simplemente hombres interesados en construir un país muy distinto del que antes había sido colonia. Quizás sea una exageración decir que eran individuos comunes y corrientes. La mayoría de ellos gozaba de una situación económica holgada y poseía una extensa cultura clásica. Asimismo, la mayoría tenía una amplia experiencia política derivada de su participación en múltiples instancias de los gobiernos locales. La tarea que se propusieron no era fácil, sobre todo porque carecían de antecedentes históricos en los que inspirarse. Fueron inventivos. Por eso lograron llevarla a cabo con éxito. Nunca sabremos si los dioses desearon intervenir en esa obra. A fin de cuentas, saberlo poco importa. Lo cierto, lo único cierto, es que los dioses llegaron tarde a Filadelfia".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
A través de nuestras publicaciones se ofrece un canal de difusión para las investigaciones que se elaboran al interior de las universidfades e instituciones públicas de educación superior del país, partiendo de la convicción de que dicho quehacer intelectual sólo está comnpleto y tiene razón de ser cuando se comparten sus resultados con la colectividad. El conocimiento como fin último no tiene sentido, su razón es hacer mejor la vida de las comunidades y del país en general, contribuyendo a que haya un intercambio de ideas que ayude a construir una sociedad informada y madura, mediante la discusión de las ideas en la que tengan cabida todos los ciudadanos, es decir utilizando los espacios públicos.
Con esta colección Pública Ensayo presentamos una serie de estudios y reflexiones de investigadores y académicos en torno a escritores fundamentales para la cultura hispanoamericana con las cuales se actualizan las obras de dichas autores y se ofrecen ideas inteligentes y novedosas para su interpretación y lectura.
Títulos de Pública Ensayo
1.- México heterodoxo. Diversidad religiosa en las letras del siglo XIX y comienzos del XX
José Ricardo Chaves
2.- La historia y el laberinto. Hacia una estética del devenir en Octavio Paz
Javier Rico Moreno
3.- La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer
Álvaro Ruiz Abreu
4.- Amigos de sor Juana. Sexteto biográfico
Guillermo Schmidhuber de la Mora
5.- Los jeroglíficos de Fernán González Eslava
Édgar Valencia
6.- México en la obra de Roberto Bolaño
Fernando Saucedo Lastra
7.- Avatares editoriales de un “género”: tres décadas de la novela de la Revolución mexicana
Danaé Torres de la Rosa
8.- Los hijos de los dioses. El Grupo filosófico Hiperión y la filosofía de lo mexicano
Ana Santos
9.- Los dioses llegaron tarde a Filadelfia. Una dimensión mitohistórica de la soberanía
Ignacio Díaz de la Serna
Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de los legítimos titulares de los derechos.
Primera edición, octubre de 2015
De la presente edición:
© Bonilla Artigas Editores, S. A. de C. V., 2015
Cerro Tres Marías núm. 354
Col. Campestre Churubusco, C. P. 04200
México, D. F.
www.libreriabonilla.com.mx
D. R. © 2015, Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, del. Coyoacán,
C. P. 04510, México, D. F.
Centro de Investigaciones sobre América del Norte
Torre II de Humanidades, piso 1, 7, 9 y 10
Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F.
Tels.: (55) 5623 0000 al 09
http://www.cisan.unam.mx
Correo electrónico: [email protected]
ISBN 978-607-8348-97-8 (Bonilla Artigas Editores)
ISBN 978-607-02-7188-5 (UNAM)
ISBN ePub: 978-607-8450-22-0
Cuidado de la edición: Bonilla Artigas Editores
Diseño editorial y de portada: Teresita Rodríguez Love
Ilustración de portada: Bonilla Artigas Editores
Hecho en México
Contenido
Preámbulo
1. Las dos grandes revoluciones modernas
2. Más que una revolución social
3. Cuando Edmund Burke sintetiza
4. Mientras que la ruptura
5. El término “convención”
6. El abad Mably escribe
7. No es sencillo fundar
8. ¿En qué consistía esa crisis?
9. Resulta interesante asomarse
10. El árbol de la libertad debe ser refrescado
11. La soberanía popular es la ley
12. El Federalista se irguió como un bastión
13. Al alertar sobre el peligro
14. De ahí que el bando
15. La idea que los Padres Fundadores
16. El federalismo es sin duda la gran novedad
17. Hoy, después de lo visto y vivido
Fuentes
Sobre el autor
Para Nonor, Varabán y Aline
La Historia de la que aquí se habla es sinóptica y simultánea, es la desmesurada alfombra sin límites en la que es posible yuxtaponer y anudar estrechamente, bajo la mirada, los acontecimientos más dispares o más distantes, donde los hechos y los comentarios sobre éstos permanecen perpetuamente atados a un lecho de tortura y de placer, donde las formas y las fuerzas no alcanzan a distinguirse, donde la mirada está desde siempre expuesta al terrible peligro de tocar los símbolos. Cualquier juicio es aquí un hilo perdido en la urdimbre de la alfombra y su única pretensión es la de sumarse con su tenue color a la trama del conjunto.
Roberto Calasso, La ruina de Kasch
Preámbulo
Las líneas iniciales del artículo “América”, en la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, aseguran que la historia del mundo no ofrece otro suceso tan singular como el descubrimiento del nuevo continente (Diderot y D’Alembert, t. 2, 1778a: 347).
Esta afirmación quizá parezca desmesurada. No lo es tanto si recordamos que una de las consecuencias más significativas de la conquista de nuevos territorios durante los siglos XV y XVI por parte de las naciones europeas emergentes fue la invención del mundo como “mercado”. A la par de ese acontecimiento, los Estados nacientes adquirieron conciencia de su individualidad irreductible, conciencia que ganaría su concreción en una forma específica: poder político. Así, Europa irá convirtiéndose en un novedoso campo de ensayo histórico. Poco a poco surgirán los Estados soberanos en busca de una identidad propia y lucharán por consolidar su independencia con respecto a los Estados restantes.
A partir de esa realidad, la filosofía política desarrollada en aquella época estableció tres ejes principales de reflexión en torno a la soberanía. El primero consistirá en postular el principio de un fundamento humano de la ley. El segundo diseñará y llevará a cabo la semántica de un relato fundacional: el mito de la soberanía. El tercero estará abocado a la tarea crucial de construir el personaje político que distinguiría a la Modernidad: el pueblo.
De tal suerte, el primer eje de la reflexión moderna acerca del Estado consistió en definir qué era la ley, tanto en su origen como en sus fines. La ley es inmanente, lo cual significa que es humana y positiva. En la práctica, la ley positiva reside en la voluntad del soberano cuando hace empleo de su poder. Por ende, la ley es la forma inmanente de ese poder en la vida civil. Proviene de la civitas en el momento en que ella es fundada como tal. La ley es condición esencial de la civilidad. Gracias a ella la sociabilidad entre los individuos no sólo aflora como una aspiración, sino que ocurre de facto, cuando los saca del estado de naturaleza en que viven inicialmente. Y gracias también a la ley el cuerpo político logra constituirse.
La ley cumple así una doble función, una moral y otra pragmática. Está al servicio de lo justo y de la paz en el seno del Estado. En ese sentido, la ley resume y expresa la esencia misma del Estado: la unión de los individuos dentro de un mismo cuerpo y su sujeción a una misma norma. Debido a que la ley soberana tiene un origen y un fin inmanentes a la existencia histórica de los hombres, no está de más subrayar su carácter profano. En otras palabras, el Estado es poder profano, y la ley mediante la cual el poder soberano se hace concreto y se expresa también es completamente profana.
La civilidad fue proclamada como el elemento central de la reflexión filosófico-política acerca del Estado, una vez que la noción de ley divina fue erradicada como fundamento racional de dicha civilidad.
Por otra parte, si la soberanía resulta ser un principio de justicia, lo anterior no se debe, en ningún caso, a que exista una norma de justicia viable para los hombres que provenga de la naturaleza o de un dios. La política, en el sentido de acción y reflexión, es un hecho que nace del mundo histórico profano y lo modela. En el ámbito de la teoría política moderna, no son los teólogos quienes establecen la definición de lo que socialmente se entiende por “justo”, “injusto”, “bien” y “mal”. Toda definición útil para la paz civil ha de emanar de la ley civil, ley que procede —según la evidencia histórica— del poder soberano.
En efecto, la política no se limita al terreno de la acción; es un asunto que concierne al lenguaje y a la palabra. Esto lo intuyó Hobbes con increíble perspicacia al abordar el tema del lenguaje en el Leviatán.
El campo de la política es en buena medida un campo de disputas semánticas. La interpretación del significado de esos términos no puede quedar abierta ni ser ambigua, lo que resultaría peligroso. Definirlos claramente corresponde al poder soberano; constituye un acto de soberanía, ya que a través de ese esclarecimiento semántico es posible prevenir alguna causa de ruptura del lazo civil. Ante todo, la ley es léxico. Proporciona un entramado de significación común y de comunicación. Por ello se instituye como un código universal que todos los individuos dentro del Estado están obligados a seguir.
Un segundo eje de la reflexión moderna acerca del Estado ahonda en la construcción semántica de la narración mítica sobre el la soberanía como una consecuencia profana de la fundación de la ley. ¿Qué abarca dicha narración o relato? La conocida secuencia de tres instancias: estado de naturaleza –celebración de un contrato social– estado social.
Esa narración mítica sobre la soberanía es el mito fundacional que permite explicar el advenimiento histórico de la ley. Dios ya no es fundamento ni garante de contrato alguno. En el Estado, el único fundamento posible de la ley es el poder soberano, poder que avala también el fundamento mismo. Dicho de otro modo, al juez último no hay juez que lo juzgue. Ésta es una máxima de la política moderna, totalmente opuesta a la tradición reinante durante la Edad Media.
A manera de ejemplo, me referiré al caso de Hobbes. En su narración mítica acerca del origen del Estado que despliega en el Leviatán, el Estado social deriva de la naturaleza humana. El psicodrama de los orígenes políticos acontece en el ámbito de la responsabilidad humana y sólo allí, es decir, cancela la necesidad de remitirse a cualquier instancia trascendente. Hobbes elabora una narración mítica novedosa de la soberanía con el propósito de fundar el Estado profano en un principio profano, legitimando así una autofundación de la soberanía.
La narración de Hobbes, como después lo hará la de Locke y la de Rousseau, muestra a las claras el principio esencial de la política moderna. Al considerar su condición natural, los hombres optan por su facultad de pensar y se dotan de una ley común, artificial, la cual es elaborada y ejecutada por un individuo o por una asamblea. A partir de ese instante, Dios se ha quedado sin empleo, pues ha sido borrado de los orígenes de la ley.
En conclusión, lo que he denominado “narración mítica de la soberanía” relata cómo la historia comienza con la sumisión de los individuos al poder soberano y a la ley que emana de aquél.
En cuanto al tercer eje de la reflexión moderna sobre el Estado, conviene señalar que Hobbes es el autor que crea por primera vez la entidad conceptual “pueblo” como fuente originaria del Estado. Si la finalidad de la asociación civil es asegurar la paz mediante la ley, cabe preguntarse entonces de dónde proviene la legitimidad de tal asociación.
Antes de Hegel, los tres grandes modelos teóricos de una filosofía política —Hobbes, Locke y Rousseau— darán un paso muy importante al sostener que ninguna legitimidad a priori justifica al Estado. La única legitimidad posible procede del pueblo. La voluntad que fundamenta a la ley —y, por supuesto, instituye el Estado— es la voluntad del pueblo. De tal manera, en más de un sentido, la narración moderna de los orígenes de la asociación política no es más que el relato de la constitución del “pueblo” como sujeto central de la ley.
Por lo que toca a Locke, y al igual que ocurre en Hobbes, el hecho de recurrir a la narración mítica acerca de la soberanía para fundar el Estado no implica, en ningún momento, el deseo de regresar a un supuesto pasado histórico. El estado de naturaleza no es una etapa de la vida anterior de los hombres. La figuración del estado de naturaleza sirve en exclusiva para construir conceptualmente un esquema funcional de la “naturaleza humana”. El hombre propietario y razonable del que ambos autores hablan no es, desde luego, el descendiente de Adán y Eva. En el caso específico de la concepción de Locke, la soberanía emana de los propietarios; ella es un poder derivado de la propiedad. El sujeto político es el propietario y pronuncia la ley. En otras palabras, el propietario es sujeto de la ley, no está sometido a la ley.
En consecuencia, propiedad y Estado forman el núcleo de la teoría política de Locke y del constitucionalismo moderno. Y a partir de ese constitucionalismo, Montesquieu establecerá los fundamentos filosóficos y jurídicos del Estado constitucional moderno. En efecto, inspirándose en la Constitución inglesa, que surgió después de la Revolución de 1688 [Bill of Rights] y en el Segundo tratado sobre el gobierno de Locke (2003),1 Montesquieu formula la teoría más sistemática y acabada del modelo constitucionalista. Sin embargo, ello no significa que Francia haya adoptado ese modelo. Cuando aparece El espíritu de las leyes, Francia está muy lejos de ser un “Estado libre”, muy lejos de asemejarse a Inglaterra, cosa que no escapa a Montesquieu.
El despotismo de la monarquía absoluta francesa constituye una larga tradición política desde 1589, fecha en que Enrique IV sube al trono. Y, por si lo anterior no bastara, el parlamentarismo aparecerá en Francia varias décadas después de la Revolución.
Tengamos presente que la teoría política de Montesquieu se dedica sobre todo a pensar el concepto de libertad, pero no lo piensa desde un fundamento metafísico, sino desde condiciones políticas de posibilidad. De hecho, el objeto de la política es la libertad. Por tanto, tales condiciones políticas no son otras que las condiciones constitucionales de la libertad. El proyecto de Montesquieu permite comprender el momento crucial en que se construye el principio de la soberanía: la Constitución. Mediante ella, y sólo a través de ella, el principio democrático mismo se insinúa ya como soberanía. Así, el principio constitucional presupone la representación, es decir, la Constitución remite el principio de la ley a su origen primero: un pueblo o una nación.
Poco después, en la época en que aparece publicado el Contrato social de Rousseau, Francia había estado bastante agitada desde hacía diez años por la cuestión primordial de la representación. Los numerosos parlamentos regionales que salpicaban el reino intentaban apropiarse de algunas de las capacidades legislativas y, por ese camino, oponerse a la voluntad centralizadora del rey. Esas supuestas cortes soberanas estaban reducidas en la realidad a la categoría de cámaras legales, donde se registraban las ordenanzas y disposiciones de la justicia real. De parlamento, únicamente tenían el nombre.
Testigo, durante largo tiempo, de esa situación lamentable, no es de extrañar que Rousseau sostenga que la idea misma de representación se remonta al gobierno feudal. Sin remilgos, condena el principio de representación porque sabe que dichos “parlamentos” no son el pueblo; no representan a nada ni a nadie.
En resumidas cuentas, si Rousseau se opone al principio de la representación con plena firmeza, como lo hace, es porque advierte que el ámbito parlamentario no conlleva progreso alguno, sino que propicia un nuevo ardid de la monarquía para privar al pueblo de la soberanía. En ese contexto histórico, la afirmación suya, contundente, a favor de la soberanía del pueblo, directa y sin representación, fue increíblemente innovadora.
De ese modo, Rousseau da pie, al menos en términos filosóficos, a una posible revolución que tendría por finalidad la institución de la soberanía del pueblo, erradicando de una vez y para siempre la soberanía real y también la soberanía parlamentaria. Entre los dos extremos, la Revolución encontrará un término medio en la retórica acerca de la soberanía nacional, enunciada por Sieyès, y que la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano pondrá en vigencia.
Aunque la idea de nación era consustancial al Antiguo Régimen, ella contribuirá a volver factible el paso de la monarquía a la república como continuidad del principio de soberanía. Así sucederá. A partir de 1789, la soberanía se trasladará del monarca al pueblo a través de la “nación”.
Entonces una nueva era, la de las naciones, se iniciará con la invención de la soberanía nacional.