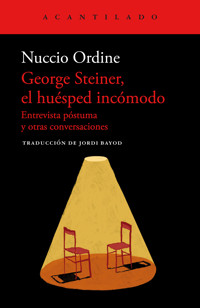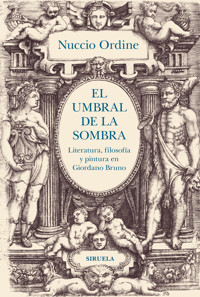Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
Partiendo de la célebre meditación de John Donne, Nuccio Ordine amplía su «biblioteca ideal» invitándonos a leer—y a releer—más páginas escogidas de la literatura universal. Convencido de que una cita brillante puede despertar la curiosidad del lector y animarlo a leer la obra de la que procede, Ordine continúa su defensa de los clásicos, demostrando que la literatura es fundamental para fomentar el entendimiento y la compasión entre las personas. En una época marcada por el individualismo, las terribles desigualdades sociales y económicas, el miedo al «forastero» y el racismo, estas páginas nos invitan a entender que «vivir para los demás» es una oportunidad de dotar de sentido nuestras vidas. Como «La utilidad de lo inútil» y «Clásicos para la vida», este nuevo volumen es una defensa y un himno de todo lo que lamentablemente una parte de la sociedad acostumbra a desairar porque no reporta provecho material. «Filósofo de largo alcance, en Los hombres no son islas Nuccio Ordine desarrolla y actualiza los punzantes argumentos del exitoso ensayo La utilidad de lo inútil haciendo hincapié en la necesidad de ser más solidarios y resistir al dogma». Andrés Seoane, La Lectura «Lejos de la autoayuda, Ordine nos invita a acercarnos a los clásicos no para ensimismarnos sino para participar mejor en la esfera pública». Germán Cano, El Cultural «Nuccio Ordine es un sabio, alguien que sabe cómo animar a leer los clásicos, cómo abrirte los ojos ante un texto de Cervantes, Goethe o Rilke». Víctor Fernández, La Razón «Una nueva guía de lectura de autores clásicos vertebrada por el concepto de la solidaridad». Borja Hermoso, El País Semanal «Una selección de fragmentos de clásicos –Plutarco, Séneca, Shakespeare, Ariosto, Ibsen, Camus– que desmantelan los supremacismos y hacen vibrar el lado luminoso de la vida». Núria Navarro, El Periódico «Un manual del pensamiento de bolsillo para hojearlo cuando nuestro sentido de la bondad, la justicia y el hermanamiento va haciendo aguas. Un libro absolutamente imprescindible». J. Ernesto Ayala-Dip, El Correo «Recuperar el prestigio de la literatura clásica para no perder la memoria y afrontar el presente con conocimiento, esa es la tarea en la que prosigue el italiano Nuccio Ordine». Joan-Carles Martí, Abril (El Periódico) «Un ensayo imprescindible que nos empuja sin remedio a considerar a la filosofía y a la literatura para pensarnos y entendernos como seres humanos». Fulgencio Argüelles, El Comercio «Ordine defiende el cultivo de la memoria, la compasión y el pensamiento crítico. En Los hombres no son islas amplía la colección de citas concebidas como "ejercicios espirituales", un paso más en su reivindicación de la "utilidad de lo inútil"». Ignacio F. Garmendia, Diario de Sevilla «Nuccio Ordine aplica las enseñanzas de los clásicos de la literatura a la vida contemporánea». Francisco R. Pastoriza, Faro de Vigo «Una magnífica elección que al final vuelve a dar la razón a Ordine: hay que volver a los clásicos, siempre». Rafael Ruiz Pleguezuelos, Anika entre libros
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NUCCIO ORDINE
LOS HOMBRES
NO SON ISLAS
LOS CLÁSICOS
NOS AYUDAN A VIVIR
TRADUCCIÓN DEL ITALIANO
DE JORDI BAYOD
ACANTILADO
BARCELONA 2023
CONTENIDO
Introducción. Vivir para los otros: literatura y solidaridad humana
LOS HOMBRES NO SON ISLAS
Sátiras, Ludovico Ariosto
Renunciar a los privilegios para conservar la libertad
La metafísica, Aristóteles
El conocimiento no puede estar sometido al provecho
Nueva Atlántida, Francis Bacon
Advertencia contra el hombre dos veces pagado
«El jardín de senderos que se bifurcan», Jorge Luis Borges
La naturaleza plural del tiempo entre ciencia y literatura
La ópera de cuatro cuartos, Bertolt Brecht
¿Es mejor fundar un banco o desvalijarlo?
Expulsión de la bestia triunfante, Giordano Bruno
La religión sirve para unir al hombre con el hombre
Los Lusiadas, Luís Vaz de Camões
Si los gobernantes roban el «bien público»
«No es rey quien posee un reino, sino quien sabe reinar», Tommaso Campanella
No es la corona la que hace al rey
«Carta a Louis Germain», Albert Camus
Cuando un maestro te cambia la vida
Contra el libelo de Calvino, Sebastián Castellion
Una doctrina no se defiende matando a un hombre
El jardín de los cerezos, Antón Chéjov
Lo absoluto no existe ni en el teatro ni en la vida
«Fuga de la muerte», Paul Celan
Una fosa en las nubes y la leche que se transforma en veneno
El orador, Marco Tulio Cicerón
La negligencia diligente: entre retórica y cosmética
El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad
Viaje a las tinieblas de la barbarie
Infierno, Dante Alighieri
Leer un libro puede cambiar la vida
Galateo, Giovanni Della Casa
El conformismo favorece el éxito
Los virreyes, Federico De Roberto
Ahora que Italia está hecha… hagamos nuestros negocios
«Ninguna fragata», Emily Dickinson
El viaje más bello es la lectura
Suplemento al viaje de Bougainville, Denis Diderot
¿Puede jurarse fidelidad eterna en el matrimonio?
Devociones para circunstancias inminentes, John Donne
Ningún hombre es una isla
«Las antigüedades de Roma», Joachim Du Bellay
Incluso la ciudad eterna cae en ruinas
Cuatro cuartetos, T. S. Eliot
Todo inicio es un final. Todo final, un inicio
Lamento de la paz, Erasmo de Róterdam
Quien busca el bien común debe promover la paz
«Carta a Cristina de Lorena», Galileo Galilei
La ciencia no se estudia en los libros sagrados
Encomio de Helena, Gorgias
Las palabras como instrumento de vida y de muerte
«Odio a los indiferentes», Antonio Gramsci
Vivir es tomar partido
El viejo y el mar, Ernest Hemingway
La fortuna no se compra, se conquista
Siddhartha, Hermann Hesse
Sólo quien busca entiende la esencia de la vida
Casa de muñecas, Henrik Ibsen
La rebelión de la mujer-muñeca
Discurso sobre la servidumbre voluntaria, Étienne de La Boétie
La llave de la libertad está en manos de los esclavos
La princesa de Clèves, Madame de Lafayette
La «curiosidad impertinente» y la verdad pueden también matar
Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Bartolomé de Las Casas
Las masacres de los conquistadores en el Nuevo Mundo
Nathan el Sabio, Gotthold Ephraim Lessing
La tiranía del único anillo y la tolerancia religiosa
Alejandro o el falso profeta, Luciano de Samósata
Los trucos de los impostores enmascarados como profetas
Viaje alrededor de mi habitación, Xavier de Maistre
Viajar con los ojos de la imaginación
Recomendaciones para la formación de una biblioteca, Gabriel Naudé
La encuadernación y el precio no hacen el libro
Aurora. Pensamientos acerca de los prejuicios morales, Friedrich Nietzsche
Elogio de la filología y de la lentitud
Pensamientos, Blaise Pascal
¿Desde qué punto de vista podemos contemplar el infinito?
Cartas familiares, Francesco Petrarca
La lectura requiere siempre silencio y esfuerzo
El Satiricón, Petronio
La valía de los hombres no se mide con el dinero
La música, Plutarco
La música y la cultura son más poderosas que las armas
«Teseo», Plutarco
No hay identidades estáticas, sino ósmosis entre lo idéntico y lo diverso
Cartas a un joven poeta, Rainer Maria Rilke
No lo «fácil», sino sólo lo «difícil» nos ayuda a conocer
El gallo de oro, Juan Rulfo
El dinero no hace la felicidad
Poemas, Safo
Eros y los síntomas del mal de amor
«Sobre la función de la Inquisición», Paolo Sarpi
Las llamas pueden quemar los libros, pero no las palabras
Epístolas morales a Lucilio, Séneca
Para entender a un hombre, hay que examinarlo desnudo
El rey Lear, William Shakespeare
Sólo la ceguera permite verlo todo
Defensa de la poesía, Philip Sidney
La diferencia entre poetas y versificadores
Sobre la mente heroica, Giambattista Vico
La sabiduría al servicio de la felicidad del género humano
Las olas, Virginia Woolf
El individuo es a la humanidad lo que la ola al océano
Fuentes
Agradecimientos
Suum cuique tribuere.
A Giulio Ferroni, ahora por antes.
INTRODUCCIÓN
VIVIR PARA LOS OTROS:
LITERATURA Y SOLIDARIDAD HUMANA
Hago decir a los otros lo que yo no soy capaz de decir tan bien, sea por la debilidad de mi lenguaje, sea por la debilidad de mi juicio.
MICHEL DE MONTAIGNE (II, 10)
1. JOHN DONNE: «NINGÚN HOMBRE ES UNA ISLA»
Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo; todo hombre es una parte del continente, una parte del océano [a part of the maine]. Si una porción de tierra fuera desgajada por el mar, Europa entera se vería menguada, como ocurriría con un promontorio donde se hallara la casa de tu amigo o la tuya: la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad; así, nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas; están doblando por ti [XVII, p. 186].
Debo a la bellísima imagen de John Donne el título de esta «pequeña biblioteca ideal». Siguiendo la estela de Clásicos para la vida, he reunido una nueva colección de citas y de breves comentarios. Tampoco en este caso he elegido a los clásicos en función de un «canon», sino que, como hice en el volumen precedente, he continuado seleccionando los textos pensando en cada ocasión en los intereses de mis estudiantes, en las lecturas (y relecturas) casuales que estaba haciendo o en los temas candentes sugeridos por la actualidad. La ausencia, por ejemplo, de Dante y Petrarca en Clásicos para la vida era puramente casual, como casual es su presencia en este volumen. El mismo discurso puede aplicarse a otros grandes autores. Ajeno a toda preocupación clasificatoria (los «cánones» implican rígidos parámetros, formados por inclusiones y exclusiones, metros y reglas, normas y plantillas, que exceden el horizonte de este libro), he intentado una vez más seleccionar aquellos fragmentos de los clásicos susceptibles de despertar un vivo interés y animar al lector a apropiarse de la obra en su integridad. Lo he dicho y lo he escrito en muchas ocasiones: las «antologías» no sirven para nada si no invitan a abrazar íntegramente los textos de los que reproducen pasajes o fragmentos.
La decisión de evocar la imagen insular de John Donne en el título no es casual. Todo el mundo puede ver lo que ocurre en Europa y en el mundo en estos momentos: se construyen muros, se levantan barreras, se extienden cientos de kilómetros de alambre de púa, con el despiadado objetivo de cerrar el paso a una humanidad pobre y sufriente que, arriesgando la vida, intenta escapar de la guerra, del hambre, de los tormentos de las dictaduras y del fanatismo religioso. Miles de personas sin voz, privadas de toda dignidad humana, desafían la aridez de los desiertos, los mares embravecidos y la nieve de las montañas buscando desesperadamente un refugio, un lugar seguro, un cobijo donde poder cultivar la esperanza de un futuro digno. El Mediterráneo—que durante siglos había favorecido los intercambios de mercancías, de lenguas, de cultos, de obras de arte, de manuscritos y de culturas—se ha convertido, en los últimos años, en un féretro líquido en el que se acumulan miles de cadáveres de migrantes adultos y de niños inocentes. Hoy, el Mare Nostrum—y esto vale para cualquier extensión de agua, dulce o salada—es percibido por los partidos xenófobos europeos como una frontera natural y no como una oportunidad para facilitar tránsitos y comunicaciones de un territorio a otro.
En este brutal contexto, la bellísima reflexión de Donne—recogida en Devociones para circunstancias inminentes (1624)—despierta en nosotros el recuerdo de valores que hoy en día parecen olvidados. Una larga enfermedad y la experiencia del dolor se convierten para el autor en una oportunidad extraordinaria para interrogarse sobre el misterio de la muerte y sobre el lugar que corresponde a los simples individuos en la humanidad. Postrado en su lecho («Arrojado como he sido a esta cama, mis coyunturas desmadejadas parecen grilletes, y estas finas sábanas, puertas de hierro», III, p. 58), el poeta inglés oye el tañido de las campanas y piensa enseguida en la desaparición de un vecino («Esas campanas me indican que lo conocía, o que era mi vecino», XVI, p. 176). Pero la «muerte del otro»—relatada en la meditación XVII, titulada «Nunc lento sonitu dicunt, morieris» («Ahora esta campana que dobla suavemente por otro me dice: eres tú quien debe morir»)—, no sólo constituye una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia muerte, sino que es asimismo una valiosa oportunidad para entender que los seres humanos están ligados entre sí y que la vida de cada hombre es parte de nuestra vida: «Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo; todo hombre es una parte del continente, una parte del océano» (XVII, p. 186). La metáfora geográfica nos hace «ver» aquello que no se alcanza a percibir en medio del remolino del egoísmo cotidiano: que «un hombre, es decir, un universo, es todas las cosas del universo» (XVI, p. 180), de igual manera que un terrón cualquiera de un continente es ese continente (XVI, p. 180). Por eso «la muerte de cualquier hombre me disminuye»: porque cada uno de nosotros «es parte de la humanidad», porque somos múltiples pequeñas teselas de un todo único. Así, cuando oímos tañer la campana, tomamos conciencia de que una parte de nosotros nos ha dejado y que ahora esa campana suena también por quien queda («Así, nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas: están doblando por ti», XVII, p. 186). Con la negación del hombre-isla, la meditación sobre la enfermedad y sobre la muerte se transforma en un himno a la fraternidad, en un elogio a la humanidad concebida como el cruce inexplicable de una multitud de vidas.
Es una imagen de la humanidad diametralmente opuesta a la egoísta y violenta que hoy en día domina las campañas electorales de Europa y Estados Unidos. Al grito de un mismo eslogan sazonado con algunas diferencias («America first», «La France d’abord», «Prima gli Italiani» o «Brasil acima de tudo», por poner sólo algunos ejemplos), grupos de políticos armados de un implacable cinismo han fundado partidos de éxito con un único objetivo: cabalgar sobre la indignación y el sufrimiento de las clases menos favorecidas para fomentar la guerra de unos pobres (los que han pagado y pagan duramente estos años de crisis) contra otros (los migrantes que buscan desesperadamente un futuro en los países más ricos). Los datos ofrecidos por la ONG británica Oxfam a comienzos de 2018, con motivo de la celebración del World Economic Forum de Davos, son sobrecogedores: el uno por ciento de la población mundial había acaparado el ochenta y dos por ciento de la riqueza generada el año anterior. Un crecimiento terrible de las desigualdades que no justifica una estrategia de rigor que empobrece a la clase media y reduce a la indigencia a las familias más humildes. Es inmoral que políticos europeos (¡algunos de los cuales han favorecido la transformación de sus países en atractivos paraísos fiscales!) exijan el pago de la deuda a un pobre pensionista griego, italiano o español y permitan que las grandes multinacionales (Amazon, Google, Apple, etcétera) se enriquezcan sin pagar impuestos en los Estados en los que ingresan miles de millones de euros. Asimismo es inmoral promulgar «reformas» que, en nombre de la «modernidad» y de la movilidad del trabajo, abolen gradualmente la dignidad de los trabajadores y todo «derecho de tener derechos» (retomo aquí la feliz expresión acuñada por Hannah Arendt y relanzada por Stefano Rodotà). Basta con recorrer los curricula de muchos destacados dirigentes que operan en el Parlamento y en las salas de mandos de la Unión Europea, para darse cuenta de sus estrechos vínculos con influyentes bancos, poderosas financieras, grandes multinacionales o reputadas sociedades de rating. Ante el crecimiento exponencial de la evasión fiscal y de la corrupción, es difícil imaginar un futuro para esta Europa al servicio de los potentados económicos que no esté cargado de conflictos humanos y sociales muy peligrosos.
2. FRANCIS BACON: LA IMAGEN INSULAR Y EL TEMA DE LA BONDAD
Las Devociones para circunstancias inminentes de John Donne obtuvieron un éxito inmediato. En el transcurso de unos pocos años, en vida del autor, se cuentan dos ediciones en 1624, otras dos en 1626 y una más en 1627.
Pero en mi opinión, entre las reacciones inmediatas que suscitó la publicación de las Devociones, la más importante fue sin duda la de sir Francis Bacon. En efecto, en la edición ampliada de sus Ensayos, aparecida en 1625, el filósofo inglés retoma la imagen de la insularidad en los pasajes finales de una reflexión titulada De la bondad y la bondad natural. Las fechas son claras: si en la primera redacción de este ensayo específico, dedicado al tema de la bondad (presente en la segunda edición de 1612), no hay alusión alguna a la metáfora insular, en la tercera edición, de 1625 (un año después de la impresión de las Devociones), se hace, en cambio, evidente el eco de la decimoséptima meditación de Donne (titulada «Nunc lento sonitu dicunt, morieris» [«Ahora esta campana que dobla suavemente por otro me dice: eres tú quien debe morir»]).
En estas páginas, intentando ofrecer su definición, Bacon se detiene en la concepción de la bondad:
Tomo la bondad en este sentido, el que afecta al bienestar de los hombres, que es lo que los griegos llamaban filantropía; y la palabra humanidad, tal como se usa, resulta demasiado leve para expresarla. Bondad llamo yo al hábito, y bondad de la naturaleza, a la inclinación. Siendo ésta, de todas las verdades y dignidades del espíritu, la más grande y la característica de la deidad; y sin ella, el hombre resulta un ser atareado, despreciable y miserable, no mejor que cualquier clase de gusano. La bondad responde a la virtud teológica de la caridad, y no admite exceso, sino error [p. 26].
Sólo a la bondad no se le han concedido límites. Mientras que el exceso puede transformar una virtud en su contrario («El deseo de poder excesivo produjo la caída de los ángeles y el deseo de saber en exceso hizo caer al hombre»), en «la caridad no hay exceso» (p. 26). Y esto ocurre porque «la inclinación a la bondad está profundamente impresa en la naturaleza del hombre» (p. 26). Hasta tal punto que, «si no se orienta hacia los hombres», podría acabar por dirigirse «hacia otras criaturas vivientes»: baste pensar en los «turcos, un pueblo cruel, que, sin embargo, son bondadosos con los animales y dan limosna a los perros y las aves» (p. 26).
Para Bacon, es ante todo necesario buscar «el bien de los demás hombres», pero evitando «[esclavizarse] a sus apariencias o ficciones» (p. 27). Por desgracia existen también seres humanos «[cuya] naturaleza hace que no deseen el bien de los demás». Se trata de hombres, inclinados «a la envidia o al simple desprecio», que incluso disfrutan con las «calamidades ajenas»:
Tales cualidades son los verdaderos errores de la naturaleza humana, y, no obstante, son la madera más apropiada para hacer grandes políticos; como la madera curvada que sirve para los barcos que la requieren así, pero no para construir casas que deban mantenerse derechas [pp. 27-28].
Entre las «partes y señales de la bondad», en particular, el filósofo destaca sobre todo la hospitalidad. Acoger a los extranjeros es uno de los rasgos constitutivos del ser humano abierto y solidario: «Si un hombre es generoso y cortés con los extranjeros, eso demuestra que es ciudadano del mundo y que su corazón no está aislado de otras tierras, sino que forma parte con ellas de un continente» (p. 28). Aquí Bacon reescribe la imagen insular de Donne: la humanidad es un «continente unido», de suerte que el hombre individual no puede ser considerado como una isla separada de un «todo» único («su corazón no está aislado de otras tierras»). Ser «ciudadano del mundo» significa tener la capacidad de superar el limitado perímetro de los propios intereses egoístas para abrazar lo universal, para sentirse parte de una inmensa comunidad constituida por los semejantes. Por eso, ocuparse de los demás es siempre una oportunidad para hacerse mejores:
Si [un hombre] es comprensivo [compassionate] con las aflicciones de los demás, esto demuestra que su corazón es como aquel árbol noble, que se hiende cuando da su bálsamo; si perdona y condona fácilmente las ofensas, eso demuestra que su mente está por encima de las injurias, de tal modo que no puede ser alcanzada por el disparo; si es agradecido a los pequeños beneficios, eso demuestra que sopesa el pensamiento de los hombres y no su basura [p. 28].
En este sentido, la bondad no puede conocer límites. Por el contrario, el ejemplo del «noble árbol del bálsamo» nos permite entender que el altruismo puede llegar hasta el sacrificio extremo de uno mismo («Si [un hombre] es comprensivo con las aflicciones de los demás, esto demuestra que su corazón es como aquel árbol noble, que se hiende cuando da su bálsamo»). Bacon se refiere aquí a la planta que se da por entero y acepta ser incidida para ofrecer gratuitamente a los demás su linfa vital. Una inmolación que puede también evocar, de forma simbólica, el martirio de Cristo por la humanidad.
El filósofo retoma, reelaborándolo, el mito del árbol del bálsamo atestiguado ya en las fuentes clásicas (pienso en las Investigaciones sobre las plantas de Teofrasto o en la Historia natural de Plinio) y asociado, más adelante, a interpretaciones religiosas y morales del Renacimiento. Me parece evidente que la imagen evocada en los Ensayos coincide de manera indiscutible con un emblema de Joachim Camerarius (1534-1598) que forma parte de su célebre recopilación titulada Symbolorum et emblematum ex re herbaria desumtorum centuria una collecta, publicada en 1590. La picturaXXXVI de la centuria I representa a un hombre, vestido al estilo árabe, que hiende el árbol para hacer que manen unas gotas de bálsamo en un pequeño vaso que lleva en la mano izquierda: en la parte superior destaca el lema «Vulnere vulnera sano» (‘Con la herida curo las heridas’), mientras que abajo figura el dístico «Dic age cum proprio tua vulnere vulnera sanem, | Stipite cur hominum durior hostis homo es?» (‘Dime, ya que con una herida mía sano tus heridas, | ¿por qué tú que eres un hombre eres para los hombres un enemigo más duro que un árbol?’). El tema del poder terapéutico del bálsamo y de su generosidad (de hecho, cura las heridas de la humanidad con la herida que se le inflige) aparece ya inscrito en los tres elementos (figura, lema y dístico) en los que me he detenido.
Pero, como sucede a menudo, compete al comentario aclarar las fuentes del emblema y exponer su valor moral. Camerarius, en efecto, remite de inmediato al diálogo De balsamo (Venecia, 1591) de Prospero Alpino (1553-1616), médico de Vicenza que había vivido unos años en Egipto en el séquito del cónsul veneciano Giorgio Emo, con el preciso propósito de estudiar las plantas:
El excelentísimo y doctísimo médico Prospero Alpino, que durante ocho años ha ejercido con éxito la medicina en Egipto y ahora ejerce el mismo arte en Venecia con gran reconocimiento, ha mostrado por primera vez en nuestro tiempo, por lo que yo sé, y con gran utilidad, en su famoso libro sobre las plantas de Egipto y en el diálogo que ha publicado específicamente dedicado al bálsamo, la verdadera descripción del mismo y el lugar en el que nace además de su imagen, lo cual muestra claramente que este arbusto que todavía nace en la feliz Arabia ha pasado de aquí a Egipto y a Judea, y así quienes lo deseen pueden adquirirlo auténtico y a buen precio [p. 37r].
El autor, siguiendo a su fuente, se detiene en la técnica de recolección del bálsamo (hacer incisiones en la corteza) y en sus efectos terapéuticos (curar llagas y heridas de todo tipo):
Si se hacen incisiones y se raspa la corteza de este arbusto durante el verano destila este licor nobilísimo (del que también ha querido enviarme una pequeña muestra); y hoy se hace un gran uso de él también en Egipto para curar todas las heridas y llagas difíciles y pútridas y otras afecciones de este género [ibid.].
En las líneas finales, sin embargo, el símbolo del bálsamo se asocia directamente con el concepto de «benevolencia recíproca» entre los seres humanos: «De este emblema aprendemos la recíproca benevolencia entre los hombres, el socorro que debe prestarse con toda solicitud, aunque a veces para ello deban asumirse fatigas y molestias» (ibid.). No hay cosa mejor y más ventajosa que la bondad y hacer el bien, como también afirman Cicerón y san Pablo, ambos evocados en la conclusión.
El vínculo entre este árbol y la «recíproca benevolencia»—sobre el que han insistido, con razón, Beatrice Antón y Rosa María Espinosa en un detallado ensayo dedicado a la fortuna del tema en algunos textos renacentistas y en el propio Camerarius—parece estar también consolidado en algunas obras de medicina, como confirma una reflexión del médico español Andrés Laguna (1499-1559) en su tratado Dioscórides (Amberes, 1555), cuyo capítulo XVIII se titula «Del balsamo». Aquí, en el marco de una crítica a la comunidad judía, se subraya la generosidad de la planta y su valor simbólico para la salvación del género humano («[el bálsamo] ciertamente la más generosa planta, que nació, ni nacerá jamás, para la salud y conservación del linaje humano», pp. 25-27).
Ahora, el propósito filantrópico de Bacon parece clarificarse más aún. Por otra parte, la importancia del amor a la «comunidad» y de la solidaridad humana se subraya asimismo en otros dos ensayos. En las reflexiones dedicadas a la familia y el celibato (Del matrimonio y la soltería, VIII) la mujer y los hijos son vistos como un «impedimento para las grandes empresas», mientras que «las mejores obras y de mayor mérito para el público vinieron de hombres solteros o sin hijos, que con su cariño y sus medios se casaron con el público y le entregaron dote». Hay que liberarse del egoísmo propio porque «quienes se aman mucho a sí mismos dañan a los demás»: la «propia persona», de hecho, «es un mísero centro de las acciones humanas» («De la traza con bien de uno mismo», XXIII).
El filósofo inglés, en definitiva, usa la metáfora «geográfica» y sus implicaciones filantrópicas en una excepción ligada al cosmopolitismo y la recíproca benevolencia. Todo lo que se hace por los demás se hace también para uno mismo. Por eso, concentrarse sólo en el propio «yo» o sentirse ciudadano de «una isla» es poca cosa y pura miseria. Pensarse «ciudadano del mundo», en cambio, dilata más allá de toda medida nuestros confines: transforma a la humanidad entera en una comunidad única y nuestro planeta en una patria inmensa.
3. «LAS OLAS» DE VIRGINIA WOOLF: «NO CREO EN LA SEPARACIÓN. NO SOMOS INDIVIDUALES» (LA HUMANIDAD-OCÉANO Y EL INDIVIDUO-OLA)
Pero las Devociones no sólo dejaron su impronta entre los contemporáneos. Tres siglos después, es muy probable que también Virginia Woolf recuerde esta meditación de Donne, basada en la negación del hombre-isla recluido en los estrechos límites de su egoísmo. En un contexto completamente diferente (caracterizado ante todo por la necesidad de analizar la compleja interacción entre la polifonía interior que distingue todo «yo» individual y la totalidad indistinta de los seres humanos), la gran escritora inglesa traduce en la espléndida imagen de la ola la misma tensión entre el uno y los muchos, entre la parte y el todo. Publicada en 1931, Las olas se constituye como una «novela» experimental. Como las olas (masas individuales de agua que se levantan de la superficie del mar para después, terminado su curso, volver a fundirse en ella), los seis personajes (el séptimo, Percival, no habla, sino que vive a través del relato de los demás) representan el flujo de un «yo» que expresa a su vez su unicidad y su pertenencia a un todo indistinto. Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Jinny y Louis dan vida a «monólogos» interiores que rehacen una identidad suspendida entre lo uno y lo múltiple: «Ahora veo con gran claridad que no soy uno y simple, sino múltiple y complejo» (p. 68); «Soy Bernard, soy Byron; soy esto y lo otro» (p. 80); «Estoy dividida en porciones. He dejado de ser una sola entidad» (p. 95); «Os devuelvo rectamente la mirada, hombres y mujeres. Pertenezco a vuestro grupo» (p. 92); «En estos momentos, yo no soy» (p. 103); «Y otra y otra y otra vez […] También yo soy claro y sin equívocos. Sin embargo, llevo en mí una vasta herencia de experiencias. He vivido mil años» (p. 148); «He fundido en una mis muchas vidas. Con mi perseverancia y decisión he contribuido a trazar en el mapa estas líneas que unen las diferentes partes del mundo» (p. 149); «Al reunirnos y separarnos, montamos diferentes formas, construimos diferentes estructuras. Pero si no clavo estas impresiones en el tablón, y de los muchos hombres no hago uno […] entonces caeré como la nieve y me frustraré» (pp. 151-152); «No soy un ser único y transitorio […] Mi destino ha sido recordar, saber que debo formar un solo tejido, saber que debo unir en un solo cable los múltiples hilos, los hilos delgados, los hilos gruesos, los rotos, los imperecederos, de nuestra larga historia, de nuestro día tumultuoso y variado» (p. 181); «Para ti soy sólo “Neville”, y ves los estrechos límites de mi vida y la barrera que no puede rebasar. Pero para mí soy inconmensurable, soy una red cuyos hilos pasan sin que se vea por el interior del mundo» (p. 191); «En consecuencia, me dije, yo soy yo mismo y no Neville» (p. 214); «Hay muchas estancias, muchos Bernards. Está el Bernard encantador, pero débil; el fuerte, pero quisquilloso; el brillante, pero desaprensivo; el buen compañero, pero sin la menor duda insoportable pelmazo; el simpático, pero frío; el de abandonado aspecto, pero—id a la estancia contigua—mundano, dicharachero y demasiado bien vestido» (p. 233); «Por un instante, vimos yacente entre nosotros el cuerpo de aquel ser humano completo que no conseguimos llegar a ser, pero que, al mismo tiempo, no podíamos olvidar» (p. 248).
Se trata de un tema principal que, probablemente, guarda también relación con la bellísima página de John Donne. Y, en particular, la frase «No creo en la separación. No somos individuales (p. 61) sugiere con mucha fuerza la famosa imagen en la que el poeta nos recuerda que «ningún hombre es una isla, completo en sí mismo» («No man is an Iland, intire of it selfe») y que «todo el mundo es un pedazo del continente, una parte del océano» («Every man is a peece of the Continent, a part of the maine»). En este preciso contexto caracterizado por el mar y por las islas, la palabra «maine» (que algunos traducen por «todo», a partir del significado de ‘principal’, ‘esencial’, ‘más importante’; y otros, en cambio, interpretan como «mainland», ‘tierra firme’) puede traducirse también, legítimamente, por «océano»: el lector de la época, en efecto, pudo pensar en esta imagen leyendo la prosa poética del escritor inglés. Por otra parte, no puede excluirse que Donne, después de «peece of the Continent», haya querido extender su comparación a la inmensa vastedad oceánica: mientras que «mainland» supondría una simple variación de la frase precedente, «main» comportaría un enriquecimiento ulterior de la imagen geográfica, añadiendo la dimensión líquida (los mares) a la sólida (las tierras).
Para convencernos, basta con examinar los ejemplos que nos proporciona el Oxford English Dictionary, en el que figuran citas extraídas de autores que vivieron entre los siglos XVI y XVII. O bien pueden leerse algunos versos de William Shakespeare en los que la acepción de «océano» es indiscutible: pienso, sólo para señalar unos pocos, en «Into the tumbling billows of the main» («Entre los flujos arremolinados del océano», La tragedia del Rey Ricardo III, I, 4, 20), en «Even till that England, hedged in with the main» («Aquella Inglaterra, rodeada por una cinta de agua», Vida y muerte del Rey Juan, II, I, 26) o en «On your broad main doth wilfully appear» («En vuestro amplio piélago [mi barquilla] navega deseosa», Sonetos, 80, 8).
Y, tres siglos después, también James Joyce sigue utilizando en el Ulises la palabra «main», que conserva su ambigüedad. Aunque casi todos los traductores (en diferentes lenguas) traducen «main of America» pensando en la tierra firme («Tomamos el mar con un pequeño barco para ir a redescubrir América» [«And put to sea to recover the main of America»], episodio XIV), el hecho de que los marineros icen «una bandera con una calavera» alude claramente a su condición de «piratas» y, por lo tanto, al hecho de que la conquista puede legítimamente involucrar sobre todo las extensiones marinas (no en vano Enrico Terrinoni traduce a contracorriente: «Y zarparon a reconquistar el gran mar de América»). El mismo discurso, con más razón, debería ser válido para una lectora culta (y contemporánea de Joyce) como Virginia Woolf, que conocía bien—pensemos en los ensayos recopilados en El lector común—a Philip Sidney, Edmund Spenser, el Bardo y, en general, la literatura isabelina.
Así, Virginia Woolf utiliza la imagen de la ola para representar a los seres individuales humanos como «parte del océano» (o de un «todo» líquido). Todo individuo es una parte de la humanidad, como la ola es una parte del océano. Toda ola es al mismo tiempo única e idéntica a las demás. Igualmente, el flujo de los soliloquios se resuelve en el océano de la «novela», mientras que el «humo de mi frase», como una ola, «alzándose y descendiendo, balanceándose y descendiendo» (p. 119). En este toma y daca, este hacerse y deshacerse, se concreta la esencia misma de la vida («Estoy constantemente en trance de reconstrucción», ibid.) y de la escritura («Pero, si no hay historias, ¿qué final puede haber, qué principio?», p. 239).
Y la lectura misma de los Diarios lo confirma: el devenir y el continuo movimiento plural de la existencia han influido mucho también en las elecciones de la forma de la novela y de la poética que las ha inspirado. Virginia Woolf no refiere una historia («No busco referir una historia», 28 de mayo de 1929), sino que quisiera representar «islas de luz» flotantes, privadas de cualquier anclaje y arrastradas en un flujo incesante («islas en la corriente», ibid.). En las palabras de Bernard parece reverberar la aspiración de Virginia Woolf de encontrar una historia que pueda contener «los miles de historias» narradas:
Me he inventado miles de historias, he llenado innúmeras libretas con frases que utilizar cuando encuentre la verdadera historia, la historia a la que estas frases hacen referencia. Pero aún no he encontrado la historia. Y comienzo a preguntarme: ¿hay realmente historias? [Las olas, p. 167].
Así, también en el plano de la escritura el reto es siempre el mismo: ¿cómo transformar «fragmentos» separados («Hasta ahora es una mezcla de fragmentos», 16 de febrero de 1930) en una obra unitaria («Probablemente carente de unidad», 30 de diciembre de 1930)? ¿Cómo amalgamar las frases individuales («Afilar y hacer refulgir las frases bellas. Una ola tras otra», 1.º de mayo de 1930) y los soliloquios («Las olas creo que se reduce […] a una serie de soliloquios dramáticos») en una narración homogénea («Lo importante es hacer pasar las olas de tal modo que se compenetren de manera homogénea según su ritmo», 20 de agosto de 1930; «Si consiguiera volver más compactas las escenas—principalmente por medio del ritmo», 30 de diciembre de 1930)?
La escritora pone en escena «islas de luz» (otra imagen insular) y olas hechas de palabras y experiencias vividas, en las que es posible, por un momento, reconocer la existencia de los individuos anegada en el mar de la humanidad. En otra página significativa de Las olas, Virginia Woolf alude al título del texto mismo de Donne («Ahora esta campana que dobla suavemente por otro me dice: eres tú quien debe morir»): «A lo lejos dobla una campana, pero no dobla por un muerto. Hay campanas que tocan a vida. Cae una hoja y cae de alegría. Amo la vida, estoy enamorado de la vida» (p. 73). Ahora, el tema de la insularidad y el de la campana (este último, en particular, inspirará el título de la famosa novela de Ernest Hemingway Por quién doblan las campanas, publicada en 1940), estrechamente ligados en la «meditación» del poeta inglés, se encuentran entrelazados en la trama líquida que caracteriza el título Las olas.
Y no en vano, Woolf cambiará la conclusión de la novela («Quisiera fundir todos los fragmentos intermedios en el discurso final de Bernard, y acabar con las palabras Oh, soledad», anota en los Diarios el 22 de diciembre de 1930) para confiar de nuevo a Donne la última palabra en los pasajes finales: «La muerte es el enemigo. Es la muerte contra la que cabalgo, lanza en ristre y melena al viento» (p. 266). En esta paráfrasis libre de un soneto de las Poesías sacras («Death, be not proud, though some have called thee | Mighty and dreadful» [«Muerte, no seas soberbia, aunque te hayas llamado | poderosa y terrible»]) se encierra la paradoja de la «muerte de la Muerte» (con este verso se cierra el soneto: «And death shall be no more; Death, thou shalt die» [«Y la muerte ya no será; Muerte, tú morirás»]), pero declinado en una clave completamente terrenal, ajena al horizonte místico y metafísico de la fuente. En definitiva, vivir es también una batalla continua, una alternancia de tomas y dacas, un esfuerzo sin tregua para asir lo inasible: «Todo ha terminado, nos hemos acabado. Pero espera […] de nuevo un impulso nos recorre. Nos levantamos, lanzamos al aire hacia atrás una melena de blanca espuma pulverizada. Golpeamos sordamente la arena. No podemos quedar limitados» (p. 239); «Dije: “¡Lucha, lucha!”, y lo repetí. Es el esfuerzo y la lucha, es la perpetua guerra, es el hacer añicos y el recomponer, ésta es la cotidiana batalla, la derrota o la victoria, el absorbente empeño» (p. 241).
Para Virginia Woolf, vida y muerte, marcadas por el continuo flujo del tiempo, se suceden y anulan en la circularidad de un perenne ir y venir. El agua misma—tema presente en muchas de sus obras—puede generar el nacimiento de una cosa y decretar, a continuación, su fin. Un ir y venir que la escritora consignará en sus Diarios, aludiendo a una poesía de Matthew Arnold: «Y después nos avergonzamos de volver atrás—y después se vuelve atrás—y después todo vuelve a empezar de nuevo como el río o como el mar de Matthew Arnold, que vuelve atrás, etc., etc.)». En esta reflexión del 15 de mayo de 1929, cuando el proyecto de la obra carece todavía de forma y se presenta incluso con un título incierto (The Moths, ‘Las polillas’), Virginia Woolf piensa en los célebres versos de Dover Beach (La playa de Dover, 1867) en los que Arnold describe el perenne movimiento de la ola:
Listen! You hear the grating roar
Of pebbles which the waves draw back, and fling,
At their return, up the high strand,
Begin, and cease, and then again begin,
With tremulous cadence slow, and bring
The eternal note of sadness in.
[¡Escucha! Puedes oír el rugir de las piedras | que las olas agitan, arrojándolas | a su regreso allá en el ramal de arriba, | comienza y cesa, y luego comienza otra vez, | con trémula cadencia disminuye, y trae | la eterna nota de la melancolía].
Pero hay algo más: en esta poesía, entretejida de misterio, surge el retrato de una humanidad miserable—encerrada en el pequeño círculo de sus egoísmos, en los «flujos y reflujos de la desventura humana», debido a la dolorosa pérdida de la fe y a las dramáticas incertidumbres que derivan de ello—que, quizá, sólo podrá encontrar un ilusorio consuelo en la unión regeneradora con el «otro», en el amor fiel («Ah, love, let us be true | To one another!» [«¡Amor mío, seamos fieles el uno al otro!»]).
Dos años antes, en 1865, Walt Whitman publica en Estados Unidos un poema («Out of the Rolling Ocean the Crowd» [«Del océano rodante de la multitud»]), recogido después definitivamente en la sección «Hijos de Adán» de Hojas de hierba, en el cual el tema de la gota-individuo y de la indiferente masa oceánica ocupan una posición central. Una gota se desprende suavemente, por un instante, de la infinita extensión marina para unirse al poeta:
Out of the rolling ocean the crowd came a drop gently to me,
Whispering I love you, before long I die,
I have travell’d a long way merely to look on you to touch you,
For I could not die till I once look’d on you,
For I fear’d I might afterward lose you.,
[Del océano rodante de la multitud una gota llegó hasta mí suavemente, | y me dijo al oído: «Te amo, pronto moriré, | he recorrido una gran distancia únicamente para mirarte y para palparte, | porque no podía morir sin haberte mirado una vez, | porque temía perderte»].
Pero el miedo a la disolución y a la pérdida por las uniones de las gotas individuales (cada gota específica ligada a otra gota) encuentra la garantía de una segura reunificación en la certeza de pertenecer a un todo indistinto (el océano):
Now we have met, we have look’d, we are safe,
Return in peace to the ocean my love,
I too am part of that ocean my love, we are not so much separated,
Behold the great rondure, the cohesion of all, how perfect!
But as for me, for you, the irresistible sea is to separate us,
As for an hour carrying us diverse, yet cannot carry us diverse forever;
Be not impatient – a little space – know you I salute the air, the ocean and the land,
Every day at sundown for your dear sake, my love.
[Nos hemos conocido ya, nos hemos mirado, estamos seguros, | vuelve en paz al océano, mi amor, | yo también soy una parte de ese océano, mi amor, no estamos muy lejos el uno del otro, | contempla la vasta redondez, la cohesión de todas las cosas, ¡qué perfectas son! | Mas en cuanto a mí, en cuanto a ti, el mar irresistible va a separarnos, | nos mantendrá apartados una hora, mas no podrá hacerlo eternamente, | no te impacientes—espera un momento—sabe que yo saludo al aire, al océano y a la tierra, | todos los días al atardecer, por ti, mi amor].
A las uniones entre las gotas singulares sigue el flujo y el reflujo en la inmensidad oceánica. En esta bellísima imagen de sabor lucreciano, Whitman representa a los individuos como átomos que se unen y separan para volver a unirse al todo indistinto (la naturaleza). Ciertamente no es fácil desvelar por entero el misterio de estos versos. Sin embargo, es evidente que la gota y el poeta pertenecen al mismo océano de la vida. Toda gota es única y, al mismo tiempo, forma parte del mar infinito de la humanidad: «Vuelve en paz al océano, mi amor, | yo también soy una parte de ese océano, mi amor, no estamos muy lejos el uno del otro». Las separaciones y las uniones entre gotas son cíclicas («Mas en cuanto a mí, en cuanto a ti, el mar irresistible va a separarnos, | nos mantendrá apartados una hora [carrying us diverse], mas no podrá hacerlo eternamente [carry us diverse forever]»). En la infinita extensión oceánica ninguna gota singular está nunca separada de las demás.
Virginia Woolf conoce muy bien los poemas de Whitman. Y habla de ellos con entusiasmo en un artículo publicado en enero de 1918 en las columnas del Times Literary Supplement. Se trata de un «encuentro» que tendrá también una probable prolongación en la novela Las olas: en esta obra, según un ensayo reciente de Neal E. Buck, el poeta americano podría incluso ser identificado con el personaje Bernard. Buck analiza convergencias y divergencias entre ambos autores en el terreno de la poética y de la política (relación individuo-sociedad y concepción de la democracia). Pero entre las interesantes coincidencias que propone no figura esta poesía, cuyo verso «Yo también soy una parte de ese océano, mi amor, no estamos muy lejos el uno del otro» me parece estrechamente ligado a la frase «No creo en la separación. No somos individuales» (p. 61). La notable presencia de metáforas oceánicas en Hojas de hierba merecería un análisis minucioso. Por otra parte—como subraya Edward Carpenter, poeta y militante socialista inglés y autor del libro Days with Walt Whitman (1906)—, uno de los rasgos distintivos de su personalidad es precisamente «ese maravilloso genio suyo para los afectos humanos y para el amor» (p. XIV). Son conocidas, en efecto, las simpatías que escritoras y escritores comprometidos (Emma Goldman o Allen Ginsberg) experimentaban por este «cantor de la igualdad (también sexual) y de la democracia» (p. XCIV). Y entonces surge espontánea la pregunta: ¿hay también en Whitman un reflejo de la famosa imagen de Donne? No tengo todavía la respuesta. No he logrado encontrar, hasta el momento, un indicio creíble que confirme el interés del poeta estadounidense por el autor de las Devociones.
Ahora, tras estas divagaciones, la imagen de Virginia Woolf adquiere mayor claridad: el individuo es a la humanidad lo que la ola es al océano. Una ola muere aquí mientras en otro lugar nace otra de la misma agua («Las olas rompían y deslizaban rápidamente sus aguas sobre la arena. Una tras otra, se alzaban y caían […] Las olas caían. Se retiraban y volvían a caer», p. 134). La misma muerte de Percival demuestra que, a pesar de la desintegración del cuerpo, se puede continuar existiendo en otro lugar («Has cruzado el ancho patio, te has alejado más y más, y has adelgazado más y más el hilo entre tú y yo. Pero en algún lugar existes. Algo queda de ti», p. 138).