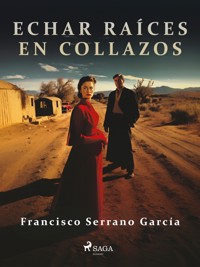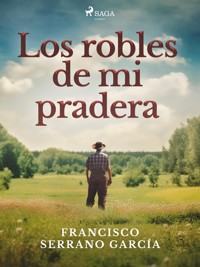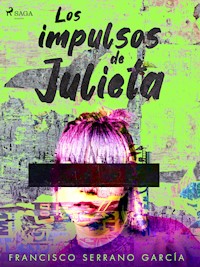
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Julieta es una adolescente conflictiva a cuyo alrededor se desarrolla la vida de un barrio cualquiera en España: miserias, adversidades, hombres abusivos, robos y fatigas. Lo que marca la diferencia es que Julieta no quiere permanecer ajena a todos estos acontecimientos e intentará tomar parte, marcar la diferencia en el mundo. Una novela tan hilarante como amarga, para reflexionar sobre nuestra condición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Serrano García
Los impulsos de Julieta
ILUSTRACIONES GUILLERMO GINESTE
Saga
Los impulsos de Julieta
Copyright © 2011, 2022 Francisco Serrano García and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374368
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
LOS IMPULSOS DE JULIETA
1. LAS VISITAS DE DOÑA ISABEL
Con las rodillas arqueadas y su alma echando lumbre, Julieta coronó el último repecho y enfiló hacia El Claro de Picas. Por fin llegaba a su casa. Era tarde e iba desgreñada, como si se hubiera peleado con los perros de Marcial.
Pero hoy, los perros de Marcial sólo habían ladrado, mostrado sus colmillos y asomado sus babas cuando ella se los enfrentó a través de la verja, a mitad de la cuesta. Eran dos bóxers con los belfos llenos de agua, tal si les sobraran los líquidos de la rabia.
Resopló como se resopla cuando el aire se envilece y puso un gesto de contrariedad; quizá se ganara una lúcida reprimenda por haber malgastado el tiempo y por venir como venía, con la melena embarrada, y los codos como de haber aventado estiércol.
No obstante sus temores, entretenerse con sus compañeras de clase en desafíos desde lo alto de un terraplén, en juegos de adolescencia, o simplemente en duras partidas de cartas, donde albergaba sus sentimientos más codiciosos, no constituía para ella una pérdida de tiempo ni un despilfarro de sus horas a la intemperie, sino más bien la culminación de un deseo de libertad.
Se detuvo ante la fachada de su casa, colocó los libros en el suelo y se apoyó sobre la pared, bajo el baldosín de tonos verdes y amarillos que llevaba la inscripción “Casa Mantuenga”; le interesaba recuperar los ritmos de su corazón, controlar la entrada de aire a sus pulmones y acompasar los latidos de sus sienes.
Finalmente, inspiró en profundidad, se irguió como si fuera una espiga de verano y avanzó unos pasos, camino de la regañina.
Antes de atravesar la puerta de entrada, quedó sin aliento por la estampa vidriosa que se le presentó de improviso.
Allí estaba, como un negro presagio, el viejo ford de doña Isabel, que más que un utilitario en decadencia parecía una cucaracha gigante. El coche se encontraba junto al costado derecho de la casa, al lado mismo de las jardineras de dalias y azaleas que adornaban el entorno.
“Ahí está la bruja —musitó en voz baja, mientras se le removían las entrañas por el desencanto—. ¿Es que hemos de soportarla todos los días? ¡Ojalá reviente!”
Sabía que doña Isabel se encontraba dentro, con su madre, hoy tocaba visita y estaría cómodamente instalada en el salón, frente a una bandeja de pastas y una tacita de té, manzanilla o cualquier otro potingue de las plantas del campo.
Pero no por eso sintió menos aversión a la amiga de su madre. Nadie se acostumbra a los males del cuerpo, y, para Julieta, la presencia de doña Isabel en su casa era como una esquirla de dolor clavada en el pecho.
El resentimiento de Julieta venía de dos meses atrás, desde cuando las visitas de doña Isabel se hicieron cada vez más recurrentes e insoportables. Insoportables para ella, para Julieta, porque para doña Úrsula, su madre, disfrutar de una compañía tan distinguida como aquélla que se le presentaba tan a menudo equivalía a una aproximación al cielo venturoso. Con anterioridad, doña Isabel solía venir dos o tres veces al mes, y ambas amigas, al igual que ahora, compartían largas sesiones de charla sobre temas de interés común.
Pero desde hacía un par de meses, doña Isabel se dejaba ver por allí con machaconería, como si disfrutara contemplar el valle desde las alturas o por deseos incontenibles de mantener vivos los gestos esquivos de la joven: los lunes, miércoles y viernes, con la regularidad de una puesta de sol; los martes, jueves y sábados, según sus deseos de agradar, aunque para Julieta, verla en su casa constituía el mayor de los desagrados. Y es que las charlas amistosas de antaño habían dejado de tener el encanto de la improvisación para convertirse en hostigamiento a la menor de la casa: “Consientes mucho a tu hija, Úrsula —le decía a cada instante—. Si por mí fuera, la castigaría sin salir los fines de semana”; o “debes obligarla a estudiar de firme; sus notas son un reflejo de su pereza y va a suspender el curso”.
Julieta sabía de los consejos de doña Isabel, y, por su culpa, más de un sábado había quedado encerrada en casa. Incluso en una ocasión se le prohibió ir al cine con sus amigas. “Así aprenderá”, dijo en su momento la bruja, quien también en su momento consiguió que Julieta se perdiera la excursión organizada por su colegio a la dehesa de las Viñuelas, donde hubo juegos, competición de saltos, rifas y baile hasta el anochecer, aderezado todo ello con la música de una orquesta contratada por la dirección del centro.
Y ahora la tenía allí mismo. De nuevo, metida en su casa. Para criticarla, para malmeterla, para perseguirla... Había olvidado que hoy la vería una vez más. Pero ahí estaba su coche para recordárselo, el viejo ford, tan viejo como su propietaria.
Julieta empujó la puerta de entrada y pasó, avanzó después por el pasillo y al cruzar por la puerta entreabierta del salón, donde las dos mujeres departían con el talante de las abanderadas, repitió la expresión que minutos antes brotara desde su rencor más acendrado: “¡Ahí está la bruja!”
Según mascaba su sentencia de condenación, pasó de largo sin entretenerse en saludos al vacío.
—¡Julieta! —gritó su madre al verla.
Pero para entonces, la joven ya estaba a mitad de la escalera, haciendo bamboleo con su melena y cerrando sus oídos a la llamada. Subió los peldaños que le quedaban de dos en dos, pasó a su habitación y arrojó los libros sobre la cama.
Sin tan siquiera quitarse el uniforme ni los zapatos azules que tanto la incomodaban, se sentó frente a su mesa de estudio y extrajo unos auriculares del cajón central. Tras colocárselos convenientemente, introdujo la clavija en su conector de entrada, situado bajo la tapa de la mesa, y recuperó su figura estática de las tardes en estado de bruma.
Desde su puesto de escucha, las palabras de las dos mujeres llegaban hasta ella nítidas y espaciadas, como pronunciadas con el desapego de la confidencialidad.
—... y es que la consientes mucho —decía en aquel momento doña Isabel—. Una buena azotaina de vez en cuando le vendría como anillo al dedo. Vamos, que te tienes que imponer. Si fuera hija mía, no le pasaría ni una. ¡Mira que venir a la hora que ha venido! Y encima, pasa como un vendaval, como si esta casa fuese un vagón de tercera o la antesala de una discoteca.
—Puede que no nos haya visto —repuso doña Úrsula—. Ha pasado con tanta precipitación que ni tan siquiera se ha dado cuenta. Le ponen muchos deberes en el colegio y los tiene que presentar al día siguiente. Por eso ha subido tan aprisa a su habitación.
—Pues no sé lo que estudiará ahí arriba, porque he sabido que en el colegio no da ni una. Es la última de la clase, se pelea con sus compañeras y no hace caso de sus profesores. Y cuando le viene en gana, se une a lo peorcito de la comarca para gandulear; y se va al río o al pinar aun por las mañanas. Porque has de saber que este mes ha faltado al colegio en cinco ocasiones. No, Úrsula, no. No tienes una hija; tienes un grano a punto de reventar. Coge una estaca y cuéntale cómo se debe comportar una niña de doce años. Hazlo por su bien cuanto antes. Hoy mejor que mañana, y mañana mejor que pasado. Ya sé que la castigas sin salir de casa algún que otro fin de semana, pero no es suficiente. Debes colocar el listón de los castigos a la altura de sus costillas. Nada de propinas ni de caprichos; enciérrala en casa hasta que cambie de actitud. Y cuando se te subleve... palo. Conmigo no podría esa mocosa. ¡Pero tú eres muy blanda y se ríe de ti!
Julieta no deseaba seguir escuchando. Guardó los auriculares en su sitio, sacó unas tijeras de la cómoda, se encaró al espejo de la pared y apuntó a su pelirroja melena. Las seis pecas de sus carrillos enrojecieron como si las hubiera bañado en jugo de fresas, y las expresiones de su rostro experimentaron la rudeza de las noches encapotadas.
Cinco minutos duró su trabajo sobre la cabellera color “puesta de sol”, al cabo de los cuales dirigió sus tijeras hacia el flequillo que tan bien le caía, y lo arruinó. Al concluir su obra, consideró haber dado con una nueva imagen que la favorecía.
Con sus zapatillas en la mano y sus medias azules rozando el suelo —todo en ella era azul, según la moda de su colegio: los zapatos, las medias, la falda y la blusa, prendas éstas que por mor de sus desmanes tomaban con frecuencia el color de los aguaceros; incluso una especie de chapela que se colocaba en los días ásperos del invierno—, bajó las escaleras.
Tras alcanzar el rellano de la planta baja, se dirigió, todo cautela, al salón donde su madre y la amiga de su madre seguían en animada charla. Se colocó en el cerco de la puerta, con el codo derecho apoyado en la madera y la mirada fija en las contertulias.
Ahora, doña Isabel criticaba a las autoridades administrativas por sus pecados en materia de servicios.
—Parece mentira que en pleno siglo veintiuno vayamos por las calles de nuestro pueblo a golpes de bastón. En Los Gaitanes padecemos de zonas mal iluminadas, de esquinas peligrosas y de obras que se eternizan. Incluso la carretera. ¿Sabes lo que me ha ocurrido esta tarde a dos pasos de tu casa? Pues que he tenido un altercado con Julián, ese tarambana que viene de vez en cuando con su furgoneta para vendernos toda clase de baratijas. Yo subía a veinte por hora y él bajaba como si el municipio le perteneciera. Casi chocamos ahí abajo, en el recodo. Menos mal que pude frenar a tiempo. Él también frenó. A punto hemos estado de caer por el barranco los dos. Le he puesto de hoja perejil y se ha tenido que tragar sus ansias de discutir. Y es que no se puede, Úrsula, una carretera tan estrecha y empinada como ésta da para muchos sobresaltos. Me pregunto cuándo la van a ensanchar; porque llegar hasta esta colina no es tarea fácil.
Iba doña Úrsula a responder cuando, inopinadamente, volvió la cabeza hacia la puerta y un grito de terror se le escapó de la garganta.
—¡Dónde está tu melena? ¿Qué has hecho con tu flequillo? ¡Dios mío, se ha vuelto loca!
Julieta se separó del cerco de la puerta y se puso en movimiento. Llevaba su más cándida sonrisa y un propósito de conformar. Se acercó a las dos mujeres y dio las buenas tardes. Se agachó hacia su madre para obsequiarla con un beso de salutación.
—Es como el beso de Judas —terció doña Isabel, echando su cuerpo hacia atrás, como en gesto de rechazo—. Algo trama la niña y quiere dorarte la píldora.
Julieta cerró los ojos al tiempo que apretaba sus dientes unos contra otros. Un rictus de dolor asomó a sus carrillos, como si sintiera una punzada en el hígado, y sus fosas nasales se ampliaron para dejar paso al aire viciado de la estancia. Doña Isabel no pudo captar la metamorfosis que experimentó el rostro de Julieta, pues ésta se encontraba vuelta hacia su madre, en ademán de alguna clase de ruego o petición.
—Voy a regar las plantas —dijo— ¿Puedo coger la bicicleta después?
—Debería castigarte por ese zafarrancho que te has hecho en la cabeza —le regañó su madre—. ¿Tú que opinas Isabel?
—Oblígala a limpiar el gallinero. Y cuando acabe, que se acueste sin cenar. Eso es lo que yo opino. ¡A buenas horas una hija mía se deja la cabeza así! Pero tú tienes la culpa, Úrsula. Por darle alas. Si no la paras en seco, terminará por quemarte la casa.
—Pon agua en las jardineras —ordenó doña Úrsula a su hija—. Y luego te encierras en tu cuarto hasta que yo te diga.
Julieta dirigió una aviesa mirada a doña Isabel y salió al exterior de la casa. No siempre se entretenía con las dalias y azaleas de las jardineras, incluso más de una vez había tenido severas disputas con su madre al negarse a cuidarlas, pero en esta ocasión le apetecía hacerlo.
Las dos amigas permanecieron en el salón; aún habrían de atacar ciertos temas inaplazables, como aquél que entendía de las próximas elecciones municipales o el que se refería a la subida de precios de la fruta temprana, sin olvidar, por supuesto, el de las excentricidades de Julieta.
Tras despachar los dos primeros asuntos, doña Isabel inició un comentario acerca de la joven de la casa, de sus idas, de sus venidas y de su carácter desapacible, rayano en la rebeldía.
Doña Úrsula se hizo eco de las palabras de doña Isabel, si bien supo aplicarles un bálsamo de comprensión, pues su hija era aún muy joven y confiaba en que, con el tiempo, corregiría su actitud. Pero convenía abandonar el tema de Julieta, por cuanto ésta podría hacer acto de presencia y no era aconsejable que oyera expresiones referidas a su conducta.
No obstante, Julieta no regresaba según el tiempo que se le suponía para realizar su trabajo; había transcurrido más de media hora y la puerta de entrada se mantenía aún inalterable.
Al rato, doña Úrsula se entregó a sus conjeturas.
—¿Qué estará haciendo? —murmuró en voz alta, mirando a doña Isabel y haciendo intención de levantarse—. ¡Cuarenta minutos! ¿Habrá cogido la bicicleta?
En ese momento apareció la causante de la zozobra materna.
—¿Por qué has tardado tanto? —preguntó doña Úrsula, sentándose de nuevo—, son cuatro jardineras de nada.
—¿No querías un trabajo bien hecho? Pues ahí lo tienes.
—Hija mía —intervino doña Isabel—, te ha dado tiempo a regar el valle entero. Incluso a ver crecer la hierba —y como colofón a sus diatribas, sentenció—: Te habrás entretenido con el vuelo de los pájaros; o tal vez con el brillo de las nubes.
Julieta calló. No le interesaba un altercado con la amiga de su madre y se dirigió a su habitación de la planta primera.
Tras cerrar la puerta por dentro, se acercó a la ventana y se puso a contemplar los tonos del horizonte. El sol rozaba las cumbres de la montaña color ceniza y su luz mortecina parecía esconderse por entre los riscos y robles del lugar. Allá, a lo lejos, se percibían las primeras sombras del anochecer; pronto el vaho de la noche envolvería el valle tan lleno de verde y sal de vida.
Abrió el cajón izquierdo de su mesa de estudio, removió unos libros que había allí encerrados y tomó su diario.
“Tres de marzo, viernes —escribió—. Hoy ha venido de nuevo. No hay quien la arranque de aquí. A mamá le ha comido el coco y a mí me saca de quicio”.
Deseaba expresar lo mucho que aborrecía a aquella mujer que acabaría por trastornarla, pero no le salían las palabras. Sus pensamientos se agolpaban en su cabeza sin poder darles salida y desistió de seguir escribiendo.
Dejó el diario en su lugar de origen y retomó su postura de piedra junto a la ventana
Transcurrido un lapso de tiempo indeterminado, una voz desde la planta baja la sacó de su ensimismamiento.
—¡Julieta! ¡Doña Isabel se va y te desea las buenas noches!
—¡Adiós, doña Isabel! —gritó la destinataria del aviso, sin moverse del sitio ni menear una pestaña—. ¡Que tenga usted un buen día, doña Isabel! ¡Cuídese usted, doña Isabel!
—¡Adiós, guapa! —oyó. La expresión llevaba en su interior la fuerza de un deseo contenido, algo así como el sonido de la furia de un látigo.
Casi de inmediato se oyó un portazo y el rugido del viejo ford, el cual se hallaba aparcado junto a un lateral de la casa.
Desde su puesto de observación, Julieta vio cómo el coche se alejaba lentamente y cómo se hacía cada vez más diminuto. A través del cristal de su ventana agitó con levedad la palma de su mano, como en un adiós premonitorio.
—Bye-bye —certificó, sin apenas mover los labios.
* * *
La noticia se repartió por el valle como si una ráfaga de viento la hubiera arrastrado hasta el último rincón de las casas.
También doña Úrsula, allá en lo alto, tuvo conocimiento de la noticia tan pronto como ésta se produjo. Y quedó sobrecogida.
Igualmente Julieta quedó sobrecogida por la magnitud de la noticia: la viuda Malgrera, doña Isabel para las gentes del pueblo, que minutos antes estuviera junto a ellas, había sufrido un percance con su coche en la curva de la Tocha, donde el camino se hace hiel y el empedrado busca su angostura.