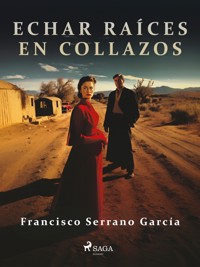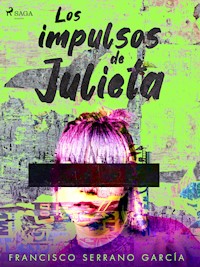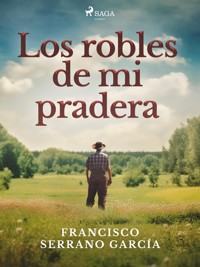
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la mejor tradición de gigantes del esperpento y la comedia española como Miguel Mihura o José Luis Cuerda, Los robles de mi pradera nos lleva a un entorno bucólico y rural en el que se suceden las situaciones estrambóticas y exageradas pero no por ello menos verdaderas. Don Crisanto, hombre campestre y adinerado, ha localizado una parcela de terreno en mitad de la campiña que hacer suya, en la que cumplir todos sus sueños. Sin embargo, Crisanto pronto comprobará que no es el único que cree haber visto en esa extensión de pradera más de lo que hay.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Serrano García
Los robles de mi pradera
Novela
Saga
Los robles de mi pradera
Copyright ©2003, 2023 Francisco Serrano García and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374399
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Guillermo, mocetón de un año de edad,
y a su hermana Ana, la más joven del grupo,
a quien apenas he visto un par de veces
(no ha habido tiempo para más).
Ambos me han prometido leer este libro tan pronto
como puedan sujetarlo entre sus manos.
LOS ROBLES DE MI PRADERA
I
Por fin tengo mi pradera. Para siempre. Con su césped, hasta donde alcanza la vista. Mi pradera es como una alfombra de verde que se extiende hasta los chopos del río. O del arroyo, para ser exacto. Es mi propiedad. Por fin la he conseguido y por nada del mundo quisiera perderla.
Mis ojos se detienen allí abajo, entre los árboles de la planicie: chopos, abetos, pinos enanos. Los chopos, los abetos y los pinos enanos no son míos ni nunca lo serán, pero no me importa, yo los tengo allí y es como si me perteneciesen. Y disfruto de su presencia, de la misma manera que el astrónomo disfruta ante la visión del firmamento.
Sin embargo, no siempre ha sido mía mi pradera. En realidad, jamás me había pertenecido hasta ahora, si bien yo la había hecho mía desde el momento en que la descubrí, desde el instante mismo en que me senté en lo alto de la pendiente y vi el silencio. Porque el silencio de mi pradera se ve como se ve la luz. Y vi el brillo de la hierba y la apostura de los robles sobre la hierba. Sí, desde aquel instante la hice mía del mismo modo que el marino hace suyo el mar o el trotamundos hace suyos los caminos que va abriendo en su caminar.
Pongo las manos sobre mi nuca y observo el movimiento de las hojas. El viento las sacude con fuerza. Es un viento agradable, como también es agradable la lluvia cuando cae sobre mi cabeza, o cuando el sol tuesta mi frente, o cuando el frío hace crujir mis huesos. Es mi pradera y aquí vengo a evadirme del ruido y de la rutina.
Mi descubrimiento ocurrió en marzo, cuando estábamos entrando en el puente de San José. ¿Se acuerdan?: jueves: San José. Jueves, viernes, sábado y domingo. Cuatro días seguidos aptos para la locura, o para ir a la playa, o para darse a la contemplación. Yo preferí la contemplación, vagar con mi coche por lugares apacibles, entretenerme con la observación de paisajes sin explorar, transitar por las márgenes estrechas de un arroyo, lejos de la baraúnda y del alboroto. Recorrí una distancia larga a la contra de la corriente y di con este lugar perdido entre dos cerros. Dejé el coche en la hondonada y ascendí, descalzo, y me tumbé junto a los dos robles del fondo. No crean que fue una ascensión dura, fatigosa, de ésas que te dejan sin aire en el cuerpo y con lágrimas en los ojos. Ni mucho menos. La pendiente de mi pradera es tan suave que permitiría a un niño subirla a gatas. Cuando llueve, uno puede recrearse en el deslizamiento tranquilo del agua. El agua baja hasta el arroyo, pero lo hace con pereza, con desgana, como si le costara trabajo desgajarse de la tierra que la pretende. Tres horas pasé al amparo del silencio y de los vaivenes de mi mente. ¡Si al menos tuviese a Jacinta a mi lado!, pensé. Vana ilusión, no lograría convencerla. De hecho, hacía tiempo que no la veía, algo más de dos meses, desde primeros de enero. Fui a verla entonces para desearle un venturoso año y para saber cómo le habían ido las fiestas recién concluidas. Era una excusa, un pretexto para acercarme a ella y arrancarle una charla lo más ambiciosa posible. Nuestro encuentro, de apenas treinta minutos, sirvió para saludarnos como viejos camaradas y para reafirmarse ella en un distanciamiento definitivo. O casi definitivo. Digo casi porque creí entrever en sus palabras una especie de resquicio para mis aspiraciones: “Por ahora no, Crisanto –me dijo, cuando le insinué una reconciliación–; las cosas siguen como siempre”. Obviamente exageró, pues la palabra siempre no era de aplicación a nuestro caso. Tal vez había olvidado, o deseaba olvidar, que hubo un momento dichoso en nuestras vidas. Más de un momento. Yo diría que cientos de momentos. Hasta el día de su espantada, en el verano pasado, cuando sin apenas palabras ni tan siquiera una discusión, salió de casa con un fuerte portazo. En febrero fui a verla de nuevo: me puse el abrigo, cogí mi paraguas y me planté ante la puerta de su trabajo. Pero de ahí no pasé, el agua actuó como antídoto de mi decisión y me di media vuelta, con el alma dolorida.
Había un letrero al inicio de la pendiente. Se ofrecía la pradera a quien quisiera comprarla y daba un teléfono de información y una referencia. El letrero era pequeño, apenas visible, tal vez lo compusieron menguado con la intención de que pasara desapercibido, ¿a quién le interesaría desprenderse de esta especie de esmeralda sobre el arroyo del valle?
Llegué a casa al anochecer, cuando ya habían apuntado las primeras luces del cielo, cuadré mi coche –un citroën Xsara del noventa y cinco– frente a la rampa de acceso al garaje, situado éste en los bajos de mi domicilio, y lo deslicé lentamente para guardarlo. Siempre lo aparco con cuidado, pues al menor descuido lo puedo rozar contra las paredes. Mi casa es un chalecito adosado de la Colonia Los Ángeles de Pozuelo, cerca de la carretera a Boadilla del Monte, a tiro de piedra de la Ciudad de la Imagen, sin más dimensiones que las necesarias para una vida con poco realce, ni más comodidades que las ofrecidas por un sillón de oreja frente a mi televisor favorito, en el cuarto o salita de estar de la planta baja, donde suelo tomar mi cena, y un tresillo en el saloncito del fondo, también en la planta baja. La cocina, de apenas siete metros cuadrados, se encuentra junto a la puerta de entrada. Hay un servicio al lado para salir del paso y una escalera de caracol a mitad del pasillo. Los constructores –una cooperativa a la cual nos fuimos adhiriendo los vecinos sobre la marcha– se decidieron por la escalera de caracol para ahorrar espacio y abaratar costes. En la planta alta tengo dos dormitorios con armarios empotrados, un cuarto de baño completo y un cuarto trastero diminuto donde acumulo cachivaches y recuerdos. Mi habitación es el primer dormitorio según se llega arriba. En cuanto al cuidado de mi casa, tengo una asistenta de edad indeterminada que trae a raya al vecindario, y sobre todo, a los vendedores ambulantes. Se llama Sancha.
–Su cena le está esperando, don Crisanto –me dijo Sancha, nada más verme–. Puede que esté desangelada, después de tanto tiempo. Debió avisarme de su retraso. No sé para qué narices quiere usted el móvil.
Sancha padece de vegetaciones y mal genio. Las vegetaciones pueden achacarse a sus años, que aunque los lleva muy en secreto yo sé que son muchos, pero lo del mal genio le viene por su soltería; creo yo. Sancha resulta eficiente y puntual y siempre me pone la mesa en el momento justo y con el plato de mis apetencias.
–He descubierto un sitio paradisíaco, Sancha –respondí, mientras me sentaba a la mesa de la salita de estar–. He disfrutado como hacía tiempo no disfrutaba en el campo y he perdido la noción de las horas. Intenté llamarte, pero no había cobertura.
–Es un disparate tanto móvil inservible, don Crisanto. Hoy día todo el mundo tiene uno de esos trastos inútiles. O no funcionan cuando deben funcionar o no tienen cobertura cuando deben tenerla. Sólo funcionan cuando estás cerca de una cabina telefónica o cuando puedes entenderte a gritos con quien pretendes hablar. Entonces sí que hay cobertura, válgame Dios, cuando no la necesitas. ¿Estoy en lo cierto, don Crisanto? Ande, dígame que tengo razón.
Siempre que puede me recuerda mi nombre de pila. Sabe que me molesta, pero ella insiste. Parece como si quisiera mantener viva en mí la llama del odio por la herencia del nombre. Mi padre también se llamaba Crisanto, al igual que su padre, quien a su vez recogió el mismo regalo del suyo. De esta manera se perpetúa el recuerdo de los antepasados. Hay dos maneras de perpetuar el recuerdo de los antepasados: o con cariño, o con rencor, aunque yo, a estas alturas de mi vida, no mantengo más rencor hacia los míos que el originado por la escasez de regalos que recibí.
–Estás en lo cierto, Sancha –reconocí, sin ánimo de lucha. Con frecuencia, renuncio a discutir con ella. Sus argumentos parecen salidos de una película de terror y me sacuden temblores si he de rebatirlos con los míos. Respecto a sus particularidades, a mí sólo me interesa que atienda mi casa, lo cual lleva a cabo con el entusiasmo de quien hace y deshace sin necesidad de consultas ni requerimientos. Y aunque tenga que soportar su soltería, me siento a gusto con Sancha. No sé qué haría yo sin ella.
–Se me olvidaba, don Crisanto –añadió mientras me acercaba a la mesa un entrecot condimentado con semillas aromáticas. El entrecot iba en una fuente y llevaba guarnición de patatas panadera y dos pimientos fritos. También me trajo un vasito de vino tinto hasta los bordes y la botella de donde procedía–, llamó la señorita Ignacia a media tarde. Le dije que no sabía cuando iba usted a regresar.
La señorita Ignacia tiene cincuenta años, que quede claro. También tiene uno ochenta y cinco de estatura y dos granos en la nariz. La piel de su cuello –largo éste como el palo de una escoba– es lo más parecido a la piel de una gallina. Y su cuerpo está desproporcionado, pues si bien el tórax y las piernas disfrutan de poco peso, su cintura semeja una hormigonera. Pero entre tanto desaguisado, uno puede sorprenderse por el atractivo de su cuenta corriente, la cual induce al sobresalto; esto es, una cuenta corriente de enjundia capaz de embellecer a su dueña. ¡Si lo sabré yo, que llevo sus números en el Banco! Mejor dicho, los he llevado hasta hace bien poco, pues recientemente me he desprendido de esa y de otras responsabilidades. Y una cartera de valores que la enaltece por encima de sus merecimientos, aquí también, en el Banco, Banco Comercial e Industrial, sucursal de Majadahonda, en la calle del Doctor Calero.
–¿Dijo qué quería? –pregunté, mientras tomaba el vaso para aliviarlo de su exceso y aliviarme yo también.
–Sólo preguntó por usted y que le devolviera la llamada. A mí se me da que quiere llevarlo a la playa. O al monte. O al huerto, vaya usted a saber, que estos días de fiesta la gente anda como loca; de aquí para allá y de allá para acá. ¿Lleno de nuevo el vaso, don Crisanto?
Sancha conoce la madera de las mujeres. Sin tan siquiera una frase mía y sin yo comentarle nada al respecto, Sancha intuía el acoso al cual la señorita Ignacia me estaba sometiendo. La señorita Ignacia iba tras de mí como si fuese una colegiala que busca su acomodo en los brazos de su colegial. Eran claras sus intenciones y no hacía nada por disimularlas. Ignacia Carvajal quedó viuda hace ahora siete años. Yo creo que su marido murió por falta de estímulos, simplemente por el mero hecho de desaparecer, para no toparse más con su esposa por los pasillos de su casa –un chalé que es un primor en la urbanización Monteclaro– ni por su alcoba, ni por la cama matrimonial de su alcoba. Y desde el mismo día del funeral, hace ahora siete años, la señorita Ignacia retomó su tratamiento de soltera, con fuertes reprobaciones a cuantos atrevidos antepusieran doña a su nombre de pila. La señorita Ignacia viste pomposa y proclama sus ganas de vivir, y por lo que se ve o se adivina, dirige su pomposidad hacia la suplencia del difunto, siguiendo un meticuloso orden de preferencias.
Según mis comprobaciones, su preferencia número uno, desde hacía varios meses, era yo, Crisanto Pradana, uno setenta de estatura, pelo liso y con entradas y de carácter algo retraído. Nada especial. Y si al principio se manifestaba de forma un tanto discreta y recatada, ahora se movía con la soltura de una bandera al viento. “Es usted un caramelo –me dijo tiempo atrás, en el Banco, en mi despacho de director en funciones, mientras rellenaba para ella un impreso para comprar tres mil acciones de Telefónica–, me lo metería bajo el paladar y lo daría de lametones hasta deshacerlo”. “Con el dinero que usted maneja –contesté– podría poner cinco fábricas de chuches”. “¿Por qué no me lleva a bailar un día de éstos? –repuso–, hoy mismo si no le viene mal. Podría comprobar lo cariñosa que me pongo. Ardo en deseos de bailar con usted, de girar como peonzas, bien amarraditos los dos al son de una música caribeña, sensual, reposada, llena de colorido y de mensajes románticos. ¿O acaso prefiere usted una de esas músicas locas de por ahí, que no pasa día sin que aparezca alguien dando gritos a las nubes, como si se le hubiera torcido un pie o padeciese del mal de las arterias?”. Hube de alegar un repentino dolor de espalda y un deseo incontrolable de buscar el alivio de mi molestia. “Los años no pasan en balde, señorita Ignacia –añadí, con la doble intención de justificar mi dolencia y la de quedarme solo en mi despacho–; esta mañana me encontraba tan campante, lleno de vida y con ansias de guerrear, y desde hace media hora, siento como si un tenedor me estuviera castigando las costillas”. “Escuche don Crisanto –ordenó, con el rostro a medio camino entre la seriedad y la ignominia–, yo tengo cuarenta y tres años y usted debe andar por los treinta y siete (la cincuentona no recordaba su ficha en el Banco. En un archivador de nuestra sucursal, guardamos una fotocopia de su documento nacional de identidad y otros datos personales suyos. Allí se encuentran desde el día de la apertura de su cuenta, con su fotografía y la fecha de su nacimiento. Parecía haberlo olvidado. O acaso pensase en un despiste de quienes comprobamos de vez en cuando los domicilios y otras referencias que nos interesan). Seis años nada más. No es mucha la distancia. Incluso podríamos anularla: un par de encuentros bajo las estrellas corregiría la escasa diferencia entre nosotros”.
–¿Y no ha vuelto a llamar? –le pregunté, con algo de temor–. Me resulta raro, porque la señorita Ignacia es terca y no suele abandonar. Puede que su llamada tenga relación con su cuenta corriente en el Banco. Humm..., ya veremos lo que quiere. Hasta arriba, y no te lleves la botella. Mejor, déjala en la mesa.
–No me dio la sensación de una llamada bancaria, don Crisanto. Más bien todo lo contrario. La noté un poco alborotada, algo chillona y con ganas de jaleo. Yo diría que su voz sonaba como de loba salida o similar. Tenga cuidado con esa mujer, don Crisanto: aúlla.
A veces, Sancha obtiene conclusiones disparatadas, fantasías de su cabeza trabajadora, caprichos de su imaginación. Ahora estábamos en presencia de una de sus fantasías. Cada día, al alba, Sancha se recarga con energía imaginativa y a lo largo de la jornada va disparando según la presa que tiene delante. Hoy era el turno de Ignacia, la conocía desde primeros de marzo, la había visto sólo un par de veces, pero saltaba a la vista su animadversión hacia ella. Así, tras la llamada recibida de por la tarde, se había forjado una idea en su cabeza –tesonera y oblicua– y nada ni nadie la iba a apear de su forja.
¿Estaría Sancha en lo cierto? ¿Qué diantres querría Ignacia, aparte de que le devolviera su llamada? Me hubiese gustado ir a la playa, naturalmente, todo el mundo se iba a la playa aquel fin de semana: Ceferino, mi más firme colaborador en el Banco, me había pedido permiso para faltar, al igual que Margarita, responsable de las relaciones comerciales de la Sucursal. Y así, cientos y miles de personas. Millones, según la Dirección General de Tráfico. Menos yo. Qué más hubiera yo deseado. ¡Una evasión de tres días...! Buen tiempo, buenos paseos, buenos descansos. Pero no con Ignacia. Con ella, jamás. El año pasado estuve con Jacinta por estas fechas, recorriendo las playas y calas de Marbella. El agua, la brisa, los atardeceres. Pura delicia. Pero Ignacia... ¡Qué despropósito! Prefería quedarme en casa. Leyendo, durmiendo o enloqueciendo.
De una cosa andaba sobre seguro: no la iba a llamar. Si acaso, lo haría al día siguiente, desde el Banco, para indicarle mi decisión de encerrarme a trabajar en mi despacho: los puentes laborales perjudican las cuentas de resultados y yo me debía a los objetivos de la empresa que me pagaba.
Devoré con fruición el entrecot, bebí un par de vasos de vino y acabé con el postre casero consistente en un flan de huevo y miel.
–¿Qué lugar es ése, don Crisanto –me preguntó Sancha repentinamente–. Esa especie de paraíso que tanto le ha gustado?
–Es una pradera a una distancia respetable. Un lugar de ensueño donde las horas carecen de valor. Llegas allí después de una jornada agotadora, te tumbas boca arriba, con las manos bajo la nuca y los dedos entrecruzados, y te adormeces viendo cómo el sol se desplaza hacia la derecha. Y cuando al rato sientes el roce de una hierba que se ha movido, te levantas con nuevos bríos y libre de la carga que te ha llevado hasta el lugar.
–¿Sólo eso? –añadió, pretendiendo quizá pisotear mi principio nostálgico– ¿Una praderita para perder el tiempo? ¡Pues vaya!
Tras torcer el gesto en una mueca de incomprensión o desdén, Sancha recogió la mesa con apresuramiento, colocó la fuente, los cubiertos, el vaso y la botella sobre una bandeja y se llevó todo a la cocina. Por el ruido, adiviné sus intenciones de dejar la cacharrería limpia y en orden, dispuesta para el día siguiente, con lo que obtendría alguna ventaja sobre el horario de la mañana. Al poco, salió nuevamente al pasillo y se dirigió hacia la parte posterior de la escalera de caracol. Allí solía dejar sus prendas personales, en un perchero semioculto. Se entretuvo unos minutos, al cabo de los cuales oí sus zapatos de tacón alto.
–Hasta mañana, don Crisanto –me dijo, mientras pasaba de largo por el pasillo y me miraba como se mira un escaparate desde un autobús en marcha–. Que duerma usted bien.
Continué oyendo sus pisadas, y al rato, un portazo dado con energía. Me pareció entrever en su acción un mensaje de discordia; o acaso fueran deseos de hacerse notar, en cualquier caso fuera de tono y fuera de todo comedimiento. Ya le diría algo al día siguiente.
Esperé unos minutos antes de subir a mi habitación. Era mi costumbre pasar algún tiempo en el cuartito de estar, me gustaba reposar la sobremesa mientras veía la televisión, más si la cena lo merecía. Había resultado una buena cena. Sancha sabía hacer las cosas, al menos aquellas que le agradaban, como el preparar carne con aliño de mostaza y servir el pan caliente en rebanadas. Encendí un cigarrillo y aspiré el humo. Seleccioné un canal cuya distracción se basaba en las gracias del presentador, con barba de tras semanas y risas y voces y gestos que manifestaban deseos de renovar su contrato. Cambié, pero el nuevo canal no mejoraba la oferta del anterior, pues se trataba de un concurso donde al parecer sólo se divertían los participantes. Apagué el televisor y me recosté en mi sillón de oreja. Me sentí cómodo.
Unos minutos más tarde me levanté y me fui hacia la escalera, aún tenía el cigarrillo entre los dedos y lo apuraba con el ansia y el temor de quien ve alejarse el placer. Las últimas aspiraciones son las mejores, las más apetecibles, las más sabrosas: tragar el humo, retenerlo en los pulmones, contener la respiración; el encanto de las cosas diminutas. Me presenté en mi dormitorio en un santiamén. No es que pretenda presumir de piernas ágiles, sino de destacar la satisfacción que me envolvía y mis deseos de reposar. Me tumbé en la cama e inspiré profundo, con la mirada al techo. ¡Buen verdor, sí, señor, una pradera hermosa! ¡Ay, Jacinta...!
II
El domingo siguiente visité la pradera por tercera vez en pocos días. Allí permanecí largo rato, sin atenerme a la rigidez de un horario insaciable ni preocuparme por la lejanía. Al ser día festivo, yo era el dueño de mi tiempo libre y de las decisiones a tomar. Mi aspiración del momento se circunscribía a dos gestos diferenciados: pasarme horas y horas sobre la hierba, como quien se mece sobre una balsa en alta mar, y tomar posesión de este trozo de gloria en la tierra, como si fuera un colonizador a punto de hincar su bandera en una isla abandonada. Yo, a estas alturas de mi descubrimiento, me había enamorado del lugar y de lo que el lugar representaba: la armonía, el sosiego, la elevación del espíritu. Desde que Jacinta me abandonara, ocho meses atrás, ocho y medio para ser exacto, no había vuelto a sentir estos valores hasta el jueves anterior, con mi primera visita a este remanso de paz. Y los había vuelto a sentir dos veces complementarias, la última, hoy domingo, tras el puente de San José.
Las grandes decisiones se toman en menos de un minuto. Más adelante vienen los detalles, aquellos pasos calmados que determinan su viabilidad. Mi decisión estaba tomada: me pondría en contacto con la agencia inmobiliaria encargada de la pradera. En cuanto a los detalles, sabía de antemano la precariedad de mis pasos para llevar a buen puerto mi andadura. Mis recursos eran limitados, bien lo sabía, y sospechaba de la inconsistencia de mis pretensiones, pero efectuaría, no obstante, un principio de acercamiento a los vendedores.
Esperé al día siguiente para llamar en tiempo hábil y para darme un baño de ilusión. Mientras no hablase con la Inmobiliaria mantendría abierta la esperanza, como en la Lotería de Navidad, que mientras vamos acumulando números y más números, nos invade un sentimiento de euforia, y más adelante, tras el soniquete de los niños de San Ildefonso, la destemplanza. Pero deseaba a toda costa salir de la incertidumbre y no iba a dejar pasar días y días sin calma ni provecho.
Así, pues, desde la frialdad de aquel día tan anodino –lunes insustancial por la decepción que preveía–, cogí el teléfono de mi despacho y marqué. Me atendió una señorita con voz edulcorada, quien tras darme el nombre de su empresa Inmobiliaria Sánchez Zapardiel, añadió.
–¿En qué puedo servirle?
–Deseo hablar sobre la pradera que tienen ustedes cerca del Chinarro. Es la referencia N-419. Me interesa conocer el precio que piden por ella. Y los gastos de la transacción.
Al oír la referencia y localizar el tema objeto de mi llamada, la señorita de voz edulcorada comenzó a cantarme las excelencias de la pradera (ella decía parcela) y de su distancia a Madrid.
–Es una parcela muy atractiva que vuelve locos a quienes la visitan. Tenga la certeza de que se trata de la mejor en una zona de bonito arbolado, podrá comprobarlo. Y se encuentra a un suspiro de Madrid –añadió, sin atreverse a concretar–. Se llega en un momento.
Traté de interrumpirla pues sólo me interesaba el precio, la plusvalía del Ayuntamiento, los impuestos municipales, el IVA de Hacienda y los demás conceptos necesarios para su compra. Ella, no obstante, se resistía a facilitarme los datos económicos, los únicos que me eran desconocidos y el motivo por el cual la había llamado. Y se empeñó en señalarme lo bien cuidada que se encontraba la hierba, el suave discurrir del agua por la ladera en los días de lluvia y la soberbia altivez de sus robles centenarios.
–Usted va por la Autopista de La Coruña –insistió–, toma la vía de servicios a la altura del kilómetro...
–Fui hasta La Berzosa –la interrumpí–, atravesé la urbanización y recorrí un buen trecho hasta dar con un arroyo tributario del Manzanares. Total, treinta y ocho kilómetros. Conozco el lugar, señorita, y conozco bien la parcela. Y ahora escúcheme, por favor...
Seguí hablando y le pedí nuevamente los datos económicos, pues ya conocía todo lo demás. Le dije que había estado tres veces en lo alto de la pradera y que me encantaba su soledad, el viento que la envolvía y el azul de su cielo. Y que, por supuesto, estaba en armonía con sus robles centenarios y con dos ardillas que vi entre sus ramas.
Noté la algarada de una desilusión. Tal vez la señorita hubiese preferido recitarme el catálogo al completo de las virtudes de la parcela, su exacta ubicación, sus dimensiones y los cuidados requeridos para su mantenimiento. Pero no la dejé, la interrumpí y le corté su impulso creador. Mi interlocutora ahogó en el teléfono sus palabras de realce y, como un acto ineludible, le arranqué una confesión.
–El propietario pide veintiocho millones –dijo, por fin–. La deja tan barata por tener que desplazarse al extranjero. Desea cerrar la operación cuanto antes, a ser posible dentro de este mes; de ahí, el precio tan bajo.
La cifra oída me dejó pensativo, muy pensativo. Yo esperaba algo similar, incluso un importe superior, pero no por ello dejé de entristecerme. Mi llamada a la Inmobiliaria llevaba el sello de un desafío, un desafío a mí mismo, por supuesto, como un reto a mi subconsciente por ver si me libraba de la sorpresa. Pero me quedé paralizado por la noticia. Imposible quedarme con la parcela o pradera; del todo punto, imposible. La señorita intuyó mi desconcierto. Mi silencio era suficiente para ella.
–Damos facilidades –añadió–. Venga por aquí y llegaremos a un acuerdo. Tenemos una financiera que le puede adelantar el importe; trabaja a un tipo de interés muy competitivo. Y dispone usted de diez años para amortizarlo. Acérquese, por favor, y lo comentaremos con amplitud.
Mi condición de banquero me llevó a efectuar unos cálculos sobre la marcha. Dividí el precio de la parcela por diez y después por doce y el resultado obtenido casi me arrojó al suelo. Después, hice un añadido por los intereses y comisiones y la cifra total se convirtió en un dolor de cabeza. “Diez años son pocos –pensé, mientras mantenía la comunicación y escuchaba el clamor de un silencio lóbrego–. Necesitaría toda una vida para poder con el principal más los intereses. No sé para qué he llamado. Estoy perdiendo el tiempo y malgastando el suyo también”.
Sin embargo, no era mi intención desanimar a quien tan amablemente me había atendido.
–Iré a verla, señorita –dije, sin intención de hacerlo–. Deme las señas y, por favor, no se comprometa con nadie más.
Tras colgar el teléfono, miré el auricular con furia, casi con odio, como otorgándole capacidad para amargarme el día. No empezaba bien mi jornada laboral. Yo mismo me había metido en una ratonera y ahora buscaba una salida decorosa. ¿Por qué había alimentado una esperanza cuando conocía de antemano el resultado final?
Buscando la terapia adecuada para calmar mis iras, di con los papeles de la Oficina. A un lado, la relación de las cuentas deudoras facilitada por el ordenador; a otro, una circular de la Dirección Regional sobre las comisiones a cobrar por venta de billetes extranjeros. Debajo de la circular, el listado de operaciones del día anterior y el escrito de un cliente solicitando un préstamo hipotecario. Tomé el escrito del cliente y lo uní a otros que saqué del cajón de mi mesa. En los últimos días se me habían acumulado varias propuestas y apenas les había dedicado unos minutos, los imprescindibles para colocarlas por orden de recepción. Convenía acelerar su estudio para darles salida, al fin y al cabo la gente necesitaba de nuestros servicios y nosotros debíamos atenderla.
Cogí el primer expediente, el de don Elías Querejeta, cuentacorrentista de antiguo en el Banco, y lo extendí sobre la mesa. Veamos: don Elías Querejeta solicitaba un préstamo de consumo por importe de quince millones. Me pregunté para qué demonios querría don Elías un préstamo de consumo. Tal vez doña Engracia, su señora, pretendiese poner la casa patas arriba. No sería la primera vez que le daba por remover muebles y tabiques. Él siempre se quejaba de las obsesiones de su esposa por la casa, de las manías de su esposa por gastar dinero y de las habilidades de su esposa para desquiciar al esposo. Más le hubiese valido quedarse viudo el año pasado, cuando doña Engracia cayó en cama por culpa de la legionella. Fueron días difíciles y a don Elías se le vio pasar a una iglesia con la plegaria en los labios, aunque no se pudo determinar la orientación de sus invocaciones. Doña Engracia, finalmente, superó la enfermedad y ahí estaba, tan viva como el día de su boda. Y para celebrarlo, quince millones. Visto bueno; la solvencia de don Elías establecía una distancia considerable entre sus posibles y su petición. Seguí adelante.
Don Matías Cañete, dedicado a la fabricación de componentes electrónicos, pedía un importe de doscientos millones para equipar su nueva nave de seiscientos metros cuadrados. Éstas eran cifras mayores, de las que dejaban secuelas y latigazos si la operación resultara con el tiempo fallida. Pero no debía agobiarme, pues el expediente iría a parar a nuestra Dirección Central, en la calle de Velázquez de Madrid. Era lo mandado en estos casos. Ellos decidirían, si bien yo debía aportar algunos datos.
Ya tenía dos solicitudes frente a mí. Ahora debía documentarlas y emitir mi informe. La primera no ofrecía dificultades y yo mismo acababa de autorizarla. En cuanto a la segunda...
Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis dudas. Cogí el auricular y emití un dígame mortecino que tuvo la facultad de exasperar a la otra persona. Se trataba del apoderado de don Diego Oliveros, hombre de toscos ademanes y de ideas preconcebidas. Escuché una especie de ultimátum: o subía los tipos de interés al cinco por ciento o los señores de Oliveros se llevaban su imposición a otro banco. Así, sin más requisitos que la presentación de un cheque por ventanilla o la firma de una transferencia a favor de alguna entidad más generosa. Treinta y ocho millones que se podían esfumar, irse a otro banco o caja de ahorros, darse de baja de nuestros libros. ¡Caray con los señores de Oliveros!, ¡cómo aprietan! O cómo aprieta su apoderado general. Claro, las cifras de su balance favorecían su osadía. Los señores de Oliveros, que yo supiese, manejaban otras cuentas de cierto grosor por la geografía bancaria de Majadahonda y Las Rozas. Así nadie sabía del montante de su fortuna. Qué sudores. El cinco por ciento... Antes de colgar me comprometí a estudiar su petición; no consentiría en un trasvase de fondos a la competencia. ¡La competencia bancaria y la herrumbre de los extratipos! El Zaragozano, La Caixa, el Citibank, Banesto, Santander, Central Hispano... Todos, tras las huellas de lo fácil, tras el rastro del Activo y del Pasivo de la clientela. Y nosotros, en el centro de la polémica. Un momento... ¿no estaban fusionados los dos últimos bancos mencionados? ¿Por qué actuaban como si fuesen competencia entre ellos o hermanos mal avenidos? Un par de años atrás, cuando leí en los periódicos la aventura amorosa entre el Santander y el Central Hispano pensé para mis adentros: “uno menos”. Pero después de tanto tiempo seguían ahí, cada cual por su lado, al acecho, en busca de clientes distraídos o enfadados con terceros.
Volví sobre el asunto de los expedientes. Dejé aparte los dos primeros y tomé uno nuevo, seguramente otra solicitud de préstamo.
En efecto, don Desiderio Bustamante, que en su juventud se dedicó a la orientación fiscal de los oprimidos y después, a labores de recomposición de edificios en ruinas, pedía cuarenta millones para una casa de verano en la playa de Benicarló. El señor Bustamante no los necesitaba imperiosamente, pues su patrimonio asomaba de largo por encima de este importe, pero los precisaba para no tocar sus inversiones; tenía un dineral en bolsa y desde hacía años no salía de la plaza de la Lealtad: Sogecable, BBVA, Iberdrola y sobre todo, Repsol, cuyas acciones estaban subiendo como la espuma. El señor Bustamante no vendía por nada del mundo y proclamaba a los cuatro vientos su convicción en nuevas subidas.
¡La solvencia de mis clientes y sus fortunas estudiadas!; algunas, manoseadas. Incluso había capitales de dudosa procedencia, entre ellos el de don Leopoldo Torrecilla.
Don Leopoldo Torrecilla inició con una empresa de la construcción y acabó en la cárcel de Carabanchel. Al cabo de unos meses lo soltaron por buen comportamiento. Pero ya no era el mismo, algo se había renovado en su interior y apareció un don Leopoldo sobrio y sereno y con deseos de mejorar: la celda había actuado como un capullo de seda y devolvió a la sociedad un hombre cambiado. Tal vez la metamorfosis tuvo su origen en la dureza del castigo o acaso en la fortuna oculta del condenado, pero de cualquier forma, mi cliente dejó de delinquir. “Lo bello –le oí decir en cierta ocasión– es hacer la primera peseta, sin importar los medios, luego te vienen las demás, como llovidas del cielo.”
Yo disentía de estos postulados y así lo manifesté en su momento; prefería verme en los despojos de la penuria antes que caer en los males de la avaricia, tenía bien asumidos los valores de la honradez y me sentía incapaz de arremeter contra los bienes ajenos.
Dejé a un lado la vida de los demás y me dediqué a repasar los documentos examinados. Tomé debida nota acerca de mis decisiones sobre éstos, y a continuación, como un acto fuera de contexto, mi mente se embarcó en un viaje de reconocimientos por entre las paredes de mi despacho.
En un lateral del mismo, a una altura de metro y medio, se hallaba un cuadro que representaba un trigal repleto de espigas. A la derecha, otro con un caballo en reposo. Frente a mi mesa, la librería de tres cuerpos con docenas de informes y tratados de banca. Bajé la vista. Junto a mí se encontraba el ordenador, el teléfono y el dietario donde anotaba mis citas de negocios.
Así, entre expediente y expediente, entre pantallas y visitas domiciliarias, yo seguía con mis obsesiones. La una, a treinta y tantos kilómetros de Madrid: obsesión imposible por su precio imposible. La otra, a ocho meses y medio de distancia: también obsesión imposible por la voluntad infranqueable de Jacinta de mantener vivo el distanciamiento.
Incapaz, pues, de allanar mis dificultades, dejé transcurrir los días sin pena ni gloria, como aceptando la tristeza de lo irremediable. Por tanto, entre el arrobo de las cuatro paredes de mi oficina, me venía la nostalgia y me recreaba en mi pradera, ladera o parcela, la cual acogía todas mis reflexiones; habíamos entrado en abril y yo la seguía visitando.
El caso es que si vendiese mi chalecito adosado, mi pequeña propiedad de dos dormitorios, tendría para satisfacer mi ambición del momento. Tal vez no fuera suficiente, me faltaría un poco, cuatro o cinco millones nada más, pero este poco sí podría asumirlo con garantías de poder pagarlo. Y después, a levantar mi nueva vivienda en mi nueva propiedad. Aunque las dimensiones de la pradera daban para un chalé de lujo de tamaño grande, casi elefantiástico, mis aspiraciones caminaban por las vías del comedimiento. Yo no necesitaba una construcción gigantesca ni ostentosa, hubiera sido una locura pensar en ello, me conformaría simplemente con un chalé acorde con mis medios y mis expectativas; esto es, una vivienda cómoda y digna, y en cualquier caso lejos de la suntuosidad. Pero mientras tanto, ¿dónde viviría?, habría de buscarme algún apartamento en alquiler o pensión para instalarme, siquiera provisionalmente. En tal caso jamás podría ahorrar para construir en mi pradera. Estaba atrapado en un círculo vicioso sin posibilidad de salir. De nuevo, en la ratonera; vueltas y más vueltas para finalmente regresar al punto de partida. Ni aún abrazándome a los decoros de la austeridad, podría con tanto dispendio.
No veía salida a mi situación. Tendría que conformarme con visitar de vez en cuando la pradera, mirar al cielo tumbado sobre la hierba, sentir en mi frente las gotas del rocío de la mañana y contemplar el paso del agua del arroyo, allí abajo, donde se inicia la zona de arbustos y pinos enanos. Y entre visita y visita, pensar que la pradera me pertenecía, que era mía como era mío el sol, la luna y el firmamento plagado de estrellas y de agujeros negros. Hasta que alguien se la llevara o colocase una cerca de piedras a su alrededor.
III
Era noche cerrada cuando la señorita Ignacia llamó a casa por teléfono para hablar conmigo. Últimamente me llamaba a todas partes: al Banco, a mi casa, al móvil. A veces, la atendía con la amargura de quien desarrolla una pesadilla. Conversábamos temas insípidos, triviales, como los relativos a nuestros tiempos de ocio: lecturas, viajes, asistencias a salas de proyección... En otros momentos, nuestras charlas versaban sobre asuntos de trabajo: ella se interesaba por la informática del Banco, y yo le proponía valores donde invertir; de cualquier manera, procuraba eludir conversaciones largas, e incluso en algún momento le negué el acceso a mi teléfono.
Sancha recogió la llamada, y a juzgar por su forma de hablarla, percibí en mi asistenta una especie de animosidad o rechazo, como si pretendiera protegerme de un peligro inminente. A una indicación mía a través de una seña con los ojos y de un movimiento furioso con mi dedo índice, le dijo que me encontraba ausente.
–Don Crisanto no ha llegado todavía –apuntó con una mueca sardónica y un suspiro de inclemencia, como recreándose en la mentira–. Seguramente se habrá entretenido con el terrenito que piensa adquirir.
–…
–Es una pradera preciosa que le tiene trastornado. Se encuentra a treinta y tantos kilómetros de la Puerta del Sol, pero tiene luz y agua corriente.
–…
–¿Cómo es posible? No habrá caído en ello. Seguro.
–…
–Se lo diré, pierda cuidado. La llamará cuando regrese.
Sancha se extralimita cuando algo bulle en su cabeza. Sin estar autorizada para revelar secretos, Sancha tiende a proclamar mis apegos del momento. Le reproché su indiscreción, ya que ni iba a comprar terrenito alguno, ni era aconsejable mostrarle a Ignacia mi afición por las praderas solitarias.
–Esa lagarta va por usted, don Crisanto –repuso, dando un puñetazo sobre la mesa–. Debe usted mostrar más temple o acabará aplastado por su cintura. ¿Ha visto usted su cintura, don Crisanto? Sus piernas son como mondadientes, pero su cintura parece un barril de cerveza. A usted no le interesa una mujer como ésa, tan llena de granos y de años. Usted puede aspirar a algo mejor. Un hombre de su posición..., con su cargo en el Banco, con sus estudios y todo eso.
De vez en cuando, Sancha se permite darme consejos o mostrar su disconformidad con alguno de mis asuntos. Su dedicación a mi casa, cada vez con horarios más amplios, la faculta para hablarme de esa manera. Yo admito sus palabras como la reprimenda de una madre regañona o como los sermones de una tía soltera que trata de administrar mis ratos de ocio. Y, en aras de una economía de tiempo que ignoro adónde me llevará, casi nunca la contradigo, como otorgándole autoridad para dirigir mi vida.
Sancha lleva conmigo algo así como seis años, desde cuando, harto de penar porfías en restaurantes ramplones, donde me recalentaban las ofertas del día, y de pagar a una empresa de servicios por asistentas en casa, las cuales, aparte de vaciarme la nevera, me dejaban los rincones del pasillo llenos de telarañas, acepté la sugerencia de una familia vecina con cuya hija Merceditas mantenía vínculos de amistad. La familia vecina me habló de la conveniencia de contratar a una persona para hacerse cargo de mi casa. Debía ser una persona seria y pulcra, y sobre todo, de confianza. También me indicaron conocer a dicha persona, trabajadora donde las hubiese y conocedora del oficio. Les pedí me la mandaran cuanto antes, pues necesitaba ayuda urgente para las labores de la limpieza y sobre todo, para atender la cocina. A los pocos días se presentó Sancha.
“¿Don Crisanto Pradana? –me dijo, tan pronto como le abrí la puerta–. Soy Sancha Verdaguer. Los señores de Otero me han dicho de venir a verle. Puede que tenga usted un trabajo para mí.”
“Pase, por favor –la invité–. Hablaremos más cómodos dentro.”
Confieso que esperaba encontrarme con alguien más joven, quizás una señora de treinta y cinco o cuarenta años, bien dispuesta y con el pelo recogido. Pero apareció Sancha quien aparentaba algo más de los cincuenta, con una buena dicción en su haber y una melenita suelta por la nuca. Me abstuve de preguntarle por su edad, me pareció incorrecto en aquel entonces y después, con el paso de los días y los meses, ya no me atreví. Me causó buena impresión, acaso fuese por la fuerza de su voz o por haber ido directamente al asunto: siempre he valorado las charlas abiertas y las presentaciones sin rodeos. Llegamos al saloncito, al fondo del pasillo, y nos sentamos.
“Creo que trabajó con los señores de Otero, hace tiempo –añadí, más a modo de iniciar un diálogo que como un intento de comprobar lo que ya sabía de antemano.”
“Sólo fueron unos meses –repuso–. Hará de esto doce años; puede que trece. En La Bañeza. Porque somos de La Bañeza, ¿sabe? Allí nací y allí trabajé hasta que me vine a Madrid. Siempre me atrajo Madrid, ciudad grande y acogedora, tan llena de rascacielos y de coches, con su metro, sus autobuses y todos sus ruidos. Sentí dejar a los señores de Otero, pero debía aprovechar la oportunidad: un vecino del pueblo, el señor Fulgencio, puso un bar en Carabanchel y me llamó para servir en su casa. Y en su casa me quedé mientras el negocio aguantó, cosa de cinco o seis temporadas. El barrio era bueno, pero el bar no estaba bien situado y el señor Fulgencio lo traspasó. Desde entonces trabajo aquí y allá, aunque a mí me interesa algo fijo, algo más estable y tranquilo; saber a qué atenerme, en una palabra. Hace poco supe que los señores de Otero estaban en Madrid, conseguí sus señas y los visité. Anteayer me llamó Merceditas y me dijo que usted necesitaba una persona como yo.”