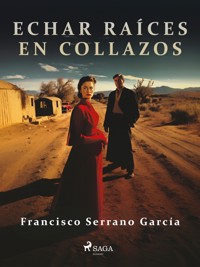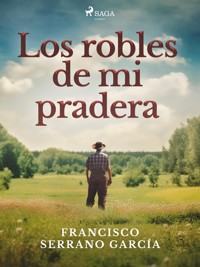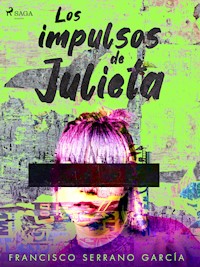Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una mujer que busca trabajo como empleada del hogar queda atrapada por casualidad dentro de la casa de unos extraños. Incapaz de salir, pronto empezará a obsesionarse con observar la vida de la familia que vive en la casa, sus cuitas, sus desencuentros y sus ansiedades. Una novela que roza lo absurdo para alcanzar altísimas cotas literarias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Serrano García
Ratones en mi nevera
Novela
Saga
Ratones en mi nevera
Copyright © 2006, 2023 Francisco Serrano García and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374610
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Hugo y Diana, cuyas edades
corren parejas a la de Josito,
el personaje más carismático de esta novela
y el de más planta y señorío,
al igual que los adjudicatarios
de esta dedicatoria.
RATONES EN MI NEVERA
I
Emilia se mostraba exhausta, la tez cuarteada por el cansancio, y los riñones como piedras. Seis horas de casa en casa eran muchas horas para quien, como ella, arrastraba el desánimo de los perdedores. Un par de puertas más, cuatro a lo sumo, y tomaría el camino de vuelta al hogar familiar. Pulsó el timbre que tenía ante sí y dobló el cuerpo hacia atrás, tal vez en un intento de colocar sus huesos, un tanto desajustados por la incertidumbre. Oyó pasos por la parte de dentro y el correr de un cerrojo.
—Buenas tardes, señora –dijo, nada más ver la cara sin matices de la dueña de la casa–. Perdone que la moleste..., pero es que busco trabajo. Me han dicho en el supermercado que quizás usted pudiera ayudarme. Dos o tres horas al día. Limpiar, planchar..., lo que usted precise.
—Lo siento. No busco asistenta. Puede que los de abajo se hayan confundido. Allí entra mucha gente y nos toman a unas por otras.
—Sé hacer de todo, créame –insistió–. Entiendo de cocina y se me dan bien las labores del hogar. Puedo realizar los trabajos más pesados y desagradables, ayudarle a usted con la compra diaria, limpiar las paredes y los suelos de la casa, fregar los cacharros, preparar la lavadora, tender la ropa. A cualquier hora; por la mañana o por la tarde, a su conveniencia.
—Repito que no preciso de nadie. Además, ésta es una propiedad privada y no está permitida la entrada de gente desconocida. ¿Se da usted cuenta de que pasan de las nueve y que es casi de noche? ¡Buenas tardes!
Y sin más miramientos, la señora cerró la puerta, con llave y cerrojo incluidos.
Su entereza se hizo desesperación; la luz de la escalera reflejaba su estado de ánimo: ¿cuántas puertas llevaba ya? Emilia conocía de sobra el estribillo de las despedidas. Todas sonaban la misma música. No había duda: las mujeres de la ciudad se valían por ellas mismas, ninguna requería de ayudas externas, ni tan siquiera por un par de horas al día.
Se dirigió a los ascensores con la derrota de quien se dirige al cadalso. Sabía que un ojo la estaría observando desde la mirilla recién abandonada y no era prudente llamar a la puerta de al lado. Lo intentaría de nuevo, eso sí, pero en otro rellano, allí donde le podrían dar, tal vez, distinto trato. Una vez dentro del edificio, era preferible explotar el mayor número posible de oportunidades, aunque debía hacerlo con método.
Se abrió la puerta del primer ascensor. Emilia pasó a la cabina y echó un vistazo al panel de números. Éstos se presentaban en dos filas: a la izquierda los impares, hasta el número nueve; a la derecha los pares. Su dedo medio se detuvo en el número cuatro y pulsó. La planta cuatro era virgen para ella. Se trataba de una zona nueva, inexplorada, quizás allí tuviera suerte. El ascensor se puso en movimiento.
Poco tardó en llegar a su destino, apenas veinte segundos, pero en este corto espacio de tiempo, Emilia, en un inútil deseo por mostrar apariencia, estiró las mangas cortas de su blusa, se pasó la mano por el pelo y exhaló el suspiro de la determinación.
Con su bolsa de Caprile en la mano, señal inequívoca de haber pasado por el supermercado vecino, abandonó el ascensor y se dirigió a la puerta C. Lo mismo pudo haber elegido la A, la B u otra cualquiera –había seis, y se alineaban a uno y otro lado del amplio vestíbulo–, pero fue la C por estar ésta junto a uno de los tres puntos de luz del techo; llevaba veinte minutos en el edificio y ya había probado todas las letras: en la planta sexta, la B; en la segunda, la A; en la octava... Ya no recordaba qué letra había pulsado en la planta octava, pero ahora, en la cuarta, era el turno de la C y hacia allí se encaminó.
A dos metros de la puerta, observó cómo un hilillo de luz asomaba por el cerco, por una abertura de uno o dos centímetros, de arriba a abajo. Se acercó con la sospecha, o más bien la certeza, de que la puerta se encontraba abierta. Empujó la hoja y la abertura de uno o dos centímetros quedó ampliada a medio metro. El llanto de un bebé brotó desde el interior con la estridencia de quien no tiene consuelo.
Por la intensidad de la queja, dedujo que el pequeño no tendría más allá de ocho o nueve meses, aunque fue incapaz de determinar su condición de varón o hembra. También oyó la voz de una mujer –seguramente la madre–, la cual trataba de consolar al menor con la promesa de una papilla en toda regla.
—Señora –llamó desde la puerta, con la flojedad de quien está cometiendo un delito–. ¡Señora! –repitió con más empuje, adentrándose en la casa hasta el taquillón de entrada.
En aquel instante, Emilia percibió los pasos decididos de alguien que se aproximaba. Venían del exterior, del rellano de la escalera, con toda seguridad de un recodo existente en una esquina del mismo.
Había que ocultarse y se ocultó; era desaconsejable que la vieran puertas adentro de una vivienda que no le pertenecía. Por tanto, Emilia se refugió detrás de la puerta con el propósito de conjurar el peligro; el desconocido o desconocida pasaría de largo, y ella podría salir de su escondrijo, tomar la escalera o el ascensor y salir tan campante del edificio.
Pero la persona que se acercaba no pasó de largo, sino que batió la puerta de Emilia y penetró en el apartamento, cerrando tras de sí con un portazo y sin percatarse de la presencia de una intrusa en la casa.
—¡Ven rápido, Ricardo! –ordenó desde dentro la misma voz femenina que oyera Emilia–. Coge a Josito un momento, mientras le preparo su papilla.
—Uf, qué fastidio! –dijo Ricardo, con voz rugosa, pasando a una pieza, presumiblemente la cocina, donde su esposa atendía a su hijo–. Cada vez huele peor el cuarto de la basura. Algún vecino debe haber volcado tripas de pescado y no hay quien lo soporte.
Mientras tanto, Emilia quedó acurrucada contra la pared, protegida en parte por el taquillón, sin decidirse a seguir adelante o a retroceder, y sin atreverse a hablar ni tan siquiera a toser o a chistar. ¿Qué explicación daría a los dueños de la casa si éstos la descubrieran? Lo mejor, en aquellas circunstancias, era pasar desapercibida, no moverse del sitio, mantener la respiración a cero, inmóvil como un cadáver. Después, el paso de los minutos le daría la pauta a seguir. Pero mientras llegaban los minutos, quietud y silencio.
La voz rugosa de Ricardo se transformó en voz de alambre o de plastelina al dirigirse a su hijo. El tono de las expresiones y el vocabulario infantil empleado por el padre fueron captados por el bebé, quien tras unos cortos balbuceos, optó por esconder sus lloriqueos y mostrar a su progenitor su lado más divertido. Emilia, desde su lugar de ocultación, pudo oír las risitas de un bebé sin problemas y los comentarios de unos padres felices.
—En tres minutos, he terminado –apuntó la esposa, al tiempo que se oyó el frenético trabajo de una batidora–. Colócale el babero.
—Date prisa, mujer –se quejó Ricardo, recobrando su voz rugosa–. Tengo que hacer en el escritorio. Por lo menos hasta las doce. Y mañana me levantaré temprano.
—No sé de qué narices te sirve ser el jefe en la oficina. Trabajas más que nadie allí, y encima te traes papeles a casa.
Ricardo calló, aceptando con su mutismo el razonamiento de su esposa.
Por el ruido que le llegaba de la cocina y por las palabras de la madre, anunciando al niño las excelencias de un menú de cinco baberos, Emilia adivinó que le quedaba poco tiempo si quería salir airosa del trance. Debía, por tanto, abandonar su precario refugio, moverse del lugar y ocultarse mejor; o al menos, intentar una retirada saludable. Sin embargo, le resultaba más sencillo avanzar que desandar lo andado, abrir una pequeña puerta del pasillo, al otro lado del taquillón, y atravesarla –aun con los inconvenientes de desconocer adónde la conduciría–, que manejar la pesada puerta blindada de la casa y escapar al exterior.
Con los zapatos en la mano y sin apenas rozar el suelo, se dirigió a la puerta más allá del taquillón, la empujó con la delicadeza con que se empuja el hombro de un amigo para saludarlo y pasó, cerrando a continuación con sumo cuidado. Tanteó la pared y dio con la llave de la luz. Encendió para hacerse una idea del entorno y apagó con la celeridad con la que se desenvuelve un alma en peligro. La habitación era pequeña y parecía un cuarto para una sola persona: una cama de noventa junto a la pared, una mesa con una silla a medio metro de la única ventana –cuya persiana se hallaba bajada–, una maleta pequeña en el suelo y una bicicleta estática para hacer piernas. Para completar su inspección, Emilia, una vez más, encendió y apagó como una centella y retuvo en su cabeza el resto del mobiliario: una lámpara en el techo, dos cuadros de veinte por treinta en la pared y un armario empotrado con dos puertas abatibles.
Esperó, en situación de alerta, mientras decidía la siguiente acción a emprender.
Transcurrido el tiempo que consideró oportuno, entreabrió la puerta de la estancia y afinó los oídos. Debía tomar clara conciencia de cuanto sucedía a su alrededor; súbitamente se había interesado por saber más de la familia, el nombre de la madre, el trabajo del padre, el color de los ojos del niño... Era excitante oír sin ser oída, ver sin ser vista, obtener conclusiones desde la clandestinidad y dejar volar su imaginación más allá del angosto habitáculo que la cobijaba. Para ello, nada más embriagador que seguir escuchando. Le apetecía seguir el hilo de la conversación de la joven pareja –estimaba para cada uno algo más de treinta años, puede que llegaran a los treinta y cinco–. Se dijo que a través de una buena escucha se obtienen informaciones inestimables sobre las personas y las cosas. Y ella se encontraba allí mismo, en la antesala del conocimiento y el saber. ¿Por qué se iba a retirar de su puesto de observación nocturna, si en su puesto de observación nocturna había encontrado el acomodo negado en sus visitas diurnas?
—¿Has recogido la correspondencia? –preguntó Ricardo a su esposa, en un momento dado.
—Había dos sobres nada más –repuso ella–. Los he dejado en el salón, encima del buró. Creo que son de propaganda. La gente no hace más que machacarnos con su propaganda. ¡Vaya lata!
Ricardo se alejó de la cocina. Con toda seguridad iba por las cartas recibidas aquel día.
—Veamos –gritó desde el salón–. “Ricardo Montalvo” –leyó en voz alta–. Es de la casa Volvo. No se cansan de enviarnos revistas de coches. Tanto gasto para nada. “Engracia Benavides” –añadió–. Ésta es tuya. Te escriben de una empresa de nutrición para bebés.
A través de la escasa luz que se filtraba por la abertura, Emilia miró la hora. Después, fue hacia la ventana y escudriñó por entre la persiana. Se le había hecho tarde; la ciudad era un conglomerado de sombras y soplos de luces, puntos de vida revueltos en nubes de discordia, la visión de quien vaga sin rumbo ni freno. El día agonizaba, y ella debería estar ya en su casa. Pero se encontraba en un lugar distante, en la casa de unos extraños, en el domicilio de una familia que nada sabía de su existencia, como una ladrona en medio de una oscuridad sin fisuras, atrapada en una orgía de obsesiones que desconocía hacia dónde la conduciría...
II
A las doce en punto de la noche, sin decidirse a acostarse ni a tomar bocado alguno, Alejandro Jadraque sentía en su alma los latidos de la preocupación. Llevaba tres horas tratando de dar con su esposa. Llamadas y más llamadas. Y todas perdidas, o quien sabe si almacenándose entre las tripas del móvil de su mujer. Pero en cualquier caso, llamadas sin respuesta. Seguro que el aparato se encontraba desconectado, o falto de batería, o fuera de cobertura, o sabe Dios que otras inclemencias de la comunicación. Fuera por los motivos que fuesen, nada sabía de ella, de su esposa; y las perspectivas para saberlo asomaban sombrías.
Qué hacer o a quién recurrir. Varias eran las opciones: salir por el barrio y patear las calles –quizás algún vecino le diera la clave de lo ocurrido–; ir por los locales nocturnos de la ciudad, por si estuviera divirtiéndose en alguno de ellos; llamar a la policía nacional o municipal, por si hubiese aparecido algún cadáver sin identificación.
Desistió. A aquellas horas tan ingratas le resultaría difícil dar con vecinos en la calle. También resultaba improbable que su esposa se hubiese metido en algún garito de la noche para pasar el rato; las dificultades económicas de ambos no permitían un dispendio de esa naturaleza. Tampoco se atrevió a llamar al 091 o similar. Sería una pérdida de tiempo. Nadie se iba a poner a buscar a una persona desaparecida unas horas antes; la policía sólo toma conciencia de una fuga o desaparición una vez haya transcurrido un mínimo de veinticuatro horas.
Se tumbó en la cama, boca arriba, vestido y con zapatos, y se dispuso a esperar, con la mirada perdida en la lámpara del techo. ¿Por qué se portaba de esa manera su esposa? Había salido a buscar trabajo a las tres de la tarde y ya debería estar de regreso. Él también había salido a buscar trabajo; por las oficinas de los alrededores y por otras de puntos más alejados. Cada uno, por distinto camino; a ver cuál de los dos tenía más suerte. Llevaban varios meses tratando de conseguir algún empleo, el que fuese, con tal de que les permitiese levantar la cabeza y alejar zozobras y tensiones. Éstas eran las fechas en que a él ya le habían retirado el subsidio del paro, y resultaba, pues, imprescindible y urgente una ocupación remunerada.
Su teléfono móvil descansaba sobre la mesilla de noche. Éste sí que se hallaba útil para el servicio, como un centinela en su garita, apto para recibir llamadas, mensajes o cualesquiera otras manifestaciones de quien desease hablar, comunicar o simplemente hacerse notar. Sólo que él pensaba en su esposa, en Emilia, quien cada día se adentraba por los senderos de la ciudad por si daba con aquello que él había perdido. ¡Quién se lo hubiera dicho tres años atrás, cuando en compañía de amigos y familiares ambos entonaron su canción de amor ante el altar de la Iglesia de Santa Catalina! Entonces él, Alejandro Jadraque, disfrutaba de un puesto estable, de un puesto bancario y fijo, de los que siempre se han considerado para toda la vida. Ella, que había ejercido de cocinera en un restaurante de El Pardo, se quedó en la calle con anterioridad, cuando el local cerró por falta de una dirección competente. Pero la incidencia no les preocupó, pues el sueldo de él era suficiente para los dos. Y más que lo sería, por cuanto esperaba un aumento de salario a corto plazo. Sus esperanzas se sustentaban en un ascenso de categoría; él llevaba las relaciones comerciales de la sucursal número 27, en la calle de Antonio López, y pronto se lo llevarían a la Dirección Regional, a la calle de Alcalá, para atender a los clientes más importantes del Banco. Y tendría autonomía suficiente para conceder préstamos y créditos de ámbito regio, de los que levantan pasiones tanto en quien los recibe como en quien los adjudica. Cuando tal sucediera, sus emolumentos subirían como si fueran burujos de levadura puestos al horno.
Pero con los primeros aullidos anunciadores de una fusión, sus planes de progreso se vinieron abajo, como un castillo de naipes al que se le da un manotazo en su base. Ascensos, traslados, incorporación de nuevos empleados, apertura de nuevas sucursales... todo quedaba en suspenso hasta nueva orden, hasta que la superioridad determinara el orden de sus preferencias.
La fusión absorción con otro gigante de orientación nacional se completó en pocos meses, y el nuevo presidente, que resultó ser el de la parte contraria –nadie supo si por motivos de edad, salud o carácter, o simplemente como consecuencia de pactos monstruosos–, decidió sobre la marcha el destino de los fusionados absorbidos.
A Alejandro le dieron la cuenta –una mísera cantidad en función de su antigüedad– y la quiebra de sus aspiraciones personales.
Aunque en principio sintió en su pecho la tiranía de una respiración insegura, pronto extendió el ala de la esperanza: la llama de la prosperidad no acababa en las puertas del banco que le había dado la espalda, sino que debía remover viejos rescoldos allá donde se vislumbraran. Y recordó con alborozo las ofertas de trabajo de otros tiempos, las llamadas de otros bancos cuando nadaba en la cresta de la ola, llamadas que en aquel entonces él se había apresurado en rechazar.
Con sentido práctico, se puso manos a la obra. Ahora se trataba de telefonear a algún que otro conocido y de visitar a antiguos interesados, a aquellos que se le acercaron tiempo atrás con un folio de compromiso en la mano, listo para firmar.
Lo intentó con tesón, sin desmayos ni desalientos que pudieran arrumbar sus ilusiones. Pero poco a poco fue entendiendo la realidad de un mercado laboral en retirada. Resultaba penosa la comprobación: los puestos que le ofrecieran en épocas pasadas estaban cubiertos o amortizados. Ahora nadie mostraba interés por contratarlo; sólo, promesas de estudiar su vida profesional y garantías de un futuro contacto, cuando las circunstancias lo aconsejaran.
¿Cómo se digería tanta fatalidad? ¿Por qué ya nadie se acordaba de él, si cuando estaba en activo le inundaron los oídos con cantos de sirena y otras solfas en tono sostenido y mayor? ¿Es que desde su incorporación a las listas del desempleo le habían disminuido sus capacidades profesionales?
Ante el escaso porvenir de unas esperas que le desbarataban sus planteamientos, decidió acudir a sitios nuevos, inexplorados, a lugares recónditos que, de no haber sido por sus penurias, jamás se le hubieran pasado por la cabeza.
Buscó comunidades de vecinos para llevar la administración de sus casas, se ofreció como auxiliar en bufetes de abogados, escribió a facultativos, a empresas inmobiliarias, a asentadores y a toda la rama del comercio al por mayor y al por menor para llevarles los libros de contabilidad. Incluso pidió un puesto de dependiente en unos grandes almacenes.
Excepto tres o cuatro empleos de cortas miras, que a la postre quedaron en borrajería sin lustre, nada funcionó, y al cumplirse el tiempo del subsidio, el grifo de los dineros se le secó como si los chorros de la abundancia proviniesen del mismísimo desierto.
Desde entonces, la búsqueda de algo estable que les diese, siquiera, para una vida en precario se había hecho desesperación. Él, por una parte, y su esposa por otra, pateaban el horizonte de la ciudad por si se topaban con alguna brisa benigna. Con un poco de suerte se conformaban, pero hasta el momento, esa especie de lotería salvadora les había sido esquiva. Hacía tiempo que no entraba dinero alguno en el domicilio familiar y las míseras reservas de antaño se habían desvanecido para siempre. Ahora, con siete meses sin pagar el alquiler de la casa, el casero había puesto en manos de su abogado las diligencias para el desahucio. Éstas eran las fechas en que debían abandonar la vivienda, el juzgado ya les había conminado para ello y se mostraba arrollador e inflexible, y, de no prosperar su requerimiento, irían las autoridades municipales a sacarlos por la fuerza, tal si fueran maleantes a quienes convenía domeñar: se habían agotado el tiempo, el espacio para las buenas componendas y la paciencia del casero. Un par de días. Tres, a más tardar.
Y como las desgracias nunca vienen solas, se presentaba un componente negativo que les hacía sumergirse aún más en la zozobra: desde hacía unas semanas, Alejandro había observado una especie de malestar físico en su esposa, sobre todo por las mañanas, a la hora de levantarse, nada más tirarse de la cama. En cuanto ponía los pies en el suelo, Emilia colocaba una mano a la altura del estómago y se dirigía –con la otra en la boca– al servicio de la casa. ¡Hum...!, tendrían que atajar esas alteraciones estomacales.
Las cuatro de la mañana. ¿Dónde se habría metido Emilia? Las gentes de bien estaban en sus casas a esa hora tan terrible. A esa hora tan terrible la ciudad descansaba de sus sobresaltos diurnos y todos reponían fuerzas para el día siguiente, para una nueva jornada laboral. La de ellos no sería laboral, sino que consistiría en prepararse una vez más para recibir varapalos a diestro y siniestro, negativas a sus pretensiones, promesas poco convincentes de estudiar sus currículos; en suma, una nueva jornada para el desastre.
Sí, a las cuatro de la mañana todos se encontrarían ya en sus casas descansando plácidamente, según el ejemplo de los sensatos. Todos, menos los vividores, los confabuladores, los trabucadores... y Emilia. ¿Qué rumbo o destino habría emprendido Emilia, la cual permanecía ausente de su domicilio desde hacía una eternidad?
Se tiró de la cama y se irguió en medio de la noche. La decisión estaba tomada. Saldría a la calle en su busca, con el teléfono móvil –que tan inútil le estaba resultando para este menester– en su mano derecha, y con la decisión de no regresar sin su esposa, en los recovecos de su voluntad, en los adentros de su corazón.
Aún no había alcanzado la puerta de su dormitorio, cuando oyó los ruidos característicos de la llegada de alguien a casa: un tintineo de llaves, los goznes de la puerta de entrada, la inundación de luz en el pasillo y, como colofón, unos pasos apresurados que avanzaban con la determinación de un redimido. No cabía la menor duda: su esposa regresaba al recinto familiar.
Salió al pasillo. Allí la recibiría. Con los brazos abiertos y con una nota de reproche en sus labios.
—Me tenías en ascuas –fueron sus primeras palabras; y tras éstas, el torrente de preguntas a contragolpe: por qué había tardado tanto, dónde se había metido, para qué demonios quería su teléfono móvil; ¿acaso había sufrido algún percance o indisposición?; ¿había visitado algún hospital o comisaría?
Emilia trató de detener la avalancha de palabrería ociosa; deseaba explicar los motivos de su tardanza, los desórdenes que le había tocado vivir por culpa de un acto irreflexivo y puntual, las conclusiones alcanzadas tras su acto irreflexivo y puntual y los planes que su alma inquieta albergaba para solucionar, en parte, el cúmulo de desgracias que se les venía encima. Pero el recibimiento de su esposo no dejaba lugar a una conversación reposada.
—¡Quieres callarte de una vez! –exclamó, en un tono a mitad de camino entre el rechazo y la denuncia–. En primer lugar estoy sana, me encuentro genial, bien de salud, como una rosa. En segundo lugar, nadie me ha secuestrado ni la policía me ha detenido. ¿Queda claro?
—¡Vaya! –replicó Alejandro, en el paroxismo de la excitación–, me he preocupado por nada, por una tontería sin importancia, por un quítame allá de esa puerta que se me viene encima. Total son las cuatro de la madrugada. La hora más normal del mundo para que una esposa regrese a su casa. La hora más normal del mundo para ir por las calles pidiendo trabajo. “Perdone que la moleste señora. Quizás la he levantado de la cama, pero es que hace una noche tan primaveral... ¿No tendría usted por casualidad algún trabajo que ofrecerme: limpieza general de la casa, algo de plancha, ¿quiere que le prepare la comida para mañana?, le aseguro que antes de que despunte el día habré terminado. Y usted, a disfrutar de la vida y de la bonanza del tiempo”.
Emilia miraba a su marido con la expresión de una despedida de difuntos. En su frente se representaban los espantos de un cansancio infinito. No eran horas para la discusión ni mucho menos para la ironía, sino para un buen descanso, como se creía merecer.
—Me voy a la cama.
—¿No tienes nada más que decir?
—Mañana será un día agitado. Nos levantaremos temprano, tomaremos un buen desayuno y nos prepararemos para salir. Vendrás conmigo. Por el camino te lo explicaré. Pero ahora, no. Estoy muerta.
Emilia se introdujo en el misterio y caminó hacia el dormitorio. Alejandro inició un corto balbuceo; acaso le faltaba la respiración o la capacidad para entender el comportamiento de su esposa. No era la primera vez que Emilia zanjaba un asunto espinoso con un desplante. O con una desaparición a tiempo perdido. En posesión de la verdad –de su verdad–, Emilia no admitía controversias y siempre prefería posponer sus comentarios para cuando fuera el momento, para cuando las aguas de la alteración volvieran a su cauce. Entonces podría aclarar posturas y razonar ideas.
“Tal vez sea lo mejor –pensó Alejandro, poniéndose en movimiento y siguiendo los pasos de su esposa–. Veremos qué me cuenta mañana.”
III
Cuatro horas antes de la llegada de Emilia a su casa, hacia las doce de la noche de aquel día tan importante en la vida de dos familias, sin más vínculos entre ellas que el aire de la ciudad que las acogía, Engracia Benavides tomó en brazos a su bebé y, desde el pasillo, deseó las buenas noches a Ricardo, su esposo, que se encontraba en el escritorio. Hacía tiempo que habían cenado y aún mantenían despierto a su hijo –el hábito de retener con ellos a su bebé, con los ojos abiertos hasta la medianoche, venía de tres semanas atrás, desde cuando decidieron aplicarle esta especie de terapia revolucionaria por ver si de esta manera conciliaba mejor un sueño duradero, un sueño al tirón que les permitiese a ellos, a los padres, un descanso de al menos seis horas seguidas–, e iba siendo hora de recogerse.
—Acuéstate pronto, cariño –dijo ella, elevando la voz–. Y sobre todo, no hagas ruido.
Se oyeron unos pasos por el salón y apareció Ricardo, que deseaba dar un beso a su hijo.
—Deja a Josito en su habitación y no te preocupes –dijo–. Tengo para dos o tres horas más. He de revisar un bosque de papeles antes de irme a la cama.
El apartamento de los Montalvo no tenía más allá de los ciento diez metros cuadrados y disponía de tres habitaciones, salón, cocina, y un cuarto de baño. Las seis piezas se alineaban a un lado y otro del pasillo. También había un armario ropero de fábrica con puertas de corredera, igualmente en el pasillo.
El hall de entrada, ornamentado con taquillón y un espejo con dos apliques a los lados, era la primera parte de este pasillo de distribución de piezas. A la derecha, junto al taquillón, nada más pasar éste, se hallaba una habitación que podría considerarse como cuarto trastero, de servicio o de las visitas, pues tenía una cama estrecha junto a la pared, una mesa con una silla y una bicicleta estática. También se apreciaban unos cuadros de escaso tamaño y un armario empotrado de dos puertas. Esta habitación disponía de una única ventana, la cual daba a los jardines de la comunidad.
Adentrándose en la casa se llegaba a la cocina, en la parte izquierda del pasillo, a dos metros del cuarto de invitados. Sus dimensiones eran las normales en un edificio de vecinos y estaba equipada con los electrodomésticos más tradicionales al uso y una placa de vitrocerámica sobre la encimera. Una terraza, cerrada y alargada salía de la cocina. En el fondo de aquella se hallaba instalada la lavadora automática.
En el pasillo, pasada la cocina, aparecía un estrecho arco de madera de lado a lado, el cual simbolizaba la separación de la zona noble o señorial de ésta que se acaba de describir. Este arco, al igual que las puertas interiores, estaba construido con madera de castaño.
A continuación, a la derecha del pasillo, dos piezas más. La primera era el salón, donde se había efectuado una pequeña componenda para sacar el máximo partido a las dimensiones del mismo. Así, a través de una celosía en su mitad, la familia Montalvo había logrado un salón-cuarto de estar, por un lado, y un pequeño escritorio, por otro, con mesa de despacho, sillón de oficina, fichero y ordenador, donde el cabeza de familia gastaba parte de su tiempo libre. Con dos ventanas a la zona ajardinada de la urbanización, el salón-cuarto de estar era el aposento más amplio de la vivienda; tan amplio, que la pieza siguiente quedaba aislada del resto de la casa, en el fondo del pasillo. Ésta correspondía al dormitorio principal y, al igual que el salón, disponía de dos ventanas a los jardines.
En la zona de la izquierda, una vez pasado el arco de madera, se encontraban, por este orden: el armario ropero de puertas de corredera –de metro y medio más o menos, con perchas a media altura donde se estiraba la ropa de invierno y de verano–, el único servicio de la casa y la habitación infantil. Ésta tenía un corralito para juegos, una cuna con barandilla, una mesa alargada para arreglar al bebé y un armario empotrado; y repartidos por el suelo y las paredes, varios elementos de peluche y de cartón que recordaban a los personajes de Disney. Todas las ventanas de la zona izquierda daban a un patio abierto de la edificación.
—¿Va todo bien en la oficina, cariño? –preguntó Engracia, aún en el pasillo.
—He de revisar unos datos, querida. Mañana iniciamos un spot publicitario y no podemos fallar. Ha bajado la facturación en los últimos meses y hemos de luchar de firme. Al menos debemos recuperar la cuota de mercado que teníamos tiempo atrás. Pero no te preocupes, el negocio marcha.
—Supongo que Martín sentirá tus mismas inquietudes.
—Lo que es bueno para uno, es bueno para el otro. Él también estará trabajando en su casa. Nos reuniremos a primera hora en la oficina, para terminar de concretar.
La conversación derivó hacia los quehaceres de Engracia, el trajín que se le preparaba para el día siguiente, sus salidas, sus entradas, los cuidados del niño, y por último, una visita vespertina a Uñas Garrimer, de donde saldría con los dedos de una estrella de cine. Iría sola o con su hijo, en función de si su marido llegaba o no a tiempo para quedarse con el pequeño.
—Hasta mañana –se despidió la esposa, con Josito medio dormido entre sus brazos.
—Pasaré con cuidado y con la luz apagada.
El matrimonio Montalvo no podía sospechar que un par de ojos a contraluz escudriñaban a su alrededor, y que dos oídos atentos estaban pendientes de cuanto se hablaba en la intimidad.
La propietaria de estos dos ojos a contraluz y de estos dos oídos atentos a la captación de diálogos secretos se había convertido en figura de cera, y a estas alturas de la noche conocía los pormenores de la familia que la había acogido –bien que de forma accidentada y provisional– como si la convivencia con ellos viniese desde la misma fecha de su fundación.
Antes de pasar de nuevo al escritorio, donde se enfrentaría a los últimos coletazos de su brega diaria, Ricardo sacó el llavero de su bolsillo y fue hacia la puerta de entrada. Y con la serenidad que infunde la inocencia, echó las llaves de la cerradura y del cerrojo, asegurándose de tal manera la inviolabilidad de su domicilio. Emilia, que no perdía detalle de los movimientos de su anfitrión, hizo un esfuerzo de titán para mantener el nivel de su respiración y no clamar por la libertad que le pertenecía.
A la una de la madrugada, cuando sólo se oía el tabular del ordenador de Ricardo, Emilia inició una comedida andadura por la casa, para así tomar conciencia del entorno y ser capaz de asumir sus propias resoluciones.
Con los pies descalzos y en cuclillas, como una ladrona, se acercó al salón, de donde salía un hilillo de luz por los resquicios de la puerta. Con sumo cuidado, para no levantar audiencias, puso su mano sobre el picaporte y lo manipuló milímetro a milímetro. Liberó el pestillo con dulzura y empujó la puerta como lo hiciera un agente del espionaje internacional. Tras hacer sitio para introducir la cabeza, se asomó a la penumbra. La lámpara central del salón se encontraba apagada, al igual que los dos apliques laterales, cuyas apenas perceptibles sombras se proyectaban y se perdían por la pared, como fantasmas que tratan de pasar a través de los tabiques; no así el flexo sobre la mesa de Ricardo, el cual daba una luz que se concentraba en el espacio reducido del ordenador y los papeles de trabajo.
Con la impunidad que le garantizaba su permanencia en la zona sombría, Emilia asomó medio cuerpo por el salón y vio cómo el dueño de la casa miraba con ahínco la pantalla, al tiempo que pulsaba su teclado y leía someramente algún que otro documento. La curiosidad la llevó a adentrarse un poco más, hasta ver con nitidez a la persona que se hallaba en el escritorio.
Aunque Ricardo se encontraba inclinado sobre su mesa, Emilia pudo observar las gafas semicaídas que le ayudaban en su trabajo y que le conferían el carisma de la intelectualidad. También observó sus cabellos castaños en gran desorden, sin duda faltos de rigor por el constante ir y venir de sus manos por la cabeza.
Inició la retirada con sigilo; no le interesaban más detalles y se presentó en el pasillo.
Repitió la operación en el dormitorio principal, donde, a la tenue luz de una lámpara aún encendida, la que con toda seguridad habría servido como instrumento de soporte para una lectura en duermevela, se fijó en el rostro inmóvil de Engracia. La señora de la casa tenía los ojos cerrados, con la escolta de sus pestañas sobre sus párpados y su sonrisa –cándida y confiada– bien prieta sobre sus carrillos. Analizó sus cabellos, del color de las aceitunas, y observó cómo caían plácidamente sobre las sábanas. Tuvo la sensación de haber descubierto las facciones de una mujer marcada por el cansancio de las noches sin tregua. A juzgar por las conversaciones oídas desde su cuarto de vigilancia, a Engracia le esperaba la desazón de uno o dos lloriqueos de su hijo, según los designios de éste, en atención a su voluntad inquebrantable de poner patas arriba el sueño de los demás.
Sorteó el sinfonier, junto a la puerta, y salió como había entrado: de puntillas y casi flotando en el aire.
Pasó al cuarto del bebé y cerró la puerta, no sin antes accionar el interruptor, junto a la entrada. Éste era de luz progresiva, por lo que iluminó la estancia lo justo como para sacarla de la penumbra.
Su mirada se detuvo en el durmiente. En aquel momento, la criatura gozaba de un sueño que reflejaba la paz de la inocencia y una sonrisa de querubín. Emilia sabía que el niño se llamaba José y que en casa le llamaban Josito. Así que bisbiseó “Josito” al tiempo que le rozaba la barbilla con el dedo. El bebé removió los labios y paseó su lengua por entre ellos, buscando, tal vez, el dulzor de una golosina que no llegó a saborear. Josito, no obstante, siguió sin despegar los ojos, desdeñando de esta forma la caricia de su visitante; quizás más de una noche había sentido un tacto similar sobre su rostro, y el hábito a este acercamiento nocturno le hizo desestimar el nuevo saludo.
Bajo el influjo de una fuerza superior e incontrolable, Emilia retiró las ropas que cubrían al bebé y, con la delicadeza con que se coge una flor recién cortada, lo tomó entre sus brazos y le dio un beso en la frente. Manipuló después en el conmutador de la pared y una avalancha de luz inundó la habitación, como si el sol hubiera hecho acto de presencia en medio de los dos. Josito inició una especie de protesta, pero acabó dando chupetones al artilugio de goma que repentinamente se encontró entre sus labios. Abrió los ojos y miró con fijeza a Emilia. Eran unos ojos claros, brillantes, como medallones luminosos del color del mar. Emilia bisbiseó de nuevo y su protegido sonrió. “¡Eh!, Ojos Claros –le dijo, con voz apagada–, debes seguir durmiendo”, tras de lo cual, bajó el nivel de la luz, arrimó su cara a la del bebé –quien aceptó el contacto con el candor de la gratitud– y lo depositó de nuevo en su cuna. Tal si fuera un hada madrina, portadora de los bienes de la naturaleza, bajó los párpados de Josito, los cuales ocultaron los ojos que tanto le habían llamado su atención. Éstos, finalmente, quedaron vencidos, con el latido de la tranquilidad.
Era desaconsejable permanecer por más tiempo en aquel cuarto para la infancia y, tras asegurarse de que el aire se había hecho silencio allí dentro, se retiró al pasillo.