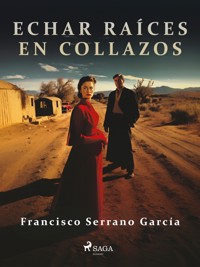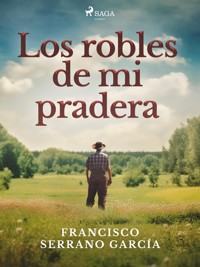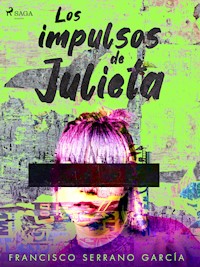Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una nueva muestra del humor ácido y la lucidez amarga con la que el autor Francisco Serrano contempla la absurdez de la vida. Una empresa con pocos escrúpulos terceriza la ingrata tarea de despedir empleados. La inminente llegada de los inspectores que habrán de decidir quién va a la calle y quién permanece en la empresa desata el caos entre los trabajadores. Sin embargo, el plan de la empresa no va a surtir el efecto deseado. Puede que la vara de fresno que está a punto de golpear a los trabajadores acabe cayendo sobre alguien inesperado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Serrano García
La vara de fresno
Saga
La vara de fresno
Copyright © 1996, 2022 Francisco Serrano García and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374276
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
UNO
El rapaz iba la mar de contento con su vara de fresno.
Se la regalaría al profesor para que la hiciera sentir en las espaldas de sus compañeros.
Pero aquella tarde, él estrenó el artilugio en sus propias costillas.
La vara de fresno
Señor Murray –dijo Pierce a su Presidente–, como usted bien sabe, hay firmas consultoras dedicadas al estudio minucioso de las empresas con el fin de racionalizar su organización y hacerlas más rentables. Sus análisis abarcan todos los estadios de producción y explotación. Estas firmas aconsejan sobre costes de adquisición de la materia prima, niveles de producción, gastos de energía, comisiones a los agentes... Recomiendan, asimismo, la supresión de aquellos trabajos que no estén directamente relacionados con aspectos prácticos. También asesoran en la adquisición de maquinaria para que sea la más moderna y rentable, lo que contribuye a una menor dependencia del elemento humano con el consiguiente ahorro de salarios.
John Pierce, Director de la firma Plásticos Murray, siguió exponiendo su plan. Se trataba de contratar los servicios de una empresa especializada en consultoría para la obtención de mayores beneficios. Y lo conseguirían, principalmente, a través de la implantación de sistemas rígidos de trabajo.
Para el Director de Plásticos Murray, los sistemas rígidos de trabajo consistían en suprimir los beneficios sociales a los operarios y rebajar las comisiones de los agentes distribuidores. Los sistemas rígidos de trabajo consistían, de igual manera, en aplicar un ajuste de plantilla a la empresa –la adquisición de maquinaria moderna ayudaría a despedir a aquellos trabajadores que por razón de edad o de salud ya no fueran rentables–. La acción sobre los trabajadores era la obsesión traumática de Pierce, que pretendía delegar esta labor en personas ajenas a Plásticos Murray.
—No lo dude, señor Murray. Me he informado sobradamente acerca de la eficacia de estas empresas y le puedo asegurar que consiguen unos resultados asombrosos. Debemos solicitar su colaboración.
El Presidente le había escuchado con atención. La exposición de Pierce tenía sentido y la puesta en marcha de su plan parecía un acto sencillo y, sobre todo, no entorpecería la normal actividad de los equipos productivos. En cualquier caso, nada se perdería por realizar el estudio que Pierce pretendía.
—Adelante con su proyecto, señor Pierce –respondió el señor Murray con complacencia–. Si, como espero, su plan resulta positivo, suyo será el mérito. Ya hablaríamos posteriormente.
Dominado por un irreprimible sentimiento de vanidad, henchido de satisfacción por las palabras del señor Murray, Pierce abandonó el despacho presidencial mostrando una intrigante sonrisa maléfica cargada de sombríos presagios.
Hasta ahora, sólo era un proyecto, pero estaba seguro de que funcionaría eficazmente. Pierce iba a demostrar lo rentable que puede ser una empresa bien dirigida por quien sabe hacerlo, aunque para ello tuviera que despedir a la mitad de la plantilla...
Éste era el quid de su propuesta, la quintaesencia de su programa para hacer subir a Plásticos Murray hasta cotas anteriormente inaccesibles. «Para que algo se eleve –pensó con perversidad–, es necesario quitar lastre». Esto era lo que sobraba en la Empresa: lastre; lastre con nombres y apellidos. Y había gran cantidad. El Presidente del Consejo de Administración había dado el visto bueno para rentabilizar la Empresa más y más. Y decir rentabilizar quería decir exprimir, machacar, despedir. De estas tareas ingratas se encargaría Matties Summy & Co., la empresa cuyos servicios iba a contratar. Ellos, para el buen funcionamiento de Plásticos Murray, decidirían la eliminación de rémoras, parásitos y advenedizos.
Había calculado que, con una planificación adecuada, se duplicarían en este ejercicio los beneficios del año anterior. «Y en los años venideros...»; en este punto dejó volar su imaginación.
* * *
Pierce llamó a Matties Summy & Co., la firma consultora. Mantuvieron reuniones en días sucesivos y se negociaron las condiciones del estudio a realizar. Al quinto día llegaron a un acuerdo y se cerró el compromiso. Nada quedó al azar; puntualizaron con sumo cuidado los detalles de la consultoría. Pierce aceptó la minuta que pasarían una vez entregados los informes.
Matties Summy insistió en que tendrían carta blanca para investigar cuanto pudiera afectar a la marcha de la Empresa, sin reservas de ninguna clase. Pierce confirmó la aceptación de este punto que, por otra parte, constaba en el contrato firmado.
Como primera medida, la firma consultora informó del nombre de sus apoderados para efectuar los trabajos dentro de la empresa Plásticos Murray. Se trataba de Ely Darren y Nat Collier, de sobrada experiencia en análisis a empresas similares.
Ely y Nat dieron un plazo de siete días para visitar las dependencias y comenzar sus trabajos. Posteriormente –dos meses más o menos–, presentarían el informe con sus recomendaciones.
* * *
Pierce comunicó a sus jefes de producción la auditoría que se iba a llevar a cabo y les presentó a Ely y Nat con quienes habrían de colaborar para el éxito del proyecto.
Al día siguiente, el personal estaba informado de la próxima visita de la firma Matties Summy & Co. Sin embargo, en la Empresa, los operarios y sus jefes se mostraban temerosos, suspicaces ante lo que consideraban una humillante incursión en su quehacer diario. Se les había pedido colaboración, pero no pudieron evitar el nerviosismo. Walter, Jefe de Contabilidad mostró su angustia a Richard, encargado del almacén.
—Estoy preocupado. Las investigaciones siempre acarrean problemas.
—No tenemos nada que temer –contestó su compañero con pretendida seguridad que estaba lejos de poseer–. Hacemos nuestro trabajo con dedicación y eficacia.
—Te harán preguntas –respondió Walter con intranquilidad–. Te querrán controlar hasta el tiempo que pasas estornudando. Éstos tienen que justificar su minuta y lo van a hacer a costa nuestra. Llegarán a la conclusión de que nuestro trabajo es irrelevante y de que sobramos muchos. Afirmarán que la mayoría permanecemos ociosos todo el día.
Recibió una palmada de consuelo que no sirvió: la amargura lo dominaba.
A los pocos días, Ely y Nat se presentaron para iniciar su ronda de consultas. Durante la primera semana, se movieron por los despachos, talleres y almacenes como toma de contacto y para hacerse una composición de lugar. Solicitaron el balance de la Empresa y los libros oficiales exigidos por la Autoridad Administrativa. Pidieron los libros auxiliares de contabilidad, las notas de entradas y salidas del almacén, los documentos de los agentes y las hojas de trabajo de los operarios.
Una vez en su poder toda la información que precisaban, estudiaron los sistemas de transformación de los productos, analizaron la red de distribución de la mercancía elaborada y las comisiones ofrecidas a los representantes. También revisaron los márgenes de beneficios que la Empresa tenía marcados.
Más tarde se interesaron por los expedientes de la clientela, por las listas de los proveedores y por las relaciones con firmas de la competencia.
Preguntaron, preguntaron y preguntaron. La plantilla estaba abrumada, dedicada a facilitar la tarea a los visitantes. Desde la llegada de éstos, se había suspendido la producción.
Por fin llegó lo que el Director había esperado con mayor anhelo: el estudio directo sobre el personal, con todo detalle. Era necesario saber la actividad de cada uno; en qué se gastaba el tiempo de la jornada de trabajo.
—Señor Pidgeon –preguntó Ely al operario que atendía la máquina de troquelar–, ¿a qué hora llega usted a la fábrica?
—A las ocho en punto; todos los días.
—¿Cuánto tiempo utiliza usted para tomar el bocadillo?
—Quince minutos, señor Darren.
—Su ficha de trabajo indica que usted despacha doscientas piezas a la hora.¿Cree usted que es el ritmo adecuado?
Ely Darren continuó su investigación sobre la productividad. Cuando acabó con Pidgeon, llamó a Richard Nelson, encargado del almacén. Más tarde, le tocó el turno a Stephen Hendrich, Jefe de Empaquetado; y después, a Norman Witt...
Nat Collier, por su parte, se dedicó a los representantes y a los distribuidores. Llamó a James Davis –del primer grupo– para interesarse por su trabajo.
—Déme una relación de sus visitas a la clientela durante los seis últimos meses; el tiempo dedicado a cada una de ellas y las distancias recorridas en el ejercicio de su función. También me indicará si ha introducido usted alguna mejora para optimizar las ventas.
A James Davis se le secó la garganta al oír la petición. Pero se comprometió a entregar los documentos al día siguiente.
Cuando Nat acabó con los representantes, continuó su labor con los distribuidores; en poco tiempo habría concluido su parte. Ely Darren, mientras tanto, llevaba su trabajo muy avanzado y ya estaba con el personal directivo.
Nadie pudo escabullirse. Desde el último aprendiz hasta el más alto ejecutivo pasaron por el tamiz de las consultas de los agentes de Summy.
Tras seis semanas de intensos trabajos, Ely y Nat habían acumulado documentación suficiente para saber quién era quién en la maquinaria productiva de la Empresa y qué artículos elaborados resultaban más rentables y cuales, más onerosos. Ya estaban en disposición de concluir el informe que recogería cuanto habían observado y estudiado.
* * *
Summy y sus colaboradores se reunieron para poner en orden los datos y para preparar el informe que habrían de presentar. Siempre lo hacían en equipo y lo confeccionaban con gran esmero para evitar enmiendas posteriores.
—En un par de días estará listo el dossier –comentó Ely Darren.
—Me toca la parte más espinosa –puntualizó Summy con amargura–: llevarlo personalmente al Director John Pierce.
—No le gustará lo que vamos a poner –terció Nat Collier con resignación–, pero es lo que hemos detectado durante estas semanas en su Empresa.
—Ésa es la base del éxito de Matties Summy & Co.: que somos sinceros con nuestros clientes y aportamos datos que prueban la autenticidad de nuestros informes.
* * *
Unos días más tarde –dos meses desde la firma del contrato–, Summy y Pierce se encontraban nuevamente reunidos en el despacho de éste. Se hallaban sentados en el lujoso tresillo de terciopelo, cruzándose frases amables e intrascendentes. Summy llevaba el informe en su cartera de piel, colocada sobre sus rodillas.
Tras las salutaciones preliminares, Summy sacó el informe y lo retuvo entre sus manos unos instantes para no manifestar precipitación. Después se lo entregó a Pierce, en un acto ceremonioso. El informe estaba encuadernado con cierta austeridad y protegido por dos cubiertas de color azul. Pierce lo recogió sin poder reprimir una sonrisa de satisfacción y se apresuró a abrirlo con indisimulada curiosidad.
La lectura del informe requería algún tiempo habida cuenta de lo voluminoso que resultó. Pero Pierce se dispuso a echarle una ojeada allí mismo y comenzó a pasar folios con pretendida atención. Su talante era de tranquilidad plena y se mostraba seguro de sí mismo, como el que ha conseguido algo importante y definitivo.
Ante la imposibilidad de concentrarse en su lectura, pero sin dejar de pasar hojas, comentó:
—¿Puede usted adelantarme alguna de sus conclusiones, señor Summy? Tardaré algún tiempo en leer todo el informe.
—Prefiero que lo vea con calma, señor Pierce; desde el principio –contestó Summy con tono grave–. Cuando lo haya hecho, ya lo comentaremos. Estoy seguro que tendrá usted preguntas que hacer, y yo, con mucho gusto, le responderé.
En aquel momento, Pierce se detuvo en un punto de la lectura rápida que estaba llevando a cabo; le había llamado su atención un párrafo determinado. A continuación, volvió sobre la misma frase, ahora con más detenimiento. Era una frase que no entendía bien. Retrocedió un folio para enlazar la lectura desde atrás e hilvanar con lo que acababa de leer. Ya no pasaba las hojas con rapidez; estaba detenido en los últimos párrafos y no salía del contexto en el que sus ojos se habían fijado. Su semblante cambió con brusquedad. La sonrisa complaciente que había en su rostro minutos antes desapareció para dejar paso a una expresión de total asombro. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Dirigió una mirada de odio hacia Summy y, con acento amenazador, le increpó resueltamente.
—¿Qué ha pretendido usted con este informe, señor Summy? ¿Cómo puede usted decir semejantes desatinos? Aquí se cuestiona mi labor como Director de esta Compañía. ¿Me lo puede usted explicar, señor Summy? Quiero pensar que estas páginas las han redactado sus ayudantes y que usted tan siquiera las ha visto.
—Señor Pierce –respondió Summy con tranquilidad–, el informe está confeccionado por el equipo de Matties Summy & Co. y supervisado por mí, y refleja fielmente cuanto hemos visto en Plásticos Murray. No ha sido fácil exponer las conclusiones a las que hemos llegado, pero hemos tenido que hacerlo porque debemos ser fieles a la realidad.
—¿De qué realidad me está usted hablando? –estalló Pierce, levantándose. Tras su arrebato, volvió a tomar asiento. Hizo un gran esfuerzo para controlar sus emociones. Estaba pálido y sus labios mostraban un cierto temblor.
«Vayamos por partes... –continuó. Pierce quiso aparentar calma, pero le resultó complicado; sus nervios le traicionaban– ...dicen ustedes que mi labor en estos siete años con Plásticos Murray ha sido intrascendente, nula, que no he aportado nada a la Empresa. Sin embargo, ustedes admiten que los resultados son óptimos, que nuestra actuación es buena y que los clientes se muestran satisfechos. ¿Cómo se entiende esta contradicción?
—Cuando usted se incorporó a Plásticos Murray, la Empresa funcionaba eficazmente, la clientela estaba consolidada y los beneficios eran aceptables. Desde entonces, usted no ha efectuado ninguna innovación que haya mejorado la productividad ni los resultados...
—¡Un momento! –interrumpió Pierce deseoso de contrarrestar la carga destructiva del espinoso informe. Quería presentar los propios aspectos positivos, aquellos que le pudieran ayudar en su delicada situación–. Los beneficios han ido mejorando año tras año, sin parar. Y yo soy el Director de la Firma.
—Si, pero los resultados favorables hay que apuntarlos al crecimiento vegetativo de la Empresa y a la profesionalidad de los Subdirectores. Hemos contactado con los clientes más importantes de Plásticos Murray y usted es un desconocido para ellos. Igualmente, los proveedores son los mismos de siempre y usted no ha dado paso alguno ni ordenado que se diera para localizar otros más interesantes. Por otra parte, las rebajas que se obtienen por los productos adquiridos son fruto de las buenas funciones del Jefe de Compras, como viene sucediendo desde que se incorporó...
Summy se detuvo en su exposición para no agravar innecesariamente el malestar que observaba en su interlocutor, ya con rotundos síntomas de abatimiento.
Pierce quedó pensativo. Durante unos minutos hubo un lóbrego silencio en su despacho. Era un silencio correoso, cargado de severidad. Estos planteamientos eran nuevos para él. Era lo último que hubiera esperado de la consultoría que él mismo había encargado. Tomó de nuevo la palabra.
—Es preciso que encontremos una solución. Yo no puedo presentar este informe al señor Murray. Habrá que rectificar algo; al fin y al cabo yo soy el cliente de ustedes.
—Se equivoca, señor Pierce –añadió Summy con entereza–. El informe es definitivo y no va a sufrir modificaciones. Por otra parte, el señor Murray ya tendrá una copia en su poder, ayer se la hemos enviado por correo certificado. Y por último, le quiero indicar que nuestros clientes jamás son personas físicas, sino las empresas que nos contratan. En este caso, nuestro cliente es Plásticos Murray, a quienes pasaremos la factura cuyo importe usted aprobó.
Al oír Pierce estos razonamientos, el tenue color de su piel se desvaneció. Con gran trabajo, se levantó en un desesperado intento por recuperar parte de su vitalidad perdida. Dio tres pasos deslavazados con sus pies entumecidos; tenía la mente nublada y su aspecto era lamentable. Llegó hasta su sillón y se dejó caer con desánimo.
Permaneció en la misma posición varios minutos, jadeando irregularmente. Por fin, con palabras entrecortadas, pudo continuar.
—Cuando contraté sus servicios, pensaba en un ahorro del quince..., quizá del veinte por ciento de nuestra cuenta de gastos generales... Suponía que con una mejor racionalización del trabajo se podría conseguir –se pasó la mano por la frente para quitarse humedad. Emitió un profundo suspiro y añadió–: También pensaba..., ¿por qué no decirlo?, en una disminución de la plantilla sin que afectara a la productividad.
Pierce atravesaba un mal momento. Summy se compadeció de él pero nada podía hacer. Tomando sus propias palabras, Summy puntualizó:
—A lo más que hemos llegado es a un ahorro en los gastos del cinco por ciento.
—No lo he visto en el informe –añadió Pierce, pasando hojas. Una pequeña luz se reflejó en su semblante–. Un cinco por ciento no es excesivamente optimista, pero puede ser bueno para nuestra Empresa.
Seguía hojeando el informe sin ver por ningún sitio la referencia al cinco por ciento mencionado.
—Aquí no lo han indicado ustedes. ¿Se lo han hecho constar al señor Murray por carta aparte?
—No, y lamento indicarle, señor Pierce, que no debe usted ilusionarse con el dato del cinco por ciento. Lo mejor que puede hacer, en estas circunstancias, es no aportar ideas al señor Murray. El sueldo de usted más sus comisiones anuales suponen el cinco por ciento al cual me estoy refiriendo.
* * *
El rapaz aprendió la lección. A partir de aquel día, evitó hacer regalos molestos y peligrosos a don Dionisio, su profesor, y a los maestros que tuvo posteriormente.
Tras su penosa experiencia, cada vez que veía una modesta vara colocada en un escaparate, se le antojaba construida del más tosco y duro fresno, y un repentino temblor le recordaba momentos amargos. Después, instintivamente, echaba el brazo hacia atrás todo lo que podía, en un desesperado esfuerzo por llegar a la zona lastimada, se tocaba la espalda, aún dolorida por las ariscas caricias del artilugio, y ponía tierra de por medio en un alarde de pura velocidad.
* * *
DOS
Valeriano cogió el boomerang con su mano derecha, tomó impulso y lo envió lejos para siempre. Luego, dio media vuelta e inició el regreso a su casa.
El boomerang
Llevaba días con molestias estomacales que le estaban amargando los buenos ratos de ocio y diversión que se había prometido. Y todo por culpa de aquel plato de ostras que se había tomado con gran fruición y excelente apetito. ¡Con el buen aspecto y el buen sabor que tenían las condenadas! O, ¿quizá no fueron las ostras y fue algún otro alimento en mal estado lo que le estaba maltratando con tanta crueldad? O, ¿quién sabe si sus dolencias no provenían de los alimentos y habría que buscar por otros parajes desconocidos?
Sea como fuere, Andrés Graciano estaba sufriendo desde la semana anterior y sólo había tomado unas cápsulas que le habían aconsejado; no recordaba si fue su esposa o alguna de sus hijas.
Como su malestar persistía, decidió hacer una visita al médico local; no merecía la pena suspender las vacaciones, abandonar la playa, y sacrificar a la familia por lo que, quizá, no tendría mayor importancia.
Se presentó en el domicilio del doctor Luzmela y le contó sus padecimientos y el tiempo que llevaba con ellos. El médico, a su vez, le preguntó por sus datos personales y por su historial clínico.
El doctor le palpó las zonas doloridas y le dio golpecitos con la yema de los dedos en el estómago, en el hígado y en el bajo vientre; luego, lo auscultó.
Con el fin de tener un mayor conocimiento de causa que le ayudase en su diagnóstico, el doctor Luzmela le preguntó por los pormenores de su actividad profesional y de su vida familiar.
Cuando hubo completado su información, el doctor le miró sonriente y le dijo con agrado:
—Señor Graciano, no debe usted preocuparse por las molestias que padece. Su dolencia se debe a una pequeña infección intestinal que le va a desaparecer en un par de días. Le recetaré un jarabe que se tomará antes de las comidas y quedará usted como nuevo. Disfrute de sus vacaciones, y cuando vuelva a la ciudad, a su trabajo diario, se habrá olvidado de que una vez estuvo indispuesto en la playa.
«Por cierto, don Andrés –continuó–, me ha dicho usted que se dedica a la Bolsa de Valores.
—Así es –añadió Andrés Graciano con cierta satisfacción. Las palabras del doctor le habían devuelto el optimismo –soy Agente de Cambio y Bolsa.
—¡Vaya, vaya! –exclamó el doctor Luzmela, meditabundo– Permítame que abuse de sus conocimientos sobre la Bolsa, es que tengo unos ahorrillos que quisiera invertir en algo sólido y rentable; los tipos de interés que nos dan los bancos son algo bajos y he oído que los mercados bursátiles ofrecen mayores posibilidades. ¿Qué me aconseja usted, señor Graciano?
—Le puedo recomendar que adquiera acciones de la empresa Cementos de Ribagorza. Dentro de unas semanas cerrarán un convenio de colaboración con la firma árabe Ciments du Nord. Esta compañía entrará en la sociedad cementera española con un fuerte importe para capitalizarla. Cementos de Ribagorza aumentará su producción y los beneficios se reflejarán de inmediato en su balance. Sus acciones experimentarán un alza considerable en pocas semanas y los accionistas verán duplicado su capital.
El doctor Luzmela escuchó embelesado el optimista mensaje de Andrés Graciano. El doctor Luzmela le indicó que sus ahorros sumaban treinta millones de pesetas y que los invertiría en su totalidad en las acciones recomendadas; al día siguiente daría instrucciones a su banco para efectuar tan atractiva inversión. Mientras tanto, el doctor Luzmela sacó un talonario de recetas y escribió el nombre del medicamento que debería tomar su paciente. Después de entregárselo, sacó otro talonario y le extendió la factura, los honorarios por la consulta. También se lo entregó a Andrés Graciano que, cuando leyó su importe, casi muere del susto. No pudo por menos que exclamar, casi gritar:
—¡Treinta mil pesetas!
—Es mi tarifa.
—¿Cómo puede usted cobrar tanto por diez minutos de trabajo? Podía haberlo dicho antes.
—Usted no me lo preguntó. Pudo consultármelo previamente, pero no lo hizo. Tengo derecho a cobrar este importe porque la tarifa es libre y se lo tengo comunicado al Colegio Oficial de Médicos. No obstante, ahí lo tengo expuesto –y le indicó una tabla enmarcada colgada de la pared, en una esquina, con una serie de renglones en letra pequeña.
—Si yo fuera capaz de leer esa tablilla desde aquí, sería un águila culebrera del Moncayo, pero sólo soy un enfermo a quien usted trata de rematar. De cualquier forma... ¡Es un abuso! –insistió el paciente Graciano, que se resistía a aceptar con facilidad tan elevado importe.
—Puede usted negarse a pagar, pero en este caso intervendrían nuestros abogados, y le advierto que son muy eficientes.
Ante tales argumentos, Andrés Graciano echó mano al bolsillo interior de su americana, sacó un talonario de cheques y empezó a extender uno con el importe demandado. Al terminar, se lo entregó al doctor Luzmela, que lo recogió con satisfacción.
Acto seguido, Andrés Graciano extrajo de otro bolsillo un tarjetón profesional. Llevaba arriba, en la parte izquierda, su nombre: Andrés Graciano, y debajo, el título que ostentaba: Agente de Cambio y Bolsa. Lo apoyó sobre la mesa y escribió. Al acabar, se lo entregó, igualmente, al doctor Luzmela, que al verlo se sobresaltó.
—¿Seiscientas mil pesetas? ¿A qué se refiere, señor Graciano?
—Es el dos por ciento de comisión por el asesoramiento a mis clientes. Orientado por mí, usted va a hacer una inversión de treinta millones. El dos por ciento de esta suma asciende a seiscientas mil pesetas.
—¡Yo no le puedo dar esa cifra! ¿Quién se ha creído usted que es?
—Soy Agente de Cambio y Bolsa y tengo una Sociedad de Valores, ya se lo he indicado antes, y ahí vienen mis datos, en el tarjetón que le he dado. Yo también puedo cobrar este importe porque es la tarifa oficial de nuestro Colegio. Aquí tiene usted un librito con la tarifa de condiciones por nuestro trabajo. Disponemos, de igual manera, de un buen plantel de abogados por si alguno de nuestros clientes se negara a pagarnos.
El doctor Luzmela sudaba fuertemente; goterones de hielo y sal caían por sus mejillas hasta perderse por los pliegues de su camisa. Él se ganaba la vida con su consulta, pero olvidó pensar que su contrario también tenía sus fuentes de ingresos; había caído en su propia trampa. Y parecía que su interlocutor hablaba en serio. Ante el cariz que iba tomando la controversia, optó por extender un cheque por el importe reclamado y se lo entregó a Andrés Graciano, Agente de Cambio y Bolsa.
* * *
El paciente, Andrés Graciano, no mejoró de sus dolencias. Tampoco se pasó por la consulta del doctor Luzmela para quejarse por su equivocación en el diagnóstico. No pudo hacerlo.
Y no pudo hacerlo porque falleció a los pocos días a causa de una peritonitis que, «de haberla cogido a tiempo –indicó el forense– no hubiera revestido gravedad.»
Tampoco el doctor Luzmela le hubiera podido escuchar. Después de su inversión, a los pocos días, la prensa especializada destacó con grandes titulares la falta de acuerdo de la compañía Cementos de Ribagorza con sus colaboradores árabes. La citada Empresa, sin la ayuda que esperaban, entró en una grave crisis financiera y se anunció su quiebra fulminante con la ruina de todos sus accionistas.
Al doctor Luzmela se lo encontraron balanceándose del ciruelo más alto de su jardín.
* * *
Valeriano dio unos pasos –tres solamente– cuando algo duro cayó sobre su cabeza, como una bola de fuego venida del cielo. A punto de perder el conocimiento, posó su rojo mirar sobre aquel boomerang terrible del que no podía desprenderse.
* * *
TRES
Cada mañana, Roque echaba en falta una gallina de su corral.