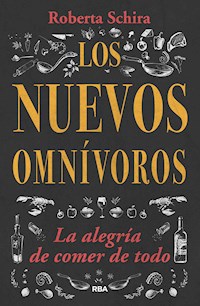
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Por fin, una filosofía alimentaria respetuosa con todo el mundo.En los últimos años, se han acentuado los acalorados debates sobre qué hay que comer y qué no. Mientras que hay personas que rechazan con obstinación plantearse el origen de los alimentos que ingieren, otras se muestran catastrofistas y adaptan posturas vegetarianas muy agresivas. Ante este dilema, existe una tercera opción: llevar una alimentación ética y tolerante que favorezca la convivencia. La conocida psicóloga y crítica gastronómica Roberta Schira propone derribar algunos de los muros levantados respecto a nuestras dietas, rebatir ideas preconcebidas y acabar con determinadas falsedades. Por ello, describe la existencia de un nuevo omnívoro; éticamente responsable con el consumo y, al mismo tiempo, capaz de disfrutar de vez en cuando de un "alimento prohibido". El placer en la mesa también tiene una función terapéutica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROBERTA SCHIRA
LOS NUEVOS OMNÍVOROS
La alegría de comer de todo
Traducción deMANEL MARTÍ
Título original italiano: I nuovi onnivori.
© del texto: Roberta Schira, 2019.
© de la traducción: Manel Martí Viudes, 2020.
© de esta edición: RBA Libros, S.A. 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2020.
REF.: ODBO685
ISBN: 9788491876359
GRAFIME • COMPOSICIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
Aperitivo a la italianaPRIMERA PARTE EL BOMBARDEO MEDIÁTICO Y LA PÉRDIDA DE LA INOCENCIA1. Basta de terrorismo alimentario2. ¿Qué ha sido del placer de la mesa?3. Qué buena está la comida basuraSEGUNDA PARTE LA MULTITUD: LA COMIDA ÉTICA Y LAS FOBIAS ALIMENTARIAS1. Yo soy lo que no como2. Las tres ideologías: ¿tú de qué parte estás?3. ¿Alérgicos o intolerantes?4. Cuando las alergias están en tu cabeza5. Ortorexia y alrededores: sanísimos y delgadísimos6. Los «siempreadieta»7. El malvado gluten: los celiacos8. El mundo «veg»: vegetarianos y veganos9. El ala extrema de la Multitud10. Cómo apañárselas si viene a cenar un veganoTERCERA PARTE EL CONOCIMIENTO AHUYENTA A LOS MONSTRUOS. LA ECONOMÍA CIRCULAR NOS SALVARÁ1. Los superalimentos y la promesa de la inmortalidad2. Una vuelta por el mercado: las modas y los salvavidas mitificados3. El «tema carne»: sostenibilidad o beneficio4. El sueño de las gallinas felices5. ¿Y si solo comiésemos pescado?6. El restaurante del futuro7. Elogio de la «trattoria»8. Manifiesto de los nuevos omnívorosPequeño recetario para mesas mixtasBibliografíaHe dejado de fumar. Viviré una semana más, y esa semana lloverá a cántaros.
WOODY ALLEN
APERITIVO A LA ITALIANA
Hace una semana llegó mi amigo Tom, pero ha estado prácticamente desaparecido, salvo por un par de llamadas y algunos mensajes para ponernos al día. Hasta que una noche me invita a salir con él y sus amigos, algunos nuevos; otros, reencontrados. Acepto encantada, tengo ganas de curiosear un poco en su mundo. Si lo he entendido bien, el programa incluye la peor versión de esos aperitivos a la italiana reforzados con mucha comida y que están en boga desde hace algún tiempo, a los que hay quien sigue obstinándose en llamar «apericena». No tengo nada en contra del aperitivo de calidad y mesurado, pero en Milán la ocasión suele convertirse en una comilona a base de pésimos alimentos. En su forma elemental, consta de: patatas fritas rancias, aceitunas saladísimas y cacahuetes hiperbacterianos. Un ritual difundidísimo en el norte de Italia y que se vuelve menos habitual a medida que se desciende por la península.
Conmigo vendrá Laura, una chica de Bolzano con la que estoy llevando a cabo un proyecto fotográfico: desconozco sus hábitos alimentarios, pero es sociable y curiosa. Y está delgadísima. Tom y sus amigos han elegido un ruidoso y abarrotado local que da al parque Sempione, con mesas al aire libre y música. La idea es pasar allí la velada. La mayoría de los bares donde se toman buenos cócteles y te sirven platos interesantes son sitios «pijos», así que los han descartado. Finalmente, han optado por este local porque, según ellos, ofrece una amplia oferta de bocaditos: desde la clásica y tranquilizadora rodaja de salchichón hasta propuestas de estilo oriental, pues el lugar se encuentra cerca de Chinatown.
Formamos un buen grupo de comensales. En este local, la cosa funciona así: uno se levanta, se dirige a la larga barra abarrotada de comida que circunda el bar, se llena los platos de todas esas delicias y vuelve a la mesa. Me he prometido a mí misma que no discutiría, que aparcaría mi sentido hipercrítico, fruto de la deformación profesional. En realidad, me disgusta amontonar distintos alimentos en un minúsculo platito, me fastidia ver que el borde de las hojas de lechuga empieza a oscurecerse. Pero he decidido omitir cualquier juicio, así que me pongo en modo «escucha activa».
Tom llega sonriente, lleva puesta una gorra de un equipo de baloncesto y sostiene un libro que después descubriré que es un regalo para mí. Lo acompaña un grupito heterogéneo: Anna, una joven bióloga oculta tras una masa de pelo color óxido y unas gafas con una inmensa montura de carey; Luigi, un músico sesentón vestido de forma excéntrica; y Paul, un amigo americano que trabaja en Milán. Tras unos treinta minutos de presentaciones y un cóctel, ya hemos roto el hielo. Es como si nos conociésemos de toda la vida.
He aquí una breve síntesis de la conversación. Así fue la cosa aquella noche.
—Aparte de esta montaña de porquerías, ¿hay algo comestible? Quiero decir, ¿no hay comida de verdad? —pregunta Anna, provocativa.
—Un montón de embutidos. Pero ¿quién come hoy en día tal cantidad de cerdo? Así estáis todos, so fat —responde Paul.
Todas las mujeres, a coro:
—Gracias, majo.
—¿Crees que tendrán verdura cruda, como la llamáis vosotros? —pregunta Paul.
—Ensalada de verduras —dice Laura—. Sí, pero también te traen aceite y varios tipos de aliños hipercalóricos. No quisiera ponerme pesada, pero estoy a dieta. Y otra cosa, ¿de qué será el aceite, de oliva italiana o española? ¿Será de mezcla o de monocultivo? Y los panecillos, ¿por qué llevan esas semillas rojizas por encima? Yo soy alérgica.
—¿A qué? ¿Al sésamo? —pregunta Luigi.
—No, al color rojo —responde Laura—. Es por un trauma infantil.
—Disculpe, ¿podría ver la etiqueta, quiero decir, la botella del aceite de ese bol? ¿Sabe?, presentado así, no podemos averiguar de dónde procede —le dice Paul al camarero, que se marcha algo molesto.
Luigi, mientras se atiborra de pinchitos de salchichas Würstel, exclama:
—¿Qué narices os pasa? A mí me parece que todo está buenísimo.
—Dime que no es una alucinación, que estoy viendo a alguien comiendo würstel —dice Tom.
Luigi, mirando a su alrededor, exclama estupefacto:
—¿Está hablando de mí?
—En efecto —dice Laura—, las würstel son el contenedor de toda clase de desechos alimentarios del cerdo. Un poco como el cubito de caldo o los quesitos fundidos. ¿Qué crees que hay en el interior?
—Ni lo sé, ni quiero saberlo —responde Luigi—. He llegado a mi venerable edad comiendo de todo, incluida comida basura. Y aquí me tienes.
—Aunque comas carne habitualmente, evita las würstel, solo digo que son terribles. Son tan… tan unhealthy…
Laura, primero se dirige a nosotros, y a continuación a un pobre camarero:
—¿Vais a hacer otra ronda? ¿Es que aquí no tienen una carta de vinos naturales? No se lo he pedido biológico, le he dicho natural. El natural está por encima del biológico.
—¿Natural y con gas? —dice Anna—. Burbujas, no, gracias. Reflujo gástrico.
—El pan blanco me hincha —apunta Laura—. Disculpe, ¿tienen algo elaborado con trigo antiguo…, o con integral, aunque sea?
—Yo preferiría algo sin gluten —dice Paul.
—¿Por qué? ¿Eres celiaco? —pregunta Tom.
—No, pero me siento mejor si no consumo gluten.
—¿Qué haces, Luigi, también comes salmón? —pregunta Laura.
—¿No sabes que es una porquería? —apunta Tom.
—¿Por qué una porquería, acaso no es bueno para la salud? Contiene omega 3 —responde Luigi.
—Dejemos aparte el hecho de que está saladísimo y provoca retención hídrica —dice Anna—. El salmón salvaje cuesta un ojo de la cara, seguro que este es de vivero, y los salmones de vivero, por lo general, crecen entre sus propias heces, porque los criadores los tienen hacinados en poco espacio sin cambiarles el agua. Lo vi en Netflix.
—Anna, por favor, ¿quieres arruinarme la fiesta? —interviene Laura—. Y, además, no tenéis por qué creeros todas las estupideces que oís. En fin, si no hay vino natural, ni tampoco bio, tráigame una cerveza artesana trapense o un zumo de remolacha.
—¿Es que preferimos vivir en la ignorancia? —pregunta Tom—. Ok, comemos de todo sin un mínimo de conciencia. Yo, por ejemplo, nunca comería pollo con salsa agridulce, Laura. No quiero arruinarte la fiesta, pero, si supieras cómo los crían, no querrías probar ni un trocito.
—Yo he tomado gambas, están al fondo a la derecha, pero ya casi se habían terminado —dice Anna.
—Ya. Están prácticamente en vías de extinción. Pesca intensiva —apunta Tom.
—Mi mojito está un poco amargo —dice Luigi—. ¿Me pasas el azúcar de caña?
—¿Estás loco? Es asqueroso —le reprende Laura.
—¿Por qué? ¿Queréis dejarme en paz? —pregunta Luigi.
—¿No sabes que el azúcar de caña lo refinan con carbón animal?
—¿Qué?
—Carbón animal, ¿comprendes? —añade Anna.
—Hablando claro, lo obtienen de huesos de bovinos —dice Tom.
—Entonces, si los peces están en vías de extinción, el salmón sabe a caca, la ternera ha muerto infeliz, el vino está contaminado, la verdura es pura química, el azúcar está envenenado, el cerdo es cancerígeno, el pollo es infecto, la mantequilla mata, la grasa se deposita en las caderas, el gluten inflama el colon, con los huevos puedo pillar la salmonela…, dime tú qué puedo comer —dice Luigi.
—Ya —añado yo, desconsolada.
—¡Basta, es la última vez que salgo con vosotros! Yo solo quería pasar una velada tranquila, y ahora volveré a casa con un gran sentimiento de culpa y más estresado que antes —dice Luigi.
Y entonces, un coro de voces, riendo entre dientes, le dice:
—Vamos, Luigi, relájate, no volveremos a hacerlo.
Ha oscurecido, pero seguimos bebiendo y charlando, evitando hablar de comida. En un momento dado, Tom se me acerca y me da el regalo que me ha traído. Es un recetario. En la cubierta destaca el título: The No Meat Ahtlete Cookbook.
Sí, había llegado el momento de escribir un libro.
PRIMERA PARTEEL BOMBARDEO MEDIÁTICO Y LA PÉRDIDA DE LA INOCENCIA
1BASTA DE TERRORISMO ALIMENTARIO
Tom llegará a Milán desde Miami en el vuelo AA206. Eso me dijo por teléfono la semana pasada. Miro el panel, no hay retrasos, y me pregunto si lo reconoceré. Fui compañera de su hermana en la universidad, estudiábamos juntas en la terraza para los exámenes de verano; él era unos diez años más pequeño y siempre andaba dando vueltas a nuestro alrededor. Volví a verlo mucho tiempo después, ya con unos cuarenta años, cuando una diferencia de una década ya no resulta tan abismal. Durante algún tiempo, frecuentamos el mismo círculo de amistades. Ahora ya era un adulto e iba de aquí para allá por todo Estados Unidos, donde se había establecido. Pero para mí siempre sería el jovencito flaco y larguirucho, con esos grandes rizos oscuros, que se precipitaba en nuestra habitación mientras Anna y yo preparábamos el examen de sociología o de literatura, y nos imploraba que lo ayudásemos con las traducciones de griego. Tom se había convertido en agrónomo y trabajaba recorriendo el mundo; todos decían que haría carrera. Y así ha sido. Ha vivido en muchos países, hasta que lo trasladaron a Florida: allí, primero, formó una familia, y después la disgregó, como sucede tan a menudo. Puede que por ese motivo aceptara el breve traslado a Italia. Necesitaba un pequeño cambio de aires.
Lo veo asomar por la puerta automática de las llegadas. Los rizos han desaparecido y las gafas de montura gruesa hacen que se parezca a un Harry Potter algo crecido. Durante estos años, nunca hemos perdido el contacto; alguna llamada por Skype, algún mensaje en WhatsApp. Nada más hasta que me llamó la semana pasada. Y, a continuación, me telefoneó su hermana, Anna.
Desde Miami, Anna me explica que Tom se quedará unos meses en Italia y que se establecerá en Milán, para participar en una investigación del ámbito agroalimentario.
—Espero que os hagáis un poco de compañía, aunque sé que estás muy ocupada. Llévalo contigo para que viva alguna experiencia gastronómica, lo necesita —dice ella.
—¿Por qué lo dices?
—Hubo un tiempo en que tenía buen apetito. Ahora no sabe si hacerse vegetariano, vegano o crudista. Dice que sufre muchas intolerancias y alergias, pero, en realidad, las pruebas salen negativas. Podríamos decir que va en busca de su «yo alimentario». Podrías comprobarlo tú misma, porque, después de todo, ¿no eres una «psicóloga del gusto»?
Así terminó la llamada. No, no soy psicóloga. Me defino así porque siempre me ha interesado la comida desde el punto de vista del comportamiento humano, de los símbolos, de las ideas y de los rituales. Por tal motivo, después de algún que otro libro, me he ganado esta reputación. A veces me siento culpable, pero me salto sin miramientos los párrafos que empiezan con el título «valores nutricionales». Me interesan poco los números, las calorías, los pesos y las medidas. Sí que entiendo «de gusto».
Será bonito ver a Tom, me digo, y al fin lo localizo, mientras me saluda semioculto por una gran maleta metalizada: está en forma, aunque puede que demasiado delgado. Lleva el pelo rapado al cero y un gracioso sombrero beis de terciopelo encajado en la cabeza. Aparenta menos edad de la que tiene. Se le nota la mirada inquieta, casi recelosa, y le cuesta mirarme a los ojos. Me abraza y nos dirigimos juntos hacia el coche. Intercambiamos algunas palabras sobre lo que hemos hecho en los últimos tiempos.
—Desde que me separé, Anna está preocupada por mí sin motivo —dice Tom—. Mi hermana me habrá pintado como un psicótico llorón, abandonado por su esposa y con mil y un trastornos alimentarios, ¿no es así? Se preocupa demasiado. Estoy bien, solo pasa que he estado estresado. Quiero alimentarme de forma sana, no creo que eso tenga nada de malo, ¿no? Puede que sea casualidad, pero todo el mundo que está malditamente encantado con la cocina italiana, sufre malditamente de sobrepeso.
—Ya me había olvidado de cómo abusas de los adverbios. Deja que te abrace y relájate, no pensemos en tu hermana. Come lo que quieras y como quieras. Solo has de saber que, si alguna vez necesitas a alguien que te guíe en el rico, contradictorio e hipercalórico mundo de la cocina italiana, aquí me tienes. Y me permito precisar que me incluyo entre quienes según tu definición «sufren malditamente de sobrepeso». En realidad, solo somos personas con algún kilito de más. Por otro lado, en tu familia siempre se ha comido bien. Recuerda que, para los italianos, estar sentados todos juntos a la mesa es más importante que lo que hay en el plato. No me dirás que has renegado de tus orígenes lombardos…
—Haré lo que tú quieras.
—Entonces, repite conmigo: «Juro solemnemente que me acercaré a la comida con un espíritu puro y libre de prejuicios, falsas creencias y autodiagnosis».
—Lo juro —responde sonriente—. Deja que me aclimate y, luego, una de estas noches, salimos. A propósito, ¿en qué bando estás tú? ¿Carne sí o no? ¿Gluten sí o no? ¿Tienes alguna compulsión alimentaria últimamente? —me pregunta Tom como si fuera la cosa más natural del mundo. Y añade—: Ah, ya, me olvidaba de que te dedicas a la food critic.
—De hecho, por mi trabajo, como de todo, pero en mi vida privada me mantengo en un término medio. Estoy buscando una alternativa razonable, una tercera vía, digamos. ¿Sabes que últimamente me estoy concentrando precisamente en este tema? —le digo.
—¿Ah, sí? Pues entonces estaré encantado de profundizar en la materia contigo. Pero tienes que explicármelo mejor —responde Tom.
—¿Has leído El dilema del omnívoro, de Michael Pollan? Sostiene que el hombre, a diferencia de otras especies, puede comer prácticamente de todo, y justo por eso se ve expuesto a infinitas posibilidades de manipulación. Pues bien, partiendo de aquí, quisiera escribir un libro sobre los «nuevos omnívoros». El nuevo omnívoro es consciente pero curioso, carente de restricciones mentales. Es el tipo de comensal que se siente libre de experimentar, de no renunciar a comer todo aquello que le gusta, y que hoy se siente constreñido por quienes han transformado sus propias opciones alimentarias en filosofía de vida. Personas que parecen una minoría, pero que, en realidad, están creciendo como una multitud. Como ves, estoy reflexionando sobre este tema. Y yo también estoy tratando de liberarme de cualquier prejuicio, aunque no resulta fácil. Cuando me siento a una mesa con alguien que no piensa como yo, le digo: «De acuerdo, no somos iguales, pero no me ataques, hablemos de ello». ¿Y tú? —le pregunto con cuidado.
—Yo como de todo y de nada. Hay cosas que me sientan mal, o al menos eso creo, y hay alimentos que me hacen pensar demasiado. Ciertos ingredientes me observan, y por eso no me atrevo a comerlos. Pero ya lo descubrirás por ti misma; en el fondo, yo también estoy buscando mi camino.
Tom no ha podido llegar en un momento más oportuno. Lo que estoy buscando es un camino intermedio entre dos actitudes opuestas. Los catastrofistas ven acercarse el fin del mundo por culpa del cambio climático, de la contaminación, de la pérdida de valores: en pocas palabras, una catástrofe causada por los carnívoros…, un planeta desolado, sin árboles en las llanuras, sin peces en los océanos y con horizontes desérticos. Los guerreros que combaten para evitar este trágico escenario son los fundamentalistas del «no a la carne», los activistas veganos, los ambientalistas agresivos, los antiglobalización del placer de la mesa. No comparto su visión. Por otro lado, tampoco quiero un mundo en desbandada, invadido por el más estúpido de los optimismos, donde todo es lícito, donde vence la lógica del beneficio: una humanidad cruel que no respeta los animales ni el planeta y que discrimina a quienes comen de modo distinto al suyo. Es más, quiero estar en el bando de las personas desorientadas y asustadas por los alarmismos y las falsas noticias sobre la comida. De las víctimas del creciente terrorismo alimentario…
«Pero ¿quiénes son las víctimas de ese terrorismo alimentario?», me preguntará Tom en una de nuestras discusiones unos días después de su llegada.
Las primeras víctimas son aquellos a los que les puede la ansiedad cada vez que comen. Siempre alertas ante cualquier tipo de alergia, intolerancia o antipatía frente a los alimentos, colorantes, aditivos y conservantes. Posiblemente, son partidarios de las terapias naturales. Se despiertan tomando zumo de limón y se acuestan tragando integradores; compran libros de recetas saludables; no sería de extrañar que le hayan declarado la guerra al colesterol, y acuden con frecuencia a las conferencias de gurús de la alimentación, tanto si son médicos como si no, que pontifican sobre una vejez de cuerpo sano y mente lúcida.
Toda esta gente (más allá de la que tiene verdaderos problemas de salud) incurre en un pecado de vanidad. Si existiera un círculo dantesco para esta clase de pecadores, ellos acabarían allí. Tienen la arrogancia de sentirse casi candidatos a la inmortalidad.
Las segundas víctimas somos los omnívoros aparentemente sanos, aunque puede que un poco menos en forma que aquellos que se han convertido a la religión de «la comida hace daño». Los que comemos de todo, los que tomamos algún que otro antiácido, quienes solemos lidiar a diario con nuestro sentimiento de culpa posprandial, con las tallas extragrandes. Los que gozamos con la idea de una buena cena en compañía y que, según delante de qué comensales, nos avergonzamos de pedir carrileras estofadas con puré. Aquellos que solo tenemos intolerancia a los intolerantes, los que nos distanciamos de los fundamentalistas de la salud y quienes, unidos en nombre del «sí a la carne de calidad», no miramos de arriba abajo a los veganos y vegetarianos, como suelen hacer ellos con nosotros. Ahora ya nos sentimos casi distintos, porque amamos la buena comida y sobre todo porque seguimos sintiendo el placer de estar alrededor de una mesa.
Actualmente, es difícil hablar de estas cosas abiertamente, sin arriesgarse a infringir las normas de lo políticamente correcto. No está bien alabar la comida calórica, la mantequilla, el queso fresco, la nata montada, el azúcar blanco y después dar un agradable paseo a buen paso. No se puede decir que todos nos hemos de morir y que diez años de restricciones alimentarias tal vez nos obsequien con un mes extra de vida. Y que, además, durante ese mes podría llover, como afirma Woody Allen en su famosa ocurrencia. No es necesario mostrar intransigencia frente a un comensal intolerante (verdadero o fingido). Y a menudo nos vemos obligados a justificar nuestra propia opción de no ingerir exclusivamente comida saludable.
En realidad, sean cuales sean nuestras opiniones, todos estamos implicados en este conflicto. Por un lado, nos sentimos apremiados por los gourmets (ahora se les llama foodies), las estrellas Michelin, el chef system, la masa madre, la cocina-espectáculo, los sitios web que reúnen exquisiteces made in Italy y nos las ofrecen con un clic. Por el otro lado, por los distintos expertos y nutricionistas que, aterrorizándonos, nos inducen a sospechar de toda clase de alimentos. No resulta fácil orientarse en esta selva de informaciones y tener que decidir cada vez en qué bando estamos. Este es el dilema del omnívoro.
Después de acompañar a Tom al hotel, he comprendido que su llegada no era un incordio, sino una bendición. Me lo ha enviado el destino, me he dicho. Y, además, puede que yo también sea una víctima. ¿Cuántas veces, estando en la mesa, me he sentido incómoda ante determinados argumentos de los vegetarianos…? ¿Y si ellos tuvieran razón? En el fondo, ni siquiera yo estoy convencida de que sea justo comer carne sin prestar atención a su origen. En cualquier caso, será interesante discutirlo con Tom, que está bien informado de estos temas por su trabajo. Aunque seguramente con ello no haré sino aumentar mis dudas. Suele suceder que personas alérgicas o intolerantes te miren como si fueras casi un monstruo, como diciendo: «Tú, que comes cualquier cosa comestible sin problemas, ¿por qué no eres capaz de entenderlo?». Y cuando salió mi libro sobre los menudillos, hubo quien me dijo: «¿Por qué te ocupas de cosas tan repugnantes como las tripas?».
Tal vez con Tom seré capaz de recuperar la alegría de estar en una mesa, cosa que últimamente no he sentido. Y no porque haya disminuido mi entusiasmo culinario, sino porque mis comensales no dejaban de arruinarme la cena con un bombardeo de noticias y recelos alimentarios. ¿Cuántas personas no se han perdido en los meandros de la web, de los telediarios, de los vídeos impactantes, de la ganadería intensiva, de la agresividad contra los veganos y contra los consumidores de carne? Personas desconcertadas por palabras como gluten, biológico, natural, sano, anticancerígeno, ligero, saludable.
Para combatir la ansiedad que genera la comida, el primer paso es saber cómo están realmente las cosas. Y, a continuación, tratar de conocer la verdad acerca de sus ingredientes, aun sabiendo que la ciencia es contradictoria en sí misma, que cada investigación puede desmentir la precedente y ser desmentida por la sucesiva. Y así ha nacido este libro, que habla del terrorismo alimentario, de las modas culinarias y de mi amor por la cocina y por los buenos restaurantes. Pero también de los miedos y las resistencias que suscita la comida, cosa que, en mayor o menor medida, nos afectan un poco a todos. Porque dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño Tom que corre el peligro de perder el norte en un mundo de prohibiciones, alarmas, consejos extravagantes, dietas extremas, ansiedades inducidas. Si os apetece seguirme, emprenderemos juntos un viaje al universo de la comida, un recorrido por la reeducación del gusto y el consumo responsable, para reconquistar la libertad de comer bien y el placer de sentarse a la mesa con parientes y amigos.
2¿QUÉ HA SIDO DEL PLACER DE LA MESA?
En el ámbito científico y de los especialistas, siempre ha sido importante estar al corriente de los nuevos descubrimientos en el campo de la alimentación. Pero hasta hace veinte años estas noticias solo se compartían en los ambientes de estudio e investigación, mientras que nosotros, los comunes mortales, nos manteníamos a distancia. ¿Cuándo llegó la ola del terrorismo alimentario? Para comprenderlo, debemos remontarnos a la historia de los comensales italianos desde los años cincuenta, y avanzar a partir de ahí. Lo haremos rápidamente. Pero, para no correr el peligro de caer en la generalización, lo primero que hay que hacer es distinguir entre el campo y la ciudad.
Las costumbres alimentarias en las grandes ciudades, donde tras la posguerra comienzan a nacer las fondas y después los restaurantes, y donde aparecen los primeros electrodomésticos en las cocinas, eran distintas de las del campo: los primeros supermercados y el frigorífico, por ejemplo, no llegarían al mundo rural hasta una década más tarde. Algunos sociólogos relacionan la irrupción de los electrodomésticos con una mejora de la condición femenina; ya no se hace la compra a diario y la mujer dispone de tiempo libre para dedicárselo a sí misma. Por otro lado, la cultura sensorial de los que han crecido jugando en el patio de una granja, es mucho más rica que la de quienes compran la comida en la tienda de alimentación de la gran ciudad. Por el contrario, quien vive en la ciudad estará más informado de las tecnologías alimentarias y de las nuevas tendencias culinarias. La segunda distinción cabe hacerla entre cocina doméstica y cocina de trattorie* y restaurantes. Los niveles e ingredientes eran distintos, tanto antes como ahora. El que puede permitírselo va al restaurante para probar platos que en casa no se preparan, sobre todo de pescado. Los años del llamado «milagro económico», a principios de los sesenta, traen consigo la costumbre de ir a la pizzería el sábado por la noche y de almorzar en la trattoria los domingos. Aumenta el bienestar material y nace el consumismo. En consecuencia, no hay por qué asombrarse de que la dieta de los italianos experimente una serie de cambios: a la Italia agrícola le encanta el pan, las tortas, la polenta —sobre todo en el norte—, mientras que, a partir de los años cincuenta, la comida que identificará a todo el país pasa a ser la pasta: raviolis, bucatini, macarrones, penne, espaguetis.
Pan, pasta, fruta, verdura, muchísimas legumbres, aceite virgen extra de oliva, pescado y poca carne: es la dieta mediterránea, codificada en aquellas fechas y declarada «patrimonio oral e inmaterial de la humanidad» por la Unesco en 2010. Quien la cataloga y promueve es el médico estadounidense Ancel Keys, que en 1962 se establece en el Cilento, donde vivirá veintiocho años y estudiará concienzudamente la alimentación característica de aquella zona. A continuación, llega la industria alimentaria, con los tratamientos para la transformación y la conservación de la comida, si bien los congelados aún no se comercializan. Por consiguiente, la alimentación de aquellos años se basa sobre todo en productos locales, de temporada y frescos. Disculpad un momento, pero estos tres calificativos ¿no suelen aparecer en los decálogos de los chefs más laureados de todo el mundo?
El frigorífico es el gran protagonista en la cocina, un auténtico fetiche para las amas de casa de la época. Tras las restricciones de los años del racionamiento, actualmente, el modelo imperante es el norteamericano, hipercalórico. La carne bovina, que sobre todo en el campo solo se consumía en días de celebración, aparece más frecuentemente en la mesa, aunque sea en una cantidad modesta, como obsequio al régimen alimenticio hiperproteico importado por Estados Unidos, donde las campañas publicitarias alaban las virtudes de la carne.
En el ámbito provincial, el supermercado —el primero abrirá en Milán en 1957— no se convertirá en norma hasta finales de los sesenta. En cambio, sí es de ascendencia totalmente urbana la tradición de salir de excursión fuera de la ciudad e ir a las hosterías durante los años del boom, hasta llegar al movimiento de los paninari* y los fast food. Italia, que se alzaba lentamente entre las ruinas de la guerra, con la euforia del crecimiento demográfico, del desarrollo económico, de la conquista de la Luna, no tiene ganas ni tiempo de dejarse atemorizar por las insidias de la comida, que ahora abunda en las mesas. Se come despreocupadamente, sin pensar en la línea, en casa y en la trattoria, que, por lo general, es de gestión familiar: la esposa en la cocina y el marido en la sala sirviendo los platos junto con los hijos.
En los años setenta, se imponen los vol-au-vent con rellenos variados, los rollitos de jamón de york y ensaladilla rusa; entre los primeros platos, el arroz primavera; entre los postres, el crêpe Suzette, el zuccotto (un bizcocho en forma de cúpula, bañado en licor y relleno de nata, chocolate y frutos secos entre otros ingredientes), la sopa inglesa (distintas capas de bizcocho con licor, trozos de fruta, crema pastelera, etcétera). Postres, todos ellos, que respondían a nuestra xenofilia. En la trattoria, pero también en el restaurante, se había impuesto la insana costumbre de llenar el primer plato hondo de pasta con doble acompañamiento o, aún peor, triple («i tris di primi»). La elección suele recaer en los míticos tortellini 3P (panna, prosciutto, piselli; es decir, nata, jamón, guisantes), junto con los ñoquis a los cuatro quesos y los penne alla boscaiola (con champiñones, tomate, aceitunas negras y beicon).
Por aquellos días, la televisión estatal, aún en blanco y negro, contacta con el periodista y experto en gastronomía y en vinos Luigi Veronelli y le encarga que traslade su saber a la pequeña pantalla. Nace A tavola alle 7, un programa de gran audiencia que Veronello conducirá de 1971 a 1976. Junto a él también aparece Ave Ninchi, maestra de cocina, además de gran actriz cómica. En el programa, dos concursantes compiten en la preparación de un plato, cada uno representando a su región. Un jurado compuesto por expertos, cocineros famosos (aunque no solo), decide cuál es el mejor plato y declara un vencedor. ¿Una especie de Master Chefante litteram? Sí, pero puede que con algún contenido más. Durante esos años, el programa contribuye a crear en los italianos la conciencia de que poseen un rico patrimonio culinario que hay que salvaguardar a toda costa. Veronelli era un gran narrador: nos hizo comprender el valor de la tierra, el esfuerzo de cultivar los campos, la importancia de las raíces. Todos ellos, temas que hoy en día quedan restringidos al concepto «glocal»: sentirse orgulloso de defender lo local, pero con la mente abierta a lo global. Me gusta pensar que Veronelli fue el primer revolucionario crítico gastronómico italiano. En los años ochenta, en Italia se difunde lentamente el movimiento de la nouvelle cuisine, fundado en Francia en 1972 con el impulso de los críticos Henri Gault y Christian Millau. Estos son sus principios básicos: en la cocina ha de primar la preparación de alimentos frescos, sabores limpios y no camuflados, raciones no abundantes, cocciones rápidas. Una magnífica lección, aunque a menudo mal interpretada, hasta el punto de que incluso hoy en día, para muchos, nouvelle cuisine significa raciones escasas y cuentas desorbitadas.
A finales de los ochenta, en Italia eclosiona el fenómeno cultural de los paninari, justo cuando en Milán abre el primer fast food de la península. Nadie soñaba tan siquiera con analizar qué había dentro de aquellos bocadillos, ni si la carne provenía de la ganadería intensiva o era congelada. El programa Drive In, un espectáculo cómico de muchísimo éxito, convirtió al cliente de los fast food en un nuevo tipo de italiano que, inspirado en modelos norteamericanos, comía sin demasiados remilgos.
Son los años de la «rúcula en todas partes». Del arroz con fresas, el solomillo a la pimienta verde y el «banana split». Y también del terrible surimi (rollos de pasta de cangrejo), de los corazones de palma, del helado de Praliné. En la televisión emitían Happy Days: imperaba el modelo estadounidense. Algún periodista científico exhortaba tímidamente a leer las etiquetas de los envoltorios de pastelillos y de salchichas, pero apenas nos interesaba la fecha de caducidad. A media tarde, hacía años que la rebanada de pan con aceite (o de pan, mantequilla y azúcar) había sido sustituida por tentempiés como las barritas envasadas o los aperitivos de todo tipo.
No olvidemos que el primer movimiento vegetariano nace en Kent, Inglaterra, a mediados del siglo XVIII. Es en este país donde a la causa vegetariana se sumaron importantes motivaciones vinculadas al contexto sociopolítico. Más en concreto, la renuncia a la carne era una forma de protestar contra el colonialismo. Matar a los animales para alimentarse era un lujo y un despilfarro inútil. A partir de la primera Vegetarian Society, el movimiento se expande hasta llegar a la fundación de la International Vegetarian Union en Dresde, en 1908.
Esta inocencia inherente al acto de atiborrarse, que ya estaba sometiéndose a discusión en la zona más avanzada de Europa, se empieza a tambalear en Italia alrededor de 1986. Un buen día nos despertamos de forma brutal con la noticia de que el vino de cosecha propia podía ser un veneno: me refiero al escándalo del vino con metanol, producido y comercializado sin escrúpulos. Una de las primeras noticias alarmantes respecto de la comida.
Como reacción a las cadenas de fast food, en Bra, provincia de Cúneo, también en 1986, nace el movimiento Slow Food, fundado por Carlo Petrini. Según él, la historia de la alimentación italiana se encuentra en continua evolución. Este movimiento contrapone la lentitud del pensamiento y el consumo consciente a la velocidad del consumo irresponsable. Surgen nuevas asociaciones, movimientos y revistas inspirados en principios similares; con la colaboración de Slow Food, surgen las guías de Gambero Rosso y se empieza a dar importancia al vino elaborado como es debido. En los restaurantes, cada vez resulta menos frecuente oír la pregunta: «¿Blanco o tinto?».
Abren las beauty farm (balnearios, spas) y se empieza a cuidar el cuerpo en los gimnasios con la actividad aeróbica. ¿Recordáis Più sani e più belli, presentado por Rosanna Lambertucci? Se trata de uno de los primeros programas dedicados al bienestar, a imitación de otros formatos norteamericanos.
¡Cuánta nostalgia nos provocan algunos platos de antes, aunque ahora nos parezcan un poco kitsch, como el cóctel de gambas que dominó los años noventa! ¿Y qué tenían en común los pennette al vodka y los tagliatelle paglia e fieno («tallarines paja y heno»), cocinados con guisantes y jamón york? Una abundante dosis de aterciopelada, densa, calórica nata de cocina, uno de los primeros ingredientes demonizados, que, sin embargo, nunca faltaba en las despensas de nuestras madres. Aquella nata, conforme nos acercábamos al 2000, fue quedando desterrada. Tradicionalmente, en Italia se paraba a mediodía, los establecimientos cerraban: la pausa para el almuerzo era sagrada. A ojos de un extranjero resultaba un hecho incomprensible. Pero en los años noventa, en las ciudades, el tiempo para almorzar se va restringiendo. Los paninari pasan de moda y el estilo de vida hedonista del «Milán para beber»,* como decía un célebre anuncio, pasan de moda, mientras que «bienestar y salud» se convierten en las palabras clave. Fuera la nata de las cocinas y bienvenidos sean los alimentos dietéticos. La contraseña es «ligero»: quesos y yogures desnatados, Coca-Cola light… A lo «light» a toda costa, pronto se le suman los «alimentos de antes», como el «salchichón hecho en casa», el «vino de cosecha propia» y la «tarta de la abuela». Todas ellas expresiones que en más de una ocasión ocultaban falta de higiene y escasa calidad. Empieza la competición por poseer la certificación DOP: «Denominación de Origen Protegida».
Una tras otra, se suceden las batallas contra las grasas, empezando por la mantequilla, seguida de la margarina, hasta la más reciente: la campaña contra el aceite de palma. Al mismo tiempo, las modelos con curvas, que sonreían desde las vallas publicitarias de los años sesenta, cada vez se vuelven más huesudas. Cabe recordar que, en Europa, en el ámbito comunitario, la agricultura biológica se reguló por primera vez en 1991. Y así, lentamente, la partícula «bio» va ganando terreno hasta eclosionar en el 2000. Diez años más tarde, se hincha aún más cuando se empieza a hablar de cultivos biodinámicos y de «vino natural».
Durante la siguiente década, sin embargo, se invertirá la situación: una campaña contra la anorexia y en favor de la talla 46. Así es la historia de la humanidad: ciclos y reciclajes. De un exceso al otro. Y, al mismo tiempo e inexorablemente, los potentes lobbies farmacéuticos bajan los niveles de referencia de los triglicéridos para hacer que todos se sientan más enfermos y más necesitados de fármacos. Fármacos que en los últimos años han ido perdiendo cotización, a consecuencia de los integradores.
De este modo, las grasas, los carbohidratos y los azúcares se convierten en demonios de los que hay que huir, solo para acabar descubriendo más tarde que no es así. Algunos científicos del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney han demostrado en Cell Reports los beneficios de los carbohidratos en pacientes propensos a la demencia. Y no solo eso. La combinación perfecta se daría entre carbohidratos complejos del almidón asociados a las proteínas de la caseína. Sí, justamente la que se encuentra en los demonizados quesos y en la leche. Al parecer, pueden proteger áreas del cerebro responsables del aprendizaje y de la memoria, como el hipocampo: la primera zona del cerebro que se deteriora en sujetos afectados por el alzhéimer.
Sin embargo, bastó con que al día siguiente el New York Magazine titulase a toda página: «¿Y si las grasas no hiciesen engordar?». Era el verano de 2002. Desde aquel momento, la pasta y el pan se consideraron alimentos indignos. Unos años más tarde, se revalorizaron como parte de la dieta mediterránea. Un titular de una revista influyente lo recogen otro centenar de revistas, mueve el mercado, los gustos, las inclinaciones alimentarias de millones de personas. El uso correcto de las grasas se ha rehabilitado tras cuarenta años de terrorismo informativo. Y lo mismo ha sucedido con la carne, con los azúcares y con la mantequilla. ¿Otro ejemplo? El caso del café, criminalizado hace veinte años por estudios científicos que asociaron su consumo al cáncer de páncreas y al de ovarios: una falsedad científica desmentida en estudios posteriores. En la actualidad, tres tazas —italianas— al día parecen casi un salvavidas. ¿Es lícito pensar que nuestra orientación alimentaria está totalmente dirigida por los medios de comunicación que instrumentalizan las investigaciones científicas en favor de la gran industria? Puede que simplemente tenga razón Pollan cuando dice: «La industria alimentaria tiene un gran interés en exacerbar las inquietudes que nos provoca la comida, para después aliviarlas inundándonos con nuevos productos».
Podríamos hablar largo y tendido sobre modas alimentarias, pero no son estas las que determinan la caída del placer de la mesa. Desde los tiempos de los romanos, la cocina de un pueblo ha estado sometida a las modas. Lo que modifica nuestra actitud con respecto a la comida es el hecho de que, mientras en el pasado las noticias alarmantes eran muy infrecuentes, en la actualidad están a la orden del día. Se suceden las alarmas, y a estas cabe sumar las fake news





























