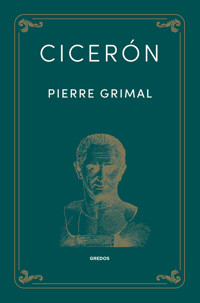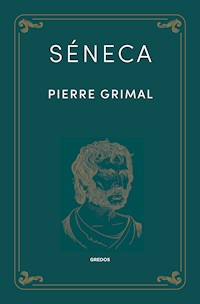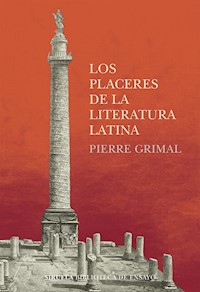
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
«Esta pequeña joya de Pierre Grimal aumenta la pasión por los autores latinos, su lectura es uno de los placeres de la vida». Emilio del Río La literatura latina es, esencialmente, la de la historia de Roma; una literatura rica en espíritu civil que, desde la época republicana y conquistadora hasta el triunfante periodo imperial, se esforzó siempre por definir los valores fundamentales sobre los que se asentaba la afirmación de su cultura. De la prosa literaria a la poesía moral y el teatro, de la era augusta a la de los rétores… La identidad esencial de la literatura latina vertebra este delicioso y apasionante recorrido en el que Pierre Grimal, uno de los más destacados divulgadores de la civilización romana, recorre con sabiduría los meandros de las brillantes personalidades individuales —Virgilio, Horacio, Ovidio, Séneca, Petronio, Tácito, Lucilio, Terencio o Cicerón—, vinculándolos oportunamente con las grandes corrientes ligadas al destino político y espiritual de una de las más esplendorosas civilizaciones de la historia de la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2021
Título original: La littérature latine
En cubierta: ilustración de © Look and Learn/Bridgeman Images
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Que sais-je?/Humensis, La littérature latine, 1965
© De la traducción, Susana Prieto Mori
© Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18708-89-3
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción
Capítulo I La primera poesía
Capítulo II La formación de la prosa
Capítulo III La época de Cicerón
Capítulo IV La época augusta
Capítulo V La época de los rétores
Capítulo VI Los supervivientes
Conclusión
Bibliografía
Introducción
Podría entenderse por literatura latina el conjunto de obras con intención literaria escritas en latín. Pero esta definición es demasiado vasta y comprende, en realidad, diversas literaturas muy distintas entre sí. Porque el uso literario del latín, que comienza a afirmarse desde mediados del siglo III a. C., no ha cesado desde entonces. Existe una literatura latina moderna que continúa de forma directa la de los siglos precedentes, pero resulta evidente que no presenta las mismas características que la de la época de Cicerón o de Augusto. También es cierto que la literatura en lengua latina de inspiración cristiana es territorio aparte: sus fuentes, esencialmente orientales, y su propósito, que es la edificación o la conversión, la distinguen de la literatura «pagana», de talante muy distinto. Por último, una distinción final: dentro de la propia literatura antigua y «pagana» (preferiríamos, si no presentara otros inconvenientes, el término «laica»), conviene separar las obras compuestas entre el siglo III a. C. y el siglo III —o el IV, como mucho— de nuestra era. Durante este periodo, en efecto, se manifiestan posibilidades de renovación que más tarde desaparecerán; la tradición se halla ininterrumpida desde sus orígenes; las obras son directamente accesibles, si bien no a todo el mundo, al menos a quienes poseen una cultura rudimentaria. A partir de ese momento, se reconoce por ciertas señales que la literatura tiende a convertirse en algo académico para luego a atrofiarse, aunque esta atrofia no será completa hasta el siguiente periodo. Mientras sobrevive, en los autores, el sentimiento de pertenencia a una cultura «romana», puede admitirse que sigue existiendo una literatura latina, en el sentido en que aquí la entendemos.
Y es que esta literatura es esencialmente la de Roma, la Roma republicana y conquistadora, la Roma imperial y triunfante. El espíritu romano le insufla vida, celebra la gloria de quienes han llegado a ser, con mucho sacrificio, los amos del mundo; pero también se esfuerza por definir los valores fundamentales que subyacen a esa conquista; acompaña, y en ocasiones adelanta, al desarrollo de las mentes y contribuye a formar una civilización original, que fue la de Roma. Sería, por tanto, tentador llamarla «romana» en lugar de «latina», si este epíteto no pudiese también crear confusión. Sabemos que pocos autores, entre los que contribuyeron a darle forma, fueron romanos de Roma: son los súbditos o aliados quienes componen las primeras obras, y, paulatinamente, a medida que avanza la conquista, los nuevos habitantes de las provincias, que son los antiguos bárbaros, enriquecen la literatura de sus vencedores. Vemos así que esta literatura es en realidad fruto de una convergencia: entre un estado social y político y un estado lingüístico, entre la ciudad romana y la lengua latina. Lo que queremos captar y definir aquí es una literatura de lengua latina y de inspiración romana. Y es fácil comprender por qué solo pudo nacer cuando se cumplieron simultáneamente esas dos condiciones indispensables, y también por qué no pudo sobrevivir a la desaparición de una de las dos. Para nacer, necesitaba que Roma se afirmase como centro político con la fuerza suficiente y que la lengua latina adquiriese una flexibilidad y una riqueza idóneas. Para decaer, necesitó que el crepúsculo del Imperio y la pérdida de los valores tradicionales comprometiesen definitivamente su vigor.
A mediados del siglo III a. C., el mundo griego se encuentra en el apogeo de la civilización helenística. La época de los sucesores directos de Alejandro (los diádocos) ha terminado hace unos cincuenta años, los reyes de la segunda generación han afianzado sólidamente su dominio, el helenismo se ha extendido por las regiones interiores de Asia, la cultura griega, ampliada, separada también de lo que antiguamente la unía a la ciudad, se impone como el tipo del ideal humano por antonomasia. Y, en esta cultura cuya influencia llega hasta el oeste del Mediterráneo, hasta la misma Italia, con las colonias de la Magna Grecia, con Siracusa, próspera y magnífica bajo Hierón II, con las colonias más remotas agrupadas en torno a Massalia (Marsella), la literatura sigue siendo un elemento esencial. Por una parte conserva, con las obras del helenismo clásico, el tesoro común de poetas, filósofos e historiadores. Pero no solo se vuelve hacia el pasado: los poetas contemporáneos tratan de renovar la creación literaria y lo consiguen con lo que en la actualidad llamamos la literatura «alejandrina» (porque se desarrolló en torno a Alejandría, la capital de los ptolemaicos). Calímaco, el mayor poeta alejandrino, representa por excelencia esta nueva estética de una poesía erudita, de forma perfecta, que prefiere las obras breves a los largos poemas y utiliza como tema los mitos tradicionales en sus variantes más peculiares. Junto a él, Teócrito, siciliano de nacimiento, otorga dignidad literaria al género popular del canto «bucólico» y transforma esas improvisaciones de pastores y boyeros en preciadas miniaturas. Tercer gran nombre, por último, de esta escuela alejandrina: Apolonio de Rodas, que escribe una larga epopeya sobre Jasón y sus compañeros. Sus Argonautas ejercerán, dos siglos más tarde, una influencia innegable en la Eneida. Por otra parte, el teatro sigue lleno de vida. No hay ciudad griega que no tenga su teatro, donde generalmente se representan las grandes obras del repertorio (especialmente las de Eurípides), modificándolas para adaptarlas al gusto de los tiempos: se conservan los diálogos, pero se sustituye el coro por cantos que no tienen ya nada que ver con la acción. El espectáculo y el montaje están más desarrollados que antaño y las nuevas obras de los poetas siguen estas tendencias.
El propósito de la literatura helenística es la exaltación de los dioses y, a través de ellos, de los nuevos «héroes» que dirigen el mundo. En Alejandría se canta a los ptolemaicos, en otros lugares a Antígono Gónatas, cuyas victorias también ensalzan los escultores (como el que esculpió la Victoria de Samotracia). La tradición homérica, perpetuada en la época clásica por los epinicios de Píndaro, sigue inspirando lo que a veces llamamos literatura cortesana, cuyo ejemplo más logrado es La cabellera de Berenice, compuesta por Calímaco. Esta constante preocupación por la gloria inspirará igualmente a los primeros poetas romanos, que en cierta medida también serán «helenísticos», si no «alejandrinos» en el estricto sentido de la palabra.
A mediados del siglo III, Roma concluye victoriosa su primera guerra contra Cartago. La potencia púnica —que hasta entonces ocupaba celosamente la cuenca occidental del Mediterráneo y limitaba hacia el este la expansión del helenismo— se ve debilitada y debe retroceder, dejando a merced de Roma la zona del mar Tirreno, y en manos de los foceos, aliados de Roma, la de Liguria y la España septentrional. Aunque su parentesco con las ciudades y los pueblos helenos se deja sentir desde hace largo tiempo (el primer testimonio cierto es el de Aristóteles, aproximadamente un siglo antes, pero la tradición es sin duda más antigua y sostiene que Roma pertenece al grupo de ciudades cuya fundación se vincula a los «Regresos» de los combatientes de Troya)1, Roma no va a permitir la renovación de la influencia política de los griegos en Occidente, aunque sí a favorecer —en ocasiones de forma inadvertida, en otras mediante una acción consciente— la expansión de su cultura por el interior de sus propios dominios. El nacimiento de una literatura en lengua latina dará fe en primer lugar de esta simbiosis. Bien es cierto que la literatura latina es hija de la literatura griega, pero, en nuestra opinión, no comienza siendo una simple copia torpe, escolar, de las obras helénicas; para satisfacer las necesidades espirituales propias de Roma, sus obras trasponen menos la materia que la función de aquellas que los romanos veían vivir dentro del mundo griego. De este modo se crean epopeyas, un teatro trágico, que tienden a conservar para Roma un pasado mítico; también se desarrolla la comedia en torno a los valores morales y sociales como llevaba tres cuartos de siglo haciendo, en Grecia, la Comedia Nueva. La prosa —la de historiadores, legisladores, juristas, oradores— se integra igualmente en la vida espiritual de la ciudad, sin que la imitación de los grandes prosistas griegos sea una esclavitud esterilizadora, bien al contrario. Sería vano tratar de oponer una Grecia creadora a una Roma limitada a imitarla servilmente: la creación prosigue, de un dominio al otro, y solo la anterioridad de la literatura griega puede explicar que la de Roma se desarrollase tan deprisa, como si hubiera tomado un atajo hacia su perfección.
1 Los textos se encuentran en J. Perret, La légende troyenne de Rome, París, 1942, y el conjunto del problema de los Regresos, en la leyenda italiana en J. Bérard, La colonisation grecque..., París, 1957.
CAPÍTULO ILa primera poesía
La literatura latina comenzó con la poesía, que debutó al mismo tiempo que la epopeya y el teatro. Hay múltiples razones para ello: algunas se encuentran en el estado de la literatura griega contemporánea, en la función desempeñada al mismo tiempo por la tradición homérica y las representaciones teatrales en la cultura helénica; pero otras se deben a condiciones propias de Roma. Antes de la literatura escrita existía una literatura oral, lo que llamamos los «cantos de banquete», recitados por jóvenes en alabanza a los grandes hombres del pasado. La influencia de la civilización etrusca había propagado el conocimiento de los mitos helénicos, que se mezclaban con los relatos folclóricos. Tenemos un reflejo de este repertorio preliterario en las pinturas de las necrópolis etruscas arcaicas, donde se representan aventuras bélicas (como la de Macstarna, que probablemente sea un episodio de la historia romana) y leyendas épicas (por ejemplo, la inmolación de los prisioneros troyanos en la tumba de Patroclo). Es muy probable que el remoto pasado de Roma fuese así, desde tiempos inmemoriales, material «literario»: los ancestros de las gentes, los reyes y sobre todo Rómulo, fundador de la ciudad, debían figurar, con sus hazañas, en estos rudimentarios poemas. La métrica probablemente fuera el «verso saturnio» (así llamado a causa de la leyenda según la cual Saturno fue el primer rey mítico del Lacio), del cual solo conocemos formas tardías y relativamente «literarias» y que parece estar compuesto por dos partes desiguales, la primera generalmente formada por tres palabras (las dos primeras de dos sílabas, la tercera de tres), la segunda por dos palabras de tres sílabas (según este modelo: Virum, mihi, Camena / insece versutum2, primer verso de la Odusia de Livio Andrónico; aunque existían otras combinaciones posibles, por ejemplo este verso de Nevio: Fato Metelli Romae / fiunt consules3, en el cual la distribución de palabras de dos y tres sílabas varía). Las recitaciones se acompañaban con la lira, que marcaba el compás. La influencia que ejercen en la literatura latina estos «cantos de banquete» es difícil de captar. En su momento se conjeturó que fueron la primera forma de historia y contribuyeron a la elaboración de las leyendas que los críticos modernos a menudo censuraban en la tradición de historiadores posteriores (Tito Livio en particular). Actualmente hay consenso sobre su menor importancia y su desarrollo al margen de la historia, sin sustituirla. Pero bien es verdad que prepararon el nacimiento de las variantes nacionales de dos géneros griegos: la epopeya romana y la tragedia «pretexta», que pone a personajes romanos en escena.
El primer autor en lengua latina es un antiguo esclavo, originario de Tarento, llamado Livio Andrónico, que parece haber sido llevado a Roma en el año 272, tras la toma de su patria por el ejército romano. El joven Andrónico tenía entonces ocho años. Su amo era un senador, Livio Salinator, que lo manumitió tras haberle confiado la educación de su hijo. Teniendo en cuenta la juventud de Livio cuando llegó a Roma, hay que admitir que adquirió su cultura en esa ciudad, donde la gran cantidad de esclavos y libertos, pero también de hombres libres, comerciantes, artesanos, etc., originarios de las ciudades del sur de Italia, habían difundido el conocimiento y la práctica del griego. El mérito de Livio consistió no en introducir en Roma la literatura griega, sino en concebir la posibilidad de una literatura de expresión latina según el modelo de las obras griegas. Y, simultáneamente, compuso tragedias, comedias y una epopeya, fundando así tres géneros que pronto conocerían un extraordinario florecimiento con las obras de sus contemporáneos y sus sucesores inmediatos: Nevio, Plauto, Ennio y Pacuvio.
I. La epopeya de Livio a Ennio
Sabemos que Livio escribió en latín una Odusia que en gran medida era una adaptación, si no una traducción, de la Odisea homérica. Aunque Livio, cuya profesión era enseñar «gramática», utilizase su propia traducción para la enseñanza, es muy probable que no la compusiera con tal propósito. Romanizó, en la medida de lo posible, el texto de Homero, adaptando el nombre de los dioses, transformando a las Musas en «Camenas», a la «Crónida Hera» en «Juno, hija de Saturno». De esa Odusia no se conservan más que breves fragmentos aislados, pero la elección del tema deja entrever el propósito de Livio. Mientras la Ilíada, que era el «libro sagrado» por excelencia de la cultura griega, se centraba en el Egeo, la Odisea, por el contrario, miraba hacia Occidente. Una tradición de los comentaristas situaba la mayor parte de sus episodios en las costas de Italia y Sicilia. Y también en Italia se ubicaban las prolongaciones de la leyenda de Ulises. En particular, cabe destacar que este fue un personaje familiar en tierra etrusca; los hijos que, se decía, tuvo con Circe eran considerados los fundadores de muchas ciudades del centro de Italia (Tibur, Ardea). Tras la epopeya de Livio se adivinan los relatos legendarios etruscos y la epopeya «oral» del Lacio etrusquizado. Por otra parte, en esa segunda mitad del siglo III Roma se vio implicada en los problemas de Iliria y se inquietaba por las costas del Adriático, a las que había llegado tiempo atrás, pero que, hasta entonces, no aparecían en su horizonte político inmediato. Y Roma no tardó en actuar como protectora de los helenos contra los piratas bárbaros. Pues bien, uno de los héroes de las Guerras Ilirias era precisamente un tal Livio Salinator, tal vez el mismo hombre que manumitió a Livio, tal vez su hijo y, en este caso, antiguo alumno del poeta. ¿Adaptar la Odisea al latín no sería acaso un refinado homenaje a los romanos que, desde el centro de Italia, regresaban como liberadores al país de Ulises?
La epopeya de Livio conservaba muchos rasgos de los orígenes italianos de la literatura latina: no solo la métrica (la Odusia estaba escrita en versos saturnios), sino también el interés por las leyendas en las que desde hacía tiempo ya se identificaban las prolongaciones occidentales de los ciclos épicos.
Resueltamente italiano también, y más romano todavía, es el Bellum Punicum de Nevio. Su autor era un campano que representó su primera obra en 235 a. C., tan solo cinco años después de la que marcó los comienzos de Livio. Nevio probablemente escribiera el Bellum Punicum en su vejez, hacia 209, en el momento en que gran parte de Italia se encontraba ocupada por las tropas de Aníbal o, al menos, amenazada por las campañas del púnico. Esta epopeya también está escrita en versos saturnios: los fragmentos que se conservan, cortos pero relativamente numerosos, permiten hacerse una idea del conjunto. El tema era la primera guerra púnica, en la que Nevio participó como soldado. Pero los primeros cantos los ocupa un relato de carácter mítico que detalla las aventuras de Eneas, considerado el fundador de Roma, y sus amores con la reina Dido, fundadora de Cartago. Es el mismo contenido de los cuatro primeros cantos de la Eneida. Nevio no inventó nada nuevo. Desde hacía tiempo, Eneas figuraba entre los héroes «itálicos»: en el centro de Italia, donde hay constancia de su presencia en Veyes, en un santuario y lugar de peregrinaje etrusco, y en Sicilia, donde era sabido que colonos troyanos se instalaron en Segesta, en los tiempos remotos del rey Laomedonte, y a donde llevaron el culto a Venus, en el monte Erice. Eneas también estuvo presente en el Lacio, en Lavinio, donde se ha descubierto un santuario a él consagrado. No se sabe cómo se formó la leyenda de los amores de Eneas y Dido. Probablemente en su origen no tuviera relación con Roma: el helenismo llevaba mucho tiempo disputando a los púnicos la parte occidental de Sicilia, y este mito pudo haber servido para legitimar las pretensiones de los colonos de Segesta sobre el santuario del Erice, que la «Venus» púnica tendía a incorporar. Fuera como fuese, Nevio utiliza esta historia dramática para explicar la rivalidad mortal que oponía a Roma y Cartago. Su propósito es mostrar que los Destinos son favorables a Roma, y eso reviste gran importancia durante los oscuros años de la segunda guerra púnica. Roma recibe de su poeta una doble certeza: que los dioses están de su parte y que sus victorias pasadas sobre Cartago le garantizan el éxito final.
Mientras que la tradición italiana inspiraba la Odusia de Livio, el Bellum Punicum es más precisamente romano; y es que las circunstancias han cambiado. Roma ya no es el árbitro de Italia, sino una ciudad que lucha por su propia existencia, y ese endurecimiento de su voluntad provoca un acceso de nacionalismo, una de cuyas manifestaciones es la exaltación histórica de los héroes nacionales. Es el momento en que, como veremos más adelante, se forma la tragedia «pretexta».
La tercera epopeya romana fue la de Ennio. Escrita tras la victoria final de la segunda guerra púnica, ya no es una obra de combate, sino una meditación sobre la grandeza y la misión histórica de Roma. Ennio nació en Rudiae (en Mesapia, no lejos de Tarento) en 239 a. C. Pertenece por tanto a la generación siguiente a la de Livio y Nevio. Ennio solía jactarse de hablar y escribir tres lenguas: griego, latín y osco, que era la lengua de su tierra natal. Pero lejos de guardar rencor alguno a Roma, que había conquistado dicha tierra, se enorgullecía de haberse convertido en romano.
Ennio es el más «helenístico» de los primeros poetas romanos. Él fue quien condujo la literatura romana tras las huellas de la literatura griega, acercándose a los modelos contemporáneos. Abandona el verso saturnio y adapta al latín el hexámetro dactílico, que era, desde Homero, el verso épico griego. Adepto de las doctrinas pitagóricas que persistían en torno a Tarento y contaban entre sus fieles a miembros de la aristocracia romana, pretende ser una reencarnación de Homero: quiere ser el Homero moderno al servicio de la grandeza romana. Por todos esos motivos, los romanos suelen considerar a Ennio el «padre» de su literatura, lo que no dejará de suscitar, en tiempos de Augusto, la ironía de Horacio.
La gran epopeya de Ennio, los Anales, fue probablemente comenzada en 203, un año antes de la batalla de Zama. Roma está ya segura de su victoria. Se sitúa al nivel de las grandes potencias helenísticas, con las que todavía comparte el imperio del mundo. Y fue precisamente un poema de corte alejandrino lo que Ennio compuso: en sus treinta mil versos figuran escenas de batalla, pero también pinturas de género, como el célebre «sueño de Ilia», la anunciación del nacimiento de los gemelos Rómulo y Remo: el carácter novelesco, sensual, de esa escena evoca más a Apolonio de Rodas que a la Ilíada. El propósito mismo de versificar la «crónica» de Roma (Anales era el título de los registros donde los pontífices consignaban, año tras año, los acontecimientos importantes) puede relacionarse con las tentativas de los poetas helenísticos que habían relatado, por ejemplo, las guerras mesenias en versos épicos. En este particular Nevio había seguido los mismos modelos, pero en Ennio la imitación parece haber sido más sistemática, la función desempeñada por el mito menos relevante y las hazañas humanas históricas mucho más destacadas que la leyenda.
Ennio es más filósofo que «teólogo». Pone el énfasis en los valores estrictamente humanos. Dos de sus poemas (aún menos conservados que los Anales, de los que subsisten numerosos fragmentos), Epicarmo y Evémero, muestran su preocupación por especulaciones cosmogónicas y morales muy alejadas de la tradicional actitud religiosa de los romanos. En el segundo en particular expone con gracia la doctrina de Evémero, para quien los dioses y diosas del panteón ordinario no eran más que reyes y princesas de antaño, divinizados a causa de los servicios que habían prestado a la humanidad. Esto permitía exaltar con mayor plenitud a los jefes romanos, cuyas hazañas dominaban cada vez más la historia humana. Esta perspectiva de la historia aparece en las relaciones entre Ennio y Marco Fulvio Nobilior, el cónsul del año 191. Este, que había trabado amistad con el poeta, lo llevó con su cohors praetoria cuando partió a combatir contra los etolios. Ennio asistió a la toma de Ambracia, la capital de los enemigos. Y Fulvio, a su regreso, erigió un templo a «Hércules de las Musas» (Hercules Musarum, probable traducción del griego Herakles Musagetes, Hércules conductor de las Musas). Ennio introdujo el episodio de Ambracia en los Anales y compuso sobre el tema una obra poética de la que solo conocemos el título, probablemente una tragedia pretexta. Hércules, patrón de los vencedores, el héroe que debía su inmortalidad a sus hazañas, pedía a las Musas que consagraran esa inmortalidad, la que la poesía perpetúa en las bocas humanas. Fulvio demostraba de ese modo las mismas inquietudes que Alejandro y casi todos los reyes helenísticos después de él, y sobre todo los ptolemaicos.