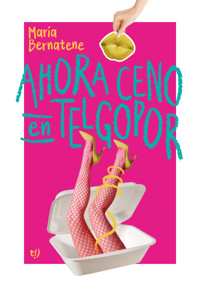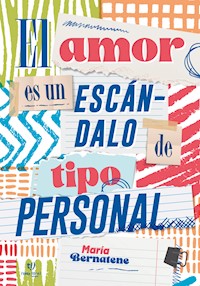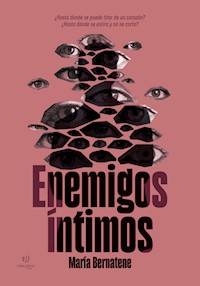6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Hay momentos claves en la vida de cada persona en los que ya no es una opción aferrarse a lo obtenido. Aquellos instantes en los que el tiempo deja de ser tiempo para transformarse en un ahora vertiginoso que cambia nuestro destino para siempre. Son esos irreparables ahora los que nos convierten en quienes somos y nos obligan a dejar atrás lo que alguna vez fuimos. En Los platos que rompí, la autora teje una red atrapante de causas y efectos, en donde lo cotidiano se vuelve trascendental y las palabras generan un espejo que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos. Un texto dulce y desgarrador, escrito con el corazón en las manos, en el que se vuelve inevitable tomar partido.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Bernatene, María
Los platos que rompí / María Bernatene. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.
246 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-824-745-8
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas Románticas. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2023. Bernatene, María
© 2023. Tinta Libre Ediciones
«Todos los platos que rompí […] ¿me perdonarán algún día?».
Ana Elena Pena
Los platos que rompí
María Bernatene
Capítulo 1
Me encanta terminar mis días recostada en el sillón, me relajo en el calor del departamento, me pongo ropa cómoda y me refugio en un buen libro. Nada más lindo que el silencio. Todo a mi alrededor es quietud, salvo por una banda sonora casi imperceptible que suena a lo lejos. La vida en edificios siempre nos mantiene tan cerca. Más de lo que creemos.
A veces miro la pared de mi cuarto e imagino lo que hay al otro lado. Puede que también alguien pase sus noches ahí. Las divisiones no parecen ser muy gruesas, por lo que es muy probable que esta persona tenga su cabeza apoyada en la almohada y esté a tan solo unos centímetros de mí, pero sin conocerme.
Luego pienso en hablarle, en atravesar de un soplido la pared. Preguntarle qué tal ha ido el día o cómo están sus cosas, compartir nuestros secretos más íntimos sin importarnos lo que el otro pueda pensar, reírnos, pasarnos tips de cocina. Algún día seremos amigos, o amantes, da igual. Hablaremos hasta tarde con la imaginación en la piel y el corazón en las manos. Él quizás, en algún momento, me dejará un obsequio anónimo en la puerta del departamento o me deslizará notas sorpresa por debajo. Un día cualquiera descubriremos en un abrazo que juntos podemos ser eternos.
Qué manera de pasar el tiempo. Desde chica me entretengo inventando estas historias de hilo improbable, como salidas de un cuento. Parece tonto, pero he llegado a experimentar desde la fantasía las sensaciones más vibrantes. Esto siempre me resultó muy interesante. Las ideas y las imágenes pasan por nuestra mente, pero la sensación que despiertan en el cuerpo es real. Como si uno se inyectara, valiéndose de un pensamiento, una nueva experiencia. Entonces, ¿qué es real? Algunas veces me dije a mí misma que podría vivir, eternamente, en un juego interactivo de múltiples dimensiones. ¿Es acaso nuestra vida algo más que eso?
Cuando alguien quiere hacerme cosquillas, no hace falta que me toque. Con solo apuntarme al estómago con los dedos, soy capaz de empezar a reír hasta quedarme sin aire. ¿Qué es eso si no pensamiento?
Pero escapar constantemente del presente cerrando los ojos, yendo en busca de nuevas sensaciones, ¿es normal? ¿Está bien? ¿Mal? A veces, simplemente, no puedo evitarlo. Y ahora que pienso en todo esto, acá, en mi sillón y en la soledad de esta noche, voy a emprender un nuevo viaje hacia algún lugar… cálido, salado, con olor a coco.
—Euge, ¿pedimos una pizza o qué? —Su voz me tira de los pies, sacándome de mis cavilaciones para devolverme acá, a este sillón duro en el que ya no sé cómo sentarme. Al intentar acomodarme, compruebo que tengo las piernas dormidas. Un cosquilleo insoportable nace del talón y viaja, a toda velocidad, por mi interior provocándome una dolorosa risa. Estoy completamente entumecida.
—¿Hola? Euge, ¿querés pizza o no? —suelta impaciente. Sí, ahora que lo menciona, noto, también, que estoy muerta de hambre.
Capítulo 2
Él es Luis. Compartimos el departamento porque no podemos afrontar los gastos de alquilar solos y no es una opción, para ninguno de los dos, volver a casa de nuestros respectivos padres.
Son casi las nueve de la noche, recién llega de trabajar. Si es que así se le puede llamar al acto de presencia que hace en la fotocopiadora de la facultad desde hace aproximadamente… siempre. No, en serio, hace cerca de diez años empezó a estudiar Turismo, las cosas no se dieron como pensaba, así que optó por justificar su existencia trabajando en el centro de copiado de la facultad. Según sus propias palabras, se acercó ahí porque le gustaba la chica de la caja. Mucho. A tal punto que llegó a fotocopiar varias veces el mismo libro.
Le encantaba esperar a que le hicieran las copias, porque, mientras, aprovechaba el tiempo para charlar con ella y sacarle información. Estaba como loco. A veces hacía la fila rezando en secreto para que lo atendiera uno de los novatos y ejecutara la tarea con la mayor torpeza posible, para luego decirle: «Te equivocaste acá, pero no hay problema, no tengo apuro, espero», y lanzarle un guiño de complicidad a «ella».
De tanto concurrir al lugar, un día en el que había mucha gente desesperada por obtener sus copias, lo invitaron a dar una mano. Luis ya sabía dónde se encontraban las cosas y también había aprendido a usar la máquina de copiado entre charla y charla. Además, haría lo que hiciera falta para poder pasar un rato más ahí.
Ella, por supuesto, notaba que él quería tener algo más que una amistad. A ver, no había que ser muy pillo para darse cuenta. El pobre chico había gastado todo su dinero en fotocopias y no había avanzado ni un solo cuatrimestre en los años que llevaba matriculado.
Sinceramente, no sé por qué se le daban tan mal las conquistas. Luis es atractivo, no físicamente, pero, cuando entra en confianza, tiene una elocuencia al expresarse que no pasa nada desapercibida. Aunque financiado por sus padres, ha viajado mucho, muchísimo. Colecciona anécdotas de las que pidas. Sabe cocinar algo rico con las dos porquerías que puede encontrar en tu heladera. Tiene una extraña, aunque admirable, habilidad para moverse. A veces causa un poco de gracia verlo, como les decía, físicamente no es un cien y algunos movimientos pueden resultar polémicos, sobre todo cuando baila. Y lo mejor de todo, cada mañana se sienta con la guitarra y viste el aire de las melodías más dulces.
Pero, aun así, dotado de excelentes cualidades, sigue eligiendo técnicas de conquista muy antiguas, como permanecer doscientas mil horas al lado de alguien que le gusta, usando excusas banales del tipo: «pasaba por acá», «qué sorpresa, no sabía que te encontraría trabajando en tu horario de trabajo», «no puedo creer, yo también voy a ese gimnasio, a partir del lunes». Y yo me pregunto: ¡¿por qué?! E inmediatamente me respondo: porque así es él.
La cuestión es que ese día en el que lo agarraron para «dar una mano» fue el primero de todos los que pasaría ahí dentro como «empleado» del centro de copiado. Siempre lo mismo con él, tiene esa manía de no tomar sus propias decisiones, limitándose a recibir lo que le viene, como la lluvia. Luis no corre, no se protege, no abre el paraguas, y mucho menos mira el pronóstico. Se deja tomar por las cosas, se empapa, permite que las experiencias lo atraviesen. Y sufre como loco, claro.
Su ingreso al centro de copiado, además de permitirle estar cerca de la chica que le gustaba, lo mantenía conectado a la facultad y le daba la posibilidad de afrontar algunos gastos menores sin generarles tantas complicaciones a sus padres, que estaban hastiados de su falta de determinación.
Tardó diecisiete meses en invitarla a salir. Aparentemente no le resultó nada fácil. Estaba tan enamorado que, cuando se acercaba a hablarle, se le acalambraba la lengua y empezaba a hablar con Z involuntariamente.
Su tolerancia al fracaso era muy baja. Desde su perspectiva, su vida era tan dramática que cualquier suceso podía terminar con su existencia de un momento a otro. Además, no era capaz de asegurar que ella sintiera lo mismo que él. A pesar de sus largas charlas, ella tampoco había dado un indicio claro de correspondencia.
Después de mucho juntar fuerzas, se animó. Tembloroso pero decidido, deslizó que tenía una entrada de más para el cine; en realidad la había comprado para ella, pero le mintió diciéndole que era para un amigo que al final no podía ir. Vale aclarar que no era la primera vez que compraba una entrada para invitarla a salir, el tema es que las anteriores habían caducado antes de que él pudiese formular la invitación. La verdad, le resultaba un poco raro invitarla a ver películas como «Ztar Warz o Zincuenta zombraz de Grey».
Tras un buen rato de practicar la jugada, la invitó al cine a ver una película de Woody Allen. Consideraba una idea bastante cool llevarla a ver Hombre irracional (señaló el nombre en el papel para no decir «irrazional»).
Esa noche se vistió con su ropa más nueva. Luis tenía muy pocas prendas, pero siempre reservaba un conjunto para «ocasiones especiales», y esta, definitivamente, lo era. Ella le dijo que se encontrarían en el cine directamente porque se reuniría antes con unas amigas.
Él no disponía de mucho dinero, sus padres habían decidido cerrarle el grifo para que empezara a valerse por sí mismo. Vivía bastante lejos y no debía pasarla a buscar, así que decidió guardar su escaso presupuesto para las aventuras que pudieran aparecer más tarde. En lugar de un taxi, tomó su moto (la misma que le prestó, provisoriamente, un amigo. Hacía de esto, aproximadamente, dos inviernos) y fue hacia su encuentro. Ni siquiera tenía dos cascos, pero esa era la poca confianza que se tenía. La noche no había empezado y ya se veía regresando solo a casa.
Fue ahí, en el cine, donde lo conocí. De más está decir que yo no era la chica de la cita. Yo era yo, Euge, que, como siempre, andaba sola porque no tenía a nadie que me hiciera la segunda en estos eventos, a mis ojos, imperdibles.
Capítulo 3
A eso de las nueve de la noche, cuando iba entrando a la sala junto a las pocas personas que habían elegido ver la película, él me llamó la atención. No se puso de pie ante el llamado del acomodador, se quedó ahí sentado. Algo me causó ternura, creo que la forma en la que miraba hacia la escalera y la cantidad de veces que se acercaba la mano a la boca para comprobar su propio aliento. Se le veían los nervios, pero también la ilusión.
Me sumergí en la sala como si atravesara una puerta que conduce a un lugar encantado. Me pasa cada vez que entro al cine, las luces, las alfombras, la mezcla de olor a pochoclo caliente y perfumes me llevan a otra dimensión. Me senté en la butaca. Había decenas de filas vacías, me pregunté qué opinaría Woody Allen acerca de su falta de convocatoria, al menos en esta ciudad, en ese día y horario. ¿Se trata, acaso, de un fracaso? ¿Qué piensa él de las cosas que no resultan tal como se esperaba? Recuerdo que él dijo en algún momento: «Si no estás fallando de vez en cuando, es una señal de que no estás haciendo nada muy innovador». Admiro profundamente a las personas que se atreven a correr riesgos, a hacer más, a romper sus propios límites. Quizás porque es en lo que me gustaría convertirme, mi ideal, la autenticidad y la búsqueda incansable de todo aquello que me haga sentir plena.
A los pocos minutos, la sala oscurecía. No pude evitar repasar el lugar con la mirada. ¿Habrá llegado la cita del chico que esperaba afuera? Giré rápidamente la cabeza y no pude verlo en ningún lado. Unos segundos más tarde, empezaba a hablar la voz de las publicidades previas al comienzo de la película, esa voz cálida, casi en susurro, que lo envuelve todo como un abrazo. Y yo me despegué del cuerpo y me dispuse a soñar en la intimidad y soledad del cine, con la historia que estaba a punto de conocer.
La película llegó a su fin. Las luces se volvieron a encender lentamente y la gente se dispuso a abandonar la sala. Cómo me cuesta renunciar a esa sensación. Pero, al ver que ya no quedaba nadie, me puse de pie y salí.
Cuando crucé la puerta que conduce hacia el hall, había varias personas formando una fila para entrar en la sala contigua. Esquivé a la gente, repasé el lugar con la mirada y pude verlo nuevamente. Me resultó imposible ignorarlo. Estaba sentado en el mismo lugar en el que lo había visto antes, pero llorando como un nene. Tenía dos entradas en la mano y unos nachos con salsa en el regazo casi sin tocar. Las lágrimas salían de sus ojos como proyectiles y caían sobre la bandeja de snacks formando islas de agua salada entre la salsa. Se lo veía desolado. Ni siquiera intentaba ocultarse o secarse las mejillas, permanecía inmóvil, excepto por unos pequeños espasmos que su propia angustia le causaba. Verlo de esa manera me provocó un impacto absoluto. Nunca había visto a un hombre llorar así, y en público. Era como un acto de franqueza, pero también de rebeldía, de supuestos que se desnudan. «Boys don’t cry». ¿Los chicos no lloran?
Era obvio que algo le había pasado. Su aspecto era prolijo, agradable, pero estaba conmocionado. Me quedé mirándolo unos segundos de manera inconsciente, buscando descifrarlo. Me sobresalté cuando de repente movió la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos se clavaron en los míos, pero no dejaba de llorar. Mi presencia no logró intimidarlo, más bien me dio un poco de pudor a mí. Quise hacerme la distraída, pero antes de que pudiera cambiar la vista de dirección, pude notar que su mirada era un lugar amable, cálido. Sonreí. Una sonrisa nerviosa.
Empecé, sin meditarlo demasiado, a caminar en dirección a su asiento. Creo que una parte de mí necesitaba disculparse. Me sentí una persona llena de prejuicios, de esas que se horrorizan al ver algo tan simple como un pantalón sin planchar. Mientras daba esos pocos pasos, mi cabeza empezó a pensar en silencio. ¿Tendría que haber mirado para otro lado? ¿Hacerme la tonta? ¿Fingir que no había visto nada? No sé por qué, pero inmediatamente pensé en las veces que me frenaron para pedirme una moneda. O las tantas veces que alguien que no me caía muy en gracia me decía que necesitaba ayuda con algo. ¿Cuántas veces en la vida miré para otro lado? ¿Qué gané con eso? Tal vez era hora de preguntarme qué había perdido.
Esto último me animó. Me senté a su lado. No sé bien por qué, quizás fue un exceso de confianza. Sentí como si una fuerza sobrenatural me empujara hacia el banco en el que estaba sentado, y luego otra fuerza me moviera los labios para preguntarle si estaba bien, y una tercera fuerza hiciera que el corazón me empezase a latir de manera desmedida para la ocasión. Era la adrenalina de estar haciendo algo impensado para mí, algo irracional dentro de mis probabilidades.
Cuando me acerqué no dijo nada, aceptó mi compañía en silencio. Me sentí un poco confundida ante su falta de reacción. Estaba más calmado, pero eventualmente, cada diez o quince segundos, un hilo de agua le cruzaba la cara y se hundía en la comida.
Le pregunté qué le había pasado y fue como si su cuerpo recobrara la vitalidad de golpe. Su mirada triste y desenfocada se llenó de energía. Se secó la cara con el puño del buzo que llevaba puesto y dejó los nachos a un costado, no sin antes ofrecérmelos, a lo cual me negué con una sonrisa. Luego empezó a hablar y sus palabras, como en una multitud, se empujaban entre sí para salir de sus labios.
Me contó sobre su niñez, culpaba a sus padres de no haberlo estimulado artísticamente lo suficiente; su adolescencia, culpaba a su hermano de robarle todo el protagonismo; la facultad, culpaba a sus amigos que siempre querían juntarse a tocar y él acababa sin tener tiempo para estudiar; el centro de copiado, demasiado cómodo como para buscar un trabajo mejor y… ella. Ella riendo, ella subiendo la escalera para guardar los libros en lo alto, ella molesta por los dolores premenstruales, ella faltando a su cita, ella rompiéndole el corazón, ella, ella, ella.
En ese momento entendí con quién estaba hablando. Era como tener a uno de los personajes de Woody Allen frente a mis ojos. Depresivo, melodramático, charlatán y sin la más mínima idea de qué hacer con su vida. No sabía por qué estaba donde estaba, por qué hacía lo que hacía, qué debía hacer para estar mejor, por qué ella no había venido. Aunque luego se conformaba diciendo que claramente no había venido porque todo él era un completo desastre.
En uno de sus silencios pude escuchar un pitido, salía de mi interior. Era un sonido agudo y constante que me decía «andate, no te metas con ese, está abollado», y casi como queriendo dejar de pensar, solté las palabras: «¿Por qué no vamos a tomar algo y te quitamos esta sensación pesimista y amarga?». Él, claro, accedió.
Ahora lo puedo ver con un poco más de claridad: él, probablemente, nunca me hubiera invitado a salir. Pero había hecho algo, misterioso e infalible, para que yo lo hiciese. Luego se había limitado a decir «acepto» y entonces solo restaba dejarse llevar. Su pasividad me molestaba. Pero esa molestia, a su vez, se manifestaba enigmática y atractiva. Mirarlo era como estar frente a un botón rojo que dice NO TOCAR. Lo que seguía era, simplemente, inevitable.
Decidimos, o decidí, ir a un bar, el shopping ya había cerrado y prácticamente nos estaban empujando del cine para hacer lo mismo. Cuando nos pusimos de pie, pude observar que Luis era bastante más bajo que yo, y esbocé una pequeña sonrisa pensando en lo cómico que nos veríamos siendo pareja. Confirmé, internamente, que nunca me enamoraría de él.
Obviamente, lo que estaba pensando eran tonterías sin sentido. Yo, olvidé decirles, estaba de novia en ese momento. ¿Es posible que también olvidara mencionárselo a Luis? Sí, definitivamente. No se lo había dicho en toda la charla. Frené el paso, quizás era algo que debía ser aclarado para no generar una confusión. Aunque, por otra parte, podía quedar como una idiota, porque él no había manifestado ningún signo de atracción hacia mí. Le di vueltas a la idea, pero, de repente, me pareció un asunto difícil de encajar en algún punto de la conversación.
Me convencí, no hacía falta aclarar nada, no iba a pasar nada con él. Solo compartiríamos unos tragos, hablaríamos de bueyes perdidos y yo regresaría a mi casa con una historia loca y peliculera que contar. Porque está más que claro que tendría que inventar una buena excusa para explicar lo que había hecho después del cine.
Ya habían pasado las doce y era sábado, la noche estaba cálida, increíble. Empecé a caminar hacia mi auto, dando por hecho que nos dirigiríamos en él a algún bar, pero Luis me aclaró que estaba en la moto, así que quedamos en que lo seguiría.
Y ahí estaba yo, manejando a la medianoche atrás de un extraño petiso melancólico, para ir a tomar algo a un bar en plan «amigos», aunque él no supiera ese detalle. En el camino me mantuve muy prudente, siguiendo su rastro. Cuando pasábamos frente a algunos lugares, cruzábamos nuestras miradas para buscar, en el otro, la aprobación o desaprobación del sitio.
Mientras tanto, no paraba de pensar en lo que acababa de pasar. Haberlo visto llorar de esa manera me seguía asombrando. ¿Qué hubiera hecho yo si me hubiese pasado algo similar? Probablemente hubiera entrado al cine, hubiera hecho trizas la entrada que tenía de más, me hubiera sentado en la butaca a devorar esos nachos (aunque me parecen repugnantes para la ocasión, por el olor que tienen y el ruido que la gente hace al comerlos) y hubiera empezado a llorar escondida en la oscuridad, procurando atajar cada lágrima con la manga del buzo. Pero esa era mi antigua yo, la que escondía, la que quería dejar atrás. Me dispuse a cambiar, no al día o al año siguiente, sino en ese preciso instante.
Estaba ansiosa de ver qué pasaría cuando nos detuviéramos en algún lado. ¿De qué hablaría con él? No era siquiera capaz de enumerar la cantidad de cosas que sentía fuera de control en ese momento. Pero la ansiedad es el vértigo de la libertad, como dijo algún filósofo. Y yo quería sentirme libre. Me dispuse a tomar las riendas.
En un momento, llegamos a una esquina donde ambos frenamos para dejar pasar a otros coches. Al detener el auto lo busqué con la mirada, de la misma forma en que uno identifica la línea al borde de la carretera para no perderse del camino. Él estaba ahí, viéndome. Fueron algunos segundos, pero, mientras permanecía en sus ojos, todo repentinamente se detuvo. La sensación me tomó absolutamente por sorpresa, fue como un soplido de hielo. El tiempo dejó de ser el tiempo, los árboles abandonaron su danza, los transeúntes congelaron su caminata, yo ya no habitaba el auto, él ya no tenía puesto ese casco que hacía que su cara se viera graciosa. De repente, levitábamos juntos, y la noche nos daba la bienvenida triunfal y serena.
Otra vez mi imaginación hacía su trabajo y visualizar nuestra figura en pleno vuelo me causó mucha gracia. Sonreí; él también hizo una pequeña mueca. Fue ese el instante, tan eterno que puedo olerlo en el aire, en el que entendí que estábamos, sin buscarlo (esta afirmación es muy cuestionable), en el principio de algo.
Capítulo 4
Llegó la pizza, una de las tantas cosas que, siete años después, seguimos compartiendo. Naturalmente, en tanto tiempo hay muchas cosas que quedaron en el camino. Una de ellas fue nuestra relación amorosa: Luis es mi ex.
Me divierte el impacto que genera esa frase. Hasta hace un momento les estaba narrando el principio de una prometedora historia de amor. Empezábamos a viajar por ese camino, volvíamos a pisar sobre nuestros pasos. Y, de repente… ¡Zas! Alerta de spoilers. Sí, qué tanto, ya sabían que íbamos a acabar juntos y, en parte, también podían imaginar que nos terminaríamos separando.
Volviendo al tema, lo bueno de convivir con un hombre que te conoce tanto es que ya no hay tensión sexual no resuelta, se podría decir que lo hemos probado todo. El cariño por el otro todavía existe, por lo cual somos bastante tolerantes. Pero a su vez no somos una pareja, no esperamos que el otro cambie o haga algo sorprendente de un momento a otro para volver a elegirlo.
Y, lo más importante, ya sabe que la mitad de la pizza es napolitana, como me gusta a mí, y la otra mitad es especial, como también me gusta a mí. Porque no tolero comer todo de un solo sabor cuando tengo la oportunidad de variar. A Luis no le importa darme ese pequeño gusto porque a él le da igual, siempre que pidamos las pizzas de La Placita que tanto le gustan.
¿En qué estaban pensando los que decían que la amistad entre el hombre y la mujer no existe? No solo existe, sino que también ¡es la mejor de las opciones! Y yo doy fe. La decisión de separarnos fue muy dura; sin embargo, continuar como amigos ha sido un aliciente.
Las separaciones generalmente se manifiestan entre la pareja mucho tiempo antes de tomar la decisión. Y lo peor de la situación es la idea de alejarse para siempre de una persona con la que se ha compartido tanto. Nosotros nos ahorramos todo ese rollo, encontramos un punto intermedio.
A decir verdad, hemos formado un gran equipo; ya no intentamos encajar juntos, simplemente las piezas se acomodan como si esta convivencia estuviese hecha a nuestra medida. Todo esto nos ha llevado a pensar que quizás desde un principio deberíamos haber sido solo amigos. Pero quién sabe. Además, lo hecho, hecho está.
La pizza ya está acá. Mientras desarmo a bocados una porción, pienso para mis adentros lo lindo que es compartir con él la cena. La idea de la soledad a veces se me aparece como un alivio o una oportunidad para hacer mis cosas, pero creo que la verdadera soledad es solo una fantasía que todavía no me muero por experimentar. Es decir, tengo momentos para mí, y cada uno tiene su habitación, así que tampoco es que tengo que verlo todo el tiempo.
Y, lo mejor: si alguna vez se metiera un murciélago en la habitación o apareciera una araña peluda, tendría dónde salir corriendo y a quién pedirle que me haga un lugar en su cuarto. Porque, como es Luis, sería incapaz de enfrentar a uno de esos bichos, así que me daría refugio hasta que la alimaña se fuera por su propia decisión.
Digamos que esto no está tan mal, nos entendemos, nos divertimos y tenemos muchos amigos en común. Además, hemos estado saliendo con otras personas y ninguno de los dos hace ningún problema. Al contrario, nos divertimos contándonos primeras citas. Como la vez que yo salí con un chico que no paraba de hablar de su madre, o esa chica que le rasguñó toda la pierna con las uñas de los pies.
¿Qué opinan esas personas de nuestra convivencia? Bueno, no hemos vuelto a tener una relación seria con alguien desde nuestra separación y, por el momento, ninguno de los dos busca eso, así que digamos que no es un problema por ahora.
Mi mamá no para de decirme que, si sigo viviendo con él, nunca voy a poder asentarme o consolidar una nueva pareja. Mis amigas dicen que lo que hacemos es una locura. Sus amigos no paran de preguntarle si aún tenemos relaciones.
Es muy fácil opinar sobre lo que hacen los demás. Sobre todo cuando uno se dispone a mezquinar empatía a tal punto que ni un panda bebé logra conmoverlo. ¿Quién no se ha encerrado en una opinión, en un prejuicio? Me pasa a mí también, he gastado litros de saliva opinando sobre temas que no eran de mi incumbencia. Pero, con el tiempo, comienzo a entender que hay una gran diferencia entre el mundo teórico de filosofía barata y la vida real. La realidad, por suerte, siempre supera la ficción.
Hemos hablado algunas veces de este asunto. Es decir, sabemos que no es un caso típico. Pero ambos creemos y acordamos que se trata de una etapa. Al menos hasta que finalice el contrato de alquiler, ya que también hay un motivo económico que nos mantiene así: que cada uno alquile por su lado, hoy, es impensado. Además, el cariño y el respeto por el otro justifican que conservemos esta convivencia. Después de todo, no le hacemos daño a nadie… ¿O sí?
Capítulo 5
Es casi la una de la mañana, estoy sentada en una silla de madera en la vereda de un bar. Tengo una tónica con limón en un vaso. Mi mano va y viene de un platito con maní. A mi derecha está él: un completo extraño al que encontré deprimido en el cine cuando salía de la última de Woody Allen.
Se pidió una cerveza, su prudencia a la hora de conducir no es la misma que la mía. Hago mentalmente esta observación y me siento extremadamente perceptiva y en mis cabales, soy la dueña de lo que pasa. Me confirmo una vez más a mí misma que probablemente no vuelva a cruzarme con él nunca más. Me relajo y mastico maní.
Le digo: «Luis, ¿no?», confirmando su nombre. Era un detalle que en algún momento había mencionado. Como cuando uno en una charla dice: «Me dije a mí misma: Euge, no pienses eso…», y entonces la otra persona sabe que te llamás Eugenia y que normalmente te dicen Euge. Él había usado la misma técnica, y yo lo escuchaba muy atentamente cuando lo mencionó, pero no quería parecer tan interesada, así que me resultó buena idea confirmarlo. Lo invito a hablar con alguna pregunta de manual, del estilo: «¿Cuáles son tus hobbies?». Y él lo hace: habla.
Lo sigo con atención mientras me cuenta de sus cosas; mi cerebro va captando la información y armando, a la vez, un identikit del sujeto. Menciona sus planes con la banda, tiene una banda. Se están preparando para tocar en un bar pronto. El baterista no es bueno. Los demás no saben cómo pedirle que se vaya. Cobardes. Una línea perpendicular cruza por entremedio de sus cejas. Piensa. Toma un trago. Veo dos dientes de conejo desde la parte inferior de su vaso. Quizás reduzcan la presencia de la batería en todas sus canciones hasta que el baterista entienda que no tiene más nada que hacer allí. Sonríe. Cuando se ríe se le hace un pocito en el cachete. Su trabajo no le gusta, le parece mediocre, pero lo tratan bien y saben su nombre. También lo dejan salir temprano para ensayar. Toma otro trago. Es algo temporal, mintió. Viene de hacer un viaje largo. Tiene amigos desparramados por todo el mundo y una propuesta laboral en Nueva York que, probablemente, lo haga abandonar la ciudad en unos meses. Me pongo alerta, cambio mi postura en la silla. Su madre también incursionó en la música desde muy joven y tiene contactos afuera que coinciden en que él es un gran músico. Me pongo muy alerta, ¿quién es, exactamente, la persona que está sentada frente a mí? Él no sabe si creer o no en lo que dicen. Prefiere no ilusionarse, pero está tramitando la visa.
Yo hablo, hago chistes tontos que él me festeja. Me río y festejo, yo también, mis propios chistes. Estoy un poco nerviosa. Me sorprendió con sus planes de irse a vivir a otro lado. Sobre todo por el padecimiento con el que me los contaba, como si una oportunidad tan importante no fuera una gran noticia para él. Me preguntó qué pensaba. Y yo pensé.
Todos queremos irnos alguna vez, aunque sea para saber qué se siente. Él tenía una excusa para hacerlo. Pero más tarde me daría cuenta de que, en realidad, estaba buscando las razones para no hacerlo. Porque sentirse prescindible en un lugar y estar solo es duro, nadie le había pedido que se quedara. Cuando eso sucede, es fácil pensar que la propia presencia es indiferente para el entorno. De pronto, uno tiene en sus manos el peso y la responsabilidad de su propio destino. Y, aunque parezca extraño, siempre es más fácil culpar. A la falta de dinero, a las personas que nos impiden la felicidad, al gobierno, al clima, a lo que sea.