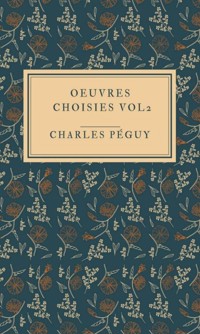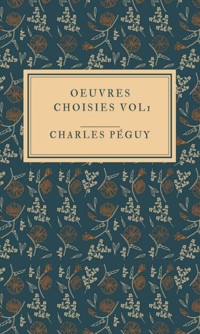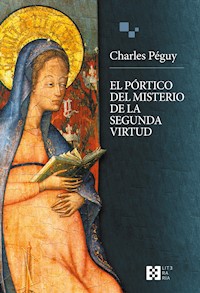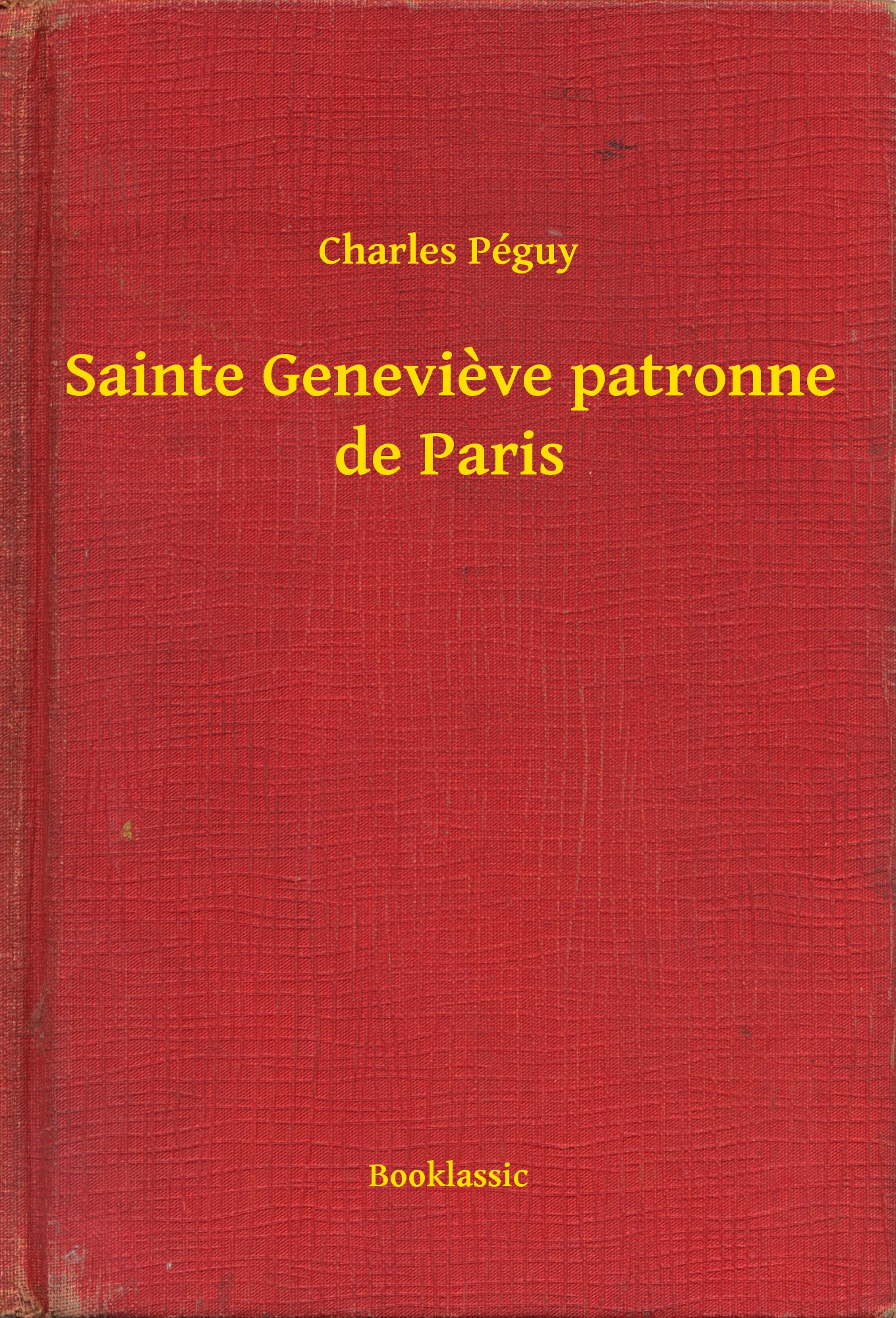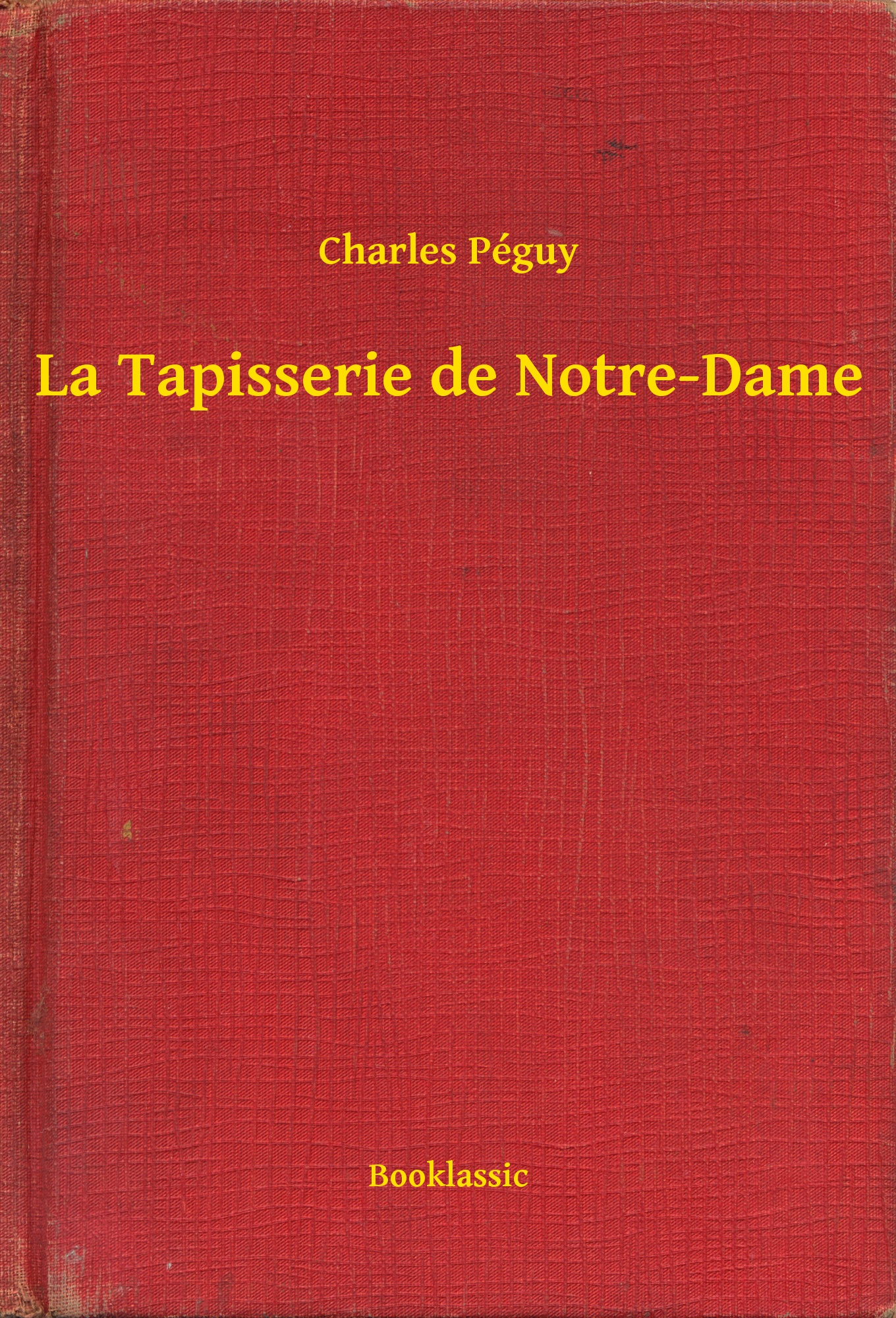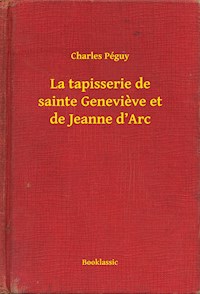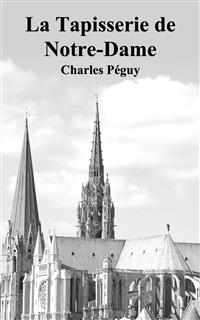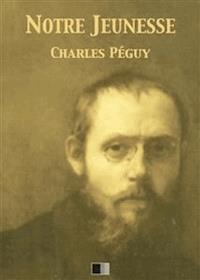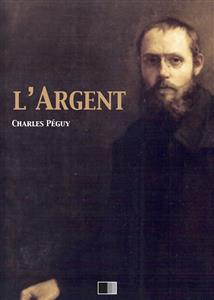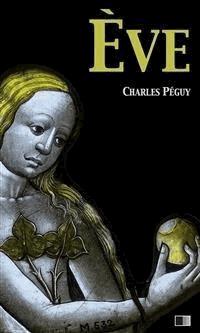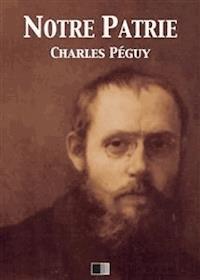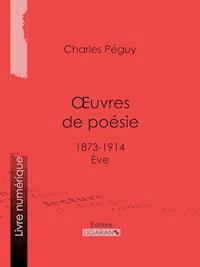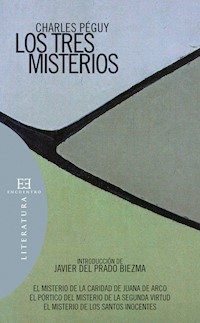
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Literatura
- Sprache: Spanisch
"Todo hace pensar que Péguy ha de encontrar un extraordinario resonador en el meridiano de nuestra cultura. Porque somos muchos los que compartimos hoy los dramas que él atravesó y más aún los que precisamos la esperanza que -entre tantas angustias- predicó. Péguy es radicalmente contemporáneo nuestro y el lector percibirá el latido de su corazón tan vivo, a poco que supere los peculiarísimos y nunca fáciles modos de hacer del poeta". (José Luis Martín Descalzo)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Literatura
A los lectores
Esta colección está dirigida a aquellos lectores curiosos y atrevidos que anhelen encontrar una historia hermosa, un drama que revele algo de nosotros mismos o una percepción más aguda del misterio del hombre y del universo. Quien abre un libro espera que se le descubra algo más sobre el mundo y sobre su posición en él. De otro modo sería incomprensible que siguiésemos acercándonos a los libros, cuando la lectura es uno de los gestos del hombre más gratuitos e innecesarios. Como decía Flannery O’Connor, una buena pieza literaria lo es porque tras su lectura notamos que nos ha sucedido algo.
La colección Literatura de Ediciones Encuentro ofrece obras que permitan sentir con mayor urgencia el anhelo de un significado y la experiencia de la belleza. Textos en los que la razón se abre y el afecto se conmueve. Piezas teatrales, poemas, narraciones y ensayos en los que andar por otros mundos, abrazar otras vidas, espiar la hermosura de las cosas, y participar en la experiencia dramática que despierta un hecho escandaloso en la historia, el de Dios hecho hombre.
Guadalupe Arbona Abascal Directora de la colección Literatura
Charles Péguy
Los Tres Misterios
1. El misterio de la caridad de Juana de Arco
2. El pórtico del misterio de la segunda virtud
3. El misterio de los Santos Inocentes
Introducción de Javier del Prado Biezma
ISBN DIGITAL: 978-84-9920-740-7
© 2008 Ediciones Encuentro, S. A., Madrid
Traducción
Manuel Pecellín Lancharro:El misterio de la caridad de Juana de Arco José Luis Rouillon Arróspide:El pórtico del misterio de la segunda virtud María Badiola DorronsoroEl misterio de los Santos Inocentes
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17-10.ª - 28043 Madrid Tel. 902 999 689www.ediciones-encuentro.es
Introducción
Charles Péguy: una obra intempestiva
Javier del Prado Biezma
A. ESPACIOS PRELIMINARES
1. Pórticos personales
a. Una extemporaneidad asumida
No es un signo de menosprecio, no, calificar la obra de Péguy de extemporánea, a la par que de intempestiva. En efecto, esta obra responde a las dos acepciones de la primera palabra. Obra fuera de su tiempo, de nuestro tiempo y, tal vez de cualquier tiempo, si la consideramos en su apariencia superficial, tanto temática como formal. Obra fuera del tiempo, pero que se asienta en la esencialidad del hombre occidental, si consideramos las raíces profundas que le dan vida y, al menos, algunas de las manifestaciones en las que estas raíces afloran a la forma, a la vida. Obra, también (o tiempo o tempestad), de una fuerza incontrolada, capaz de arrasar, de mover montañas o, simplemente, de estrellarse repetidamente contra el primer obstáculo; tempestad o ímpetu tempestuoso no sólo en los aspectos temáticos, sino también en la conformación formal de éstos: una poética intempestiva que irá asumiendo o reinventando las formas y modos de la palabra de los profetas.
Calificar a Péguy de intempestivo no es un signo de menosprecio en boca de una persona cuya obra poética más preciada por él, el libro de poemas La palabra y su habitante, fue calificada también de extemporánea, de intempestiva, por una de las personas que la prologaron.
Hay, pues, entre la obra de Péguy y la conciencia poética de este prologuista algo en común: el convencimiento de que el poeta debe escribir desde dentro (su yo asumido en la Historia, que es mitad modernidad y mitad tradición, según Baudelaire), dejando de lado cualquier veleidad que se ponga de moda y, sobre todo, sin hacer caso a ninguna de las grandes voces (maestros o filisteos) que quieren convertir la aventura poética en una ceremonia de innovación para la nada, ajena a la coherencia de la dinámica interna de un yo abocado al acto de escritura. Y, junto a Baudelaire, nos complace recordar a T. S. Eliot, en su estudio La tradición y el talento individual, y al famoso contemporáneo de Péguy (y casi hermano en el destino trágico, G. Apollinaire) que ya nos había curado de ese espanto, él, tan vanguardista de primera hornada, cuando escribió su testamento estético en el artículo Sobre la innovación y la tradición, tan fácil y voluntariamente olvidado por tantos.
Hacía estas consideraciones hace unos días, cuando, al hablar con una colega, le dije que estaba preparando una Introducción a la poesía de Péguy. La única respuesta que obtuve de ella fue una mueca de extrañeza, de incredulidad y (me atrevo a sospechar) de malentendido: malentendido acerca de Péguy y, posiblemente, acerca de mi persona y de mis intereses poéticos. Personas como ésta, de gran inteligencia y perspicacia poética, pero con algunos a priori ideológicos y poéticos, son las destinatarias de esta Introducción. Aquellas pocas que ya estén convertidas a Péguy no la necesitan. La figura de Péguy tampoco, acrecentada por su destino trágico, con su muerte prematura, en la Primera Guerra Mundial.
No quisiera, pues, que esta Introducción a Charles Péguy fuera una mera presentación del pensador, periodista político y poeta. Los datos externos de su vida, los datos de su obra los encontrará el lector de este libro en cualquiera de las múltiples entradas que podemos abrir en internet. A ellas les remito. Es una de las grandes ventajas de este medio de comunicación: nos permiten ahorrarnos esas, aunque necesarias, tediosas notas biográficas, con sus datos bibliográficos, y un recuento más o menos interesante de anécdotas y fechas. La libertad que esta circunstancia me concede voy a dedicarla, pues, a situarme, de nuevo, ante un autor por el que transité con bastante intensidad (y, me atrevería a decir, con bastante intimidad) y del que me había casi olvidado, incluso cuando, como director de tesis doctorales, inicié, tras la mía, la dirección de la larga serie de estudios consagrados a la poesía religiosa del siglo XX.
Más allá de la apariencia de los textos, penetrar en las raíces de su obra; dialogar con ella; ver su porqué, para poder apreciar su cómo —ese cómo deslumbrante y desconcertante a un mismo tiempo— es el objetivo que va centrar los esfuerzos que siguen; pero antes de empezar a escribir, me era, pues, necesaria una reconversión a Péguy; lo que equivale a decir, una reconversión al espíritu evangélico.
b. La peregrinación a Chartres
Para curarme en salud, ya me he ido este verano a Chartres, en peregrinación poética, para intentar recuperar desde fuera (la región de La Beauce, sus trigales, la catedral de Notre-Dame, con sus dos torres, gemelas en apariencia pero de signo estético y espiritual invertido), algún resto material de la esencia del poeta. Y tengo que confesar que por allí nada encontré, a pesar de su presencia nominal por calles y plazas: Péguy no es un poeta gótico, si se me permite la adjetivación metafórica, en cuanto a la arquitectura de su obra, a pesar de los campanarios esbeltos que dominan su geografía imaginaria; lo veo más como un poeta románico, si bien, con el barroquismo que tienen las últimas obras románicas en su riqueza ornamental, riqueza, por otro lado, que también tiene el último gótico. A veces llego a pensar, incluso, que no es una catedral, sino una inmensa y maravillosa iglesia de pueblo (las hay por toda Francia), construida en el recuerdo de las grandes catedrales, pero con la tosquedad y rusticidad (a menudo mentidas) del artesano que hace lo que puede, aunque pueda mucho.
Intentaré dar una explicación, tanto conceptual como técnica, a esta licencia estilística un tanto frívola, pero que resalta no pocas contradicciones en la obra del autor. Por otro lado (y sigo pensando en delirios verticales) el «cristianismo» de Péguy presta más atención a la bajada de Dios a la tierra y a su permanencia en ella, cristianizándola en su naturaleza más apegada a la superficie terrestre, que a la subida, que a la ascensión, del hombre a los cielos, sublimado por los espacios aéreos (a la manera de los personajes del Tiepolo), aunque esta ascensión sea el fin último de su pensamiento, de su obra y de su vida, como veremos.
Sin embargo, la falsa peregrinación a Chartres me era necesaria: me ha permitido volver a mis orígenes (cristianos, en cuanto a mi epistemología simbólica, y marianos, en cuanto a mi imaginario sentimental). Creo que esta vuelta o, mejor, esta toma de conciencia, aunque sólo haya sido transitoria o metodológica, era forzosa para poder acercarme de nuevo a la obra del poeta, con cierta capacidad para comprenderlo, asumirlo y, luego, explicarlo. Era lo que me había comprometido a hacer.
2. La poesía religiosa: un empeño arduo (si no imposible) para un poeta
La práctica de la poesía religiosa está llena de problemas para el poeta. Estos problemas están orientados, al menos, en dos direcciones. La estrictamente religiosa, esencial, y la histórica o, en cierto modo, coyuntural. De manera primordial, aquella que se refiere a los problemas que puede plantear la palabra (poética), cuando, extraída de su naturaleza material, social e histórica, se ve abocada a asumir la «Palabra de Dios» o de los dioses, como transmisora, esencia o vehículo, de la trascendencia. De manera secundaria, pero no menos embarazosa, aquella que es provocada por circunstancias históricas, colectivas o individuales, durante las cuales y a favor o en contra de las cuales se desarrolla una práctica poética que podemos calificar de religiosa.
Precisando ambas direcciones en función de la poesía de Charles Péguy, deberíamos plantearnos, en primer lugar, la pregunta siguiente: en qué medida y cómo la palabra poética de Péguy responde al calificativo de religiosa, es decir, cuál es su modo de situarse frente al concepto de Palabra de Dios, es decir, frente a un ‘proyecto’ perfectamente formulado ya de decir la trascendencia1. En segundo lugar, deberíamos ver cómo asume Péguy la dinámica (existencial y lingüística) de la conversión a la fe (y no debemos olvidar aquí el hecho evidente de que sea a la fe católica, es decir, a una fe que se ha manifestado, de manera esencial, como encarnación de Dios en palabra y en carne), y en un momento histórico dominado por el modernismo ideológico (historicismo y socialismo materialistas, en cuyo seno nace Péguy, como intelectual finisecular).
En esta problemática de la palabra poética, habría una tercera dirección, de menor interés para mí: aquella que contempla una poesía religiosa de carácter puramente devocional: poesía de loa u oración de planto y penitencia2 que, asentada en realidades estrictamente humanas (y empleo los dos términos con extremada cautela), no plantea, a mi entender, grandes problemas respecto del tema que estamos tratando. Péguy es, también, un poeta devocional, sobre todo al final de su obra poética; ahora bien, esta dimensión de su poesía ahora no me preocupa; pues el poeta de los tres «misterios» que ahora vamos a leer se sitúa en otro nivel, evidentemente más conflictivo: el de asumir, como suya, la Palabra de Dios, repitiéndola, traduciéndola o glosándola; y es en este nivel donde nace el problema que intento esbozar.
Empecemos por el segundo aspecto, el coyuntural: el que atañe al momento histórico en el que Charles Péguy se convierte en poeta religioso.
a. Francia y la poesía religiosa moderna
No es poca la gente que se sorprende, con cierto desagrado (todo hay que decirlo), cuando ve en las «Historias de la Literatura Francesa» que, cuando se llega al siglo XX, estas historias reservan uno o dos capítulos a lo que se llama «la poesía católica» y «la novela católica». En el volumen titulado La poésie contemporaine, publicado por Bordas (1973), existe incluso un capítulo que se atreve a titularse «Poésie mystique», iniciado con el apartado siguiente: «Los poetas que... se atreven a nombrar a Dios».
Ahora bien, esta extrañeza no debería ser tal; por dos razones.
Una atañe a toda la historia de la poesía francesa cuajada (como la española y la italiana), desde la Edad Media, de temas religiosos; ya sea mediante los «misterios» ligados a la vida de Cristo o mediante los «misterios» centrados en la vida de algún santo. Ahora bien, nacimiento o pasión de Cristo siguen vigentes en Francia como temas poético-religiosos hasta el siglo XIX (y XX), gracias, sobre todo, al apoyo de la música, como podemos encontrar en la obra de Berlioz, de Debussy o, aunque sea suizo de nacimiento, en la de Honegger3. Pero recuperaremos este tema cuando hablemos de los tres misterios de Péguy que la presente edición ofrece al lector.
La palabra «misterio» instala estos textos, de lleno, en la problemática esencial que antes esbozábamos. No se trata, pues, de una poesía religiosa ligada al simple hecho de la oración; es una poesía religiosa ligada a la esencia de la religión: la posibilidad, la formulación y la función fundacional de una religiosidad asentada en un misterio capaz de revelarnos y de ponernos en contacto con la Divinidad. Este tema recorre (en positivo o en negativo) toda la literatura francesa4 y no nos puede extrañar que toda la poesía francesa del siglo XIX esté recorrida, a su vez, por el tema de la religiosidad: la posibilidad o no de fiar la vida a una trascendencia5. Lamartine, Hugo, Vigny, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Leconte de Lisle, Rimbaud, todos ellos son ejemplos vivos de cuanto digo (aunque les pese a no pocos que no saben leer los textos, pero sí proyectar sobre ellos sus deseos sectarios, necesarios a la construcción de determinados mitos de la modernidad o, simplemente sus frustraciones existenciales).
No podemos comparar la dimensión problemática, teológica y ontológica, que alcanza esta poesía con la poesía religiosa escrita en el interior de una cultura, como la española y, en parte, la italiana, asentada con comodidad de siglos (y perdonen la expresión) en una explicación trascendente del hombre, apenas cuestionada desde el punto de vista intelectual y social. Y, en consecuencia, el tema religioso6, el problema religioso, más bien, se diluye con harta frecuencia en la literatura española (y he evitado el término de poesía) en problemas de anticlericalismo, muy cercanos a la política, pero bastante ajenos a los problemas de la fe y de su entorno filosófico. En España, habrá que esperar al siglo XX para que una poesía religiosa auténtica recupere el tema de la trascendencia desde perspectivas, al menos, filosóficas: el tercer Juan Ramón, Unamuno y, más modernamente, Blas de Otero, A. Valente y otros pocos.
La problemática religiosa así concebida había llevado el siglo XIX francés al callejón de doble salida que Huysmans formula de manera contundente en su novela À rebours («A contrapelo», 1884): llegado a este punto, el hombre sólo tiene dos salidas: el revólver o el crucifijo; el suicidio o la fe.
No nos puede extrañar entonces que el libro ya histórico (y olvidado) de Charles Moeller, Literatura y Cristianismo, esté cuajado de nombres franceses. El Cristo sumiso de Lamartine, en Getsemaní, el Dios silencioso de A. de Vigny, en El monte de los Olivos, el dios-oráculo, a cuya escucha se pone V. Hugo, en Lo que dice la boca de la oscuridad, el Cristo incrédulo y blasfemo de El Monte de los Olivos de Nerval, el tema del Justo que recorre la poesía de Baudelaire y de Rimbaud7, el Nazareno de Leconte de Lisle, el Elbehenon, con su locura, de Mallarmé, y tantos otros personajes conducen a esa doble salida. Unos pocos escogerán el suicidio o el silencio, muchos se mantendrán en la cuerda floja de la indecisión, como André Gide y Georges Duhamel, bastantes se acogerán a la fe, con dudas o sin ellas: primera generación, la de Charles Péguy, acompañado de P. Claudel, J. y R. Maritain, J. Rivière, F. Mauriac, G. Bernanos, J. Green, etc.; segunda generación, a la que, a veces, ya no le es necesaria la conversión: P. de La Tour du Pin, P. Emmanuel, J.-Cl. Renard; J. Grosjean, P. Oster, etc.
Cuando Charles Péguy se instala, problemáticamente, en la poesía religiosa no hace sino instalarse en una tradición fecunda y necesaria del pensamiento y del existir francés. No debemos leerlo fuera de esa tradición: la que lleva a la literatura francesa de los misterios medievales (asumidos, sin conflictos ideológicos, como expresión de una fe) a los misterios del siglo XX (asumidos como solución de los conflictos religiosos que presenta la necesidad de una fe, perdida, necesaria pero difícil de encontrar); desde el mariano Milagro de Teófilo (siglo XIII) o el Martirio de San Sebastián (siglo XV) a la obra, con el mismo título, de D’Annunzio8 sobre el centurión mártir, o a la Anunciación hecha a María, de Claudel, y a los distintos «misterios» de Péguy; y cuyo centro anecdótico puede ser lo mismo la Virgen que cualquier santo medieval, de manera especial Juana de Arco, como luego veremos, pero cuyo centro esencial lo constituyen siempre las tres virtudes teologales.
La Fe como conflicto y como Esperanza, en el Amor de Dios.
Porque, contrariamente a lo que se pueda pensar, la formulación de la fe no está exenta, en Péguy, de problemas, aunque sólo sean aquellos que nacen de su feroz y persistente predilección por la Esperanza, con todas las argumentaciones o trampas existenciales que emplea para presentarnos a esta virtud, como la primera de las virtudes, por delante, incluso, de la Fe; asentada esta reflexión en la necesaria noción de Pecado, lo que, a la par que sirve para justificar la existencia de éste en la vida del propio Péguy, en particular, y de la estirpe humana, en general, distrae en cierto modo la dinámica natural de la salvación: en nuestro poeta, la existencia de Pecado propicia la necesidad de la Esperanza de salvación, en el hombre, pero, incluso en Dios, que se ve como obligado a ofrecerse en Caridad para dar salida a esta Esperanza. Lo que equivale a decir que, sin Pecado y sin Esperanza en su perdón, el Amor de Dios no tendría razón de ser (Dios no tendría razón de ser, sin su criatura pecadora); y nos preguntamos, interpretando, tal vez de manera abusiva, a Péguy9: ¿no era, pues, necesario el Pecado para que pudiera manifestarse ese Amor?
Dejemos de lado, de momento, estos problemas que, vistos desde el punto de vista de la Redención del hombre son sumamente consoladores, pero que, considerados desde el punto de vista teológico (y filosófico), nos abren ciertos abismos.
Ahora bien (y es el momento de decir que no estoy totalmente de acuerdo con la tesis defendida por J. P. Sartre10 cuando trata el tema religioso (centrándose en el tema literario de ‘la muerte de Dios’, a propósito de los poetas simbolistas y, sobre todo, de la aventura existencial y poética de Mallarmé)... ahora bien, esta vuelta a la fe no se lleva a cabo en un vacío, ni ideológico ni antropológico, como si se tratara de una llegada a un país ignoto, nunca transitado. Me explico.
Del mismo modo que la expresión «los hijos del ateísmo», empleada por Sartre para designar a los poetas nacidos, tras la generación del Segundo Romanticismo, entre 1820 y 1850, no se ajusta a la realidad y, en cualquier caso no explica que la emergencia de ese ateísmo se lleve a cabo en partos intelectuales y existenciales dolorosísimos, en medio de toda una simbología religiosa (cristiana, principalmente), sin cuyo conocimiento los textos se pueden volver incomprensibles11, del mismo modo, a finales del siglo XIX, la vuelta a la fe de estos autores no se lleva a cabo desde la nada: en ambos casos hay un contexto antropológico (más étnico que simplemente antropológico, tal vez) que sirve no sólo de punto de referencia sino de líquido amniótico al proceso. Se trata, sin lugar a dudas, del contexto de lo que en Francia se llama aún, sin ningún rubor, la Cristiandad; y Francia, con su decorado geográfico e histórico de «Hija primogénita de la Iglesia», es el centro de esta Cristiandad (pero es éste un problema que luego veremos) y, por múltiples razones lo sigue siendo, a pesar de las apariencias, a lo largo del siglo que nos ocupa12.
Este horizonte cristiano de referencia es el que explica que el tema de la crisis de la trascendencia, con el tema de ‘la muerte de Dios’ como centro simbólico —mucho antes de la llegada de Nietzsche—, sitúe al Cristo de Getsemaní como uno de los temas más redundantes de la poesía del siglo XIX francés, al mismo tiempo que recupera una figura casi olvidada, la de Caín, para simbolizar el nacimiento de un espacio nuevo de la poesía: el del poeta maldito (expulsado del campo de la gracia y de la inspiración), como sustituto de Moisés13, símbolo del poeta elegido por Dios a lo largo del Segundo Romanticismo14.
Este horizonte étnico de referencia es el que explica, también, en los autores del primer tercio del siglo XX, la vuelta a la Edad Media, época en la que el concepto de Cristiandad cobraba todo su valor: la vuelta de Claudel y Péguy, con sus «misterios»; la vuelta de J. Maritain, con su recuperación de santo Tomás y del tomismo; la vuelta de G. Rouault, con la recuperación de la noción artesanal del arte de los vidrieros y pintores medievales (aspecto este que también encontramos en Péguy y en algunos textos del D’Annunzio escritor en francés); la vuelta de Patrice de La Tour du Pin, con la recuperación del tema de la ‘Queste’ como motor de la vida, considerada ésta como una ‘historia sagrada’; o, en un sentido distinto, la recuperación de la figura de Satanás y de su parafernalia, como encarnación visible del mal, en François Mauriac, Georges Bernanos, Julien Green, etc., en un momento en el que el mal está a punto de abandonar, en la conciencia de gran parte del mundo occidental, su naturaleza metafísica, convirtiéndose en algo histórico (la violencia, la guerra, la injusticia social) o psico-biológico (la animalidad reprimida en el subconsciente); y, dado que es Péguy el centro de esta Introducción, tampoco podemos olvidar la recuperación de Juana de Arco, llevada a cabo por nuestro poeta y por algún artista más.
b. Poesía religiosa y Palabra de Dios
Dejamos de lado, como ya anunciamos previamente, el tema de una poesía religiosa que, asentada en una creencia, se sirve de las formas poéticas para rezar, para comunicarse con Dios. Esa poesía existe, evidentemente, en Francia (los Salmos de J. Racine, por ejemplo, en el siglo XVII, los de Jean-Baptiste Rousseau, en el XVIII; esa poesía también podemos encontrarla en la obra de Péguy. Ahora bien, creo que la encontramos más bien en la última parte de su obra, en «los tapices» (Tapisserie de Sainte-Geneviève, Tapisserie de Notre-Dame, Ève), cuando, asentada la fe, la poética de la repetición15 se convierte, muy a menudo, en letanía. Por otro lado, sigo creyendo que la función del tema religioso, en la primera parte de su obra, es decir, en el drama Juana de Arco y los tres misterios que aquí presentamos, sigue estando aún, a pesar de las apariencias, más cerca de una aventura de fe que de una experiencia de fe, perfectamente asentada. Más cerca de lo que en los apartados anteriores hemos llamado poesía religiosa de conflicto onto-epistemológico que de una poesía devocional.
En principio, las relaciones de la poesía con la Palabra de Dios no debería generar ningún conflicto.
No, si instalado fuera de cualquier confesión, de cualquier revelación, el poeta se ve en la necesidad existencial y en la posibilidad verbal de decirla. No, si el poeta, en su carencia de una fe precisa, pero en su apetito de trascendencia, se la inventa: la saca desde el fondo de su deseo, en espera de encontrársela un día como realidad. Y tendríamos entonces una poesía religiosa aconfesional que nos llevaría de algunos textos antiguos, con voluntad oracular, a tanta poesía moderna, simbolista o postsimbolista, asentada en las márgenes de una fe16.
No, si la revelación de Dios que sustenta algunas religiones no fuera tan amplia y tan perfectamente organizada como para ser capaz de decir a Dios, al universo y al hombre en su totalidad; no, si esta palabra, aunque amplia, no fuera reformulada en lenguaje humano de manera a conformar un sistema textual al que se le llama «Palabra de Dios», interpretada como doctrina oficial de una Iglesia, a veces formulada en dogmas, y ampliada con unos textos litúrgicos que dejan muy pocos espacios libres para que, desde fuera, alguien pueda atreverse a decir a Dios. Es lógico, por otro lado17: ¿cómo decir a Dios, fuera de, o corrigiendo, la «Palabra de Dios»?
Sí, si lo que pretende el poeta instalado en el interior de una religión que se asienta sobre la Palabra de Dios es decir a Dios.
Ya lo he estudiado en otro momento18: en el Cristianismo, frente al arquitecto, al pintor y al músico, el poeta puede aportar poca cosa (o la puede aportar con mucha dificultad) a la hora de decir, de develar, el Misterio de Dios; incluso a la hora de celebrar ese Misterio. El pintor puede esforzarse en darle una cara plástica y simbólica (puesto que esa cara nunca nos fue revelada y el hombre —al menos el occidental— necesita verla); el arquitecto puede ofrecerle una morada para que tenga donde reposar su cabeza, puesto que un día se hizo hombre, historia, y todos los días se hace carne y sangre); el músico puede ofrecerle un ala de sonoridad y de ritmo a esa Palabra, si no para enriquecerla, sí para contribuir a su sublimación y devolverla al espacio trascendente, aéreo, espiritual, que abandonó al hacerse carne —y hacia el que toda carne aspira—. ¿Y el poeta?
c. La palabra religiosa del poeta
¿Qué puede hacer el poeta, cuando el primer Poeta ya instauró su palabra como Palabra de Dios, base inamovible de todo el edificio religioso? Para el poeta, como poeta, el desvelamiento del espacio de la divinidad está hipotecado por la Palabra de Dios.
¿Cuál es, entonces, la función del poeta cristiano —como cristiano y como poeta— a la hora de decir los espacios de su fe?
Me planteé ese problema por primera vez cuando elegí como tema de mi tesis doctoral la poesía de Patrice de la Tour du Pin, poeta que se autodefine como «poeta crístico» (sic) y que es reconocido por la Iglesia de Roma como plenamente ortodoxo. La Tour du Pin, consciente del problema, se califica a sí mismo de simple traductor19 del Misterio de Dios (y del misterio del hombre), a sabiendas que ese Misterio era ya un asunto de Palabra.
Frente al imperio de la Palabra de Dios, la poesía religiosa cristiana (si nos olvidamos de su vertiente devocional, poesía oración con alcance particular20 o colectivo) sólo puede ser traducción, glosa o explicación argumentativa de la Palabra de Dios. Pero, ¿pueden ser calificadas de simples esa traducción, esa glosa y esa argumentación? O, en sentido contrario, ¿puede ser calificada de poesía una escritura que es sólo argumentación, glosa o traducción?
Como traductor de palabras de hombre, creo que no. Toda traducción implica una interpretación, y toda interpretación puede ser (es) peligrosa (sospechosa) para las Iglesias, si no se lleva a cabo desde el interior oficial de la ortodoxia. No voy a entrar en los problemas históricos y filológicos que esta traducción ha provocado, pero deberíamos tener en cuenta este aspecto cuando nos enfrentamos a textos como los de Péguy21, que han propiciado (a su vez) interpretaciones tan varias, ya sea para alejarlas del dogma, ya sea para atraerlas hacia él.
Creo que la glosa, en función de su mecanismo esencial (la repetición simple o amplificada de un elemento matricial elegido), le permite al poeta cristiano un deambular más tranquilo y seguro por los meandros y los rincones oscuros de la Palabra de Dios, asimilándola, hasta el punto de llegar a creer que la ha hecho suya.
Frente a la Palabra de Dios, el poeta religioso cristiano tiene que adoptar la misma aptitud epistemológica que Jesús adopta ante su propia palabra matricial —casi siempre enigmática (oracular) para sus interlocutores, incluso para los apóstoles—.
Jesús, como frente a la Samaritana, ante un problema esencial, suele formular un oráculo (una verdad trans-racional); sus interlocutores no suelen entender una palabra esencialmente poética que transgrede todas las leyes de la semántica racional22 (¿qué es un agua de vida eterna?); Jesús retoma, entonces, sus palabras y las interpreta, incluso en diferentes niveles hasta que le comprenden o hasta que abandona ante la ceguera mental de los que le escuchan: lo hace en glosa argumentativa, intentando darle un alcance racional a su trasgresión semántica, o en glosa narrativa, desarrollando una pequeña historia a la que llamamos parábola. Cristo, en un magnífico ejercicio pedagógico, transforma así la palabra trascendente en palabra de hombre.
El Evangelio, además de ser la manifestación suprema de la Palabra, es un manual perfecto de la palabra. En él la Palabra de Dios se da al hombre en un trenzado ejemplar, nunca gratuito, de las tres instancias básicas de la palabra: la poeticidad (oracular, en la captación verbal del más allá de la realidad), la narratividad (histórica, en la plasmación de la realidad como temporalidad y espacialidad), y la discursividad (racional, en la conversión de la realidad natural en concepto y en argumento).
La paradoja del poeta religioso cristiano consiste en que no se puede enfrentar a la Palabra de Dios desde la poeticidad que le sería propia; tiene que rebajar la potencia de su verbo a los niveles inferiores (inferiores por históricos y racionales) de la interpretación, como glosa narrativa y como glosa argumental. Como mucho (y lo veremos en Péguy) sólo le queda el recurso poético de la redundancia: a base de repetir, a base de modular la misma idea, hasta (casi) el infinito, la palabra de hombre dará la impresión de allegarse a unos espacios que parecen situarse más allá de las fronteras. Incluso la metáfora suele perder en Péguy su función oracular, para quedar reducida a una simple amplificación ejemplar, con función didáctica, análoga a la de la parábola. Pero ya veremos ambos mecanismos, de manera más precisa, a su debido tiempo.
El poeta religioso cristiano se convierte en un repetidor (y empleo la palabra en su antiguo significado universitario) de la Palabra de Dios, conservando en su repetición algunos de los vestigios de la Palabra matricial que le da el ser. Esta es su grandeza; ésta es su miseria. Esta es, para algunos, la razón de su minusvalía literaria en la República oficial de las Letras.
Traducción, interpretación, glosa (con sus variaciones, con sus amplificaciones, con sus derivas sobre un tema, en el sentido más musical, como luego veremos) y cita (la cita en la lengua sagrada, sin traducción, la cita traducida, y esa cita peculiar a la que la crítica moderna llama intertexto), éstos son los recursos literarios básicos del poeta religioso en el interior de una religión que ya ha desvelado y fijado la Palabra que nos dice el misterio; éstos son los recursos de Péguy; y veremos que el poeta se sirve de ellos como nadie.
d. La cita y el intertexto en la poesía religiosa
Volveremos más tarde sobre los tres primeros recursos (traducción, interpretación y glosa), pues son los patrones hermenéuticos que dan forma a la poética de nuestro poeta. Me permito detenerme ahora, a lo largo de unas cuantas líneas, sobre el tema de la cita: el grado más fiel de la glosa y de la traducción, pues luego no volveré sobre ella sino de manera accidental.
Citar es hacer tuyo el texto del otro. Citar la Palabra de Dios es hacerla tuya. No hay mayor grado de fidelidad a la palabra del otro que hacerla tuya, tal cual; por eso, cuando la cita se hace en lengua original, sin traducción, alcanza un mayor grado de fidelidad y de identificación.
Ahora bien, ese hacerla tuya tiene varios niveles de interpretación que merecen ser tenidos en cuenta. Tenemos, en primer lugar, el nivel tradicional, el epistemológico: de la erudición que aporta la cita resulta una doble función epistemológica; aquella ligada a la fidelidad al concepto trascrito y aquella que emana de su poder argumentativo, asentada en el principio de autoridad. Pero tenemos también, aunque no siempre se repare en ello, un nivel que podríamos llamar existencial e, incluso, ontológico: la cita propicia un concierto de identidades que permite que, por un tiempo o de manera indefinida, el yo que cita viva en el interior del yo citado, asimilando su sustancia en una perfecta comunión intelectual, hasta el punto de que algo de la palabra citada pasa a ser sustancia de la palabra del citador; y en esta comunión no sólo se aúnan elementos de los dos seres, sino, también, los tiempos y los espacios que configuran el contexto de ambos23.
Si eso es así, cuando se trata de la palabra humana, qué no cabe decir cuando la palabra citada es la Palabra de Dios: el espacio de la comunión se ve aquí multiplicado en un juego reversible de espejos reales y verbales24.
Cuando Péguy quiere alcanzar un cenit de religiosidad, en sus glosas en deriva, o cuando se da cuenta de que su discurso puede flaquear en su intento de simular la Palabra de Dios, el poeta echa mano de los textos bíblicos, trascritos directamente del latín, como si de un maravilloso clavo ardiente se tratase.
Veamos un ejemplo: Dios (el poeta por boca de Dios) está glosando y ampliando el concepto de Esperanza, en unos de los múltiples pasajes que cumplen esta misión a lo largo de El pórtico del misterio de la segunda virtud. Acaba de recordarnos que la Palabra de Dios tenemos que oírla «Literalmente. / Al pie de la letra. / Rigurosa, sencilla, plena, exacta, sanamente. / Entre la espada y la pared»25; pese a lo cual, se enreda, a continuación, en una serie ditirámbica de metáforas capaces de decirnos el misterio insondable de Esperanza que nos ofrece Dios —que es Dios— (abismo, apertura, relámpago, rayo, entrada... son algunas de las metáforas empleadas para sugerir esa grandeza y ese misterio). Llega un momento en que esas metáforas son insuficientes para decir el tamaño y la calidad de esa apertura y de esa entrada hacia el abismo de Caridad; el signo admirativo (¡qué!) no basta; y el poeta no tiene más recurso que el de recuperar directamente la Palabra de Dios, alternando la lengua originaria (el latín), con su traducción, en un paso a dos muy singular de la palabra oficial de Dios y la palabra del hombre:
«Abismo de esperanza, qué abertura, que relámpago, qué rayo, qué avenida. Qué entrada. Palabras irrevocables, qué abertura sobre la Esperanza misma de Dios. Dios se ha dignado esperar en nosotros. Esperar que nosotros. Revelación, qué relevación increíble. Sic non est, Así no es. Esperanza increíble, esperanza inesperada. Así no es Voluntas ante Patrem vestrum, la voluntad ante vuestro Padre, Qui in coelis est. Que está en los cielos. Ut pereat. Que parezca Unus. Uno solo.De estos pequeños. De pusillis istis» (pp. 297-298).
A veces este recurso al latín es más puntual. La palabra latina aparece sin una necesidad textual aparente; simple repetición o simple alusión que ni explica ni refuerza el texto; simplemente, como para dar testimonio de su existencia; incrustándose en él, tan vulgar, como una piedra preciosa en la magma de arenisca o roca que la soporta:
«(Pero también tienen ellos un apoyo, un patronazgo, una alta protección. Qué patrono, hijos míos, y qué patrona. Qué (otro) complot por encima de ellos, cubriendo su gran conspiración, Patrocinando su gran complot. Qué abogada junto a Dios.Advocata nostra.) Porque nuestros patronos y nuestros santos, nuestros patronos los santos Ellos mismos tienen un patrono y una patrona. [...] Porque si sólo existiera la Justicia y la Misericordia no se inmiscuyera, Quién se salvaría» (pp. 311 y 312).
En este ejemplo, el texto latino es usado para convertir una palabra que, dicha en lengua vulgar, tiene un valor meramente informativo (la Virgen es, como ya sabemos, la abogada del hombre ante Dios), en un auténtico piropo que apunta directamente a la Virgen, tras el cual el texto puede seguir su lógica, como si el piropo no hubiera sido proferido.
En otros casos, como en el ejemplo que vamos a citar a continuación, la palabra latina es un simple guiño que nos hace mirar en la dirección del texto original. Dios (el poeta) razona sobre el misterio de Esperanza (y de Caridad) que encierra la parábola de la oveja perdida y se pregunta su porqué:
«Y para que esta oveja perdida produzca tanto gozo al pastor, Al buen pastor, [es necesario] que éste abandone en el desierto, in deserto, en un lugar abandonado, Las noventa y nueve que no se habían perdido» (p. 299).
De manera generalizada la cita se hace en traducción, mezclando el texto traducido (la Palabra de Dios) con ligeras glosas que pertenecen al poeta. Observemos, sin embargo, que en el caso de El pórtico del misterio de la segunda virtud esta dualidad es una simple apariencia, pues el que habla es siempre Dios. O, ¿en unos casos es el Dios-Dios y en otros es el Dios-poeta?
Elijamos otro ejemplo perteneciente al momento en que Péguy glosa una más de sus parábolas preferidas (hijo pródigo, oveja perdida, dracma perdida): aquellas que asientan, en la necesidad/posibilidad del perdón, la superioridad de la Esperanza sobre las otras dos virtudes teologales.
«O ¿qué mujer que tuviera diez dracmas (También según san Lucas, hija mía),Si perdiera una dracma, Si pierde ella una,No enciende su lámpara, Y barre su casa, Y busca diligentemente, Hasta que la encuentra?
Y cuando la encuentra, Convoca a sus amigas y sus vecinas (Ellos convocan continuamente a sus amigos y a sus vecinos, en estas parábolas),Y les dice: Alegraos conmigo, Porque he encontrado la dracma que había perdido.
Así os lo digo, Se alegrarán los ángeles de Dios, Por un pecador que haga penitencia.
Había una gran procesión; a la cabeza avanzaban las tres Semejanzas; la parábola de la oveja perdida; la parábola de la dracma perdida; la parábola del hijo pródigo.
Pues, cuanto un niño es más valioso que una oveja...» (p. 312 s.).
Para acabar este apartado remito a la lectura del maravilloso ‘poema’ (luego explicaré el alcance que tiene esta palabra en el interior del texto global de Péguy) que el poeta construye glosando la parábola del hijo pródigo, tomando como punto de articulación del poema (elemento que propicia a un mismo tiempo la redundancia musical de éste y su, aunque débil, progresión argumentativa, la repetición, a modo de estribillo, de la frase evangélica, Un hombre tenía dos hijos (pp. 316 y ss.).
Encontramos, primero, una preparación del poema: tras la oferta al lector de la metáfora que nos presenta a la Caridad como «un clavo de ternura», el poeta anuncia la parábola del hijo pródigo: Entonces dijo: Un hombre tenía dos hijos, y concluye su preámbulo haciendo alusión a un lector que ya ha leído esa parábola y que seguirá leyéndola siempre, como si fuera la primera vez, dada su belleza universal... Y el poema se organiza, definitivamente, al recuperar la primera frase de Jesús: Un hombre tenía dos hijos. Esta frase, repetida seis veces a lo largo de varias páginas, se convierte en el esqueleto del poema, hasta que se agota el desarrollo del tema... dando paso a un nuevo espacio, que ya había tratado: el tema de la gracia, metaforizado en las aguas positivas o negativas que caen o inundan la región de Lorena; y aquí se inicia el nacimiento de otro ‘poema’, sin solución de continuidad, pero de naturaleza diferente.
Para acabar este apartado, decir que en el texto de Péguy hay elementos intertextuales procedentes de la Biblia es una frivolidad; toda la escritura religiosa de Péguy, sobre todo en los tres textos que presentamos, es un ejercicio o una vocación de intertextualidad bíblica, evangélica. Escapan a esta dimensión (y no siempre), las metáforas de soporte material campesino que sirven para explicar ciertos espacios oscuros de la Palabra de Dios (luego analizaremos algunas) y ciertas glosas que le sirven al poeta para introducir las Tierras e Historia de Francia en ese entramado intertextual de sustancia bíblica; con lo cual, Francia pasa a formar parte (física e histórica) del espacio espiritual que sostiene el universo imaginario del poeta: cierta visión metonímica26 de la Cristiandad. Pero luego lo veremos más en detalle, al estudiar el papel que juega Francia en el universo imaginario de Charles Péguy.
Cita en latín, cita traducida o glosa, todo el texto del poeta es un inmenso, complejo y, a veces, enredado ovillo intertextual en el que es muy difícil (y a veces peligroso) dar identidad a la voz lírica. ¿Quién habla en cada momento? ¿Dios, el poeta, Juana de Arco, Madame Gervaise? ¿O el poeta que asume la voz de Dios para prestársela a sus personajes? Uno de los grandes problemas técnicos que presentan los tres «misterios» es el de la identidad del sujeto lírico, según la expresión forjada por la crítica actual. En el caso de la poesía religiosa es éste un gran problema.
B. EL UNIVERSO IMAGINARIO DE CHARLES PÉGUY
Al decir imaginario no queremos reducir el alcance de este universo a una dimensión puramente ficcional. Empleamos el término con todo el alcance que puede tener en la crítica moderna: un universo imaginario es un mundo de ficción y de palabra, construido sobre elementos reales (cósmicos e históricos, personales y colectivos) que ha sufrido un proceso de simbolización, y que sirve para decir literariamente (¿qué otra cosa es la literatura?) una visión o una invención ideológica y existencial del hombre y de su historia27.
Desde mi punto de vista, en Péguy, este universo se estructura, casi exclusivamente, en función de tres ejes:
—una simbolización de signo mayoritariamente positiva del mundo rural y artesanal, con sus espacios y actividades propias;
—una lectura esencialmente naturalista, en un primer momento, de la figura y de la doctrina de Jesús; poco a poco precisaremos el alcance de ese ‘naturalismo espiritual’ (y valga el oxímoro empleado);
—y una simbolización del espacio francés (tierra e historia), con el fin de dar cabida histórica y geográfica a los dos presupuestos anteriores.
Veamos cada uno de estos tres aspectos.
1. La sencillez como virtud natural(ista)
a. El pueblo y la familia
La visión o simbolización naturalista del mundo rural y artesanal tiene una resultante lógica: la noción de pueblo. Visión decimos, porque se asienta en cierta realidad pasada, aunque idealizada. Simbolización, también, ya que esa idealización tiene sus raíces en una lectura mitificada del pueblo francés ancestral, en la proyección que sobre este mundo se hace del dogma trinitario (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y de la realidad más o menos mitificada también de la Sagrada Familia (Jesús, María y José).
Tres niveles pueden justificar esta sacralización del pueblo en el imaginario de Péguy. En primer lugar, su situación personal: su condición de hijo del pueblo en el sentido más primitivo del término; contexto rural, trabajos de los familiares directos (en especial la figura legendaria de la madre, rempailleuse28) y sus propias dificultades laborales, ejerciendo la creación literaria y periodística en espacios y con proyecciones casi artesanales, sin olvidar su condición de campesino29.
Esta dimensión personal y familiar propicia que Péguy se sienta profundamente integrado en lo que podemos llamar el pueblo francés; es decir, en la base trabajadora que ejerce su actividad en las labores que, desde el punto de vista tradicional, podemos llamar naturales: el trabajador del campo (agricultor y pastor) y el trabajador manual que practica los oficios propios de una sociedad tradicional, antes de la llegada de la Revolución industrial (frente a la cual Péguy exhibe no pocos recelos; los mismos recelos que ante la clase intelectual30): el artesano; y, como miembro de este mundo artesanal, el propio artista, que con su trabajo participa en la elaboración de una obra colectiva, al servicio de la sociedad31. En este sentido, nuestro poeta se instala en una visión estrictamente anterior al mundo moderno que se avecina, simbólicamente medieval: se instala en la utopía de una sociedad rural y artesana que vivía en la sencillez de una pobreza asumible, trabajadora y virtuosa (la del propio Péguy); y a este respecto es llamativa, en este contexto, la escasez de figuras pertenecientes a la nobleza en la obra de Péguy, y la dimensión negativa que estos personajes tienen cuando aparecen, salvo si representan algún aspecto esencial de la Historia de Francia: ciertos reyes, como san Luis (tan presente a lo largo de los tres «misterios», en especial en el tapiz que trenza El misterio de los Santos Inocentes) y algunos personajes de su entorno, como Joinville.
Un tercer elemento contribuye a la conformación de la noción de pueblo: la pertenencia de Péguy a la estela más o menos ortodoxa del socialismo. Un socialismo nada filosófico, esencialmente humanitario y heredero en muchos aspectos del socialismo fraguado a la sombra del Evangelio (tras los pasos de Félix Lamennais, Montalembert, Lacordaire y Lamartine..., antes de ser condenados por Roma, durante el primer tercio del siglo XIX, en vísperas de la Revolución de 1848. Un socialismo, con grandes dosis de utopía, en el que la noción de compasión es esencial, del mismo modo que lo es cuando nos enfrentamos con las explicaciones que Péguy elabora para establecer las conexiones entre Pecado y Redención; un socialismo espiritualista32 en el que la figura de Jean Jaurès33 está, a pesar de las diferencias que causarán la ruptura de ambos (la excesiva politización del pensamiento de Jaurès, su pacifismo apátrida, etc.), más cerca de Péguy que la del Partido Socialista francés: «La revolución social será moral o no será»34.
Ahora bien, este naturalismo nada tiene que ver con el de J. J. Rousseau, previo a la organización social del hombre. El mundo de referencia al que alude toda la utopía natural(ista) de Péguy es siempre social. Estamos ante un naturalismo social, cuyo motor es el trabajo natural y social del hombre; así nos lo dice en uno de los Cahiers de la Quinzaine: «Los deberes de familia y los deberes de Estado, los deberes silenciosos, oscuros y familiares, los deberes ordinarios, usuales, son nuestros primeros deberes, cuya organización se estructura en torno a la familia y a la parroquia». Visión idílica de la familia y del matrimonio; asentado en el amor (sin él no puede haber matrimonio auténtico), a pesar de los problemas internos de su propia familia, creada ya a los veinticuatro años; visión idílica del trabajo, redentor, con vistas a mantener y dar un futuro a los hijos. (Veamos en el El pórtico del misterio de la segunda virtud cómo aflora de continuo esta exaltación del trabajo natural, en el amor; sacralización, finalmente de la figura del padre35 (y, de rechazo, de la del hijo). Padre e Hijo que asientan su verdad con la repetición, en la tierra, de la relación existente entre Dios Padre y Dios Hijo en el cielo. Esta equivalencia especular se completa, a su vez, con la relación que este binomio establece en lo terrestre, mediante la condición de Dios, Padre de todas las criaturas. Como es lógico, en este juego de reflejos entre lo trascendente y lo histórico natural, la vida en la Tierra se convierte, también, en una Historia Sagrada.
Recordemos un fragmento de El misterio de los Santos Inocentes. En él convergen todos estos temas (y algunos más), creando esa red redundante, densa y totalizadora que es, en cada momento, el tejido mismo del texto de Péguy, hasta el punto de que es imposible encontrar una cita de mediana categoría que sirva sólo para ilustrar una única idea:
«Y reconozco aquí la resonancia y el rango del francés Y saludo su orden propio. Pueblo en quien las mayores grandezas Son normales. Saludo aquí tu libertad, tu gracia, Tu cortesía.
Tu gentileza. Tu gratitud. Tu gratuidad. Preguntad a un padre si el mejor momento No es cuando sus hijos empiezan a amarle como hombres, A él, como a un hombre, Libremente, Gratuitamente, Preguntad a un padre cuyos hijos están creciendo. Preguntad a un padre si no hay una hora secreta, Un momento secreto, Y si no ocurre acaso Cuando sus hijos empiezan a hacerse hombres, Libres, Y le tratan a él como a un hombre, Libre, Le quieren como a un hombre, Libre, Preguntad a un padre cuyos hijos están creciendo.
Preguntad a un padre si no hay una elección entre todas Y si no ocurre acaso Precisamente cuando desaparece la sumisión y sus hijos hechos hombres Le quieren (le tratan), por así decirlo, como conocedores, De hombre a hombre, Libremente, Gratuitamente. Le estiman así. Preguntad a un padre si no sabe que nada vale tanto como Una mirada de hombre que se cruza con otra mirada de hombre.
Pues bien, yo soy su padre, dice Dios, y conozco la condición del hombre. Yo soy el que la ha hecho. No les pido demasiado. No pido más que su corazón. Cuando tengo el corazón, todo me parece bien. No soy difícil» (pp. 418-419).
b. La tierra, la raza y la sangre
Como decía antes, el asentamiento de este pueblo (de la tierra) que luego será pueblo de Dios tiene sus raíces en una materialidad natural ajena a cualquier presupuesto cultural y previa (es un decir, luego corregiremos este calificativo) a su condición espiritual. Quiero decir con esto que tierra y cuerpo no son un mal (el paganismo naturalista, desde mi punto de vista) que se enfrente a cielo y alma (el cristianismo espiritualista). Como espacio primordial de la Creación, tierra y cielo, cuerpo y alma forman un todo positivo y necesario, sin el cual no habría verdadero Cristianismo. En esta ausencia de dualismo, el hombre natural es una necesidad.
Así, el ser humano, antes de ser alguien para la salvación, es miembro de una raza, y por sus venas corre la sangre de esa raza. Esta sacralización de la raza y de la sangre (tanto en su sentido real como en el metafórico), formulada contra la afirmación de Rimbaud, en Una temporada en Infierno36, recorre todas las páginas de Péguy, propiciando una visión del hombre natural fuertemente teñida de etnicismo, cuando no de racismo —racismo corregido a posteriori por el hecho de que todos los hombres son hijos de Dios. Ahora bien, dejando de lado este aspecto que entraña cierto peligro político (luego lo veremos), la presencia de esa sangre y de esa raza le confiere al hombre (y al pueblo) de Péguy una densidad material rotunda, de gran alcance poético, y un naturalismo ajeno, posteriormente, a cualquier dualismo ontológico y moral. Que el hombre haya pecado y que ese pecado se plasme simbólicamente en la realidad del cuerpo no quiere decir que el cuerpo sea malo: incluso en el pecado, la realidad material del hombre es positiva, dado su origen en la Creación y dada su necesidad para que Dios se manifieste como Caridad, en la Encarnación y la Pasión de Cristo.
La tierra en la que ese cuerpo tiene que vivir es, pues, un espacio materialmente positivo, con su base terráquea, sus arenas, sus lodos, sus aguas en superficie y las aguas aéreas, por un tiempo, de la lluvia; todos los elementos necesarios para hacer de la tierra un jardín confluyen en la poesía de Péguy para hacer de la tierra el espacio ideal del hombre (cristiano).
Primero un campo, donde crecen las dos sustancias primordiales de la vida natural y de la vida espiritual, el trigo y la vid (y los poemas consagrados a ambos productos son constantes y deliciosos); y luego un jardín: todo campo bien labrado y bien regado es ya un vergel y un jardín:
«Oh pueblo, pueblo jardinero, que para las procesiones Haces brotar las rosas de Francia. Jardinero del rey, jardinero de flores y de frutos, jardinero de almas Pueblo, tú eres mi jardinero. Jardinero en el huerto, jardinero en la huerta, jardinero en el jardín. Jardinero aun en el campo. Pueblo jardinero, pueblo honesto, pueblo limpio. Pueblo probo. Tus bosques están más limpios que el parque mismo del rey. Tus selvas (las más salvajes) están más limpias que el huerto del rey. Tus campos y tus valles están más limpios que el jardín del rey. En tus campos más extensos no veo ni una sola mala yerba. Pueblo laborioso por más que me fijo tus campos son puros como un bello jardín. Y tus valles a lo lejos que se curvan muellemente. Llenos de fecundidad. Bien henchidos bajo la mano. Con sus hondonadas secretas. Pueblo diligente el arado y el rastrillo y el rodillo, la pala y el bieldo y el pico y la azada y la plantadora y el cordel No se aburren en tus manos. No descansan en tus manos. No tienes miedo de tocarlas. No las miras de lejos con ceremonias. Sino que del arado y el rastrillo y el rodillo y el badil y el pico y la pala y la azada. Haces buenos y honestos obreros, herramientas de hombres honestos. No tienes miedo de aproximarte. La palma de tu mano pule el mango de la herramienta, le da un hermoso brillo de madera. El mango de la herramienta pule la palma de tu mano, le da un hermoso brillo de cuero Amarillo. De tus herramientas haces herramientas atentas. Herramientas diligentes. Herramientas honestas. Herramientas que van rápido. Y están bien montadas. Pueblo primero, tú eres el primero en la huerta. El primero en el huerto. El primero en el jardín. El primero en el campo. Eres el único en todo esto. Haces brotar las más bellas legumbres y los más bellos frutos. Recoges las más bellas legumbres, recoges los más bellos frutos. Recoges aun las más bellas hojas. Tú tiendes las más bellas ramas A los pies de las tres Teologales» (pp. 332-333).
El fragmento, por largo, nos sirve para sintetizar todo el apartado anterior; pero también nos sirve para dar entrada al siguiente, en que abordaremos el papel de Francia en ese imaginario ‘naturalista’.
2. Francia como el espacio natural de Cristianismo
Esta afirmación puede parecer rotunda, pero responde, en la obra de Péguy, a una realidad que no desmiente ni una sola anotación realista, ni una sola deriva metafórica; si otras naciones entran en juego lo harán por su relación con Francia y como de manera especular (Inglaterra, de manera casi exclusiva, entre las modernas; Israel, entre las antiguas). Podemos ir incluso más lejos, esta focalización tiene una metonimia que afrancesa aún más si cabe esta esencia: Francia es, ante todo y de manera casi matricial, la Lorena: «Oh pueblo mío francés, oh pueblo mío de Lorena. Pueblo puro, pueblo sano, pueblo jardinero...», llega a decir Dios37. Una predilección que llega a postergar el valle del Loira donde Péguy ha nacido campesino.
Dejando de lado el chovinismo nacionalista que esta afirmación implica (y sobre ella se construye toda la ensoñación de venganza, respecto de los ingleses, y de redención y purificación, respecto del pueblo francés, que construye el discurso orgulloso, y peligroso, de Juana de Arco, aunque tenga como objeto la recuperación de un cristianismo originario —discurso contra el que se alza Madame Gervaise, como representante del cristianismo de la humildad), esta afirmación parte de la realidad histórica, múltiples veces repetida, de la condición de Francia como Hija Primogénita del Cristianismo, título que detenta con vanidad, incluso hoy, desde su laicismo38:
«Francia mi hija mayor. Con los días malos no haces en modo alguno corrupciones ni pestilencias» (pp. 326-327).
Éste es el punto crucial del universo imaginario de Péguy, éste es, a su vez, el punto más conflictivo: el que puede convertir su lectura en poco (o nada) aceptable para un extranjero no creyente, al reunir, para éste, en un mismo espacio dos mitos (uno político y otro religioso) que es muy difícil asumir, sobre todo en su conjunción. Sin embargo, es el espacio que mejor poesía no religiosa (descripción y loa de las tierras de Francia) produce en la pluma de Péguy. Poesía que no sólo invade los tres textos que aquí presentamos, cada vez que la pluma de Péguy deriva lejos de la glosa de la Palabra de Dios, sino también en sus poemas en verso regular. Pongamos como ejemplo La presentación de la Beauce a Notre de Chartres, en la Tapisserie de Notre-Dame.
Francia es, en primer lugar, las tierras de Francia: las silvestres, las cultivadas; los bosques y los ríos, los campos de trigo y los viñedos. Los huertos con sus semilleros, aludidos amorosamente, como germen múltiple de toda la fecundidad por venir, la material y la espiritual. Los jardines, los silvestres, simples campos de labor, y los jardines de verdad; y en su aprehensión se llega a detalles mínimos, sin olvidar, por ejemplo, esa realidad paisajística tan puramente francesa: el llamado ‘jardín de curé’ —jardín de párroco39— , creado en torno al presbiterio, en el que se mezclan las flores con las hortalizas en un juego de humilde rentabilidad y belleza monástica, y que se opone (incluso en los tratados de paisajismo40) al ‘jardin de notaire’ —jardín de notario—, más opulento y rico, sólo floral, pero que Péguy, con lógica natural, ni menciona.
Francia es un jardín natural (viéndola hoy no lo dudamos), metonimia perfecta del jardín del cielo; ni que decir tiene que los franceses (paradoja actual que la Historia desmiente), al mismo tiempo que son los jardineros naturales de este vergel, también lo son, aunque sólo sea metafóricamente, del jardín de almas que prepara el cielo. No olvidemos que, desde el punto de vista iconográfico, la última (o penúltima41) visión que de Cristo tenemos en la tierra es la que nos lo presenta, frente a María Magdalena, en el huerto del sepulcro, vestido como un sano, hermoso y robusto jardinero.
«Naciones, pueblos enteros, creaciones enteras. Esas lluvias y lluvias que en los demás sitios invadirían, Inundarían con un barro espeso la tierra vegetal, Ahogarían todo brote y germinación Bajo las ovas y los gusanos de cieno. Todos esos días malos que llueven y llueven En todos los demás sitios inundarían, ahogarían, con manchas, con espumas, La buena tierra vegetal, Atollarían, cubrirían de pestilencias Toda mi creación. Pero aquí, dice Dios, en esta dulce Francia, mi más noble creación, En esta sana Lorena, Aquí hay buenos jardineros. Esos viejos jardineros consumados, los finos jardineros que desde hace catorce siglos siguen las lecciones de mi Hijo. Ellos han canalizado todo, mullido todo en los jardines del alma. Del agua que sirve para inundar, para envenenarlos (riendo) se sirven para regar. Pueblo de mi Hijo, pueblo lleno de gracia, eternamente lleno de juventud y de gracia. Las mismas aguas del cielo, las desvías; hacia tus maravillosos jardines. Mi misma cólera la desvías hacia tus misteriosos, hacia tus maravillosos jardines. Las pestilencias mismas, las desvías y no alcanzan, y no te sirven sino de abono Para tus misteriosos, para tus maravillosos jardines. Oh pueblo tú has aprendido bien las lecciones de mi Hijo. Que era un gran Jardinero. Pueblo secretamente amado tú eres el que mejor has triunfado. Pueblo jardinero siempre un agua sana regará tus tierras. Pueblo; pueblo que no retrocedes ante ninguna pestilencia. Oh pueblo mío francés, oh pueblo mío de Lorena. Pueblo puro, pueblo sano, pueblo jardinero. Pueblo labrador y cultivador. Pueblo que aras con más profundidad Las tierras y las almas» (p. 324).
Francia es, en segundo lugar, sus parroquias. Como espacio: los hermosos pueblos franceses recogidos en torno a sus campanarios, que tanto le gustaban a Proust42 y que aún hoy hacen sonar sus campanas con ocasión de los tres momentos sagrados del día; como agrupación mínima social del pueblo trabajador ligado al espacio natural; como, finalmente, agrupación espiritual que vive en el espíritu de la Comunión de los Santos. Las parroquias se nutren de la creación de Dios; no de la creación de la materialidad cósmica, sino de la continua creación de hombres: de pecadores que necesitan la parroquia como espacio privilegiado, para pasar de la vida natural a la vida espiritual, pues «lo eterno sólo se mantiene, sólo se alimenta con lo temporal». Parroquias de toda Francia pero, de manera especial, de nuevo, parroquias de Lorena: «(Hace falta que Lorena, hace falta que Toul, hace falta que Vaucouleurs, hace falta que Donremy [la parroquia de Juana de Arco] continúen), / En las parroquias una tras otra estas criaturas perecederas, / Una tras otra estas almas (inmortales) perecederas» (p. 287).
Es curioso observar que, en esta visión real y utópica Francia (más intensa en El misterio de la caridad de Juana de Arco que en los otros dos), los conventos no están todo lo presentes que deberían estar, pienso yo, tratándose de una visón cristiana asentada en la Edad Media. Parroquias de ciudad y parroquias de aldea dominan el horizonte cristiano como queriendo significar que el verdadero pueblo de Dios se asienta en el mundo trabajador más natural, por encima de ese pueblo segregado, en cierto modo de manera artificial, el de los monasterios, que reza y trabaja, casi siempre de manera intelectual, pero que no tiene la acuciante, aunque natural, responsabilidad de una familia.
Cuando Madame Gervaise y Juana (Jeannette), vuelven en sí, tras el largo discurso que genera como en off43 el caminar de Juana hacia donde está recluida Gervaise, lo primero que nos muestra el narrador (y aquí sí podemos pensar que la voz del narrador no se confunde con la de Dios, al estar estas palabras recluidas en una acotación descriptiva casi teatral), lo primero que nos muestra el narrador es esa Francia, de la que están expulsados los monasterios.
«(Mostrando todas las aldeas, las parroquias y los campanarios del valle, Donremy, Maxey, Vaucouleurs, y en ellos y por encima de ellos, todos los pueblos, todas las parroquias y todos los campanarios de la cristiandad). Todas las ciudades son amadas bajo la mirada de Dios,