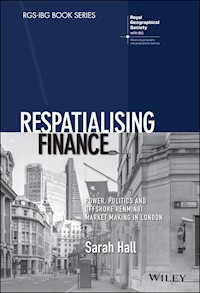Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Quienes cuentan historias sobreviven, le dijo su madre a la protagonista un día que desapareció varias horas y la dejó sola en la casa de los páramos. Las historias dan sentido a un mundo desordenado, y Edith aprende a lidiar desde pequeña -a su pesar- con la arbitrariedad y la incertidumbre, con el caos de la mente de su madre, una escritora amnésica. Aprende también a trabajar la madera, a quemarla para volverla más resistente, según una ancestral técnica japonesa. Cuando llega la crisis, el abismo que se abre en el centro y lo devora todo, se recluye con su amante, pensándose a salvo en ese estudio aislado junto al río, y los primeros días del encierro tienen la intensidad de un sueño. Sarah Hall, una de las mejores novelistas jóvenes del Reino Unido según la revista "Granta", ha ganado en dos ocasiones el Premio Portico, y también ha sido galardonada con el Premio Betty Trask, el Premio Commonwealth a la primera novela, el Premio BBC de relato, el Premio John Llewellyn Rhys, el Premio E. M. Forster... Madera quemada, su sexta novela, es la historia de un amor confinado, una experiencia sublime y abrasadora, una elegía que ningún lector olvidará.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Hall
Madera quemada
Traducido del inglés por Catalina Martínez Muñoz
Para mi hija y mi padre
Madera quemada
Quienes cuentan historias sobreviven.
Eso me dijo mi madre cuando era pequeña, un día que desapareció varias horas. Yo estaba convencida de que había muerto y me había dejado sola en la casa de los páramos.
Cuando volvió a casa, empapada y sin abrigo, ya de noche, no entendió por qué lloraba yo. Había salido a dar un paseo y perdió la noción del tiempo.
¿Qué iba a hacer aquí sola?, le grité. No sé cuidarme.
No era verdad, claro. Sabía encender el fuego y usar el horno; a los diez años aprendí a conducir un coche. Estaba preparada para que ella desapareciese.
Naomi me miró la cara húmeda y angustiada. La suya no expresaba ninguna emoción. Se encogió de hombros. Quienes cuentan historias sobreviven, dijo, como quien da un consejo literal.
Sabiendo que tenía la costumbre de mezclar ideas y palabras, pensé que se había equivocado o que quería decir lo contrario: que los supervivientes cuentan historias. Intenté corregirla pero seguía en sus trece.
Gracias, Edith. Ya soy mayorcita.
Esta era una frase muy suya, un código con el que resumía su autoridad, aunque no de malos modos. Por aquel entonces llevaba años sin escribir un libro, ganaba muy poco dinero con sus talleres literarios y lo estábamos pasando mal. Un pelo espléndido y estrafalario volvía a cubrirle los surcos del cuero cabelludo. Nadie diría que había tenido que aprenderlo todo desde cero, incluso a hablar, a escribir su nombre. Había sobrevivido a una guerra devastadora en su cerebro y a la reconstrucción exterior.
He pensado mucho qué quería decir. ¿Es posible salvarse, como Sherezade, seduciendo al enemigo con historias? ¿Dan sentido las historias a un mundo desordenado? A lo mejor lo que quería decir Naomi es que la vida solo es una invención, una versión necesaria para que aceptemos vivir.
Hoy he hecho la cama. Sábanas limpias, bien tersas sobre el colchón, con olor a aire y a sol después de secarse en el patio y olor a flores en los pliegues. Otra vez primavera: parece el punto débil de la humanidad, cuando cansados del invierno empezamos a perder contacto con la realidad, a imaginar que huimos. Me acuerdo de un refrán de tu país: No quemes el mango del hacha en primavera. He preparado sopa y varios platos ligeros, suficientes para una semana, más o menos. Tengo unos cuantos libros encima de la mesa, entre ellos los de Naomi, y un volumen de poesía traducida. En esta época del año, el ángulo de la luz sobre el río es diferente, sube por las paredes inclinado y entra por la ventana del dormitorio. El estudio, debajo, se ilumina como una bombilla.
Todavía queda tiempo para organizar, aunque casi todo está hecho. Mañana iré al mercado y al kiosco de flores. Seguro que Rostam encuentra lo que quiero sin ponerse sentimental. No he limpiado la casa. Somos como somos y de poco sirve fingir lo contrario. De todos modos, en el apartamento no hay muchas cosas, y en el estudio la última obra ya está terminada, desarmada y lista para el traslado. Mi instalador ha repasado los diseños y la maqueta un montón de veces, ha hecho los cálculos y ha montado la armadura de acero. Es demasiado grande para levantarla dentro del estudio, a pesar de que el techo es alto. Confío en Sean. Sabe hacia dónde tiene que orientarla —hacia el este, con el viento detrás del rotor—, sabe el peso y el ángulo de la estructura, cómo se torcerá y se asentará la madera una vez en el exterior. Se hace raro pensar que no veré la pieza montada en el cerro, en el lugar del homenaje. La verdad es que me cuesta mirarla incluso ahora. Varias veces les he cubierto la cara a los amantes con una lona. Y otras veces me han entrado ganas de coger un martillo y destrozarlos.
Karolina ha estado años aplazando el proyecto: décadas. Hace ya tiempo que tendría que haberse jubilado y atiende a muy pocos clientes. Tengo suerte de que sea tan leal. Este encargo es la bestia negra de su vida: lleno de sobrecostes y retrasos. Sin duda habrá polémica cuando finalmente se inaugure, y Sir Philip lamentará su decisión. Pero yo no tendré que hacerme cargo de los efectos colaterales.
Como no tengo herederos, he dispuesto que Burntcoat pase a Patrimonio Nacional. Solo la maquinaria vale miles de libras, y las vigas están en buen estado: los techadores podrán utilizarlas. A lo mejor reabren el taller y permiten que la gente lo visite. El abogado tiene unas llaves y voy a enviarle también un juego a Karolina, además de la carta de instrucciones. Estoy segura de que se ha imaginado el escenario. La fachada, concretamente lo que hay escrito en ella, no hay que tocarla. No quiero una placa.
Tengo que llamar al centro de salud, pero hace años que no voy por allí: estaba harta de pruebas y preguntas, de análisis de sangre, de que me dijeran que no había daños físicos ni neurodivergencia, de que primero me dijeran que estaba traumatizada y luego que era un caso excepcional. No sé cómo se llama ninguno de los médicos y no quiero tratamiento. Me siguen llegando cartas para ir a Nova Clinics —ya no se llama así—, pero he superado muchos marcadores y ya no estoy monitorizada. Cincuenta y nueve años son muchos para quien carga con ellos.
Al principio pensé que era cansancio, las secuelas de un invierno especialmente duro. Burntcoat es como una catedral, con el techo abovedado y difícil de calentar. Han vuelto todos los dolores: tengo los hombros destrozados de levantar peso que no debería, como madera y pallets, y las manos se me paralizan a menudo. A veces he llegado a convencerme de que estaba en remisión permanente. Quizá fuera como uno de los últimos olmos del parque, gigantescos, que se libraron de la plaga. O quizá había descubierto el mecanismo de la aceptación: los psicólogos me dijeron que tengo una alta tolerancia a la incertidumbre; como si no lo supiera. Ahora estoy convencida. Me han salido ampollitas entre los pliegues de los dedos. Tengo un dolor profundo y el corazón muy débil. Se está recomponiendo dentro de mí.
Tú también vuelves, claro: quién eras cuando nos conocimos y en quién te convertiste. Nada de esto vuelve sin tus pasos en las escaleras, tu sabor, la presión en mi espalda. Cobras forma de nuevo en la cama, aturdido y con los ojos brillantes, pidiendo disculpas por el desorden y la suciedad. Me acuerdo de esos momentos engañosos en los que compartíamos la misma bocanada de aire, casi el mismo torrente sanguíneo. Me acuerdo del olor a azahar del arbolito que me regalaste, un peculiar regalo de cortejo: de la cáscara tosca, de la colonia que ofrecías a las visitas y de las salas de la funeraria.
Tengo dos nombres, me dijiste la primera noche. El que me pusieron al nacer y el que me ha puesto el gobierno.
¿Por cuál quieres que te llame?, te pregunté.
Recordar, incluso pensar, no tardará en resultarme difícil.
Suele decirse que el momento lo es todo, y es verdad. Llegaste justo cuando lo anunció esa estrella brillante de mal augurio. Pensé que eras un mensajero. Fuiste la última persona que estuvo en Burntcoat antes de que cerrara la puerta, antes de que todos cerráramos la puerta.
*
Cuando tenía ocho años, murió mi madre y llegó Naomi. Mi padre aún vivía con nosotras. Teníamos una casa en un extremo del pueblo, en una de esas calles empinadas que suben a la torre, desde donde se ven los montes del interior. Fue unos días antes de Navidad. Había nieve en las cumbres y el aire era frío y fino como el papel. Fuimos a comprar los regalos en el coche de mi padre: como la casa de muñecas que yo quería era muy grande, demasiado para llevarla en brazos, estaba segura de que me la iba a comprar. Mi madre llevaba todo el día quejándose del dolor de cabeza. Cada vez que entrábamos en una tienda cerraba los ojos.
Estas luces son demasiado fuertes.
Arrastraba los pies, se sentaba cada dos por tres y se frotaba la frente. Habíamos ido a la antigua biblioteca pública y, cosa extraña en ella, no quiso llevarse ningún libro. Mi padre se enfadó.
¿Por qué te viene ahora una migraña? ¿Quieres ir a casa?
Cuando volvíamos al coche, mi madre se tambaleó. Mi padre iba un poco por delante, para arrancar y poner la calefacción. No la vio. Perdió el equilibrio y se cayó en la acera. Se quedó un momento de rodillas en la nieve pisoteada antes de sentarse.
Adam, dijo. ¿Dónde está Edith? ¿Está contigo?
Parecía muy tranquila. Hablaba muy despacio.
Adam, no la veo.
Pensé que mi madre estaba empezando un juego: era muy bromista y juguetona. No estoy aquí, mami, dije, poniéndome detrás de ella. Y tampoco estoy ahí. Levantó una mano y tocó el aire con cuidado.
No veo.
Me agaché delante de ella, la miré y moví la cabeza. No me siguió con la mirada. Tenía un iris como un planeta negro.
¡Papá!, grité.
Mi padre volvió con nosotras.
Quítate de en medio, me dijo. ¿Qué pasa, Naomi? ¿Qué haces ahí sentada, ensuciándote?
Mi madre subió los brazos y mi padre la cogió y la levantó. Nada más soltarla, se balanceó y volvió a desplomarse.
Mi padre la llevó del brazo por el aparcamiento, abrió la puerta del Volvo y la ayudó a sentarse en el asiento trasero. Mi madre perdía fuerza a cada paso, como un juguete que se queda sin pilas. Se reclinó en el cuero rojo sin decir nada, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida.
Ponte delante, me dijo mi padre.
Era la primera vez que me dejaban sentarme en el asiento del pasajero. Me puse el cinturón de seguridad. Me quedaba muy flojo porque estaba ajustado para un adulto. Mi padre arrancó y salió sin prisa, parándose en los semáforos. No sé por qué pensé que íbamos a casa. Volvía continuamente la cabeza para mirar a mi madre. Vi que respiraba muy deprisa y se le empezaban a caer los párpados. Intentó decir algo y solo consiguió balbucear como un bebé. Hizo una especie de chasquido con la garganta. Cuando volví a mirarla, tenía la cara cubierta de un líquido con grumos.
Mamá ha vomitado. Ha vomitado.
Vale, gracias, Edith, dijo mi padre.
No me asusté. En el coche nadie parecía asustado por lo que estaba pasando.
Date la vuelta y siéntate.
Mi padre fue al hospital, aparcó en la entrada de Urgencias y echó el freno de mano.
Quédate aquí, me dijo.
Yo también quiero ir.
No, contestó.
Pero quiero ir con mamá.
Alargó la mano por encima de la palanca de cambios y me dio en los muslos, un manotazo fuerte y sonoro que me escoció a pesar de la falda y de los leotardos. Luego salió del coche, entró en el hospital y volvió con un celador y una silla de ruedas. Sacaron a Naomi del asiento trasero, la sentaron en la silla y vi cómo se la llevaban, con el cuerpo caído hacia delante. Se me llenaron los ojos de lágrimas que lo deformaban todo, y por unos momentos vi dos mujeres caídas en dos sillas de ruedas. Una ambulancia aparcó al lado del coche y los sanitarios descargaron una camilla.
Cuando volvió mi padre, no me pidió disculpas. No dije nada mientras íbamos a aparcar. Después me llevó al hospital en silencio, empujándome con una mano entre las escápulas.
La recepcionista me dio unos cuentos.
Pareces una niña lista, dijo. Seguro que ya sabes leer.
La oí hablar con los médicos, hablar con mi padre y hablar por teléfono. Estaban planeando trasladar a mi madre a otro hospital lo antes posible. Mientras mi padre iba al lavabo me acerqué a la recepcionista y le pregunté si podía ver a mi madre.
No, cielo, no puedes. Está muy enferma. Tienen que operarla.
¿Qué le pasa?, pregunté. ¿Es el dolor de cabeza?
La recepcionista asintió con aire satisfecho, como si hubiera respondido bien a una pregunta en clase. Sí, cielo. Tiene un coágulo de sangre en el cerebro. Eso le pasa…
El ruido del helicóptero al acercarse era inconfundible: las hélices enfurecidas azotaron el aire alrededor del edificio en el momento de aterrizar. De repente comprendí que todo era grave. Los helicópteros se utilizaban para rescatar a los montañeros cuando se caían de un pico; se utilizaban para salvar vidas. Al principio pensé que nos iríamos todos y sentí una mezcla de emoción y miedo. Nunca había volado. Pero el helicóptero despegó casi inmediatamente, haciendo aún más estruendo si cabe: con un gemido en los rotores y una llamarada de ruido ensordecedor. Poco después se convirtió en un zumbido lejano.
Mi padre me llevó a casa, me preparó una tostada y me dijo que me fuera a la cama.
Necesito que seas una niña mayor, Edith.
Me acosté y me puse a mirar las estrellas fluorescentes pegadas en el techo de mi dormitorio.
Por la mañana, mi padre me contó que habían llevado a mi madre en el helicóptero a Newcastle y que la habían operado. Tendría que quedarse varias semanas en el hospital.
La operación ha sido muy complicada. Han tenido que hacerle algunas cosas que no le permitirán ser la misma persona por algún tiempo. Es posible que ni siquiera sepa quién eres.
Llevaba la misma ropa que el día anterior. Tenía los ojos hinchados y las facciones como replegadas hacia dentro.
Sí que sabrá quién soy, protesté.
Mi padre negó con la cabeza.
Está inconsciente. Hoy te cuidará la mamá de Christine.
Pasamos las Navidades los dos solos, tristes, y comimos tartaleta de fruta. No decoramos el árbol y únicamente su olor daba un toque festivo y reconfortante. No hubo casa de muñecas. Mi padre me compró un abrigo deprisa y corriendo y me lo dio sin quitarle la etiqueta. El día de San Esteban volvió al hospital y me dejó con los padres de Christine, que me dieron leche y bombones. Christine preguntó si mi madre se iba a morir. Le mentí y le dije que había montado en helicóptero. Cuando mi padre vino a recogerme, le oí hablando en voz baja con la madre de Christine mientras iba a buscar mi abrigo y mis zapatos.
Parece Frankenstein, dijo. Es horroroso.
Cada tres o cuatro días mi padre iba a ver a mi madre. Yo seguía preguntando cuándo podría verla.
Todavía no. Siempre decía lo mismo. No está bien. No se acuerda.
La primera vez que fui al centro de rehabilitación, mi madre estaba sentada a una mesa, dibujando. Tenía una franja de pelo afeitado en la cabeza y en ella una cicatriz gorda como una oruga. Tenía también la mitad de la cara como hundida y levantada. Me quedé en la puerta, demasiado asustada para acercarme.
Pasa, dijo mi padre. Querías venir. Voy a por un café.
No miró a mi madre ni le dijo hola.
Se fue por el pasillo. Parecía que mi madre no me había visto. Llevaba un pijama azul claro, con copos de nieve blancos, que le daba un aire más joven. Una enfermera entró detrás de mí.
Tú debes de ser Edith. Tu madre te echa de menos. Pasa.
Me llevó hasta la mesa y me ofreció una silla. Me senté. La enfermera le puso a mi madre un fular en la cabeza con mucho cuidado, para cubrir la herida amoratada, y se lo ató en la nuca.
Ya está.
Pero yo no podía dejar de ver la herida atroz. El dibujo de mi madre era infantil: un árbol o una figura. Parecía desconcertada con la línea que estaba haciendo, como si no supiera qué dirección seguir. Le quité el lápiz. Me miró. Tenía una expresión ausente y extraña, como un pájaro cuando examina algo en el suelo. Terminé la línea y dibujé un nido en la rama, con huevos dentro. Mi madre abrió y cerró la boca varias veces, haciendo un ruido húmedo. Con mucha concentración, como si hiciera un esfuerzo casi físico, dijo: So, na, miii. Miré a la enfermera, y me sonrió.
¿Qué dice?, pregunté.
La enfermera puso las manos en los hombros de mi madre para detener el balanceo que iba en aumento.
Se está presentando. Está diciendo: Soy Naomi.
La hemorragia le había causado un daño brutal, y la operación también tuvo secuelas. Le habían serrado y extraído parte de un hueso, y en su lugar se veía un vacío impoluto. Le habían reparado el tejido, sujetado la arteria con un clip y redirigido la circulación de la sangre en el cerebro. Contra todo pronóstico, la rotura del vaso no la había matado. Naomi se recuperaría, muy despacio, anatómicamente, pero en el proceso de reparación algo fundamental se había alterado: la compleja biblioteca del pensamiento, la memoria, la emoción y la personalidad. Le salvaron la vida; a ella no pudieron salvarla.
En el escáner que le hicieron después de la operación se descubrió un segundo tumor, inoperable, de acceso demasiado difícil. Tenía otra espada roja y blanda colgando dentro de la cabeza. Se lo dijeron después de la operación, en cuanto estuvo en condiciones de entenderlo. Aceptó la noticia como parte del proceso de recuperación: un nuevo modo de vivir sabiendo que podía morir en cualquier momento.
Quién era y quién había dejado de ser mi madre definió nuestra vida. Años después, cuando fui a Japón, en un programa de intercambio internacional, traté de explicarle a Shun, mi maestro, lo que había pasado. Estaba estudiando la técnica de quemar el cedro que he practicado desde entonces, y vivía con la familia de Shun. Los gastos del viaje los cubría el Malin Centre. Su directora organizó un programa de formación extraordinario para seis jóvenes artistas «En casa» de anfitriones de todo el mundo. Yo vivía en un pueblo de las afueras de Kioto, rodeado de inmensos bosques rojos.
Shun y yo entablamos una amistad reservada con el paso de los meses. Comía con la familia, los ofendía ligeramente con mi ignorancia y mis modales extraños y les ponía música con los auriculares a sus hijos. El trabajo de Shun era excepcional, iba mucho más allá de la carpintería: además de paneles de construcción tradicional, hacía unas esculturas densas y ennegrecidas que vendía en el mundo entero. Yo fui su primer aprendiz occidental. Intentaba cogerle el tranquillo al soplete y las resinas, y salir del corsé de las bellas artes. Shun hablaba bien inglés. Había estudiado en California antes de heredar el negocio de su padre. Yo le sacaba de quicio y le divertía casi a diario. Me estuvo enseñando a eliminar la capa carbonizada con un cepillo de alambre para sacar la preciosa veta que había debajo, y cuando le hablé de Naomi dejó de trabajar.
Esa palabra, identidad, dijo, justo acaba de llegar a Japón. Es peculiar. No podemos traducirla.
Es su carácter individual, Shun. Ya sabes lo que quiero decir.
No.
Su naturaleza, su Naomi-dad.
Yo acababa de terminar la carrera de Bellas Artes y quería ponerme a prueba y empezar a ejercer. Me sentía perdida en aquel país desconocido, tranquilo y tan distinto: era una gaijin, una persona extraña que venía de fuera.
Shun señaló con la mano hacia el bosque, hacia los cedros dispuestos en hileras iluminadas de verde.
Es tu madre. No puede perder su naturaleza si no está separada.
En ese momento me pareció una hermosa manera de negar el concepto.
*
Esta mañana, cuando iba al mercado, he sentido las primeras señales de pánico. Los puestos están muy juntos, en hileras de fruta, pescado y envasados, y he tenido que apretujarme entre la gente, en los pasillos. El país, como la mayoría del mundo, ya está vacunado, y gracias a eso puedo relacionarme con los demás y compartir el aire; ya no es delito. Llevaba puesta una mascarilla quirúrgica blanca y podía pasar por una persona resfriada. Suelo cubrirme las manos para trabajar o ir en la camioneta a la ciudad, pero ese día llevaba unos guantes sanitarios, de silicona, atados a las muñecas con cinta adhesiva.
Hacía calor. La gente iba en manga corta, disfrutando de los primeros días de sol propiamente dicho. La ciudad es pequeña. Todo el mundo se conoce.
Los dueños de las cafeterías, los taxistas, Sam, el guardia que dirige el tráfico en el cruce del castillo y Ginny, que vende jabones mezclados y duerme en el parque. Los vendedores están acostumbrados a verme pasar con la camioneta, vestida con un mono, a veces con unos cascos en los oídos, cuando hay mucho ruido, o con mis gafas de cristales lilas. Me toman por una millonaria desaliñada, y en parte es verdad. Seguro que con los guantes azules parecía aún más una excéntrica. O lo que soy: infecciosa y paranoica.
Rostam se dio cuenta inmediatamente. Me miró de arriba abajo y luego me examinó la cara. Quizá me imaginé que filtraba rápidamente sus recuerdos, reculaba y después intentaba resarcirme. Hay quien se acuerda y hay quien prefiere no acordarse. Hemos tardado mucho en adaptarnos.
Señora, dijo. Me alegro mucho de verla. He recibido un nuevo envío de Damasco. Con un aroma muy delicado. Mis amigos me han hecho un precio especial. Puedo ofrecérselo.
Rostam es el rey de la calle, el dueño del bazar, con chaqueta de cuero y sombrero de fieltro. Me acuerdo de que cuando compró su puesto era un hombre joven, de cejas anchas, que irradiaba una humildad teatral y la confianza de la desesperación. Él también te conocía a través de otros inmigrantes, de la red de primos de la comunidad. No hablamos de ti: el pasado simplemente lo llevamos dentro. Compro en su puesto esporádicamente. No necesito tulipanes modificados ni palmeras, pero me gusta su té de pétalos de rosa y me trata como si fuera de la realeza, como si me gastara una fortuna en sus ramos de flores.
No, no necesito té.
Yo estaba más reacia de lo habitual. Intenté esconder las manos y le expliqué que quería un árbol en flor: que ya estuviera floreciendo o fuese a florecer en cuestión de una semana. En ese plazo. Como mucho en diez días. Si no podía ayudarme, lo buscaría en otra parte, dije, aunque sabía que me ayudaría, que consigue cosas muy poco habituales en el mercado. Puede que le hablara atropelladamente, porque vi que le cambiaba la cara. Buscó mis torpes manos de plástico para cogerlas con sus manos cálidas. Tuve que hacer cierto esfuerzo para no apartarme y largarme de allí. Se oían golpes y gritos en el mercado, y también empecé a oír otro ruido familiar, rítmico, agudo y grave, como de ondas eléctricas que silbaban, alcanzaban su pico de tensión y se rompían. No soy tan tonta como para pensar que otros también lo oyen, aunque parece que sale de su boca, entre los edificios, como una explosión sónica.
Entiendo. Se lo conseguiré.
Rostam habló en voz baja, prescindiendo del faroleo del vendedor.
Prométame que no irá a otro sitio. Yo me encargo. ¿Sí?
Sí, gracias.
Me estrujó las manos y me soltó. Me conmovió su amabilidad. Sabía que no diría nada abiertamente, que me ahorraría la compasión. Es un hombre que comprende las máscaras, lo que no cabe en ellas, lo que revelan con su engaño. Me fui, tapándome los oídos con los dedos, y me paré un rato al lado de la fila de bicicletas, debajo del castaño, donde las amplias hojas absorben la energía de la ciudad, su ruido agresivo. Miré hacia el restaurante que ahora han pintado de azul oscuro y tiene en la puerta un banco de hierro en el que se reúnen y se sientan las palomas.
He entrado alguna vez: el café es bueno y a un precio asequible, y no lo mezclan con achicoria. Ha habido varios negocios en el local desde que fue tuyo: un delicatesen vegano y una mercería. También un bar de ramen. De vez en cuando me he sentado con mi cuenco de sopa al lado de la ventana y me he acordado de la mujer de Shun, Umeko, que corregía mi técnica con mucha cortesía, como si yo fuera una niña. Las yemas de huevo en sus platos exquisitos eran como los ojos anaranjados que hay en el centro del tronco de los cedros. Al principio era un bar muy pequeño, con espacio solo para siete mesas, pero después abrieron la segunda y la tercera planta. Incluso con varias capas de pintura y distintos servicios, los recuerdos perduran.
¿Por qué nombre te llamo?
Por el primero, Halit.
Encima de la ventana había un cartel: Se vende. Y al lado de la puerta, una leve deformación del aire, como si saliera vapor del interior. Di media vuelta y volví a casa paseando, por otro camino.
*
Era enero la primera vez que entré en el restaurante. El nombre estaba escrito en el dintel. Biraz. Tuve la sensación de que el local no sabía lo que era: había estanterías con libros a un lado de la barra, plantas demasiado grandes para la zona de sentarse, telas enmarcadas en la pared, bordados y granadas. La vajilla era de hierro esmaltado. Había una fotografía junto a la caja registradora, de un hombre con un sombrero de los años cincuenta, demacrado y de ojos rasgados, sentado con su perro en un barco. Había ramitos de romero y melisa en diminutos jarrones de cerámica. Había gente bebiendo café, vino y raki. En una mesa jugaban una partida de backgammon. Había solo una empleada en la barra, una chica joven que parecía desbordada. Y detrás de la cortina, en la cocina: tú.
Mis amigas —Kendra y Bee— oyeron decir que la comida era excelente, aunque no se ponían de acuerdo en el origen de la cocina. Del norte de África, de Oriente Medio o fusión. No había carta. Se ofrecía un surtido de platos y los clientes los elegían o rechazaban. Fue raro que saliéramos esa noche: yo me había vuelto solitaria y estaba hasta arriba de trabajo. Kendra tenía un bebé.
Me sacó del estudio a la fuerza, me dijo que me lavara y me arreglara, que había dejado al niño con su suegra y quería comer algo que no hubiera tenido que preparar ella.
Esto es lo que se llama elegancia, dijo, cuando abrí la puerta y vio mi camisa de franela. Por lo menos desabróchate el botón de arriba, amor. Vámonos antes de que se me empiece a salir la leche.
Me había crecido el pelo razonablemente y las cosas se habían tranquilizado después de mi reciente éxito salvaje y de que me perdiera. Volvía a tener carne alrededor de los huesos.
¿Tenemos que salir?, pregunté.
Hacía frío en la calle. Soplaba un aire gélido, con olor a sal y a pólvora del invierno; el mes ya parecía muerto. Había tenido que ponerme guantes para trabajar en el estudio helado.
¿Te has enterado de que están pasando cosas horribles? Guerras, megabichos y la madre de Nick. Hay que vivir mientras se pueda.
Kendra hurgó en el bolso, encontró un pintalabios y lo abrió.
Ven: rojo Kahlo.
Nos habíamos bebido casi una botella de vino cuando llegó el primer plato. La camarera se había esfumado. Saliste de la cocina y te acercaste a nuestra mesa, con el cuenco en la mano con tanta delicadeza como si fuera un nido. Las avellanas estaban bañadas en azúcar y especias; las dos cosas flotaban en un recipiente de cristal. Dejaste el bol en el centro de la mesa y luego, como si no estuviera en su sitio, recolocaste mi cuchillo. Te movías con gracia y agilidad, como un gato musculoso y erguido. El azul de tus ojos brillaba como si tuviera debajo una masa más grande de color. Te miré mientras hacías tu serie de preguntas. ¿Nos parecía bien el vino? ¿Estábamos cómodas? ¿A alguien no le gustaba el pulpo?
Me encanta el pulpo, dijo Bee, que odiaba los productos del mar.
No creo en lo inevitable. En realidad creía únicamente en mi trabajo. No es que te conociera o no te conociera. Simplemente no podía dejar de mirarte. Es increíble la velocidad del deseo. La tensión de los huesos. Los volúmenes del cuerpo. El olor. Es así como empieza, con una intuición física. Te pusiste a hablar con mis amigas tranquilamente, y respondiste las preguntas de Kendra mirándome principalmente a mí. Sí, el restaurante era tuyo. Sí, conocías The Anchorman, el bar de su marido. No, no eras francés: normalmente confundían tu acento. Me fijé en que Bee también te miraba, con menos interés. Estaba casada, o como si lo estuviera. Yo era la solitaria, la que había salido de varias relaciones porque no conseguía ni que avanzaran ni conservarlas, y a los treinta y dos años declaré con fatalismo que solo podía comprometerme con el arte. Sonreíste al grupo, a mí, te disculpaste y volviste a la cocina. La cortina se cerró.
¿Por fin ha empezado la sangre a moverse hacia el sur?
Volví mentalmente a la mesa y vi que Kendra me sonreía con malicia.
Bebí mucho, lo suficiente para liberarme de mí misma y coquetear con los que jugaban al backgammon. Tú sonreías cada vez que entrabas en el comedor; luego, porque yo no soy dada al juego, la comunicación cambió. Presentimiento. Promesa. Sopesamos lo que podía pasar, recorrimos el mapa húmedo de la intimidad y el abandono.
¿Ha estado bien la cena?, me preguntaste cuando fui a pagar. ¿Cómo te ha ido la noche?
Kendra y Bee se habían ido, a propósito, insistiéndome en que diera el paso. El local estaba vacío, y las pizarras y las mesas, recogidas. La camarera se había esfumado. Tenías una mancha en el iris, como la punta rota de un cuchillo.
Me gusta el plato con moras.
¿El tabulé?
Sí.
Gracias. Me alegro de que te haya gustado.
Cogiste el dinero y me diste la cuenta. Yo tenía una mancha de resina en la manga de la camisa, rojiza, como de vino.
Bak, dijiste, tocando el puño de algodón.
Fuiste a por una servilleta y trataste de eliminar la mancha. Llevabas una coleta debajo del pañuelo de chef, y la barba oscura, muy corta, te enmarcaba la boca.
No saldrá, dije. Es alquitrán de pino.
No me tocaste la piel en ningún momento, a pesar de que habías metido un dedo por debajo del puño: la cortesía era exquisita. Bajé el brazo despacio cuando lo liberaste. A lo mejor seguía oliendo a humo y a savia, a pesar de que me había lavado. Sabía quién era. Noté que mi ser se levantaba como si estuviera escondido entre la maleza, como un animal recortado contra el paisaje.
¿Te apetece una copa?, pregunté. Conmigo.
Se te borró la sonrisa, los ojos perdieron el brillo, las comisuras de los párpados se alisaron y el amable anfitrión desapareció.
¿Ahora? Pues…. Me quedan cuarenta minutos para terminar, puede que una hora. Tengo que limpiar la cocina y cambiarme. Se hará muy tarde.