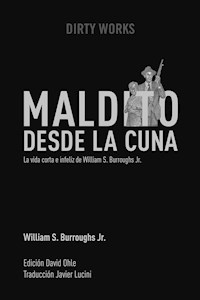
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Nacido en 1947, hijo del escrito William S. Burroughs y su compañera Joan Vollmer, William S. Burroughs Jr. (más conocido como Billy Jr.) se describiría más tarde a sí mismo frente a su padre «tu hijo maldito-desde-la-cuna». Maldito desde la cuna es un testimonio sobre la dificultad de vivir en la estela turbulenta de un padre famoso y sus no menos célebres y problemáticos amigos, al mismo tiempo que un relato lúcido y devastador de una vida que se va por el sumidero. Criado por sus abuelos paternos en Palm Beach después de que su padre matase accidentalmente a su madre de un disparo, Billy, recién entrado en la adolescencia, vio como su padre se hacía mundialmente famoso tras la publicación de El almuerzo desnudo. La breve vida de Billy Jr. pivotó siempre entre sus desesperados intentos de llamar la atención de su padre, los lamentos por la muerte de su madre, el alcoholismo, la drogadicción, las clínicas de desintoxicación, la cárcel, los hospitales y sus brillantes empeños literarios (las novelas Kentucky Jam y Speed). Maldito desde la cuna compilado por el escritor David Ohle a partir del material inédito de la que estaba llamada a ser la tercera llamada de Billy (Prakriti Junction), las anotaciones de sus últimos diarios, poemas, cartas y conversaciones con las personas que le conocieron (su padre, Allen Ginsberg, Anne Waldman, etc.), es la divertida, trágica, furiosa e impresionante declaración final de William S. Burroughs Jr.; una de las últimas víctimas de la Generación Beat. «No suelo verme al borde de las lágrimas al leer una biografía literaria, pero en el caso de William Burroughs Jr. solo alguien con el corazón de piedra podría no sentir la angustia de este pobre hombre [...] Lo que realmente te parte el corazón en esta historia es el innegable talento que tenía Billy para escribir.» Tony O'neill, The Guardian
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WILLIAM S. BURROUGHS Jr., hijo del famoso escritor William S. Burroughs, murió en 1981 a la edad de treinta y cuatro años, masacrado por las drogas y el alcohol, a causa de un fallo hepático. A muchos, incluido Allen Ginsberg, su padrino, les sorprendió que viviese tanto. Tenía todas las apuestas en contra. Criado por sus abuelos paternos después de que su padre matase accidentalmente de un disparo a su madre en México, su vida, una anfetamínica sucesión de estancias en reformatorios, calabozos, hoteles de mala muerte, bares, quirófanos y clínicas de desintoxicación, desde los cayos de Florida hasta las costas de Alaska, transcurrió bajo la sombra alargada de la Generación Beat, a la que en alguna ocasión describió como un barco que le dejó tirado en el muelle. «Y había una fiesta a bordo; podía oír la música mientras se alejaba». Escribió tres novelas. Speed (1970), Kentucky Ham (1973) y la inconclusa Prakriti Junction, de cuyo manuscrito original partió el escritor David Ohle para componer Maldito desde la cuna, la obra que ahora tienes en tus manos.
MALDITO DESDE LA CUNA
La vida corta e infeliz de William S. Burroughs Jr.
MALDITO DESDE LA CUNA
La vida corta e infeliz de William S. Burroughs Jr.
William S. Burroughs Jr.
Edición David OhleTraducción Javier Lucini
Título original:Cursed From BirthThe Short, Unhappy Life of William S. Burroughs Jr.
Soft Skull PressBrooklyn, NY 2006
Primera edición:Junio 2015
© The Williams S. Burroughs Trust, 2006All Rights Reserved.© 2015 de la traducción: Javier Lucini© 2015 de esta edición: Dirty Works S.L. Asturias, 33 - 08012 Barcelonawww.dirtyworkseditorial.com
Diseño y maquetación: Rosa van Wyk y Nacho ReigIlustración: Iban Sainz Jaio
Desde Dirty Works queremos darle las gracias, por la ayuda, la inspiración y el entusiasmo, a Servando Rocha, un auténtico caballero sureño.
Así mismo, el traductor desea expresar su agradecimiento a Tomás González Cobos, por su ojo crítico y sus buenos consejos; gracias, Tom.
ISBN: 978-84-19288-00-4Producción del ePub: booqlab
Índice
Agradecimientos
Nota del editor
Informe de un casode The American Journal of Psychiatry, agosto 1979
1. Hijo de El almuerzo desnudo
2. Llevadme a borracho, estoy casa
3. Un hígado del tamaño de Baltimore
4. Pasando a otro nivel
Agradecimientos
Ciertas partes de este libro fueron publicadas previamente en Bombay Gin, Boulder: Instituto Naropa, 1978 («Material del Viejo Diario», por Burroughs Jr.); Creem, Nueva York: abril 1974, p.54 («Solo porque Allen Ginsberg medite no significa que sea estúpido», por Burroughs Jr.); The American Journal of Psychiatry 136:8, agosto 1979 (Informe de un caso de «Problemas de compatibilidad de un hígado trasplantado», por Stephen L. Dubovsky, M.D., Jeffrey L. Metzner, M.D. y Richard B. Warner, M.D.).
Por sus contribuciones a este libro, el editor desea expresar su gratitud al fallecido Allen Ginsberg, que atesoró los papeles de William Burroughs Jr. en Boulder y en Denver después de su muerte; a Bonnie Schulman y a los demás mecanógrafos voluntarios del Instituto Naropa, que pasaron a máquina la colección de Ginsberg; a Richard Elovich, que más adelante organizó los documentos de la colección y llevó a cabo entrevistas con William S. Burroughs, James Grauerholz, Anne Waldman, Michael Brownstein, George von Hilsheimer, Allen Ginsberg y otros; a James Grauerholz, sin cuya prodigiosa comprensión de los hechos y su generosa ayuda y guía en cada una de las etapas del proyecto, la historia de Billy no habría podido contarse; a Lucille Marino, cuya lectura crítica y atenta de la versión final vertió luz in extremis sobre muchos rincones oscuros; y a todas las personas cuyas voces se escuchan a lo largo de estas páginas.
Nota del editor
Cuando William Burroughs me invitó a editar Prakriti Junction, el manuscrito de su difunto hijo, me dijo que, al igual que los otros dos libros de Billy, Speed y Kentucky Ham, se trataba de una obra autobiográfica y versaba sobre su malogrado matrimonio, sus amores posteriores, las adicciones terminales y los sufrimientos, dignos de Job, que padeció durante las grotescas secuelas de un trasplante de hígado. Aunque nunca llegué a conocer a Billy Jr., había leído recuentos y escuchado muchas historias de gente que sí le conoció acerca de su breve y lamentable vida.
Al enfrentarme por primera vez al manuscrito original, almacenado entre las cerca de trescientas cajas de expedientes de los archivos de su padre en Ohio State, Columbus, descubrí que se trataba de sesenta páginas mecanografiadas que glosaban precipitadamente y muy por encima los últimos quince años de su vida, un surtido de lo que (vagamente) él denominaba poemas, así como una azarosa colección de notas, pensamientos y frases redactadas a vuelapluma durante largas estancias en hospitales y convalecencias ambulatorias.
En sus últimos años, Billy estuvo demasiado enfermo, demasiado alterado por la prednisona, demasiado borracho, demasiado drogado (o privado de drogas) para emprender un proyecto de escritura coherente y prolongado, y eso resultaba obvio en el manuscrito de Prakriti.
Pero a medida que fui cribando los contenidos de las tres cajas de archivos que atesoraban los restos de la vida de Billy (incluyendo la pulsera del hospital, varias cintas de audio y unas cuantas fotografías), una historia cautivadora fue emergiendo de sus cientos de cartas (tanto enviadas como no enviadas, algunas salpicadas con gotas de sangre seca), de sus docenas de cuadernos y blocs, e incluso de fragmentos de papel recortados de bolsas de la compra con su letra retorcida y a menudo casi indescifrable. Presumiblemente, estos apuntes obsesivos supusieron una liberación temporal de los horrores y los apuros que siguieron a su trasplante, algo de lo que ocuparse en las noches de insomnio y los días de inactividad en Denver cuando, sumido ya en una total agonía física y mental, solo le quedaba esperar a la muerte.
También entre los papeles había numerosas cartas dirigidas a su padre o remitidas por este, y testimonios sobre su vida y su muerte de Allen Ginsberg, Anne Waldman, William Sr., James Grauerholz (el viejo amigo y editor de su padre), de sus amigos «callejeros» y de otras personas que le conocieron. Asimismo, se incluía una entrevista con su psicoterapeuta, su historial médico, un informe del caso, los papeles del divorcio, otros documentos legales e incluso la factura de su cremación. Y más de una solicitud de un poco de ayuda para hacer que su historia viese la luz, como esta en que dice: «Querido Quienquiera (considero querido a cualquiera interesado en mis “deposiciones” literarias), siento sinceramente no haber podido llegar al final, pero créeme, he dejado atrás un considerable material escrito […] que, cuando se ponga en orden, podrá dar evidencia casi fotográfica de: un viajero desde su juventud en Palm Beach, a través de los años sesenta, un matrimonio y […] el declive de una […] mente considerablemente observadora desde lo cristalino (retruécano intencionado) […] hasta la hez más turbia».
Por tanto, esto no es el Prakriti Junction de Billy. En su lugar, es un intento de «poner en orden», tal y como Billy quiso, aquel material, reconstruido no solo a partir del manuscrito de Prakriti, sino también con ayuda de los documentos y las cintas de audio que pude hallar en sus cajas.
En todos los escritos de Billy que aquí compilamos hemos tomado la decisión de no alterar las faltas de ortografía ni la pobreza de puntuación en los casos en que se sugiere más un estado mental que una inadvertencia o un error. En el resto de los casos se han corregido de la manera estándar. También se han incluido algunos extractos de Speed y de Kentucky Ham con intención de dar un cuadro más amplio de la infancia y la adolescencia de Billy, un período que queda solo muy brevemente bosquejado en Prakriti Junction.
Siempre que en alguna de las cajas de Billy me topé con un retazo o una nota que iluminaba, mejoraba o añadía información a pasajes del manuscrito de Prakriti, lo inserté en el lugar que parecía corresponderle. En todos los casos me imaginé a un Billy aprobatorio regresado de entre los muertos que me decía por encima del hombro: «Arréglalo, tío. Estaba oliendo el aliento de la Parca cuando escribía eso».
Debido a que el calendario era un recordatorio constante de los pocos días que le quedaban, Billy dató sus cartas de un modo intermitente. Al recibirlas rara vez conservó los sobres. Por tanto, la cronología representa aquí una aproximación, nunca una exactitud. Espero que sirva al propósito de contar algo que se asemeje lo más posible a la historia que Billy luchó tan desesperadamente por contar antes de que su muerte, en marzo de 1981, pusiera fin a tal denodado esfuerzo.
David Ohle10 de junio de 2006
Informe de un caso
de The American Journal of Psychiatry, agosto 1979
El señor A, varón alcohólico de 30 años, ha llevado una vida caótica desde que su madre murió a la edad de 28 años cuando él tenía 4. Su padre solo estuvo disponible de un modo esporádico y la relación del señor A con él ha sido inconsistente. El alcoholismo del señor A resultó en una enfermedad hepática irreversible para la que el único tratamiento pareció ser un trasplante de hígado.
Cuando comenzó a recuperarse de la intervención, el paciente intentó llegar a un acuerdo con su nuevo hígado. En un primer momento, lo sintió como «un trozo de carne alienígena», pero no tardó en empezar a sentir que estaba «casado» con él, y en respuesta a la mención de «tejido extraño» por parte de su cirujano, él contestó: «Esa es una forma cojonuda de referirse a mi nueva esposa». Este sentimiento no duró y enseguida pasó a describir lo que optó por llamar «el síndrome Frankenstein». Sentía que había sido «reconstruido», que no era «un ser humano normal», sino una entidad distinta.
A medida que el estado del paciente fue mejorando, comenzó a sentir cada vez más curiosidad con respecto a la identidad de la donante y descubrió que había muerto de una hemorragia cerebral a la edad de 30 años. Pensaba que la donante le había vuelto a dar la vida y que ahora existía en su interior «por poderes» como una entidad independiente. Sentía que ella estaba convirtiendo «parte de sí mismo en mujer» y con sarcasmo bromeaba diciendo: «Dile a Gloria Steinem que no puedo ser tan malo; al fin y al cabo, no todo en mí es de hombre». En este punto, empezó a llevar un pendiente con un grabado de la Virgen María. Esta representación concreta de la fusión de su madre y la donante (que se llamaba Virginia) le sirvió al hígado trasplantado de talismán contra el daño.
En los dos años posteriores a la operación, el paciente y su hígado «han llegado a estar muy unidos entre sí», pero él no se siente una persona integrada. Manifiesta una intensa vergüenza ante la «desfiguración» producida por la cicatriz quirúrgica y es incapaz de disfrutar de relaciones sexuales normales con mujeres. Ha alternado entre borracheras e intentos de cuidarse «a causa de un sentimiento de responsabilidad con la donante».
[…] Entonces caí enfermo, febril, enloquecido, según explicaron en el hospital, a causa del miedo. Era posible. Lo mejor que puedes hacer, verdad, cuando estás en este mundo, es salir de él.Loco o no, con miedo o sin él.
LOUIS-FERDINAND CÉLINE
Acaso no fue sublime nacer a tiempo, pasillos de hospital ignotos, madre a la que no van a tardar en borrar de la faz de la tierra, un agujero de bala en su cabeza, padre pálido, mano temblorosa mientras prende la bolita de algodón en la parte trasera de un pequeño barco de juguete en una fuente de Ciudad de México. El barquito traza círculos delirantes mientras los álamos se estremecen y nuestros destinos independientes quedan cercenados, él al opio y a la fama, cargando con la culpa y la vergüenza. Y yo, el hijo destrozado de El almuerzo desnudo, a las playas doradas y a las promesas de éxito.
WILLIAM S. BURROUGHS Jr.
1
Hijo de El almuerzo desnudo
William S. Burroughs Jr. III, hijo de El almuerzo desnudo. Nacido en Conroe, Texas, el 21 de julio de 1947 a las 4:10 de la madrugada sin consulta ni asesoramiento. Mi madre (se llamaba Joan) debió ser una mujer extraordinaria. Durante mi desarrollo fetal consumió a diario suficiente benzedrina para dejar seco en el acto a Lester Maddox, mientras el Gran Bill, mi padre, se metía tres chutes de H al día para seguirle el ritmo con su particular estilo académico y contemplativo. Nací a la conversación y a la luz de una granja de alfalfa en el valle del Río Grande. El principal cultivo, la marihuana, brotaba entre los surcos. Mi padre había contratado a un tipo que se llamaba José para ocuparse de sus campos y un par de veces por semana se pasaba por allí y le daba un codazo en las costillas. «Eh, José, ¿qué es eso que crece en mi alfalfa? Ja, ja, je, je.»
Nos escindimos y nos fuimos a Ciudad de México casi en el mismo instante en que nací y lo único que puedo recordar del valle es el ardiente zumbido de las langostas en la distancia como vistas, sí, vistas a través de efluvios de gasolina y de la malla que cubría mi cuna (bajo un árbol chato junto a una casa blanca no menos chata) para mantener alejados a los escorpiones, asquerosas cosas negras que danzaban y cabrioleaban entre las raíces agostadas y nudosas de los árboles hasta que una de ellas moría encorvándose espasmódicamente y la otra se retorcía como si se hubiese vuelto loca.
No guardo ningún recuerdo de nuestro apartamento en el barrio nativo de la ciudad por razones que pronto resultarán evidentes, pero la escalera de caracol que descendía de la planta superior donde vivíamos estaba franqueada por frescas paredes azules que mantenían a raya el calor. Puede que yo fuese lo bastante pequeño por aquel entonces para sentir la temperatura de los colores. Al pie de las escaleras, con poncho y a la luz del sol, estaba mi amiguito mexicano, Micco, orgulloso propietario de un conejo blanco llamado Chili. Jamás en la vida había llevado zapatos hasta el día en que Chili le echó el ojo a uno de mis morenos dedos desnudos y se lanzó a morderlo como un monstruo de Gila. Corrí llorando a mi madre ¡buah! que era tierna y cálida y palpitante, y no solo me salió con un conjunto de zapatos, sino también con una lata a estrenar de frijoles.
Tuve una medio hermana llamada Julie, repleta de sonrisas, diminuta bailarina desnuda, hija de mi madre. Solo me llevaba dos años y el primer indicio de desastre fue un viaje en coche endiabladamente temerario lleno de giros bruscos y caprichosos por carreteras de montaña, Allen Ginsberg en el asiento de atrás, atisbos aterradores de muerte, carrocerías oxidándose al fondo del desfiladero, y mi madre diciendo: «Ja, ja, ¿a qué velocidad puede ir este viejo cacharro?». Julie y yo nos pasamos todo el viaje en el suelo de la parte trasera, en la intimidad del miedo, mientras Allen le suplicaba al conductor que redujese la marcha. Al final chocamos contra algo y hubo un poco de sangre, no mucha. El que iba al volante no era mi padre y Allen me contaría después que durante mucho tiempo hubo ciertas dudas sobre de quién era yo hijo en realidad. (Si ellos supieran). Pero yo tenía la barbilla de mi padre y su corazón y no pierdo tiempo en los bosques lamiéndome heridas imaginarias.
Mi padre, pálido y obsesionado, me llevó a un parque muy verde de árboles mexicanos polvorientos que se sacudían de manera estéril el viento procedente de un cielo azul despejado. Yo sentía náuseas pero estaba feliz cuando nos paramos junto a una fuente, una fuente grande que me rozaba la cara con sus salpicaduras de puntos de luz. Junto al agua me reveló su regalo: un barco rojo que funcionaba con un algodón empapado de alcohol prendido en la popa. Una máquina impresionante con fuego de verdad. «Ahora debemos tener cuidado», dijo con extrema gravedad mientras pegaba fuego al algodón de manera inestable y, acto seguido, el barquito se puso a trazar círculos delirantes por el agua. Pero mis ojos ya se habían fijado en tres adolescentes de cabello grasiento que nos estaban observando desde el otro lado del agua. Soltaban risitas y me daban miedo.
En ese momento, Bill se estaba asomando directamente al abismo. La roca que había usado de base traqueteaba, se desmoronaba y repercutía bajo sus pies y estaba pálido y flaco. Yo era su principal preocupación junto a la fuente, pero por encima del anhelo y del dolor que sentía por mí pendía algo más pesado. Como plomo, pero fundido y con olor a pólvora y a cobre quemado. La Maldición Burroughs. No sé en qué momento nos visitó por primera vez, pero entonces la sentí y el chucu, chucu, ji, ji, ja, ja, se grabó en mí de modo indeleble.
Tras el tiroteo, Julie se marchó y jamás volví a verla. A Allen no se le permitió visitarla y estaba claro que a Bill, en cuanto le viesen, le secarían y le curtirían. En cuanto a mí, mi padre tomó la resolución más sabia que tuvo al alcance y me llevó a vivir con mis abuelos a St. Louis. Recuerdo llegar a su casa en la colina totalmente aterrado con un trozo de papel arrugado en la mano y preguntando: «¿Dónde está la papelera?». Mi padre siempre había sido muy riguroso con la basura. «Muy bien, Billy, ya hay suficiente mierda por ahí, ¿eh?». Y después se marchó a sufrir de mil maneras abominables y a escribir, o más apropiadamente, a transcribir El almuerzo desnudo. Hombre de pocas gilipolleces, no esperó a que le dijesen que se marchara, se fue sin más. «¿No es cierto?»
Me aceptaron sin reticencias y con gran compasión. Mi abuela era Laura Lee Burroughs, aristócrata, orgullosa, persona con mucha fuerza y un inmenso disgusto hacia todo lo relacionado con las funciones corporales. Había sido en tiempos extraordinariamente hermosa y detentaba una enorme autoridad. Mi abuelo era Mortimer P. Burroughs, más conocido como «Mote», un nombre que le pusieron en el Sur. Era amable y tierno, y aun bajo el estricto dominio de Laura, era quien proveía la mayor parte de la alegría que entraba en la casa. «¡Oh, Mote!», decía ella cuando él, en un duermevela fraudulento, dejaba caer su historia favorita sobre la vez que se comió un petirrojo en la cena de Navidad.
Yo, de niño, amaba profundamente a mi abuelo. Al cumplir los cinco, en el crepúsculo de St. Louis, me sacó a las hierbas frescas y embestimos a grandes zancadas la luz azul en espera de la primera estrella. Lanzaba a la hierba monedas plateadas de diez centavos y me decía que los ángeles las habían dejado caer para mí. Yo las recogía y se las devolvía, convencido de que habían sido los ángeles. Brillaban con polvo de estrellas.
En mi cama me sentía pequeño pero a salvo gracias a la presencia de mi abuelo leyéndome Horton empolla el huevo. En Palm Beach, Florida, cuando se iba a nadar al mar yo lloraba hasta que regresaba a casa. Y nos poníamos a jugar a un juego que llamábamos Nuestra Casa. Laura nunca participaba, ni siquiera hizo amago de unirse a nosotros. El juego consistía en imaginarse un lugar extraño y amenazante, la cima de una montaña o una cueva, preferiblemente inaccesible, rodeado de marañas de parras y zarzas. Y ese sería el lugar en el que construiríamos «nuestra casa». Años después de la muerte de Mote empecé a comprender lo que aquel juego pretendía enseñarme.
Recuerdo el modo en que se reía para sus adentros cuando me encontraba llorando al pie del camino empinado de nuestra casa en invierno. Yo no podía subir porque el camino estaba helado y no tenía intención de caminar por la nieve. Nos recuerdo a todos nosotros sentados en el porche de atrás. Yo era bien recibido en cualquier regazo y nos poníamos a contemplar las aspersiones de agua que provocaban los coches al pasar por la autopista a un kilómetro y medio de distancia.
Los tres dormíamos en la misma habitación y Laura tenía un ritual. Yo decía: «Me duelen los pies» y ella se sentaba en la cama y me masajeaba las pantorrillas hasta que me quedaba dormido. O extendía el brazo desde su cama a la mía y me estrechaba la mano en la oscuridad. Yo sentía un inexpresable miedo a la noche. Mi primer encuentro con los comeollas sería a raíz de este miedo a la oscuridad. Era un enemigo acérrimo. Incluso veía peligro en el acto de buscar la mano de mi abuela en la oscuridad. Algo podía agarrármela o podía encontrar a otra persona en su cama.
Aún hoy, tantos años después, mantengo una tregua bastante frágil con la oscuridad y siempre evito los lugares donde campa a sus anchas. Los comeollas no tenían ni idea. Se metieron unos cuantos ácidos y llevaban cosas alrededor del cuello. Con baúles de viaje llenos de libros trataron de instalarse en mi casa (mi cerebro) y decirme cómo amueblarla. Les dejé la habitación de invitados sin pared en la que no había más que una rosa recién asesinada y una nota musical. Probaron con la hipnosis, el Thorazine, el Ritalin, el encarcelamiento, los besos en el culo y las amenazas. Me dijeron que si no les dejaba ocuparse enseguida de mi problema tendría dificultades con las relaciones interpersonales el resto de mi vida. En eso acertaron.
Un psicólogo me hipnotizó y, bajo la excusa de asegurarse de que estaba sumido en un trance profundo, me acarició la mano y pareció disfrutar. Me dijo que me iría sintiendo cada vez más adormecido y que, en breve, sería incapaz de sentir nada. Hubo momentos en que fue así después de pincharme la mano con una aguja hasta cinco veces seguidas. Sé que con eso también disfrutó.
Mote y Laura se mudaron a Palm Beach para que pudiese crecer sano. Durante diez años vivimos en el 202 de la Avenida Sanford, una calle bordeada de palmeras tropicales donde las casas menguaban y algunas carecían de criados. Mis abuelos atendían una tienda de antigüedades en la Avenida Worth, en Cobblestone Gardens, y vendían elegantes antiguallas a los muy ricos a quienes siempre recibían en la puerta. La casa estaba llena de cosas que crujían. Algunas habitaciones estaban amuebladas según diferentes períodos históricos, pero cuando Mote se fue, mi abuela vendió casi todo y cargó con el resto. Teníamos un montón de viejos artículos victorianos con garras talladas en las patas; una mesita de café con alas.
Fui al Colegio Privado de Palm Beach con niños que se llamaban Post, Kellogg, Rockefeller y Dodge. Una vez le di su merecido al gordo de Winnie Rockefeller y todavía tengo los nudillos amoratados. El hijo de Errol Flynn iba un curso por encima. Siempre estaba tranquilo, por no decir que casi completamente ido. Cargaba con sus libros de piso a piso con una mirada distante. Anne Woodward era una chiquilla valiente. Llegó al colegio mascando chicle el mismo día en que su madre se ahorcó de un árbol en su jardín. Oh, Anne, mi primer amor.
Nina Dodge tenía la costumbre de presentarse en la comisaría y desnudarse. Decía: «¡No podéis tocarme! ¡No podéis tocarme!». Y era cierto. Perderían sus trabajos en menos de tres segundos. Los policías más educados del mundo están en Palm Beach. La mansión de los Kennedy, bien protegida por altos muros recubiertos de hiedra, se alzaba misteriosamente a menos de un kilómetro del 202 de la Avenida Sanford.
Por allí se decía que Palm Beach, que es una isla, tenía «tres puentes que llevaban a Estados Unidos». Originalmente se fundó para albergar a los criados a buen recaudo al otro lado del río, como un pueblo de esclavos.
Era una ciudad donde la gente podía permitirse erigir en hogar sus fantasías. Recuerdo uno de aquellos sitios. Quienquiera que fuese el propietario casi nunca se pasaba por allí. Tenía una piscina de mármol con escalones en ambos extremos. Uno de los lados estaba embellecido por lo que parecía un enorme anfiteatro de mármol cuyo único propósito era el de amplificar el embate y el rugido de las cercanas olas del océano. Los cimientos de la propiedad, que se asentaban a cuatro metros y medio del Atlántico, incluían un antiguo cementerio indio.
Tras la marcha de mis compañeros, ya hoy maduros, a todo tipo de empresas exitosas, yo me dediqué a vagar por los numerosos senderos selváticos que circundaban y penetraban en el túmulo. Había palmeras y plantas tropicales por todas partes, algunas de aspecto peligroso. Y destacaba una palmera enorme que se alzaba airosamente por encima del follaje moteado. Quienquiera que fuese el propietario de aquel solar que nos había sido legado para nuestros juegos, había importado auténtica pinocha y la había distribuido en torno a aquel árbol que se doblaba de tal manera que resultaba ideal para apoyarse e introducir los dedos entre sus fragrantes agujas. Cogía una ramita y mientras escuchaba el océano le iba arrancando las agujas con el pulgar y el índice, años antes del «me quiere, no me quiere».
Por todas partes había jardines de rocas, salvajes y hermosos, con manantiales subterráneos que formaban piscinas, piscinas naturales, no con fondo de cemento, sino limpias, con arañas acuáticas. Y alrededor de la gran piscina de mármol había estatuas griegas también de mármol que te llevaban a través de una gran galería hasta la escalinata principal de la mansión que se alzaba a un extremo de la piscina como el Taj Mahal con las ventanas condenadas en blanco y nada amenazante. Todo empapado del blanco más puro.
Yo era un poderoso guerrero con arco y flecha. Con mi amigo Larry cazábamos furtivamente en terrenos baldíos, alejados de la civilización. Un día (yo aún no había matado nada) Larry me dio un toque en el hombro. «¡Mira!». Y allí, en reposo expectante, había una serpiente índigo. Sus escamas eran azules, azules, azules. Sus ojos, su sonrisa. Ella sabía. Y, sin tener ni idea sobre tiro al arco, le atravesé el cuerpo con una certera flecha infantil, pero no la maté.
Durante cuatro días la tuve en una caja de cartón con hierba, agua y la prueba de mi masacre en el garaje de casa. El agujero que la atravesaba estaba rojo y en carne viva y el lustre y la vida se iban desvaneciendo muy lentamente. Toqué la temblorosa longitud de aquella criatura moribunda. Nunca intentó atacarme. Ni por miedo, ni a causa del shock, ni ante mi trémulo acercamiento. Los ojos se le fueron volviendo lechosos poco a poco y yo tuve mi momento. Fue un tiro perfecto, desde bastante lejos.
La gente que vivía en la casa de al lado tenía un Beagle que no dejaba de ladrar por las noches. Se pensaba que estaba protegiendo toda la manzana. Y toda la manzana se quejaba. A los dueños (el nombre del tipo era Given D. Powers) no les quedó otra que llevar la bestia al veterinario y hacer que le extirpasen las cuerdas vocales. Durante el resto de su vida ladró con un tenue susurro.
Recuerdo céspedes bien cuidados y hoteles y el embarcadero para pescar justo donde acababa la ciudad. Recuerdo la «piscina de los tiburones», escondida en la parte de Palm Beach que daba al océano, donde siempre podías ver nadar a los tiburones. Recuerdo el Club Coral Beach, las ropas color pastel, de paseo por la elegante Avenida Worth (alguien se gastó millones para construir un nuevo y fabuloso centro comercial al que nadie acudió, salvo al Abercrombie & Fitch, porque no era la Avenida Worth).
Recuerdo entrar furtivamente en la Torre Norte del Hotel Biltmore para ver si podía obtener un buen ángulo del solárium de señoras y en lugar de eso toparme con una cría de búho y olvidarme por completo de las mujeres desnudas y ponerme a perseguir a la criaturita blanca por toda la planta superior de la torre que tenía amplias vistas y mierda de paloma por todas partes y atraparla y envolverla en mi camisa y regresar con ella medio desnudo por los rojos y marrones apagados del lobby. Me la llevé a casa y canturreé para ella como hacen los niños, y luego la devolví a su sitio y la dejé marchar, como hacen los niños.
Recuerdo el tocadiscos, hermosamente pulido, de Laura. Ella lo llamaba su «Victrola». Se le inundaban los ojos de lágrimas cuando se ponía a escuchar «Three Coins in the Fountain». Abrirlo era todo un misterio. El brazo lector era una graciosa obra de arte. Yo solía apoyar la cabeza contra el resplandeciente armazón de madera que protegía la tela que cubría los altavoces y escuchaba el tema principal de The Thin Man y «¿Qué será, será?».
Tom y Clark, dos amigos gay de mis abuelos vinieron una vez a tomar el té. Alguien mencionó que me daba miedo la oscuridad y Tom me miró, burlón, con los ojos como faros. Preguntó: «¿Te da miedo que haya algo debajo de la cama?». Sus ojos no sonreían, pero todos se rieron. Yo pude ver lo que mostraban sus ojos: el mismo miedo a la oscuridad.
Yo era así de perspicaz. Le pregunté a mi abuela por qué podía sentir cosas antes de que sucedieran y percibir los sentimientos internos de la gente. Ella me dijo era un don muy especial que debía cultivar. Pero al mismo tiempo nunca entendió que si yo afirmaba que la oscuridad era peligrosa, ¡lo era! Creo que lo sabía, pero quiso que la idea se me borrase de la cabeza. Había un viejo dicho en la familia: «Es mejor que ciertas cosas queden sin decir».
Vi tres veces a mi padre entre 1951 y 1961. ¡Y qué tiempos aquellos! En coche hasta su hotel al caer la noche (nunca se quedaba con nosotros y era partidario de los sitios menos caros del extremo de la Avenida Worth que daba a la playa), el aire siempre era suave y salado. Aire a temperatura corporal. Recuerdo que resultaba difícil determinar dónde acababa mi cuerpo y dónde empezaba el aire. Él siempre daba la impresión de estar en el pasillo echando el cierre a su habitación en el momento en que yo llegaba, corriendo a su encuentro, las puertas parpadeantes a mi paso, y caía en sus brazos y su cuerpo olía a humo de cigarrillos.
Aunque solía venir a casa a cenar y yo emulaba su estilo de comer a la europea, con el tenedor al revés. En la familia existía una conspiración general para convencerme de que Bill era un explorador, quizá a causa de su expedición sudamericana en busca del yagé, y en dos ocasiones Bill me llevó a dar un paseo después de la cena y me enseñó lo rápido que caminaba por la jungla. Yo tenía que correr para no rezagarme y él se volvía de repente y me alzaba en el aire, luego se quedaba muy callado y seguíamos caminando mientras se encendía un cigarrillo.
En otra visita recibí a mi padre en la puerta dispuesto a abrazarle pero me topé con un inseguro apretón de manos, probablemente porque ya entonces tenía doce años y las cosas habían cambiado entre nosotros. Esa tarde fuimos los cuatro al restaurante Stouffer’s con vistas al Lago Worth. Recuerdo vívidamente a Bill contándonos una historia sobre unos «pequeños monstruos» que vivían debajo de su piso en París. Tenía un gato y por lo visto le habían cortado la cabeza con unas tijeras de podar. A Bill eso le parecía divertido y se dispuso a hacer una parodia del monstruito en cuestión, apretando los puños frente a la cara sobre el gratinado para simular la acción de las podadoras. Cada vez que Bill se ríe, lo que ocurre en muy raras ocasiones, uno tiene la impresión de que está reprimiendo una carcajada estruendosa, y yo notaba que su sonrisa era muy dentuda y bastante carnívora. Y así fue en el Stouffer’s. Quiero decir que para los comensales de algunas de las mesas que nos rodeaban fue verdaderamente un almuerzo desnudo. «Se podía haber oído el desinflado de un soufflé». Parece que yo fui el único que supo lo que estaba sucediendo. Mis abuelos estaban horrorizados, Bill estaba totalmente metido en su historia y la gente que estaba alrededor sentía náuseas. Mi padre se pasa tanto tiempo pensando en los demás y en lo que ha de hacerse por ellos que es casi totalmente inconsciente de lo que la otra gente pueda pensar de él. Se fue al día siguiente y esa misma noche Laura me corrigió la forma europea de agarrar el tenedor. Me dijo que los modales de Bill dejaban bastante que desear.
Pero en los años que transcurrieron entre sus visitas me educaron y me cuidaron muy bien.
Teníamos una doncella. Yo la llamaba Mami Niñera.
–¿Qué quieres para comer? –me decía.
–Fideos de pollo –de los que venían en un tarro.
Me cuidaba, nos reíamos. Jugábamos a un juego que se llamaba Se Ha Ido De La Ciudad. Cuando mis abuelos llegaban a casa al final del día, yo me encogía en la balda superior de un armario. Y cuando ellos preguntaban: «¿Dónde está Billy?», Mami les hacía un guiño, señalaba el armario y decía: «Se ha ido de la ciudad». A continuación, se pasaban un buen rato buscándome. Yo me hacía el sorprendido y sofocaba una risilla. Era genial tenerlos alrededor.
Cuando abuelo murió, dejamos que Mami se marchase. La última vez que la vi fue cuando me fui al internado. Ella tenía lágrimas en los ojos y dijo: «Ya verás cómo ni escribe».
Años después, cuando tenía una pedazo de moto y una chaqueta negra de cuero, distinguí a Mami en un coche en medio del tráfico. La seguí durante kilómetros hasta una casa muy elegante en la que estaba trabajando. Aparqué en la muy distinguida entrada de coches, dejé el motor retumbando y llamé tres veces al timbre. Ella salió a abrir más pequeña de lo que la recordaba, más vieja. Por primera vez tuvo que alzar la mirada para mirarme.
–¡Mami, soy yo! ¡Billy! ¿No te acuerdas?
Ella tembló un poco y dijo:
–Sí, pero creo que lo mejor será que te vayas.
Slam.
Cuando tenía siete u ocho años y aún no había sido desacreditado en el mundo, me metí en uno de esos embolados de «vende semillas y gana un premio». Iba de puerta en puerta por mi vecindario vendiendo aquellas estúpidas semillas de 50 centavos el paquete, cuando se desató uno de esos repentinos aguaceros de Florida, un auténtico raudal, truenos y centellas. Para mantener los paquetes presentables me los apelotoné debajo de la camisa y cuando llegué a la siguiente casa estaba empapado hasta los huesos y con los zapatos llenos de agua. Conocía a la gente que vivía allí y confiaba en conseguir una venta; el propietario era el editor del Palm Beach Post, el único periódico de una de las ciudades más adineradas del mundo. Llamé al timbre, la puerta se abrió y dije: «Hola, señora X, tengo aquí unas semillas que estoy intentando vender». (La lluvia me caía encima mientras manoseaba bajo la camisa en busca de las semillas con los dientes castañeteando.)
Ella me dijo: «No las necesitamos, tenemos un jardinero».
¡Slam!
Supongo que así es como se hace rica la gente.
Campamento de verano. Una señora encantadora en un campamento infantil de verano me salvó la vida. Nos habían dado a todos los niños un trozo de caramelo duro para que lo chupásemos alrededor del fuego del campamento mientras veíamos una representación. El mío se me atravesó en la garganta y no podía respirar y cuando me levanté boqueando sin aire, todo el mundo me miró: «¡Shhhh!». Pero esta monitora, en realidad una niña, apareció de la nada, me agarró de los pies, me puso cabeza abajo y la agria bola amarilla cayó de mi boca y rodó por el suelo con una aguja de pino pegada. Después me abrazó y mi cabeza quedó entre sus pechos. Ella estaba llorando. Me oí a mí mismo decir: «Qué manera más horrible de morir».
Una vez estaba en el jardín mirando una araña arcoíris con Ellis, el jardinero, y con mi amigo Larry. ¡Pum! Un perdigón atravesó a la criatura dejando una pequeña masa sanguinolenta colgando de una hebra. Ellis me dijo que matar a una araña de jardín traía mala suerte y yo le creí. Me volví hacia Larry que estaba allí con su rifle de aire comprimido y se lo hice saber. A él también le gustaba disparar a pájaros carpinteros con el pretexto de mantenerlos alejados de los mangos de su padre. Recuerdo los pequeños cráneos espachurrados, el rojo más profundo de la sangre sobre las plumas coloradas, y recuerdo un miedo real. A los pocos años, le pegué a Larry un tiro en el cuello.
Él se sentó en la cama. Yo me senté en una silla y le apunté con el rifle, un semiautomático calibre 22, mirando por la mira telescópica. En el círculo tenía su cara, un poco burlona, un poco desdeñosa, y la fina intersección del punto de mira justo entre las cejas. Se me crispó el dedo y por alguna razón empecé a descender el cañón. Puede que Larry hiciese algo con la lámpara justo antes de que yo disparase, no estoy seguro, pero el caso es que disparé. Pensé que el arma no estaba cargada, pero en medio del pandemonio recordé que había dejado una, una, una carga en la recámara, porque incluso ya en aquel entonces me sentía profundamente miserable; y había reservado esa bala para mí. Le atravesó el cuello.
El sonido del disparo me pilló tan por sorpresa que ni siquiera lo oí. Aunque en el aire hubo una conmoción, seguida de un silencio y de un punto rojo del tamaño de una chinche en el cuello de Lawrence, a dos centímetros y medio de la nuez de Adán. Luego sangre por todas partes, aterradores puñados de sangre por las paredes, snap, snap, él por el pasillo, manchando de sangre el papel pintado rosa de las paredes: «¡Me ha disparado! ¡Me ha disparado!».
Más tarde, el médico dijo que si el proyectil, aun siendo tan pequeño, hubiese impactado a dos centímetros y medio en cualquier dirección, le habría matado. En la confusión de llamar a la ambulancia, la llegada de los padres de Larry y la mirada y el golpe que me dio al pasar su padre al precipitarse hacia él, huí. Pero cuando regresé aquella noche encontré la bala en mi cama. Al día siguiente vino la policía con un pequeño taquígrafo sobre un trípode para tomarme declaración y llevarse la bala. Larry y yo jamás volvimos a hablar, de puro bochorno. Era mi mejor amigo.
William Thayes, mi orondo profesor de historia de noveno curso, era incapaz de hablar de una guerra sin describir las cosas viles que algunos se veían obligados a comer para sobrevivir (carne podrida de caballo, por ejemplo). Disfrutaba con los chillidos de las niñas. Cuando se ponía manos a la obra, decía: «Oh… estáis tan disgustadas, tan impactadas. Bueno, pues dejadme que os diga otra cosa: jamás en vuestra vida habéis pasado hambre y probablemente nunca la pasaréis. ¡Me refiero a hambre de verdad! Cuando uno está lo bastante hambriento se come lo que sea, queridas, ¡incluso ratas!».
Y en séptimo había un profesor de intercambio de lengua con bigote y débil mentón que jugaba a un juego de ataque sorpresa similar al de Thayes: «Recuerdo, en la guerra, cuando volé a Londres en la época del bombardeo, y supongo que conoceréis… no, supongo que no tenéis ni idea… el olor de la carne abrasada».
Al cumplir los dieciséis, mi padre quiso que volviese con él. Estaba en Tánger, Marruecos. Mis abuelos se quedaron en las puertas del aeropuerto de Miami despidiéndose con la mano de la ventanilla equivocada mientras yo, fornido, rosado y norteamericano, me acomodaba en mi asiento y les contemplaba. Sin dejar de hojear mi antología de ciencia ficción, les vi esfumarse a lo lejos a medida que el enorme avión a reacción enfilaba la franja de la pista sin huellas de zorro. Un estallido de potencia; por alguna razón, en aquel entonces los aviones no me preocupaban, y ahí estaba yo unas cuantas horas más tarde saludando con la mano a un hombre de aspecto raro al otro lado de la aduana en Lisboa. Un cuarto de hora antes del momento de embarcar en el siguiente avión, una voz de extraño acento sonó por el sistema de megafonía para anunciar que el señor nosecuántos se presentase de inmediato en el mostrador de la aduana. Yo no me habría dado cuenta de que el nombre se parecía al nuestro si Bill no se hubiese tensado al instante, muy ligeramente. Ya estaba relajado cuando me percaté de la semejanza. «¿Es a nosotros?», pregunté. «No. Estamos guay, hombre». Se rió entre dientes mientras volvía a acomodarse y se disponía a digerir el farol que me acababa de soltar. Las palabras resultaban extrañamente incongruentes viniendo de un hombre que podía haber pasado por un empleado de banco inglés. Dio una larga y profunda calada a un cigarrillo Players Medium y advertí que sus dedos estaban manchados de un amarillo oscuro de nicotina muy poco británico.
Los oficiales de aduanas marroquíes estaban aburridos, se mostraron indiferentes (¿quién querría introducir algo de contrabando en Marruecos?) y nos permitieron pasar con un gesto de la mano ante sus ojos somnolientos hasta un diminuto taxi cochambroso conducido por un fumador de hachís que iba pasadísimo y que me puso los pelos de punta. En aquella época no había semáforos en Tánger y los taxistas se escoraban a toda velocidad por los cruces en un eterno juego de a ver quién es el más gallina, y cada vez que evitábamos un apocalipsis por los pelos, mi padre mascullaba una apreciación al estilo de un tranquilo aficionado a los toros. «Bueno»1, aunque la lengua que se hablaba allí era el francés.
Pero al final nos detuvimos junto al bordillo del Bar Parade. Salido del sector europeo y como de la nada, apareció una de las personas que compartían casa con mi padre en el Marshan para darme la mano: era Michael Portman. «Michael, este es mi hijo.»
Un intento de raro orgullo paterno y, acto seguido, estábamos en el bar y yo me hice a un lado para verme acosado por un marica envejecido. «Sé que soy viejo, pero te aseguro que no he perdido la figura, querido. ¿Sabes? La mitad de los tangerinos veteranos sabían que venías y se preguntaban qué aspecto tendrías. ¡Bueno, nene! En serio te digo que si alguna vez quieres que te chupen las pelotas…». Yo estaba un poco nervioso pero le dije que si alguna vez me pasaba eso, le avisaría. Dio la impresión de quedarse bastante dolido y me dedicó una de esas miradas de lástima, como diciéndose que quizá algún día el pobre crío viese la luz, mientras se deslizaba del taburete acariciándome el muslo. «Medicina mala», pensé, y he de decir que el viejo chocho, definitivamente, no era mi tipo.
Tras algo de comer y un vasito de ron (el Parade es el único lugar de Tánger en el que puedes conseguir una hamburguesa decente), nos metimos en otro taxi kamikaze hasta el Marshan. «No hace falta que jures que acabas de llegar fresquito de América», dijo Michael. La mayor parte de los taxistas tangerinos hablan francés y el francés de mi padre es abominable. Tenía un vocabulario operativo muy respetable pero su acento bastaba para provocar disturbios. Cuando llegamos al número de nuestra casa en la calle Larache se dispuso a decir «ici»2, pero le salió al estilo del sur de Texas, «eechee». El conductor, como era de esperar, no comprendió y pasó de largo. Bill se puso como una furia. «¡EECHEE! ¡COÑO! ¡EECHEE!». Su tono de voz se impuso y el conductor retrocedió hasta detenerse.
Dentro: desorganización total. Bill sabía de mi llegada pero tuvo que explorar toda la casa para encontrarme un sitio donde pudiera dormir, y con una linterna porque había pasado algo con la electricidad. «Espera a Ian», dijo, otro inquilino, que vino a casa más tarde y arregló la instalación eléctrica saliendo a la calle y golpeando el poste de la luz con el palo de una escoba.
Aquella noche no dormí bien. La noche anterior la había pasado en Palm Beach sobre una cama dragón imperial de caoba del siglo XVII. Y ahora estoy aquí tendido escuchando sonidos extraños y murmullos árabes al otro lado de la ventana.
Pero, en cualquier caso, dormí, y al despertarme a la mañana siguiente me topé con Ian sentado en mi cama y mirándome como una madre amorosa. Hablamos unos minutos y después me tomó la mano tiernamente, muy tiernamente, e intentó llevarla a su entrepierna. Pero el intento fue prematuro y yo me aparté. Aunque no se lo tomó tan mal como la vieja loca del Parade, y todos fuimos amigos aquella tarde cuando él, mi padre y Michael encendieron sus pipas. Pipas muy largas con cazoletas de arcilla. Yo sentía curiosidad por su contenido… «Kif». Recordé la palabra de El almuerzo desnudo y pregunté si podía probarlo. «Todo a su debido tiempo, Billy», dijo Ian. Pero su debido tiempo llegó al día siguiente cuando Bill dijo: «Ian, llévate a Billy al Zoco Grande y ayúdale a elegir una pipa».
Esa noche caté por primera vez la célebre hierba medicinal. El problema es que en Marruecos hay tanta gente que se coloca fumando que se ha convertido en algo social. Así es que lo mezclan con un tabaco cruel e inusual que hace que los Gauloises te sepan a oxígeno de ambulancia. «¡Joder!», pensé. «Esto es peor que el whisky». Pero resulta que mi padre tenía a mano unos sabrosos dulcecillos de hachís de los que me zampé un montón sin saber lo que eran, y luego me sumergí en un frasco de conserva lleno de majoun casero, que es cannabis preparado para comer y que te dejará puestísimo hasta mediados de la semana que viene, amigo mío.
Saliéndonos del tema por un momento, el majoun puede ser peligroso si se prepara estúpidamente. Tengo entendido que como un mes antes de mi llegada a Tánger, Gregory Corso se dejó caer por allí de visita. Y que él, Bill, Ian y Mike se juntaron después de unas cuantas copas y, bastante borrachos, decidieron consumir un poco de majoun. Así es que Michael salió a comprar un poco de hierba y que me cuelguen si no fue y compró la variedad con tabaco infiltrado. Al volver se puso manos a la obra y lo cocinó todo con pasas y miel. A los veinte minutos de la ingestión, mi padre sintió que algo iba mal e inmediatamente reparó en el baño para vomitar la dosis entera. Los demás no tardaron en seguirle salvo el señor Corso que tercamente se negó a creer que hubiese algo mal en aquella cosa o que no pudiese controlarlo en caso contrario. Así que alrededor de una hora después salió excusándose tranquilamente de la habitación, volvió corriendo con los ojos rojos como un avestruz al ataque y se puso a zarandear a Michael chillando: «¡Envenenadorrr! ¡Envenenador-r-r!». Le persiguió por toda la casa y luego por la calle hasta la medina antes de tranquilizarse, una distancia de unos cuatro kilómetros, pero no llegó a alcanzarle porque tuvo que ir parándose cada pocos minutos a vomitar. Pura dinamita, el tío.
Oiréis a la gente decir que a uno nunca le sube la primera vez, pero a mí se me fue tanto la olla que ni siquiera pude recordar cómo empezó. Solo visiones del transcurso entero de la historia humana, desde el hombre mono lanzado a las llanuras hostiles a través de la bendita naturaleza virgen hasta el momento en que se hundió en el abismo de la tecnología. Tras dos millones de años, Ian me dio un codazo suave y me dijo que le gustaría irse a dormir. «¡Oh! Claro, tío», le respondí, y me fui al piso de abajo para quedarme dormido como un tronco.
Sueños de hachís bajo la influencia de auriculares: veo dos edificios derruidos, las fachadas posteriores reventadas; vigas desnudas a tientas contra un humeante cielo crepuscular. En la décima planta de cada edificio, asomado a la ventana, hay un hombre pálido con una lámina de metal. Están jugando una pavorosa y cruenta partida de ping-pong con algo oscuro e indiscernible que quizá sea una cabeza humana. Bajo ellos, hasta donde alcanza la vista, hay una multitud arrodillada, algunos con el cabello en llamas. Se mecen de un lado a otro, con las manos unidas, y siguen el curso del objeto indiscernible; y sus lamentos se fusionan con el estruendo de la lámina metálica que hace sacudir las vigas que rechinan y se balancean como dedos mecánicos en el cielo que oscurece. Me da la sensación de que el hombre que falle primero perderá y de que pierda quien pierda todo el mundo acabará muriendo… Michael Portman me sacó a sacudidas de aquel sueño con expresión preocupada. Cuando le conté lo que había visto fue y se lo contó a Bill. Bill estaba trabajando y cuando Michael terminó de contárselo dejó de teclear en la máquina de escribir el tiempo suficiente para decir: «Muy preciso», sin alzar la mirada para, acto seguido, volver a lo suyo.
Nuestra casa en el Marshan estaba muy bien. Dos plantas y llena de mosaicos. El cuarto de mi padre era austero, y me quedo corto. Limpísimo, con un catre tipo militar y un armario, y eso era todo, aparte de una fotografía increíblemente hechizante de una luna perturbadora hecha por su buen amigo Brion Gysin. Debo mencionar que el señor Gysin inventó el método del cut-up aplicado a las palabras o, al menos, fue el primero que se lo tomó en serio. El método del cut-up permite al escritor obtener el mismo efecto que el artista con el montaje de imágenes. El efecto puede ser, y a menudo lo es, conmovedor para un lector receptivo porque las palabras son imágenes en un sentido mucho más personalizado e íntimo que las formas. Recuerdo una cancioncilla desquiciante que tenía mi padre en su grabadora. Se trataba de un montaje de palabras hecho por Brion Gysin y consistía en una sola frase: «Vengo a liberar las palabras», repetida una y otra vez de distintas maneras. Esto es: «Las palabras son libres de venir, vengo libremente a las palabras, los libres vienen a las palabras…». Y mientras las palabras se iban repitiendo, la velocidad de la cinta se iba incrementando gradualmente hasta volverse un aullido supersónico. Pero debido al ritmo, una vez superada la etapa de risas como de dibujos animados, cierta parte del oyente mantenía el compás hasta quedar prácticamente transportado. A dónde, no lo sé, o soy incapaz de dar parte de ello.
También había un acumulador de orgón en el pasillo de arriba en el que mi padre se sentaba varias horas seguidas fumando kif para luego salir corriendo y atacar su máquina de escribir sin previo aviso.
Las azoteas, por costumbre, son en Tánger provincia de las mujeres porque allí es donde hacen la colada, cuchichean y todo eso. Una vez cometí el error de subir allí durante el día y los árabes estuvieron lanzándonos pequeños pedazos de barro a la puerta durante el resto de la semana. Pero Bill subía a la azotea todas las noches para contemplar los colores del cielo en cuanto el sol comenzaba a ponerse. Yo trastabillaba hasta la azotea de vez en cuando, totalmente pasado, y me lo encontraba transfigurado en su sitio favorito. Transfigurado y absolutamente inmóvil, con su perpetuo cigarrillo en la mano derecha, los labios abiertos al sol, y agitándose solo para dejar caer el cigarrillo cuando le quemaba los dedos. Cuando al final se hacía totalmente de noche, otra vez la repentina carrera hacia su máquina de escribir.
Aunque os diré una cosa, él y todos los de aquella casa tenían buen apetito. Aquella condenada pandilla de adictos al hachís y yo recordamos la ocasión en que volví de la zona principal de la ciudad (obviamente colocado) con una tarta de manzana y un pollo asado y la intención de retirarme a mi cuarto a entregarme a los gozos del gusto. Pero me recibió en la puerta la población al completo. ¡Zas! Sobró un poco de tarta y me fui a mi habitación a engullir mi furioso trozo de manzana. El viejo Bill utilizó los huesos del pollo, pese a lo roídos que estaban, para hacer una sopa que estuvo cociendo durante dos días con una cantidad tan increíble de pimienta que la cosa al final era como whisky. Pero estaba tan orgulloso del producto final que cualquier visitante, yo incluido, se sentía instantáneamente vencido por la compasión y se disponía a «disfrutar» de una taza, cuando no dos, ante sus ojos implorantes. A veces transcurrían varios minutos antes de que la víctima fuese capaz de expresar su apreciación.
En aquel entonces Tánger seguía siendo un lugar salvaje. Había un café en un acantilado que se llamaba el Bailarín, al que me llevó Ian por primera vez.
Olor a hachís, kif y té de menta. Música maravillosa. El violinista se sentaba con las piernas cruzadas y tocaba el violín sosteniéndolo derecho ante él como si fuese un violonchelo. Al entrar, unos hippies europeos de la especie existencialista se pusieron a susurrar entre sí. Daban la impresión de no haber visto la luz del día en años e iban vestidos completamente de negro. Todos tenían el cabello oscuro, eran tripudos y lucían círculos negros bajo los ojos.
El bailarín vestía ropas largas y un artilugio que era como una cámara de corcho con borlas en torno a las caderas y hacía números turbulentos con bandejas de vasos llenos de agua o con velas encendidas que, de alguna manera, conseguía que no se apagasen. Algo digno de verse.
El café cerraba a las tres de la madrugada y a veces Ian, yo y otro colega que se llamaba Peter bajábamos la calle riendo en compañía de los músicos y nos precipitábamos al interior de una casa desconocida de por ahí para continuar aplaudiendo y bailando y escuchando y fumando hasta que todo el mundo caía. Recobrarse al amanecer y correr a la tahona para pillar al chico que sacaba el pan recién hecho en su carretilla para hacer el reparto diario por las tiendas. Comprar una enorme hogaza demasiado caliente para llevarla sin envolverla en una camisa y parar antes de entrar en casa a por medio kilo de mantequilla fresca de una urna de arcilla en el 7-Eleven del barrio.





























