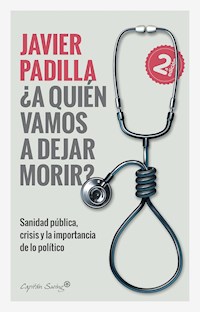Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Un sentimiento recorre nuestras vidas. No es ansiedad, no es depresión, no es euforia ni inquietud. Es, simplemente, que estamos mal. Vivimos en sociedades que hablan de salud mental pero que, en realidad, están hablando de un conjunto de conceptos entremezclados: desesperanza, cansancio, falta de expectativas, estrés, preocupación y dificultad para saber cuándo se acabará ese sentimiento. El malestar del que hablamos tiene mucho que ver con la incapacidad de imaginar un futuro que sea realizable, con la falta de certezas sobre lo que ocurrirá mañana o sobre el reflejo que nos sale al pensar que lo que venga será siempre peor que lo que ya pasó. Ante esto, la primera pulsión de la sociedad parece ser la patologización de ese malestar, ya sea por la vía de la terapia o del psicofármaco. Una opción alternativa, pero igualmente frecuente en ciertos ámbitos, es la negación de la singularidad del sufrimiento y la llamada a la politización como respuesta única posible. En este libro tratamos de abordar los falsos dilemas ante los que nos enfrentamos al hablar de «lo que nos pasa», mirando a las raíces del sufrimiento psíquico y planteando soluciones que no eludan la complejidad del problema. La salida de esta situación generalizada de desesperanza no puede recaer sobre la atención individualizada, sino que alude de forma directa a intervenciones en el ámbito del trabajo, de los derechos de subsistencia y la ampliación a derechos vinculados a los valores posmateriales —autonomía, libertad de expresión, desarrollo de la democracia, etc.— y que son los que hacen que nos podamos permitir pensar en la conquista del futuro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
El malestar que seremos
«La realidad nos ha olvidado
y lo malo es que uno no se muere de eso».
ALEJANDRA PIZARNIK
Enciendes la tele, pones una plataforma de streaming y vas pasando posibilidades para llenar esa noche de viernes. Acabas viendo El niño de Medellín, un documental sobre el cantante y productor colombiano J Balvin. Colores, música, baile, fiestas y padecimiento psíquico. Una historia sobre cómo la sobreexposición y la competencia descarnada del mundo de la música, así como las dinámicas deletéreas en las que todos nos vemos inmersos, acaban exprimiendo a una superestrella, que se rompe ante la cámara.
Enciendes la tele, es pronto por la mañana. Quieres ver la final por equipos del concurso femenino de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio. La noticia es que Simone Biles no participará. En los siguientes días se confirmará que «problemas de salud mental» han hecho que se apartara de la competición. Biles aparecía en el documental sobre Larry Nassar, el médico de la selección estadounidense de gimnasia artística que abusó durante años de muchas de las gimnastas.
Coges tu móvil, pones alguno de tus dos pódcast favoritos, Estirando el chicle o Deforme Semanal, y las concursantas hablan con normalidad de sus experiencias con terapeutas, llegando a reconocer (y recomendar) la psicoterapia como forma de sostener sus vidas.
Coges el ordenador, pones el último programa de Playz y escuchas a gente joven hablar sobre «salud mental» con la sensación de que no solo es algo que atraviesa sus vidas, sino que además lo hacen con discursos menos estigmatizadores que cualquier persona de la generación baby boom y con bastante enganche con las condiciones materiales de vida y las dificultades de emprender un futuro digno y esperanzador.
Abres un enlace que te han recomendado y empiezas a ver el documental Que sirva de ejemplo, dirigido por Sofía Castañón, donde resuenan palabras que bien podrían servir para hablar de la antes-ausencia-ahora-ubicuidad del padecimiento psíquico. Una de las personas que participan en el documental afirma que la manoseada frase de «lo que no se nombra no existe» no es cierta al hablar de la heteronorma. Argumenta que, a pesar de que la heteronorma rige el mundo y vertebra nuestras sociedades y la manera en la que nos relacionamos con las demás personas, nadie la nombra y la mayoría de la gente levanta una ceja al escuchar esa palabra. A menudo, no nombrar es una forma de hacer que algo no exista, pero en ocasiones no se nombra algo porque, dado su carácter ultrahegemónico, conviene negar su papel de nominación. Como diría Jorge Moruno, «la ideología triunfa en la medida en que su presencia sea su ausencia».[1]
El sufrimiento psíquico siempre ha estado ahí, y en muchas ocasiones se ha presentado a nivel mediático en forma muy mainstream, copando minutos de televisión y portadas de medios escritos, muchas veces ligado a problemas de salud mental de alguna persona famosa o a algún hecho más o menos truculento. Ahora, no sin cierto adanismo, hay muchas voces que dicen que «por fin» se habla de salud mental, pero no hace falta buscar demasiado en la hemeroteca para ver que ya fue un tema importante cuando la muerte de Kurt Cobain o de Blanca Fernández Ochoa, cuando se produjo el auge del psicoanálisis entre las clases pudientes de Occidente o cuando constatamos que ser líderes en consumo de ansiolíticos se había convertido casi en un meme propio de España.
Hay dos aspectos que deberíamos aprovechar, más allá de dilucidar si este bombo mediático es un pico más de las múltiples ondulaciones que concita el interés por el padecimiento psíquico de la población: por un lado, qué hace que ahora pueda hablarse de una forma distinta de estos temas y, por otro, al servicio de quién está (y puede estar) este bombo.
Son varios los planos que parecen coincidir en la forma actual de hablar de esto-que-nos-pasa: por una parte, la amplificación de los mensajes sobre el sufrimiento psíquico hace que ya no queden limitados al eco de los grandes medios de comunicación, sino que las redes sociales han permitido la transmisión de muchos de estos mensajes de forma directa desde la persona que padece hacia una audiencia cada vez mayor; por otra parte, este estado colectivo, que podríamos definir como «condición póstuma», en palabras de Marina Garcés, o como «cancelación del futuro», en las de Mark Fisher, viene a indicarnos que cuando miramos hacia delante ya no tenemos claro que vayamos a ver algo. Y esta situación de finitud puede ayudar a enfatizar el sujeto colectivo —y no solo el individual— en relación con las preocupaciones y mensajes sobre la salud mental, abriendo así las puertas a formas distintas de abordar el problema. Por último, el actual bombo del padecimiento psíquico está siendo protagonizado en gran parte por la llamada, despectivamente, «generación de cristal», que ha hecho gala de incorporar de forma clara los determinantes estructurales al análisis de los porqués, al tiempo que evidenciaban la necesidad de plantear cómo cambiarlos.
La salud mental es el nuevo hablar-de-qué-tiempo-hace, y ahí se mezclan discursos muy variados, que van desde una sensación inespecífica de estar cansado del día a día hasta las experiencias de personas con un largo historial con el sistema sanitario y sus dispositivos de salud mental. Paradójicamente, el auge mediático de la salud mental no ha hecho que estos últimos hayan recibido una mayor (y mejor) atención o que hayan aumentado su visibilidad en espacios públicos de debate y construcción de discurso, sino que han visto cómo su posición de personas con padecimiento psíquico ha sido arrasada por un tsunami de padecimientos comunes, en muchas ocasiones mal delimitados, que por ser fácilmente generadores de identificación y empatía en la población general han tendido a ocupar la totalidad del espacio mediático.
Esa es la situación que tenemos ahora. Una sociedad que habla de salud mental pero que, en realidad, está hablando de un conjunto de conceptos entremezclados: desesperanza, cansancio, falta de expectativas, estrés, preocupación y dificultad para saber cuándo se acabará ese sentimiento. Una sociedad que quiere poner la salud mental en el centro, pero referida a los problemas de salud mental que les son más inmediatos, volviendo a dejar de lado aquellos padecimientos más estigmatizados, cuya comprensión se ha hecho siempre desde el miedo y el rechazo. Queremos hablar de salud mental, pero volvemos a recurrir a la otredad del loco, a la sensación de peligro de quien ve de lejos la locura sin pararse a escucharla, para justificar cada acto violento («mató a su hija y a su mujer porque se volvió loco», en vez de decir «mató a su hija y a su mujer porque el machismo que no conseguimos quitarnos de encima sigue dando zarpazos»). Queremos afirmar que el sufrimiento psíquico tiene que ver con las condiciones de vida, pero allá donde no nos sentimos capaces de cambiar las condiciones de vida aparece el determinismo biológico. Con la dopamina y la serotonina hemos topado. Como siempre.
Sufrimos colectivamente, pero, al subirnos al barco, invisibilizamos muchas otras formas de sufrimiento, las menos comunes, y volvemos a hacer lo mismo de siempre, aunque nadie crea estar haciéndolo: cooptar y segregar. Para todos esos conceptos comunes, que acarrean sufrimiento pero no conllevan el grave riesgo de segregación social de lo que históricamente se ha designado como locura, optamos por utilizar como paraguas el término de malestar, porque toda esa desesperanza, ese cansancio, ese eterno nudo en el estómago, esa disociación entre la edad del DNI y la soberanía sobre el proyecto vital tienen en común algunos aspectos: conforman un sentimiento de época enraizado en la sucesión de crisis económicas, el desarrollo de las herramientas del capitalismo de vigilancia y la falta de alternativas por parte de los poderes públicos a las crisis de cuidados producto de la lenta y desigual incorporación de los hombres a las tareas de trabajos informales para el sostenimiento de la vida. Además, el malestar se conforma bajo dos premisas fundamentales: 1) es colectivo, pero parte de una experiencia vivida como enormemente singular y 2) la proyección hacia el futuro de aquello que se percibe como causa no parece que vaya a solventarse de forma espontánea.
¿Cómo puede ser universal que la gente se sienta mal por esto que me pasa solo a mí? Y, sobre todo, ¿qué es eso de que de esta no salgo por mi cuenta y a base de esfuerzo individual? La mayor de las características del malestar es que se conjuga en plural. Estamos mal, porque mal y porque estamos, porque la existencia de unas condiciones estructurales, sociales y políticas deja una impronta sobre nuestras biografías que hace que esto no sea una cosa que me pasa aislada del contexto, sino que el contexto forma parte no solo de las causas sino del problema en sí mismo.
El malestar tiene mucho que ver con la incapacidad de imaginar un futuro que sea realizable. La ruptura generacional que tan bien refleja la frase (real o no) «Nuestra generación será la primera que vivirá peor que la de sus padres» nos señala que de haber un futuro este será el resultado del declive de varias generaciones que esperaban mantener la evolución desarrollista de las generaciones previas. Lo prometido era un futuro de casa-y-coche, pero resultó que lo importante —y lo que haría saltar las costuras del bienestar social— fueron la seguridad y la estabilidad. Para que el futuro pueda volver a ser soñado y deseado hacen falta cambios estructurales importantes, pero también que las generaciones que aún acumulan casi todo el poder en sus manos entiendan que sus sueños han empezado a tomar cariz de pesadillas. Esto hace referencia, aunque obviamente en muy distinta medida, tanto a los dueños de petroleras que continúan deforestando pese a la escalofriante aceleración del cambio climático, como a los padres que cada domingo siguen intentando convencer a sus hijos de que hipotecarse a treinta años es una apuesta ganadora porque no hay nada más seguro que invertir en ladrillo. No solo hay unas condiciones materiales cada vez más generadoras de desigualdad, hay un choque frontal de cosmovisiones: la de quienes —independientemente de su edad, porque siempre ha habido y habrá quien escapa al mandato de su generación— sostienen triunfales que «las cosas nunca han estado tan bien como ahora», y la de quienes, como decía Terry Pratchett, sonríen con pánico y argumentan que «las cosas se han hecho siempre así y un millón de muertos no pueden estar equivocados».
Este libro se escribe desde varios puntos de partida, algunos de ellos los hemos plasmado en esta introducción, otros se irán viendo a lo largo del texto, pero hay uno en concreto que queríamos dejar aquí explicitado. Extraer el malestar de los denominados «problemas de salud mental» supone buscar dos objetivos: la politización de este fenómeno (entendiendo el término como su extracción del ámbito de lo íntimo y su puesta en común en el ámbito de debate donde todos y todas participamos) y la huida de respuestas individuales, especialmente de las que tienen base sanitaria. La salida de esta situación generalizada de desesperanza y pérdida de futuro, construida sobre un presente de precariedad y estado de catástrofe de las estructuras sociales de cuidados, no va a ser liderada por un aumento exponencial del número de profesionales de la psicología en los servicios sanitarios o por una mejora de los programas de prevención del suicidio; estos serán elementos necesarios dentro del imprescindible proceso de fortalecimiento de los servicios públicos, pero esta tarea no puede recaer sobre la atención individualizada, sino que alude de forma directa a intervenciones en el ámbito del trabajo (formal e informal) y a una ampliación de los derechos de subsistencia que abarque los derechos vinculados a los valores posmateriales (autonomía, libertad de expresión, desarrollo de la democracia…), que son los que hacen que nos podamos permitir pensar en la conquista del futuro.
A lo largo del libro repetiremos incansablemente elementos centrales para la politización del malestar, e intentaremos hacerlo con referencias más explícitas a Alejandra Pizarnik, Sara Ahmed o la escuela de nuestras respectivas hijas que a Foucault, Guattari o Deleuze, aunque estos estén ahí de fondo. En una primera parte trataremos de dar forma al concepto de malestar, tirando de los hilos que conforman su causalidad y haciendo ver que esta tiene más de ovillo que de cascada. A continuación nos adentraremos en algunos de los grandes falsos dilemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de padecimiento psíquico; veremos si hay que elegir entre sindicato o psicoterapeuta, si las nuevas vulnerabilidades son más cool que las viejas o si los discursos importan por sí mismos o también hay que mirar quién se beneficia de según qué narrativas. Por último, no renunciaremos a defender que hay formas de organizarnos socialmente mejores, más libres, más justas y más igualitarias, y que estas contemplan medidas concretas que pueden hacer que vivamos mejor. No que yo viva mejor. No que tú vivas mejor. Que lo hagamos todas.
[1]Moruno, J., No tengo tiempo. Geografías de la precariedad, Akal, 2018.
Café con lorazepam
El uso racional del medicamento es uno de los elementos básicos de una buena praxis. En un contexto en el que una persona puede acudir a una pléyade de especialistas (sin contacto alguno entre ellos si lo hace en el circuito privado y sin que estos pongan particular celo en coordinarse) y cada vez se deja menos espacio a la figura que debiera poner algo de orden en los mil y un tratamientos que alguien puede tomar, la deprescripción y la adecuación de los fármacos que se le recetan es imprescindible.
En el caso de los psicofármacos, cuya utilidad, desde el marco que propone Joanna Moncrieff,[2] depende más de la sensación que inducen (sea tranquilidad, ataraxia o somnolencia) que del hecho de que resuelvan un fallo en el organismo, y que con mucha frecuencia forman parte de listas de polifarmacia, esto es particularmente importante.
El tratamiento farmacológico de una persona con un síndrome ansioso-depresivo muy habitualmente consistirá en un ISRS (inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina), mal llamado antidepresivo, cuyo efecto fundamental una vez se lleva tomando unas semanas es inducir una ataraxia, esto es, un cierto distanciamiento emocional de las vivencias; y un ansiolítico de efecto inmediato en las horas siguientes a ingerirse, desactivando el efecto de la adrenalina y otros elementos de la sobreactivación que sufre nuestro organismo cuando experimentamos ansiedad o angustia.
Precisamente porque el efecto del ansiolítico es rebajar esa sobreactivación (hasta el punto de que una de sus indicaciones es la inducción del sueño en determinados tipos de insomnio), no tiene ningún sentido ingerir de forma simultánea un café, repleto de una sustancia activadora bien conocida llamada cafeína, y un fármaco que pretende causar el efecto contrario sobre un organismo que ya se encuentra sobreactivado de base.
Sin embargo se hace. Se hace mucho. Los pacientes voluntariosos que se pasan al descafeinado para no boicotear el efecto de la pastilla son los menos (salvo que ya tomaran descafeinado antes).
Si atendemos a criterios puramente científicos (en una concepción muy estrechita y pobre de la ciencia, que mira en detalle por un microscopio pero se pierde la panorámica), la médica, sea de cabecera o psiquiatra, debería conciliar esa medicación y retirar tanto el estimulante como el sedante, ya que «ahora mismo, José Manuel, son las gallinas que entran por las que salen: lo que consigues con una cosa lo matas con la otra, así que tienes el hígado y el riñón esforzándose a lo tonto». Esta maniobra de conciliar medicaciones y sustancias es procedente y más que deseable en una buena atención. Lo principal en la conciliación es que el paciente no sabe que está tomando sus medicinas de una forma en la que no funcionan, y se beneficia de que su médica le informe de que dentro de su organismo estamos induciendo un combate de boxeo. Un anciano con un control difícil de sintrom quizá no debería hacer una dieta basada en cantidades aleatorias de espinacas durante meses; una mujer migrañosa en una etapa de episodios de repetición se beneficiará de no beber vino y no comer queso a diario, y un hipertenso no debería estimular sus estudios de opositor con dosis diarias de Durvitan.[3]
Sin embargo, en el caso del combo café con ansiolítico, la inmensa mayoría de quienes lo toman saben perfectamente que los efectos son antagónicos. Saben que el ansiolítico les tranquiliza y a cambio les hace sentir plomizos, y que el café les espabila y a cambio les pasa una lija por dentro. Cuando se confronta en consulta (son gallinas entrando y saliendo como en la puerta giratoria de un centro comercial, Maria Emilia, ¿no cree que sería mejor no tomar ninguna de las dos?),entienden perfectamente la contradicción, pero sienten que la necesitan.
Hay que recordar que en toda intervención farmacológica, pero en particular en la psicofarmacología, hay dos niveles de actuación del fármaco: por una parte, el mecanismo de acción mediado por las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas del medicamento, esto es, lo que el fármaco hace explícitamente (y de forma limitada) en el organismo, y por otra, todo aquello que obedece al significado de la prescripción para prescriptor y paciente, es decir, el valor simbólico de «estar tomando algo para ponerme mejor», las expectativas, la relación terapéutica, las narrativas culturales sobre qué implica estar tomando algo o estar tomando esto… Una parte nada desdeñable del beneficio de ciertos fármacos se encuadra dentro del amplio campo llamado «efecto placebo», no entendido como algo que funciona cuando no debería, sino como una limitación de los modelos puramente biológicos para explicar el efecto de las intervenciones farmacológicas. Estos dos mecanismos de acción son indivisibles, aparecen siempre, y delimitar cuánto se debe a uno o a otro es difícil, ya que ambos dependen de múltiples variables; lo que nos lleva a entender el acto clínico de introducir, seguir y retirar un psicofármaco como una intervención narrativa.[4]
Quienes desayunan café con lorazepam entienden la contradicción que implica pero la necesitan porque cada mañana, cuando abren los ojos, constatan que siguen vivos y que el mundo sigue existiendo tal y como lo conocemos, que siguen sin ganas de levantarse, y con ellos se despiertan el miedo a qué se encontrarán hoy, la escasa esperanza de un milagro que resuelva todo de golpe y un abundante desaliento. Porque en ese malestar cotidiano enquistado, que podemos diagnosticar con el DSM pero también abriendo el periódico, habitan muchas cosas a las que hay que enfrentarse de maneras distintas, cuando no opuestas entre sí.
Hace falta creer en la posibilidad de mejoría. De mejoría clínica, de que desaparezcan los síntomas de ansiedad y depresión, pero también de mejoría vital, posibilidad de que el protagonista de la propia biografía pueda cerrar este capítulo turbulento en el que le leemos y pueda pasar a uno donde el pecho no oprima y las tripas no se retuerzan de continuo. Hace falta frenar la respuesta desbocada del cuerpo, que aún reacciona al peligro disponiéndose para correr como si aún tuviéramos detrás un león hambriento y no a un banco que puede desahuciarte cuando quiera y al que, pese a su posición de amenaza, sigues pagando. Pero también hace falta coger fuerzas para afrontar un día donde el grueso de la energía se pondrá lejos de casa y lejos de la gente escogida, para pasarlo encerrado en un trabajo, exprimiendo lo mejor de uno mismo para que otro pueda enriquecerse. O exprimiendo lo mejor de uno mismo para proveer de un servicio público que rara vez será capaz de resolver de verdad los problemas