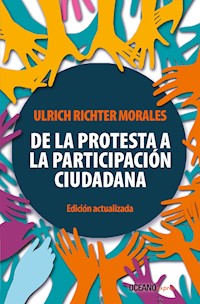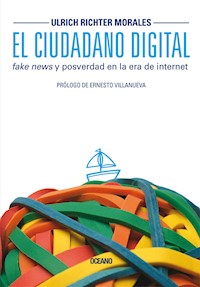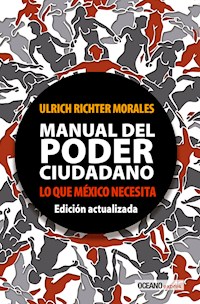
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Incluye actualización sobre la Reforma Política. Una nueva fuerza ha comenzado a tomar las riendas de México. Es una forma de poder que ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para enfrentar los grandes problemas nacionales. Dicho ímpetu está representado por los ciudadanos. Son ellos quienes comienzan a ocuparse del trabajo que la clase política no ha podido –o no ha querido– realizar. Haciendo a un lado los discursos abstractos y las visiones idealizadas de la realidad, el ensayista Ulrich Richter Morales emprende un análisis concreto, objetivo y accesible del papel fundamental de la ciudadanía en una sociedad que requiere con urgencia un cambio de rumbo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mis padres, Oscar y Alma, por haberme traído a esta aventura.
A mi esposa Claudia por ser mi compañera.
A mis hijas, Regina y Renata, quienes son mi motivación.
A todos los habitantes del país que quieren convertirse en ciudadanos.
A los ciudadanos que quieren a México.
A ti, México, porque te debo mucho.
PRÓLOGO
Para mí es un motivo de orgullo escribir el prólogo de este Manual del poder ciudadano, no sólo porque es una obra que nos orienta, con claridad y rigor, sobre el sentido de la ciudadanía en general, sino también porque nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de dicho concepto en el difícil contexto social que vive México.
El autor concibió este libro para guiar paso a paso al lector por los vericuetos de un concepto sumamente utilizado hoy en día y que, sin embargo, no siempre es entendido a cabalidad. Ulrich Richter Morales comienza definiendo la palabra y aclarando sus características y límites. De manera paralela nos desafía a realizar un constante ejercicio de autocrítica para determinar si la manera en la cual nos conducimos en nuestra vida cotidiana se ajusta al modelo de lo que es —o debería ser— un ciudadano.
El autor se refiere también a todo aquello que podemos lograr cuando activamos nuestros derechos sociales y políticos; nos recuerda, asimismo, que cuando ponemos en juego el poder ciudadano podemos transformar nuestra realidad, exigir cuentas y alcanzar resultados tangibles, tal como ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de México tras el terremoto de 1985.
Es cierto que, como nos lo recuerda Richter Morales, la relación entre gobierno y sociedad ha cambiado en los últimos tiempos. De hecho, ambas instancias han asumido nuevas funciones, redimensionando las esferas de su responsabilidad, competencias y alcances.
Hoy en día, la participación social ya no puede circunscribirse sólo a la solicitud de información que ciudadanos aislados hacen a las autoridades, sino que, como sociedad, estamos en condiciones de ampliar el horizonte para observar, criticar y hacer efectivas las voces de miles de personas.
En este sentido, conceptos tales como “derechos” y “obligación” adquieren en la actualidad una dimensión diferente porque si bien en el pasado se partía de una base inerte que no suponía una transformación activa de lo público, ahí estaban, cumpliendo su papel de legitimar a la autoridad sin que tuvieran otra finalidad más ligada a las necesidades de la población.
El voto, por ejemplo, es uno de los mecanismos de nuestra democracia que se han transformado junto con el concepto de “ciudadano”. Ambos han pasado de ser letra muerta en nuestra Constitución para dar paso a una postura activa que promueve y defiende los derechos de la gente.
Sin embargo, este proceso aún no logra incluir a todos los adherentes al pacto social, por lo que coincidimos con el autor en que es necesario entender las razones que originan la baja participación de la sociedad en los asuntos públicos, las consecuencias que esto tiene para todos y las alternativas de solución.
En nuestro país, el camino para acceder a la ciudadanía plena está apenas en construcción. Para que esto se vuelva una realidad es necesaria la participación proactiva de todos. Necesitamos romper con la apatía que sólo beneficia a los grupos políticos que buscan el poder para su beneficio particular.
Los obstáculos que aún tenemos que enfrentar no son pocos. Algunos de los escollos están directamente relacionados, repetimos, con la baja participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Este Manual del poder ciudadano nos ayuda a saber cómo actuar cuando nos enfrentamos a alguno de estos obstáculos. Nos invita también a reconocer nuestros derechos y nuestras responsabilidades como una primera forma de abordar los temas públicos.
El trato entre autoridades y particulares debe ser entre iguales —nos dice Richter Morales. Comprender esto nos permite mirar a la autoridad de frente, como una entidad al servicio de los ciudadanos y que, por lo tanto, está obligada a atender sus necesidades en los terrenos que le competa.
¿Por dónde empezamos a ejercer el poder ciudadano? El autor nos sugiere comenzar por lo más básico: “Respetarnos y respetar a quienes nos rodean y cumplir con las reglas de convivencia y de tránsito hasta lograr que el gran movimiento ciudadano sea el ejemplo a seguir y pueda revertir la situación que hoy impera en México”.
El Estado de derecho no es, en este sentido, un asunto que competa únicamente al gobierno, sino que debe importarnos a todos, pues tiene que ver con nuestra manera de ser en la vida cotidiana y la forma como establecemos las reglas con nuestros semejantes, empezando con los miembros de nuestra familia.
De la misma forma, no podemos esperar que la democracia nos garantice por sí sola que todos vamos a ser felices, prósperos, saludables, etcétera. Para logar una transformación de fondo, es necesario que asumamos nuestro papel y que venzamos la desconfianza en la participación.
Los valores de la democracia, como la tolerancia, la igualdad y el diálogo permanente, nos ayudan a entender este sistema de gobierno y nuestra realidad social. Contribuyen a alejarnos de tentaciones como la violencia, la cual sólo destruye y divide a la población. Por ello, como ciudadanos no podemos utilizar la fuerza, la represión o el autoritarismo para lograr la cohesión social.
Requerimos de mecanismos e instrumentos que fortalezcan la democracia que tenemos, que se premie a aquellas autoridades que trabajan y se castigue a las que no lo hagan. En tal sentido se especula sobre la viabilidad de fórmulas tales como la reelección, el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana. Todos ellos son instrumentos que pueden formar parte del poder que tenemos los ciudadanos para transformar la realidad.
Dejemos entonces de pensar en soluciones mágicas, en tiempos electorales o en políticos iluminados que solucionen los grandes problemas nacionales. Todos somos parte de la solución en esta aventura ciudadana.
María Elena Morera
Presidenta de Ciudadanos
por una Causa en Común, A.C.
INTRODUCCIÓN
Somos más1 los que queremos un México mejor en el que no tengamos miedo de salir a la calle. Un México seguro en el que podamos transitar por avenidas, carreteras, colonias y comunidades a cualquier hora del día; un país en el que los niños puedan salir a jugar en los parques y los jóvenes asistir a la universidad y salir por la noche sin temor a ser atacados o secuestrados. Muchos de nosotros no queremos heredar a nuestros hijos un país inseguro, apático, lleno de egoísmo, en el que esté en juego no sólo nuestra integridad, sino también nuestra propia vida. Tenemos que dar un giro a la situación actual de México, pero esto sólo sucederá con la contribución, aunque sea mínima, de cada uno de nosotros.
Somos más los que queremos convivir en un ambiente de respeto mutuo. Somos más los que queremos un país en el que las leyes se apliquen por igual, sin impunidad ni privilegios.
Pues hay buenas noticias. Para lograrlo, tenemos de nuestro lado una gran fuerza: la fuerza de las ciudadanas y los ciudadanos. De eso trata este libro. En efecto, lo que tienes en tus manos es un manual para conocer y entender el poder de nosotros, los ciudadanos.
Hoy en día, la crisis de inseguridad y valores por la que atraviesa nuestro país ha transformado el papel del ciudadano. En efecto, los ciudadanos hemos sufrido en carne propia el desbordamiento de diversos fenómenos, al extremo de atentar contra uno de los valores supremos: nuestra propia vida. Incluso los líderes de los partidos políticos lo han reconocido así. Por ejemplo, Beatriz Paredes, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta marzo de 2011, señaló: “El país se nos está deshaciendo en las manos”.2
Ante la falta de respuestas de nuestros gobernantes, los ciudadanos hemos comenzado a despertar para participar de forma activa en la determinación del rumbo del país y recuperar lo que hemos perdido en los últimos años. Los problemas que hoy nos aquejan, como inseguridad, impunidad, corrupción, injusticia y carencia de una cultura de la legalidad, no sólo son atribuibles al gobierno; todos los que formamos parte de la sociedad somos responsables de ellos.
Esta situación ya ha impulsado a actuar a muchos mexicanos, como los activistas ciudadanos Isabel Miranda de Wallace (activista ciudadana presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro), María Elena Morera de Galindo (activista ciudadana presidenta de Causa en Común, A.C., Alejandro Martí (activista ciudadano líder de la asociación México SOS. A.C.) y Marcos Fastlicht (Presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, A.C.). También algunos intelectuales han hecho propuestas valiosas, como promover la participación ciudadana (Sergio Aguayo, Vuelta en U, Taurus, México, 2010) y examinar la posibilidad del cambio (Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín, “Regreso al futuro”, en Nexos, diciembre de 2010). Cada día somos más los que proponemos, nos preocupamos y nos ocupamos.
Hoy somos más de ciento diez millones de mexicanos. Esto quiere decir que, sin duda, somos más los que queremos vivir y convivir.
Afortunadamente, no sólo los intelectuales y los ciudadanos hacen propuestas. También las hacen, desde la política misma, exgobernantes y expresidentes, que, aunque ubicados en posiciones opuestas, apuntan a lo mismo. Por un lado tenemos la izquierda de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha enfocado en el poder del pueblo, como en su libro La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (Grijalbo, México, 2010). Por otro, el propio expresidente Carlos Salinas de Gortari esbozó en su libro Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: Una alternativa ciudadana (Debate, México, 2010) una serie de propuestas de transformación nacional centradas en el ciudadano. En ambos casos, sin embargo, primero habría que explicar a los lectores conceptos fundamentales.
A diferencia de esas propuestas, lo que planteo en este libro es que hay que atender el eje sobre el cual gira toda nuestra vida social, es decir el ser humano. Vivimos organizados en un Estado; por eso, el centro neurálgico de esta sociedad que hemos construido es el ciudadano.
En este texto analizaremos al ciudadano, sus componentes y cómo podemos reconstruir a nuestro país. Esta inquietud surgió en mí al acudir a varios foros sobre la materia. En ellos me di cuenta de que aunque el ciudadano se ha vuelto un tema de actualidad, pocos explican qué es, cuáles son sus bases y las nociones fundamentales asociadas con él. Para decirlo de otro modo: quieren que corramos antes de poder caminar, pues nadie explica qué es la ciudadanía, y muy pocas plumas describen qué es la participación ciudadana.
Una vez que comprendamos qué es un ciudadano, estaremos listos para entender qué puede hacer en su esfera propia y por los demás. Sólo así podremos reconstruir las columnas de este templo que es México.
Como te darás cuenta, partiré de cero al hablar de los conceptos relacionados con el ciudadano. Luego iremos recorriendo un camino en el que revisaremos sus derechos y compromisos, sus herramientas y capacidad de acción. La participación ciudadana es fundamental; pero si, para empezar, no sabemos qué es un ciudadano, poco podremos hacer. Lo mismo sucede con otros términos, como “ciudadanía”, “participación social”, “democracia”, “política”, “pueblo”, “soberanía” y “súbdito”, entre otros.
En el capítulo 1 la idea es enriquecer nuestro acervo en torno al ciudadano analizando los conceptos coloquiales, jurídicos y doctrinarios relativos a él, así como sus alcances.
El objetivo del capítulo 2 es que el lector conozca sus derechos o prerrogativas, así como sus obligaciones y sepa cuándo se suspenden. Conocer estos conceptos nos ayudará a comprender la posibilidad de contribuir al gran cambio que requerimos. Sólo sabiendo cuáles son nuestros derechos y obligaciones podremos entender la gran fuerza que somos.
Uno de nuestros derechos y obligaciones más evidentes como ciudadanos es el derecho a votar para elegir a nuestros gobernantes. Este acto cívico es fundamental para la composición de la clase dirigente, pero el problema es que ésta se ha olvidado durante años del ciudadano y sólo lo ha utilizado de trampolín para acceder al poder. Una vez en él, muchos gobernantes vuelven a pensar en los ciudadanos únicamente cuando los necesitan.
Ésta es la causa de que hayan surgido reacciones antielectorales como el voto en blanco y el abstencionismo. Eso sugiere que la gente está muy decepcionada de los partidos políticos, pues las medidas y actos de gobierno que se han aplicado durante años no han resuelto la problemática en que hoy nos encontramos. Por eso es evidente que ésta es una labor de todos los ciudadanos, en la que, claro, también las autoridades deben estar incluidas. En ese marco, este texto intenta ser incluyente y constructivo, y de ahí que yo no haya dejado fuera a los integrantes del gobierno y los políticos. Después de todo, no hay que olvidar que para ser diputado, senador o presidente, el primer requisito es ser ciudadano.
Por supuesto que no todo es reclamo. Como ciudadanos también debemos cumplir ciertos compromisos en beneficio de nuestro país y, por lo tanto, de nosotros mismos. Estos compromisos son las obligaciones que adquiere cualquier ciudadano por el simple hecho de serlo. Un ejemplo de ellos es que tendemos a pensar en el voto como un derecho, cuando también es una obligación; así lo marca la ley.
Ya entrados en el tema del ciudadano, hay que decir que no es lo mismo que el de ciudadanía. De eso trata el capítulo 3, el cual versa, entre otras cuestiones, de la forma de participar en el espacio público, y por eso la ciudadanía tiene la característica de ser dinámica. Es importante conocer los conceptos y alcances de este tema, para fomentar nuestro sentido de pertenencia a México. De igual manera, en este capítulo me ocupo del tema de la participación ciudadana, qué entendemos por ella y cómo podemos ejercerla.
En el capítulo 4 pretendo que el lector comprenda la forma de gobierno que, aunque imperfecta, es en la que está mejor representado. Hablo de la democracia: el gobierno de muchos y, por ende, de los ciudadanos. La idea es explorar cómo puede contribuir esta forma de gobierno a que tengamos una sociedad mejor y que verdaderamente seamos representados.
En este capítulo esbozo cómo y por qué surge el Estado como un pacto que los individuos establecemos entre nosotros. El objetivo es garantizar la seguridad de sus miembros mediante la sumisión a un solo poder común, suficientemente fuerte para cuidar su vida y sus propiedades. Sin embargo, ahora resulta que no tenemos garantizados los bienes, la tranquilidad y hasta la vida, pues cuando salimos en la mañana de nuestro hogar, no sabemos si volveremos. Tenemos, por citar algunos fenómenos, lo que ocurre en Ciudad Juárez, la ola de secuestros que no respetan ni la vida de jóvenes inocentes. Podríamos decir que estamos regresando al pasado. Nos estamos convirtiendo de nuevo en seres primitivos, salvajes, seres asociales que, sin embargo, están inmersos en una comunidad. Esto nunca había sucedido en las proporciones en que lo vemos ahora. En México, la inseguridad ha llegado incluso a desafiar a comunidades y municipios.
Por eso el futuro del país está en nuestras manos: la crisis que hoy enfrentamos es de magnitudes mayores. Tal vez lo más preocupante sea que, como ya dije, estamos volviendo al pasado. Estamos regresando a antes de que se acuñara la figura del Estado. Lo que hoy observamos es violencia, salvajismo; así era cuando estábamos en nuestra fase más primitiva: en un estado de guerra de todos contra todos.
Con la ayuda de grandes pensadores, como Aristóteles y Thomas Hobbes, exploraremos el tema del poder en su forma pura, para pasar de ahí al poder ciudadano. De esto trata el capítulo 5, en el que espero demostrar que la fuerza ciudadana será fundamental para reconstruir a México.
Una vez que hayamos establecido qué es el poder ciudadano, en el capítulo 6 entraremos de lleno a las herramientas de las que podemos servirnos. Como pueblo que somos, no hay nadie sobre nosotros, por eso somos soberanos. En este capítulo también analizaré qué es la cultura, la educación, los valores, la sociedad civil y la opinión pública. Considero que será útil familiarizarnos con esos conceptos, acerca de los cuales solemos tener una idea difusa.
En esa sección trataremos de las redes sociales, elemento que cada vez cobra más fuerza pública a causa del gran impacto que hoy tienen plataformas como internet, Facebook y Twitter. Al momento de escribir estas líneas, se desarrollan importantes acontecimientos políticos y sociales que tienen como fuente de organización al internet. No por nada se ha bautizado a la Red como la fuente del activismo del siglo XXI.
Mientras que la primera parte del capítulo 6 trata de las herramientas que podemos usar como ciudadanos, la segunda se centrará en las que no tenemos, o que la clase gobernante nos ha quitado. Esas figuras jurídicas constituyen hoy el centro del debate en torno a la reforma política. Algunas de ellas son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato, las candidaturas independientes, la segunda vuelta en la elección de los gobernantes y la reelección.
La profunda crisis por la que atraviesa la sociedad mexicana puede resumirse en aspectos como la polarización de la sociedad, la falta de unión entre los ciudadanos y la falta de unión del Estado con los individuos; también, en la carencia de virtud ciudadana, la apatía de los ciudadanos, la falta de respeto entre nosotros mismos, la falta de respeto a las reglas de convivencia, la desconfianza que tenemos a las autoridades y la desmotivación en la participación ciudadana.
Pero si la primera parte del último capítulo es un diagnóstico de la situación, en la segunda identifico las causas, como la falta de Estado de derecho, la impunidad y la corrupción, la pobreza, la falta de educación cívica y le pérdida de valores en la sociedad y para finalizar propongo algunas soluciones a estos problemas. Mi única intención es contribuir al cambio que hoy necesitamos. Cambio o, como lo han llamado algunos periodistas e intelectuales, refundación de nuestro país.
Invito a todas las ciudadanas y ciudadanos, sin distinción de credo o clase social, a esta aventura. El reto es construir un gran movimiento social. La meta es viable, porque hoy los ciudadanos tenemos un mismo fin. Lo más importante es que no es partidario, ni de grupos o cofradía alguna. El fin es México, nuestro país.
Espero que este trabajo aporte un granito de arena para recuperar los valores que hemos perdido como ciudadanos, integrantes de una comunidad y una sociedad. Hoy nos damos cuenta de que un problema que surgió hace años, acompañado de grandes crisis económicas, terminó por engendrar una cultura de la ilegalidad, la cual no fue percibida ni atendida en su momento. El resultado es que hoy tenemos generaciones a las que no sólo no se les inculcó una cultura de la legalidad, sino que también han crecido en un entorno difícil, gris, sumido en una crisis social y económica.
La aventura a la que me refiero puede traducirse ya en una virtud ciudadana, la que se transformará a su vez en una virtud republicana, en amor a la patria. El bien público deberá estar por encima del beneficio personal, para retomar el amor por México. En lugar del yo, pensemos en el nosotros.
Hoy es el momento. A más de doscientos años de la Independencia y cien de la Revolución, debemos evolucionar hacia la reconstrucción de la República, de nuestro país.
Por México.
1. ¿QUIÉNES SON LOS CIUDADANOS?
Vamos a empezar esta aventura hablando acerca de ti. “¿De mí?”, te preguntarás, “¿Qué puedes saber tú de mí?”. Tienes razón, es muy probable que no te conozca en persona. Hay algo, sin embargo, que puedo decir de ti con toda certeza: eres ciudadano o ciudadana, o lo serás pronto.
No sé cuál sea tu opinión, pero a mí me parece que estamos viviendo tiempos difíciles. Claro, si repasamos la historia de este y cualquier otro país, seguramente encontraremos que nunca ha habido una “época fácil”. Sin embargo, estarás de acuerdo en que México vive un momento particularmente delicado, incluso una profunda crisis. Estamos sumidos en un denso clima de inseguridad, rodeados por el crimen organizado, y por el desorganizado también; así, es natural que tengamos miedo hasta de cualquier desconocido con el que nos cruzamos en la calle. Además, enfrentamos serios desastres ambientales y económicos y, para colmo, los políticos parecen no escucharnos. Aquí es donde entra en escena nuestro objeto de estudio, la principal fuerza que puede sacar al país de esta crisis: el ciudadano. Es decir, tú, yo, nosotros, todos.
Pero, te preguntarás, ¿cómo podemos influir en los acontecimientos y el rumbo de nuestro país si nadie nos hace caso? Bueno, déjame decirte que tenemos a la mano instrumentos por medio de los cuales podemos y debemos ejercer nuestra influencia para dar un viraje a México. Familiarizarnos con ellos será precisamente lo que haremos en este recorrido, que te invito a emprender conmigo. Lo primero, sin embargo, será hacernos una pregunta que puede parecer simple pero cuya respuesta es mucho más amplia de lo que suele pensarse: ¿qué o quién es un ciudadano?
Coloquialmente hablando...
De primera intención, la palabra remite a grandes urbes: “Ciudadano (civis) es quien vive en la ciudad (civitas)”.1 Hoy sigue habiendo varios millones de mexicanos que viven en el campo, en comunidades o pueblos alejados de una ciudad. ¿Podemos considerarlos ciudadanos también? Si nos apegáramos a esta interpretación, no. Visto así, el término “ciudadano” resulta excluyente. Esto, estarás de acuerdo, no puede parecerle correcto a nadie, o por lo menos suena incompleto y hasta inútil para los fines que nos hemos propuesto en este libro. Pero no hay por qué preocuparse, pues, como escribió Giovanni Sartori, al pensar así apelamos sólo al sentido literal del término.
Esto apenas comienza.
Pero ¿entonces qué significa ser ciudadano?
El ciudadano, como el marinero, es miembro de una asociación. A bordo, aunque cada cual tenga un empleo diferente, siendo uno remero, otro piloto, éste segundo, aquél el encargado de tal o de cual función, es claro que, a pesar de las funciones o deberes que constituyen, propiamente hablando, una virtud especial para cada uno de ellos, todos, sin embargo, concurren a un fin común, es decir, a la salvación de la tripulación, que todos tratan de asegurar, y a que todos aspiran igualmente. Los miembros de la ciudad se parecen igualmente a los marineros; no obstante la diferencia de sus destinos, la prosperidad de la asociación es su obra común, y la asociación en este caso es el Estado.2
Fue el mismísimo Aristóteles quien escribió el párrafo anterior, en su libro La política. Se trata, en mi opinión, de una de las descripciones más lúcidas, una analogía de claridad y sencillez asombrosas. Él también habla de ciudad (polis, en griego) en relación con el ciudadano, claro, pero es que para los griegos del siglo IV a.C. decir ciudad era decir Estado. Atenas, Esparta, Tebas, Pella, todas fueron fundadas por tribus y grupos de familias con antepasados en común, y por lo tanto estaban emparentados entre sí y trabajaban en comunidad. De este modo era más fácil satisfacer las necesidades de vivienda, alimentación, salud, educación y seguridad que en aislamiento. Hoy en día el sentido sigue siendo el mismo, pero su campo de acción se ha ampliado. Algunos somos marineros y otros pilotos, comerciantes, maestros, científicos o algún tipo de profesionistas. Independientemente de cuál sea nuestra función, actividad o profesión, tenemos un objetivo en común: México.
Paul Berry Clarke, uno de los teóricos políticos contemporáneos que más han reflexionado en este asunto, tiene una opinión similar: “Ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de alguno de sus parámetros generales; significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas identidades individuales se relacionan y se crean mutuamente”.3 El barco al que se refiere el filósofo griego, entonces, no es ya sólo nuestra familia, ni nuestra ciudad o cualquier comunidad en la que vivamos. Todos somos pasajeros de México. ¿No se trata entonces de llevarlo a buen puerto?
En esto hay dos conceptos que me gustaría destacar: el primero es lo importante de tomar conciencia de nuestro actuar; el segundo, que no estamos solos. Vivimos en un mundo compartido; somos por naturaleza seres sociales.
Las familias se constituyeron en tribus y luego en comunidades. Pero falta un elemento en esto. Fue necesario que alguien, una persona o grupo, se instituyera como gobierno, para ejecutar las decisiones tomadas y cuidar el bienestar de todos. En la mayoría de las culturas, este proceso se llevó a cabo mediante la fuerza y la sumisión. Gobernaba el suficientemente poderoso para que nadie pudiera disputarle el poder. Algunos de estos gobernantes se preocupaban legítimamente por las personas que tenían bajo su control, y procuraban establecer leyes y reglas que les permitieran vivir de manera más armoniosa. Sin embargo, en muchos casos a los poderosos sólo les interesaba beneficiarse a sí mismos a costa de los demás. A lo largo de la historia, los gobiernos se volvieron una especie de mal necesario. Sin ellos reinaban el desorden y el caos, y con ellos la dominación.
En la definición de Aristóteles hay algo diferente. No es lo mismo ser ciudadano que súbdito. Veamos, con Sartori de nuevo, cuál es la diferencia.
El súbdito es un dominado, el que está aplastado por el poder, el que no tiene ningún poder (de cara a su señor o soberano). El ciudadano, en cambio, es titular de derechos en una ciudad libre que le permite ejercerlos. Mientras que el súbdito no cuenta —ni siquiera tiene voz—, el ciudadano cuenta: tiene voz, vota y participa, o por lo menos tiene el derecho de participar en la gestión de la res publica.4
Es fácil notar que resulta mucho más conveniente ser ciudadano que súbdito, ¿no te parece? No todo es miel sobre hojuelas, claro. Ha pasado ya bastante tiempo desde Aristóteles y, sin embargo, a los seres humanos se les trató durante muchos siglos más como súbditos que como ciudadanos.
¿Cuánto ha cambiado esto hoy en día? La verdad, no hace tanto que las clases gobernantes todavía negaban a la gente el poder de reunirse, expresarse; participar en la vida pública, pues. En la actualidad aún existen vestigios de ese trato como súbditos o vasallos. Basta recordar, en el caso de México, que las rivalidades entre partidos políticos y la falta de consensos entre los poderes ejecutivo y legislativo han impedido la aprobación de reformas y leyes necesarias para garantizar nuestra seguridad.5 Por encima de los grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Unión deberíamos estar los ciudadanos, debería estar el país. Gracias a la lucha por los espacios democráticos, que ha cobrado incluso vidas humanas, hemos pasado de ser súbditos a ser ciudadanos. Pero si pensamos que aún hoy a los ciudadanos se les niega el ejercicio de sus herramientas de acción, puede decirse que se nos sigue tratando como súbditos.
Es fundamental no regresar a ese estado previo.
Una definición gramatical
Ya hemos revisado algunas definiciones, que podríamos considerar doctrinarias, es decir basadas en creencias y principios fraguados a través de la experiencia y la reflexión de varias personas a lo largo del tiempo. Ahora abramos el diccionario para ver qué nos dice al respecto:
CIUDADANO. I. ADJ. 1. Natural o vecino de una ciudad. 2. Perteneciente o relativo a la ciudad o a los ciudadanos. Vida ciudadana. II. M y F 3. Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. III. M. 4. hist. Habitante libre de las ciudades antiguas.6
De las definiciones del diccionario, subrayemos primero que el término “ciudadano” es un adjetivo; después, su vinculación con la ciudad, y en tercer lugar la pertenencia a una ciudad. Sobre estas últimas, por su trascendencia, reflexionaremos en el capítulo 3.
Los diferentes acercamientos que ya hemos explorado a lo que significa la palabra “ciudadano” nos presentan un panorama interesante, pero quizá despiertan tantas dudas como las que parecen resolver. ¿Quiénes son ciudadanos y quiénes no? ¿Son ciudadanos todos los habitantes de una ciudad, por ejemplo los niños y los jóvenes? ¿Los que viven en el campo, en las rancherías, en los pueblos alejados de las ciudades, en las comunidades indígenas, las mujeres y los hombres lo son? Todas estas interrogantes convergen en una sola preocupación: ¿qué privilegios nos da la categoría de ciudadanos? Y, por lo tanto, ¿qué desventajas tendríamos al serlo o no?
Exploremos estos cuestionamientos.
Lo que dice la ley
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se estableció que toda persona goza del derecho a tener una nacionalidad, ya que ésta es el vínculo del individuo con el Estado. Yo, por ejemplo, soy mexicano por el simple hecho de haber nacido en territorio mexicano. Esto quiere decir que debo comportarme conforme a las leyes, establecidas para mí y el resto de mis conciudadanos. ¿Y cómo puedo saber en qué forma se espera que nos comportemos los mexicanos? Basta con revisar la Constitución, documento que, como bien apunta Fernando Savater, “es algo así como un reglamento general del juego democrático. Leyendo su texto uno debería de saber, más o menos, a qué atenerse respecto del tipo de convivencia que va a conocer en su país, así como los derechos y deberes que le corresponden”.7
¿Qué dice nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el significado de “ciudadano”? El capítulo cuarto, “De los ciudadanos mexicanos”, del título primero establece que para ser ciudadano tiene uno que ser mexicano. Esto excluiría entonces a los extranjeros.
Así es. De acuerdo con la ley, se es mexicano:
por lugar de nacimiento, es decir por haber nacido en territorio mexicano.Pero la propia Constitución, en su artículo 30, también considera otras formas de obtener la nacionalidad:
si, pese a haber nacido en el extranjero, mis padres son mexicanos, o por lo menos uno de ellos lo es;si, pese a haber nacido en el extranjero, me hago mexicano por naturalización;si nací en un avión o embarcación de bandera mexicana.8Sin embargo, para ser ciudadano de nuestra República también es necesario ser mayor de edad, y algo que seguramente te sorprenderá: ser honesto. Estos requisitos aparecen en el artículo 34 de la Constitución, y los transcribo a continuación por su importancia, sobre todo para la reflexión posterior:
Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
Haber cumplido 18 años, yTener un modo honesto de vivir.Como te habrás dado cuenta, en el capítulo cuarto de la Constitución se habla de “ciudadanos mexicanos”, mientras que este apartado se refiere a los “ciudadanos de la República”, palabra proveniente de res publica. ¿Es casual esta diferencia? Acudamos a la definición etimológica de la palabra:
República, del latín res-rei, cosa, objeto, asunto, suceso, hecho; esta palabra tiene diversos sentidos, por lo que debe atenderse al contexto donde la misma aparece para darle la traducción adecuada. El adjetivo publicus-a-um, público, del pueblo, derivado de populus-i, pueblo; finalmente, añade el sufijo -ico, que indica lo relativo o correspondiente a.9
Tenemos entonces un asunto u objeto relativo al pueblo. Esta interpretación es consecuente con el artículo 40 de la Constitución: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. Hemos dado algunas vueltas para volver a nuestro punto de partida: somos ciudadanos, y no súbditos, porque hemos elegido voluntaria y libremente unir nuestros destinos. Hemos aceptado, también, obedecer todos las mismas leyes. Esto es lo que nos convierte en ciudadanos de un mismo Estado.
¿A partir de qué edad somos ciudadanos?
Durante siglos, las mujeres no fueron consideradas ciudadanas. En México, no fue hasta 1953 cuando se reformó el artículo 34 constitucional en su favor. Esto, por supuesto, más que un gran avance, significó saldar una gran deuda que la República tenía con el género femenino. Pero ésa no ha sido la única reforma de la Carta Magna para definir quién goza o no de la ciudadanía mexicana. Antes de 1969, un ciudadano, para serlo, debía tener al menos 21 años. Y además tenía que estar casado. En diciembre de ese año se suprimió el requisito del matrimonio y la edad mínima se redujo de 21 a 18 años.
Se trata, sin duda, de otro avance, pero hoy existe una polémica alrededor de la mayoría de edad. ¿No valdría la pena evaluar si en el presente pudiera alcanzarse la mayoría de edad, y con ella la ciudadanía, antes de los 18? Podría argumentarse seriamente que, desde los 16, los jóvenes ya han adquirido la madurez intelectual y racional para participar en la vida pública del país. Otra reducción de la edad mínima, como la de 1969, parece inminente.
Con esta propuesta, toda mujer u hombre que tenga 16 años participaría en la vida cívica del país, se haría responsable de sus acciones y aceptaría los derechos y obligaciones que conlleva ser ciudadano mexicano. Es cierto que hace falta promover la cultura de la legalidad entre los jóvenes, pero también nos urge una juventud bien orientada y proactiva en la sociedad civil; no queremos más sicarios de 14 años como Ricardo Olais Espinosa, el Ponchis. Después de todo, la edad que se exige para contraer matrimonio, de acuerdo con el artículo 148 del Código Civil Federal, es de 16 años en el hombre y 14 en la mujer. El matrimonio implica una decisión consciente e informada; ¿no sugeriría esto también la madurez suficiente para ser considerado ciudadano?
México enfrenta hoy grandes problemas, que provienen de décadas atrás. Por mencionar sólo uno de ellos, hoy tenemos una generación de jóvenes entre 12 años y 24 años que han sido bautizados como “ninis”, porque ni estudian ni trabajan. Es necesario formarlos como ciudadanos desde pequeños, inculcándoles una cultura cívica que les permita comprender el importante papel social que desempeñan. El Instituto de la Juventud contabiliza a siete millones de personas entre esas edades. El mote de “ninis” fue referido por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, al advertir sobre la cantidad de jóvenes que no tienen empleo o que no fueron admitidos en una preparatoria o universidad.10 Se trata de un problema social que podría estallar en cualquier momento.
¿Qué hay de la honestidad?
Hablemos, finalmente, del segundo de los requisitos mencionados para ser ciudadano. Qué significa tener un “modo honesto de vivir” es materia de polémica. Al respecto, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, quien fuera catedrático emérito de la UNAM, opina:
La honestidad es una condición sine qua non para tener dicha calidad. Ahora bien, tal virtud debe de estar presente en toda la vida del ciudadano. No es, en consecuencia, un mero requisito que se satisfaga ocasionalmente. [...] El que se aparta de ella deja de ser honesto y se convierte en corrupto.
Más adelante, Burgoa continúa señalando que:
“Tener un modo honesto de vivir” entraña que todo ciudadano, dentro de las limitaciones humanas, debe comportarse con [...] cualidades morales. [...] “Tener un modo honesto de vivir” significa una obligación ética de todo ciudadano mexicano que debe cumplirla en todos y cada uno de los aspectos de su diversificada conducta, pues el concepto que involucra dicha expresión normativa es vitalicio y no efímero, transitorio ni ocasional.11
Del texto constitucional también podemos inferir a priori que los individuos dedicados a actividades ilícitas como pornografía infantil, piratería, terrorismo, secuestro y narcotráfico, así como los funcionarios públicos deshonestos, no serían ciudadanos mexicanos, pues definitivamente no tienen un modo honesto de vivir. La opinión pública y los medios de comunicación pueden reprobar estas actividades, pero, jurídicamente, lo que en realidad procede es la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano. Sin embargo, eso no es lo que vemos todos los días. A mí me parece que cambiar esta situación y, sobre todo, encontrar los medios para hacerlo, es razón más que suficiente para emprender el proyecto que nos ocupa en este libro. ¿Qué opinas tú?