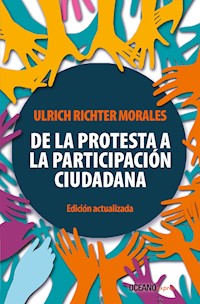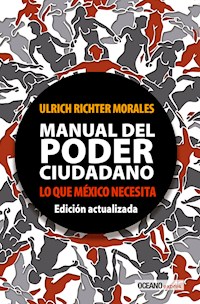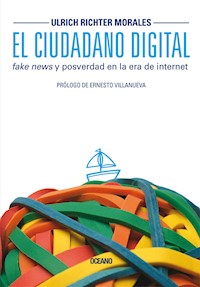
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Claves. Sociedad, economía, política
- Sprache: Spanisch
El desarrollo de internet ha facilitado de manera vertiginosa la comunicación inmediata y el intercambio de información pública y privada. Al mismo tiempo, sin embargo, ha dado origen a nuevos problemas éticos y legales. Gigantes como Google y Facebook almacenan terabytes de datos de sus usuarios, y disponen de ellos en formas poco transparentes. Y agentes individuales y colectivos, abiertos y secretos, difunden noticias falsas por descuido o, peor, con dolo, volviendo turbia la diferencia entre la verdad y la mentira. Ulrich Richter Morales entabla una reflexión sobre las nuevas formas en las que se vulnera nuestro derecho ciudadano a la información. A partir de la revisión bibliográfica y el examen metódico del tema, pero también de la experiencia jurídica de primera mano —pues el autor, en un caso histórico, logró sostener una demanda contra Google en tribunales mexicanos—, El ciudadano digital es un acercamiento de primer nivel a un asunto que nos compete a todos y cuyas implicaciones legales, éticas y sociales apenas estamos empezando a conocer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Fernanda Fosado y a todos aquellosque han sido víctimas de las fake news.
A quienes me han apoyado en esta cruzada,muy especialmente a mi familiay a mis tesoros Claudia, Regina y Renata.
PRÓLOGO
________
Las fake news, o eufemísticamente la posverdad, han adquirido carta de naturalización con renovado impulso a partir de la socialización de internet, de sus redes sociales y de sus medios-buscadores como Google, entre otros.1 Desde hace muchos años he sido un ferviente defensor de la libertad de expresión hasta el límite que establecen las disposiciones constitucionales y convencionales. La libertad de expresión se constitucionaliza por vez primera en Suecia, donde se le dio la mayor jerarquía e importancia normativa hasta el presente. Es verdad que hoy la garantizan todos los países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, pero ningún país ha dedicado a la libertad de expresión y al precedente del derecho como la nación nórdica.2 De ese precedente histórico de primera magnitud el derecho a expresar ideas y hechos se ha dividido en dos apartados: la libertad de expresión en estricto sentido (cuando se refiere a la libertad de opinión, a la manifestación de ideas, conjeturas y puntos de vista) y la libertad de información (o libertad de prensa en algunos países), referida a la expresión de hechos y datos con los límites constitucionales de explorado derecho. En general, esta tendencia que adoptó el tribunal constitucional español en sus primeras sentencias en los años setenta, se ha concentrado ahora en la frase libertad de expresión por razones de economía verbal; la separación o análisis de las dos figuras se hace de forma casuística. Esa predisposición a la libertad de expresión que he anotado no deja de lado mi defensa de los derechos legítimos de terceros, particularmente cuando no hay excepciones jurídicas que justifiquen una intrusión en esa zona de la vida privada lato sensu.
Es sabido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha seguido la doctrina española sobre los alcances y límites de esta libertad, en particular con las nuevas acepciones derivadas del conflicto entre derechos de la personalidad y la propia libertad de expresión. De igual forma, las protecciones surgidas en el derecho positivo mexicano por lo que se refiere a la protección dual de derechos, a la malicia efectiva y a otros conceptos resultado del cada vez más complejo papel de la libertad de expresión en una sociedad democrática, han venido a explicar el alcance de estos novedosos conceptos en el entorno nacional.
Por lo demás, debe quedar claro que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero puede ser un derecho preferente, siempre y cuando se trate de información de interés público; es decir, que permita ampliar el ejercicio de todo tipo de derechos o de cumplir con obligaciones legales, lo que hoy se sintetiza con la expresión derecho a saber o derecho a la información, si se le quiere agregar un universo mayor del origen de informaciones y opiniones.3 Lo anterior, empero, no protege de ninguna forma el derecho al insulto, a la mentira disfrazada como verdad o a la mezcla de verdad con mentira, donde la mentira es el fondo y la verdad es la forma. Este último aspecto es muy importante por cuanto jurisprudencialmente se ha distinguido verdad de veracidad, que tienen puntos en común, pero no son sinónimos.4
En esta obra que me ha distinguido con prologar el reconocido jurista Ulrich Richter Morales debo decir que no me encuentro en la hipótesis tan común en que deben buscarse los puntos rescatables de la entrega por cortesía académica. Por fortuna no es el caso. En verdad, Richter Morales incursiona en un tema de frontera, armado con un arsenal interdisciplinario que fortalece el hilo conductor de las tesis propuestas y comprobadas al final de la obra. Uno de los grandes problemas de la academia mexicana es la autocontención, el desarrollo de temas que ya han sido explorados bien, mal o regular. Sucede en esta comunidad a la que pertenezco la supremacía de la obediencia a la que se refiere Fromm:5 obediencia a no romper los umbrales de tolerancia aceptados. Y ello sucede porque una parte apreciable de la comunidad académica considera que de esta forma reafirma su sentido de pertenencia, de ser parte de lo que se debe investigar o analizar, de no ser presa del miedo de quedar fuera del grupo al que consideran o perciben que pertenecen.6 No hacerlo requiere disposición a estar solo, a navegar contracorriente, en una palabra, a ser libre, que es fácil decir, pero casi imposible de actuar en consecuencia.
Y en esta tendencia se inscribe la entrega de Richter Morales, quien utiliza no sólo el método de revisión bibliográfica habitual en el derecho, sino que lo combina con el inductivo y de manera transversal con la duda metódica cartesiana. Estas tres herramientas en acción generan una obra atípica, metódica y lógica. Esto es plausible en un académico, en un investigador de tiempo completo, pero es mucho más reconocible en un jurista que tiene en el litigio su eje de acción principal. Además, se trata de una obra con un toque didáctico, con un lenguaje ágil y no academicista.
La obra en general no tiene desperdicio y es una lectura obligada para entender desde qué es un bot, un trol, hasta el funcionamiento de las fake news y cómo en la época de internet las principales empresas internacionales han privatizado de facto los derechos de la personalidad (derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen), al margen de la legislación, de los precedentes jurisprudenciales y de las normas y precedentes convencionales. Hay una asimetría entre la protección legítima de los derechos de la personalidad y los medios reglados (radio, televisión y prensa escrita), así como los medios digitales con dirección en México (sean medios o buscadores o las dos cosas), donde hasta ahora la resignación parecía haber ganado la partida sin una razonabilidad de tal circunstancia, como si se viviera en el estado de naturaleza de Hobbes.
Se había vivido en la razón de la sinrazón hasta que Richter Morales decidió con gran tino jurídico lograr una resolución judicial que, por aproximaciones sucesivas, irá cambiando este entorno. Es importante decir que no se busca, en modo alguno, que en internet haya mayores protecciones a los derechos de terceros, sino los mismos que se aplican a los medios convencionales. No más, pero tampoco menos.
De entrada, Richter Morales da cuenta con datos empíricos de cómo el organismo autónomo encargado de proteger los datos personales ha abdicado de esa importantísima tarea, dejando en la práctica en un estado de indefensión a los gobernados al sujetar su actuación a criterios metajurídicos contrarios, por supuesto, a derecho. En efecto, escribe el autor en el capítulo 2 de la obra sobre este tema:
No sólo dichas resoluciones fueron a favor del gigante tecnológico, sino que dos meses después de dictarse la misma, esto es, el 21 de diciembre de 2015, el INAI otorgó vía adjudicación directa a otra empresa vinculada con el coloso llamado Google Operaciones de México, S. de R. L. de C. V., un monto de 2 millones 126 mil 280 pesos por “servicio de difusión en medios complementarios y digitales para la campaña institucional 2015”. El domicilio de la filial de Google curiosamente es el de Montes Urales 445, Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de México.
Es decir, el INAI ha favorecido al coloso tecnológico no sólo en resoluciones que dejan en desventaja los derechos fundamentales de varios ciudadanos que acudieron a dicho órgano autónomo para hacer valer sus derechos ARCO, sino que además le otorgó una adjudicación directa por un monto considerable a Google Operaciones de México, S. de R. L de C.V., uno de cuyos accionistas es Google Inc.
Es grave que el conflicto de interés (que es una de las formas en las que se expresa la corrupción) y el conocimiento evidente de que Google tiene un domicilio en México, que en las resoluciones en contra de los quejosos dijo no saber, dejan claro que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es autónomo, pero de sus compromisos establecidos en la Constitución y en las leyes, lo que en un Estado de derecho sería motivo suficiente para accionar el derecho y aplicar las sanciones correspondientes.
Es difícil escoger un capítulo sobre otro de la obra de Richter Morales, porque todos tienen un valor y una razón de su existencia, pero con el riesgo de incurrir en una visión juridicista (y es claro que esta obra no va dirigida sólo al foro, sino a los interesados en el tema de cualquier disciplina) hay un párrafo que pone los puntos sobre las íes en el capítulo 5:
¿Cómo iniciar una demanda contra una empresa tan poderosa, cuyas oficinas centrales se encuentran en Estados Unidos? ¿Cómo argumentar que la información que se presenta en la web —en Google— es falsa cuando la gran mayoría de las personas en el mundo la consideran verdadera? ¿Cómo exigir que una página de internet sea bloqueada o eliminada de un motor de búsqueda en clara confrontación con el derecho de libertad de expresión? En este último respecto: ¿cuáles son los límites del derecho a la libertad de expresión ante las fake news? Y finalmente, ¿cómo exigir justicia y que no quede impune la conducta de hacer un blog, por un lado, y la de divulgarlo y seguir permitiendo su visualización u observación, por el otro?
El capítulo 5 y último da cuenta a detalle de cómo el autor logró lo que no se había conseguido en México: hacer competente a la justicia mexicana para conocer de violaciones a los derechos de la personalidad en las grandes empresas como Google, a cuyos intereses el propio INAI había claudicado, como se anotó en líneas anteriores. Generoso, Richter comparte con el lector la estrategia seguida para conseguir lo que parecía imposible. Al igual que los chefs que tienen sus secretos de cocina, los abogados no acostumbran a divulgar con puntos y comas cómo diseñan sus estrategias y sólo se ven los resultados y algunos aspectos, pero nada más. En este caso, el autor revela con datos cómo Google viola su propio sistema de autorregulación por lo que se refiere a la violación de los derechos de la personalidad, dejando en claro que ese sistema sólo es una herramienta de relaciones públicas, pero sin ánimo de ajustar sus pautas conductuales a las hipótesis normativas que voluntariamente la propia empresa se ha dado y ha hecho públicas.
De ahí que en especial para los abogados el capítulo 5 tiene ese componente agradecible y atípico. En general, este volumen está destinado a ser referencia obligada no sólo por ser el primero en la materia, sino porque tiene una gran factura académica que deja un alto umbral para las investigaciones posteriores sobre este rubro.
DOCTOR ERNESTO VILLANUEVA
investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Ciudad Universitaria, julio de 2018
INTRODUCCIÓN
________
Vivimos en la era digital, que para algunos inició con la llegada de internet, apenas en los albores de la cuarta revolución industrial, la cual ha traído muchos avances en diversos aspectos del quehacer humano, entre ellos la forma de socializar, de comunicarnos, de realizar transacciones comerciales y bancarias, hasta la manera de informar y recibir las noticias.
La era digital ha puesto en nuestras manos una de las herramientas de poder ciudadano donde nos volvemos actores y expresamos nuestra opinión, e incluso nuestra protesta o inconformidad con cualquier parecer preponderantemente de índole político, o social.
Esta era digital también tiene su lado negativo, como lo diría el propio creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee: la desinformación se disemina fácilmente en internet.
Hace unos años (2015) hablar de noticias falsas era algo poco común, pues no habían acontecido los grandes fenómenos que un año después surgirían —el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos— con un tremendo efecto de gran expansión y, por tanto, no estábamos familiarizados con la existencia, divulgación y propagación de noticias falsas. La primera impresión fue confusa, sobre todo por la posible colisión del derecho a la libertad de expresión —del cual todos gozamos— con una noticia falsa.
Por ello, ahora estamos pasando a la era de la desinformación: con la expansión de las redes digitales se ha presentado el lado oscuro de las redes sociales. Lo anterior debido a la divulgación masiva de noticias falsas o fake news. Hoy, el tópico sobre el cual apenas comienza a escribirse está ocupando los primeros lugares en los debates públicos, pero lo más grave es la amenaza que significa para todo régimen democrático. Este flagelo aprovecha deliberadamente las invenciones de gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Twitter, plataformas que representan la mayor fuente de difusión de noticias falsas, algo muy difícil de controlar debido al inmenso flujo de información que manejan.
Uno de los objetivos de este libro es abordar las fake news, lo que acontece con ellas y los efectos que producen. El tema es novedoso y desafortunadamente se está propagando como una epidemia.
En el primer capítulo expongo el significado de noticia en general. Posteriormente analizo qué se entiende por fake news, su propagación, e incluso su influencia en las agencias de inteligencia y seguridad, incluyendo el ámbito electoral.
Con el propósito de que el lector tenga muy claro en qué consisten las fake news, comparto varias tipologías que pueden ayudar a una mejor comprensión de lo que son y sus alcances. Te sorprenderá darte cuenta de que en esta clasificación se incluye la sátira y la parodia, la fabricación de noticias en los sitios web o blogs más recurridos de Google, la manipulación de fotos que lleva implícita la violación de derechos de autor y la propaganda electoral. En esta sección examino los efectos de las fake news en función de su choque con la libertad de expresión y, por ende, con la democracia.
Uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es la libertad de expresión y de información, columna de toda democracia. En esa medida, es muy importante el análisis del comportamiento de las fake news, y al mismo tiempo hacer una distinción entre éstas y el derecho al olvido. Por último, entro en el tema de la posverdad, cuya actualidad vale la pena puntualizar.
El siguiente capítulo inicia con el surgimiento de internet, una pequeña historia, sus conceptos y su gran influencia. No podrían faltar la World Wide Web de Tim Berners-Lee, el poder de internet y, sobre todo, uno de los puntos más debatibles en este campo: la posible regulación de internet debido a la propagación de las fake news.
Esta era digital trajo consigo nuevos tópicos de la riqueza tecnológica, siendo uno de ellos los datos, de imprescindible análisis. No hemos tomado conciencia de hasta qué punto nuestro actuar en las redes sociales y en internet va dejando huella, las fotografías que subimos, lo que miramos, etcétera.
El tercer capítulo lo iniciamos con las benditas redes sociales, así como su vinculación con la política. Debido a su riqueza esbozamos los tipos más comunes con los que nos encontramos familiarizados. Posteriormente, no podrían faltar los colosos tecnológicos, iniciando con el motor de búsqueda por excelencia Google, y las redes sociales Twitter y Facebook. Con estas invenciones digitales nacen las distintas redes sociales que hoy conocemos y que utilizamos a menudo, por lo que les dedicamos una parte de esta sección a cada una de ellas.
El cuarto capítulo lo titulé “Acciones en contra de las fake news". Comienzo con un tema muy debatible y crítico tratándose de la libertad de expresión: la censura. La intención es responder si las fake news pueden llegar a censurarse. Así, pasamos a una acción reciente consagrada en la Ley Reglamentaria del artículo 6° constitucional sobre el derecho de réplica, analizando sus alcances y conceptos; después al discurso de que los gafa (Google, Apple, Facebook y Amazon) podrán contrarrestar las fake news con algoritmos. ¿Esto será cierto o resulta sólo un excelente discurso tecnológico o de posverdad? A continuación, pasamos a un breve análisis de legislaciones similares a la mexicana, como la alemana y la francesa, para terminar con las acciones de denuncia que podemos realizar los usuarios de las redes ante Twitter, Facebook y Google.
En el último capítulo te quiero compartir un claro ejemplo de fake news que se publicó en la plataforma Blogspot de Google, en la cual se usurpó mi persona y se divulgó sin mi autorización. Este caso fue el motor, y no de búsqueda, que motivó la elaboración de este texto. Previo a su preparación, fui claro testigo del debate que ha causado en la academia, en foros universitarios y en el de juristas internacionales, donde se han planteado algunas interrogantes significativas, entre ellas por qué denunciar al gigante tecnológico y cómo hacerlo. Este último capítulo se basa en el artículo titulado “Fake news: implicaciones jurídicas, derechos humanos y acceso a la justicia”, que se publicó en la Revista Mexicana de Ciencias Penales, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Considero que es un litigio muy claro para distinguir los ámbitos de la libertad de expresión, el derecho al olvido y las fake news.
1NOTICIAS FALSAS
________
En primer lugar, ¿qué es una noticia?
Uno de los principales temas en el rubro de la comunicación entre las personas es el mensaje. A veces este último trae consigo una noticia; ya lo decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Sin embargo, no todo mensaje es noticia, aunque parten de la misma raíz, que ambos contienen información que enviar o divulgar. Considero relevante hacer notar que la materia de la noticia es la información, parte neurálgica de la misma. Pero no toda la información es relevante de ser informada.
Con el fin de adentrarnos en el tema, considero prudente saber, en primer lugar, qué es una noticia. Una primera versión del concepto de noticia la tomaré del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia:
noticia. (del lat. notitia). f. 1. Información sobre algo que se considera interesante divulgar. Dar noticia de un acuerdo. II 2. Hecho divulgado. Se ha producido una triste noticia. II 3. Dato o información nuevos, referidos a un asunto o a una persona. Hace tiempo que no tengo noticias suyas. II 4. Noción o conocimiento sobre una materia o sobre un asunto. -bomba. f. noticia que impresiona por ser imprevista y muy importante. II - remota. f. recuerdo confuso de lo que se supo o sucedió. atrasado de - s. loc. adj. Que ignora lo que saben todos o lo que es muy común. II ser-. loc. verb. Tener interés informativo para los medios de comunicación.
De esta definición se desprende que lo que se divulga debe tener un rasgo característico, interesante, algo relevante, atractivo para la opinión pública, los lectores, los televidentes, etcétera.
Profundizando en el tema,
la noticia tiene como origen la realidad, como medio el conocimiento del emisor y como fin el conocimiento del receptor. Conocer mejor o peor está en función de la perspicacia del informador. Hacer conocer mejor o peor, de su perspicuidad. El informador ha de cultivar ambas aptitudes y convertirlas en actitud. Una y otra están reflejadas en la doble etimología del vocablo noticia. Por una parte procede del latín novus. El Evangelio, que narra hechos, significa “Buena Nueva”. Una de las acepciones de la palabra “nueva” en castellano es la que la hace equivalente a noticia. No es pretender aprehender todo hecho, sino el hecho nuevo o novedoso; la noticia es posesión intelectual de hechos nuevos o con valor de novedad. La palabra que representa este conocimiento tiene otro germen, también latino: notus, lo conocido, lo que se destina a la facultad del conocimiento sin trascendencia inmediata ulterior a otra facultad humana. Lo conocido queda en el conocimiento, va formando el depósito de la experiencia y se reaviva por la memoria.1
En el párrafo anterior se describe un punto importante: el origen de la noticia debe ser la realidad. Contrario a ello, hoy existe una gran cantidad de noticias que no están en conformidad con lo que verdaderamente sucedió. Además, a mi juicio, una parte fundamental de la noticia es su divulgación, lo que la vuelve conocida por un segmento de personas o por la opinión pública.
La noticia ha sido una manera de informar los acontecimientos relevantes en el devenir histórico y una forma constante de comunicarnos. Por su relevancia, la noticia ha cambiado el destino de personajes políticos y de países enteros, por ejemplo, Estados Unidos con el caso Watergate, la filtración de información que le costó la presidencia a Richard Nixon en 1972.
Podríamos decir que antes las noticias daban cuenta de los acontecimientos día a día. Hoy, en la era de la tecnología, es minuto a minuto, siendo más puntual, segundo a segundo, o bien de forma inmediata, en el momento que están sucediendo.
Citaré algunos acontecimientos que han sido noticia relevante para los seres humanos: 1) el final de la primera y la segunda guerras mundiales; 2) la llegada del hombre a la Luna; 3) los atentados terroristas a las torres gemelas en Nueva York en 2001; 4) las innovaciones tecnológicas y 5) los descubrimientos de medicamentos que han servido para curar algunos padecimientos. En el medio de la comunicación, la noticia ha sido el eje central, el motor de la prensa, de los periódicos, de los noticieros y de los periodistas que se han dedicado a esa noble profesión. Por ello, debido a nuestro tema, es importante tener en cuenta el siguiente concepto según la Real Academia:
noticiable. adj. Digno de ser divulgado o publicado como noticia.
En párrafos que anteceden señalé que la información de la noticia debe ser de interés, y ahora con la definición de noticiable agregamos el carácter digno de su divulgación, lo cual implica alguna relevancia en la noticia misma, que llame la atención de la opinión pública o de algún segmento de la ciudadanía.
Uno de los más grandes periodistas en el mundo ha sido Joseph Pulitzer, quien decía: “Las noticias son lo que da vida al periódico. Están cambiando eternamente: son más variadas que un caleidoscopio, y siempre traen sorpresas nuevas y sensaciones nuevas. Siempre son inesperadas”.2 En ese orden de ideas, tenemos que la noticia ha sido el pilar de la era de la información, pero hoy ha emergido su contrapartida, la que no va de acuerdo con el acontecimiento, con la realidad de lo sucedido, eso que hoy conocemos popularmente como fake news.
Antecedentes de las fake news
A menudo hay ciertas interrogantes básicas en relación con las fake news: ¿cuándo surgieron? ¿Son un fenómeno nuevo o nacieron con el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016? ¿Su origen está ligado a la revolución tecnológica emanada de la creación de internet?
Las noticias falsas iniciaron su historia mucho antes de que existiera internet, cuando su flujo era más esporádico, quizá por ello no habían sembrado tal expectación como sucede ahora, cuando su divulgación es mayor y su expansión más fuerte, produciendo efectos muy diversos. A mi juicio, la propagación de las fake news ha tenido dos historias: antes y después de la era tecnológica.
En cuanto a la primera, tenemos que:
Su uso, como una forma de propaganda y desinformación, se remonta a la antigüedad; por ejemplo, los atenienses emplearon con éxito la desinformación al ser derrotados por el rey persa Xerxes en la batalla de Salamina [...]
Y a todo esto, ¿cuándo nacen las fake news?
Desde sus inicios, los tabloides y la prensa popular han inventado historias. A pesar de estos antecedentes, el término “noticias falsas” se acuñó por primera vez a fines del siglo XIX en los Estados Unidos.3
Gustavo Gorriti anota al respecto:
Los eventos decisivos del siglo XX y buena parte de los del actual se libraron y decidieron bajo la neblina virtualmente perenne de la propaganda y la desinformación. El fascismo, el comunismo y la democracia no dirimieron dogmas con verificadores, con fact-checkers, sino a través de exaltaciones retóricas y reclutamiento de inteligencias al servicio de la propaganda [...]
Durante la Guerra Fría a nadie se le ocurrió hablar de fake news porque había una palabra más apropiada para designar lo mismo: desinformación. Se trataba de la diseminación planificada de información falsa presentada como cierta, sobre todo a través de medios de prensa. La practicaron intensamente los servicios de inteligencia enfrentados, con clara ventaja de los soviéticos y sus aliados, pero también lo hicieron sectas como la en algún momento influyente de Lyndon LaRouche.4
Te sorprenderán las labores de las agencias de inteligencia en torno de las noticias y sobre todo de las fake news. Un ejemplo emblemático lo encontramos en la noticia de la muerte y resurrección del periodista ruso Arkadi Bábchenko. En mayo de 2018 se informó que el periodista había sido asesinado a finales de ese mes en Kiev, y poco después salió a la luz que se había tratado de un montaje de las autoridades ucranianas para frustrar un plan para acabar con su vida. En menos de 24 horas, la prensa lo dio por muerto y más tarde, en una rueda de prensa donde participaron el director del Servicio de Seguridad de Ucrania y el fiscal general ucraniano, presentaron con vida al reportero de guerra ruso, quien pidió disculpas a todos los que creyeron su muerte y cayeron en el engaño. Con esta fake news quedó al descubierto el supuesto plan que fraguaron agencias secretas de otros países para asesinar a Bábchenko.
Otras muy emblemáticas han sido cuando Donald Trump dijo haber conseguido la mayor audiencia televisiva de una investidura presidencial, siendo que la que lo había logrado era la de George W. Bush en 2003, con 62.1 millones de televidentes contra 45.6 de Donald Trump. Asimismo, la noticia de que las vacunas causan autismo publicada en 1998 por la revista The Lancet, que fue desmentida cuando se probó que su autor, Andrew Wakefield, había falseado datos.
La importancia que han cobrado las fake news motivó, por ejemplo, que en la década de los ochenta se creara en la Universidad de Boston una cátedra sobre la desinformación a cargo de Ladislav Bittman, un experto en inteligencia cuya peculiaridad fue presentar los trucos y sistemas de falsificación de la noticia.
Como sucede con la moneda falsa, el objetivo de la desinformación era introducir las noticias mentirosas en medios legítimos y, en la medida de lo posible, prestigiosos. Generalmente eso suponía hacer una suerte de lavado de noticia: darle vueltas en medios diversos por el mundo hasta que alguna agencia o periódico grande la recogiera como legítima.
Ahora, parte de la problemática que envuelve a los medios de comunicación es cómo detectar o contener este tipo de noticias que pretenden infiltrarse como la humedad en los medios y las plataformas de las tecnologías de la información.
Dentro de los ejemplos que podríamos advertir en las tareas de la desinformación, son desprestigiar, denostar, hostigar a líderes políticos y personajes, así como también filtrar sospechas desestabilizadoras como son las acusaciones que escuchamos o leemos de la utilización de armas químicas en las guerras del mundo árabe.
Desde la guerra de Crimea hasta la invasión de Irak, [el periodista] Phillip Knightley describió cómo la cobertura de guerra sacrificó preceptos básicos del periodismo —reportar la verdad de los hechos — en favor del esfuerzo bélico. Los resultados, desde ocultar la pavorosa realidad de la guerra de trincheras en la Gran Guerra, hasta la complicidad con la mentira de las “armas de destrucción masiva” en la de Irak, fueron tan o más negativos que los que produjo la clásica desinformación.5
Retomando la historia de las noticias falsas, podríamos advertir dos momentos: desde que hemos utilizado internet hasta antes de 2015, cuando hablar de fake news era inusual y, más aún, de primera impresión suponía una confrontación con la libertad de expresión y de información. Después, ha ido de la mano con la era digital o la revolución tecnológica, si se quiere llamar así, que ha explotado la tecnología de la información (lo cual ha motivado a denominar a nuestro actual modelo social precisamente sociedad de la información). Ello, a su vez, ha originado que la propagación de noticias falsas se convierta en una epidemia difícil de contener.
No puede pasar inadvertido que todo cambio genera un sinfín de transformaciones en la vida cotidiana, con mayor razón si está regida por las nuevas tecnologías, las cuales han implicado múltiples modificaciones de las formas de trabajo, comercio, entretenimiento y, por qué no decirlo, hasta de pensar.
El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, considera que estamos en los albores de la cuarta revolución industrial: “Ésta comenzó a principios de este siglo y se basa en la revolución digital. Se caracteriza por un internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos, y por la inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina”.6
Las nuevas generaciones pueden estar más habituadas a las cuestiones digitales, en particular los millennials, pero los miembros de mi generación nacimos y crecimos en paralelo con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, por ello, no nos adentramos en la comprensión de sus funciones desde una edad temprana. En nuestras épocas de estudiantes no pudimos familiarizarnos con tanta experiencia en las tecnologías de la información, como sucede con las generaciones más jóvenes.
En esta segunda parte de los antecedentes, mencioné la época posterior a 2015. En ella, tres acontecimientos marcaron la historia de las fake news: el referéndum sobre el Brexit (23 de junio de 2016); el referéndum por el que se objetaron los acuerdos de paz con las FARC