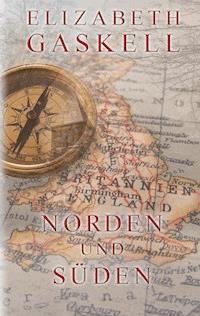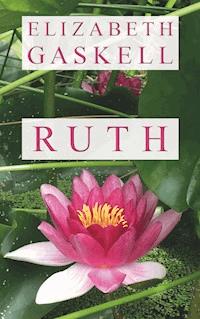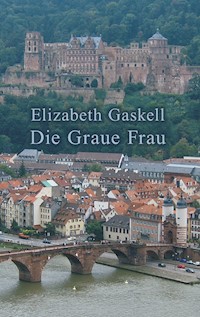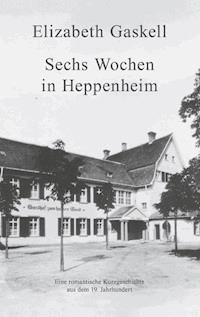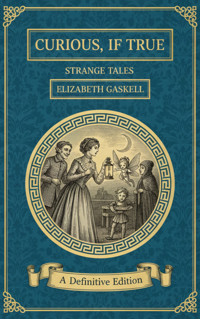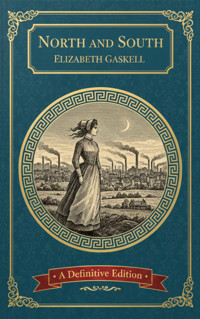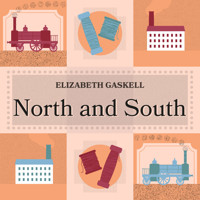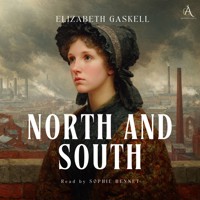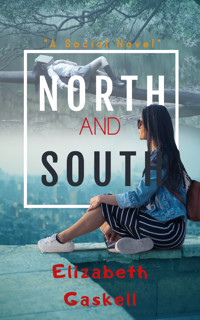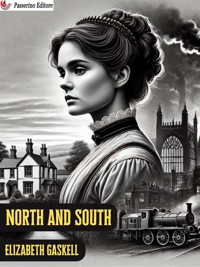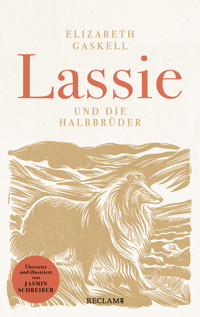Capítulo I
¡Oh! Es difícil trabajar todos
los días de tu vida, cuando tus vecinos
pasan el tiempo entre juegos y
excursiones.
Ahí va Richard con su bebé, y
Mary con la pequeña Jane y felices pasearán
por los senderos entre el
brezo.
Canción de Manchester
Cerca de Manchester hay unos
campos, bien conocidos por sus habitantes como Green Heys Fields,
por los que discurre un sendero público hasta un pueblecito que se
encuentra a unos tres kilómetros de allí. A pesar de que es un
terreno llano y bajo, es más, a pesar de la falta de bosques (el
gran aliciente habitual de las extensiones de terreno despejadas),
poseen un encanto que impresiona incluso al habitante de un
distrito montañoso, que ve y siente el efecto del contraste de esos
campos, corrientes pero totalmente rurales, con la agitada y
populosa ciudad industrial que ha dejado hace menos de media hora.
Aquí y allá una granja de color blanco y negro, con sus
dependencias dispersas, nos recuerda otras épocas y otras
ocupaciones que las que ahora absorben a la población de los
alrededores. Aquí pueden presenciarse en cada estación del año las
tareas campesinas de la siega del heno, la labranza, etcétera, que
tan agradablemente misteriosas resultan para la gente de la ciudad;
y aquí el artesano, ensordecido por el estrépito de las voces y las
máquinas, puede acudir a escuchar un rato los deliciosos sonidos de
la vida rural: los mugidos del ganado, las voces de la lechera y el
bullicio y el cacareo de las aves de corral en las antiguas
granjas. No es raro, pues, que esos campos sean tan populares y que
la gente los visite los días de fiesta; y tampoco sería raro, si el
lector pudiera verlas, o yo lograra describirlas correctamente, que
ciertas escaleras para saltar una valla fuesen en tales ocasiones
un lugar muy concurrido. Cerca hay un estanque muy hondo y
cristalino que refleja en sus verdes profundidades los árboles
umbrosos que se vencen sobre él para ocultar el sol. El único sitio
donde sus orillas se inclinan hacia el agua está junto al corral de
una de esas granjas antiguas con fachadas blancas y negras a las
que me he referido antes y que se alza en lo alto del campo por
donde discurre el sendero público. El porche de la granja está
cubierto por un rosal; y en el jardincillo que hay en torno a él
prospera una multitud de hierbas y flores anticuadas, plantadas
hace mucho tiempo, cuando el jardín era la única farmacia
disponible, y a las que se ha dejado crecer con exuberancia: rosas,
lavanda, salvia, mirra (para infusiones), romero, claveles y
enredaderas, cebollas y jazmines
en un orden democrático e indiscriminado. Esa granja y ese jardín
se hallan a unos cien metros de las escaleras de las que he hablado
antes, y que conducen de los pastizales a otro campo más pequeño,
dividido por un seto de espino y espino negro; y cerca de ellas, al
otro lado, corre un riachuelo donde a menudo pueden encontrarse
prímulas y, de vez en cuando, sobre la herbosa orilla, la dulce
violeta azul.
No sé si fue en un día de fiesta
concedido por los patronos o en uno tomado por los obreros por
derecho de Naturaleza y en honor a sus hermosos días primaverales,
pero una tarde (hará ahora diez o doce años) esos campos estaban
abarrotados de gente. Era primeros de mayo: el abril de los poetas,
pues había estado toda la mañana lloviendo y las nubes blancas,
suaves y redondeadas que el viento del oeste empujaba por el cielo
azul intenso a veces se entreveraban con alguna más negra y
amenazadora. La calidez del día tentaba a las hojas jóvenes, que
cobraban vida de manera casi visible con un aleteo; y los sauces
que por la mañana habían sido solo un pardo reflejo en el agua eran
ahora de ese tierno color verde grisáceo que tan delicadamente se
mezcla con la armonía primaveral de los demás colores.
Fueron llegando con paso liviano
grupos de chicas alegres y tal vez un poco gritonas, cuyas edades
puede que oscilaran entre los doce y los veinte años. Eran, en su
mayoría, obreras de las fábricas, y llevaban la prenda que se ponen
habitualmente esas doncellas para salir: un chal, que a mediodía, o
cuando hacía buen tiempo, no era más que un chal, pero que, al caer
la tarde o si el día era frío, se convertía en una especie de
mantilla española o de manta escocesa, y se llevaba suelto sobre la
cabeza o prendido con un broche debajo de la barbilla de manera muy
pintoresca.
Sus rostros no eran especialmente
bellos; de hecho, con una o dos excepciones, estaban por debajo de
la media: tenían el cabello oscuro, limpio y peinado a la manera
clásica, y los ojos negros, pero la tez cetrina y los rasgos
irregulares. Lo único que llamaría la atención a alguien que pasara
por allí sería la agudeza e inteligencia de su semblante, tan
frecuentes en la población de una ciudad industrial.
También había varios chicos, o
más bien jóvenes, que deambulaban por aquellos campos dispuestos a
bromear con cualquiera, y en particular a entablar conversación con
las chicas, que, no obstante, guardaban las distancias, no con
timidez, sino con independencia, y adoptaban una actitud
indiferente ante las ruidosas muestras de ingenio y los cumplidos
escandalosos de los muchachos. Aquí y allá se veía alguna pareja
silenciosa, enamorados o marido y mujer que hablaban entre
susurros, y en este último caso rara vez iban sin un bebé a
cuestas, con quien cargaba sobre todo el padre, aunque de cuando en
cuando llevaban o arrastraban a tres o cuatro niños pequeños, para
que la familia al completo pudiera disfrutar del delicioso día de
mayo. En cierto momento de aquella tarde, dos obreros se
encontraron con amistosos saludos en las tantas veces citadas
escaleras. Uno era un auténtico espécimen del habitante de
Manchester: hijo de obreros de las hilanderías, había pasado su
juventud y había alcanzado la edad viril en las fábricas de
tejidos. Era más bajo que la media y
no demasiado robusto, casi
parecía un enano, y por su rostro cetrino y exangüe daba la
impresión de haber padecido en la infancia las escaseces propias de
los malos tiempos y las costumbres poco previsoras. Tenía los
rasgos muy marcados, aunque no eran irregulares y su gesto era muy
serio, como si estuviera decidido, con una especie de austero
entusiasmo, tanto a hacer el bien como el mal. En la época de la
que hablo el bien predominaba sobre el mal en su semblante y era de
esas personas a quienes un desconocido podría pedir un favor
confiando en que se lo concedería. Iba acompañado de su mujer, de
quien podría decirse sin exagerar que era encantadora, aunque
tuviera el rostro hinchado de tanto llorar y a menudo lo ocultase
detrás del mandil. Tenía la belleza y la lozanía típicas de los
distritos agrícolas, y también ese aire un poco obtuso que es
igualmente característico de los habitantes rurales en comparación
con los nativos de las ciudades industriales. Se hallaba en una
fase muy avanzada del embarazo y tal vez fuese ésa la causa de la
naturaleza histérica e irresistible de su pesar. El amigo con quien
se encontraron era más apuesto y no parecía tan taciturno como el
hombre a quien acabo de describir; daba la impresión de ser un
hombre cordial y esperanzado, y, aunque le ganaba en edad,
aparentaba gozar mucho más que él de la pujanza de la juventud.
Llevaba en brazos a un bebé con mucha ternura, mientras su señora,
una mujer frágil que cojeaba al andar, cargaba con otro de la misma
edad: dos hermanos gemelos, pequeños y débiles, que habían heredado
la frágil apariencia de su madre.
El último de esos dos hombres fue
el primero en hablar, mientras una súbita expresión compasiva
oscurecía la alegría de su rostro:
—Caramba, John, ¿qué tal te va?
—y luego añadió en voz más baja—: ¿Se sabe ya algo de Esther?
Entretanto las dos mujeres se
saludaron como viejas amigas, aunque la voz suave y quejosa de la
madre de los gemelos solo pudo arrancar nuevos sollozos a la señora
Barton.
—Vamos, señoras —dijo John
Barton—, ya es bastante caminata por hoy. Mi Mary tiene que dar a
luz dentro de tres semanas; y usted, señora Wilson, también ha sido
siempre de salud delicada. —Lo dijo con tanta amabilidad que no
resultó ofensivo—. Siéntense aquí; la hierba ya está casi seca a
estas horas y ninguna de las dos son frioleras. Un momento —añadió
con ternura—, permitan que extienda mi pañuelo en el suelo para que
no se les ensucie el vestido, que eso siempre preocupa mucho a las
mujeres; y ahora, señora Wilson, deme usted al bebé, que me lo
llevaré para que pueda usted consolar a mi pobre Mary, la pobre
sigue muy triste por lo de Esther.
Enseguida se completaron aquellos
prolegómenos; las dos mujeres se sentaron sobre los pañuelos azules
de algodón de sus maridos, mientras ellos, cada uno con un bebé en
brazos, seguían su paseo; pero, en cuanto Barton le dio la espalda
a su mujer, su rostro volvió a adoptar una expresión sombría.
—¿Entonces no habéis tenido
noticias de Esther? ¡Pobre chica! —preguntó
Wilson.
—No, ni creo que vayamos a
tenerlas. Tengo para mí que se ha fugado con alguien. Mi mujer se
desespera y piensa que debe de haberse tirado al río, pero yo no
hago más que repetirle que la gente no se pone su mejor vestido
para tirarse al río; y la señora Bradshaw (en cuya casa se alojaba)
asegura que la última vez que la vio fue el martes pasado, cuando
bajó por las escaleras con su vestido de los domingos, una cinta
nueva en el sombrero y guantes, igual que una auténtica
señora.
—Era la joven más guapa que he
visto.
—Sí, era una chica muy agraciada,
¡qué lástima! —añadió Barton con un suspiro
—. La gente de Buckinghamshire
que viene a trabajar aquí tiene un aire muy diferente a la gente de
Manchester. Las muchachas de Manchester no tienen las mejillas tan
frescas y sonrosadas ni los ojos grises con esas pestañas tan
oscuras (que hace que parezcan negros) que tenían mi mujer y
Esther. Nunca he visto dos hermanas tan guapas. Aunque la belleza
también tiene sus desventajas. Esther estaba tan pagada de sí misma
que no había quien la aguantara. Siempre se enfadaba si se me
ocurría darle algún consejo; es cierto que mi mujer la malcriaba
porque es mucho mayor que Esther y era casi una madre con ella y la
ayudaba en todo.
—Vete a saber por qué se iría de
vuestra casa la primera vez —observó su amigo.
—Eso es lo malo de que las
mujeres trabajen en las fábricas. Ganan tanto dinero cuando van
bien las cosas que luego pueden mantenerse solas. Yo tengo claro
que mi Mary nunca trabajará en una fábrica. Esther gastaba el
dinero en vestidos que realzaran su cara bonita y se acostumbró a
volver tarde a casa, hasta que me harté y le dije lo que pensaba;
mi mujer cree que fui grosero, pero mi intención era buena porque
apreciaba a Esther, aunque solo fuera por Mary. Le dije: «Esther,
ya veo cómo acabarás con todos esos potingues y velos vaporosos y
saliendo de noche cuando las mujeres honradas están en la cama:
terminarás haciendo la calle, Esther, y no creas que entonces te
permitiré deshonrar mi casa, aunque mi mujer sea tu hermana». Y
ella respondió: «No te preocupes, John, recogeré mis cosas y me
iré, no quiero quedarme en un sitio donde me llamen lo que tú
acabas de llamarme». Se puso hecha una furia y pensé que iba a
echar llamas por los ojos, pero, cuando vio llorar a Mary (porque
Mary no soporta las discusiones), fue a su lado, la besó y le dijo
que no era tan mala como yo creía. Luego hablamos en tono más
amistoso, pues como te digo le tengo afecto a la muchacha y me
gusta su apariencia y que sea tan alegre. Pero dijo (y en ese
momento me pareció que sus palabras tenían mucho sentido) que nos
llevaríamos mucho mejor si se instalaba en una pensión y pasaba a
vernos solo de vez en cuando.
—Entonces seguíais llevándoos
bien. La gente decía que la habías echado de casa y habías jurado
no volver a dirigirle la palabra.
—La gente siempre exagera —dijo
John Barton en tono malhumorado—. Cuando dejó de vivir con nosotros
fue a vernos muchas veces. El domingo de la semana pasada… ¡no!,
este mismo domingo pasó a tomar una taza de té con Mary; y ésa
fue
la última vez que la vimos.
—¿Hizo algo fuera de lo normal?
—preguntó Wilson.
—Pues no lo sé. He pensado muchas
veces que parecía más tranquila y más femenina, más amable, más
recatada y no tan gritona y escandalosa. Llegó a eso de las cuatro
de la tarde cuando la gente salía de misa, entró y colgó el gorro
del clavo del que siempre lo colgaba cuando vivía con nosotros.
Recuerdo que pensé lo guapa que era mientras se sentaba en un
taburete junto a Mary, que estaba balanceándose con desgana. Se rió
y lloró, pero con tanta dulzura que parecía una niña y no tuve
valor de regañarla, sobre todo porque Mary ya estaba un poco
inquieta. Recuerdo una cosa que le dije con cierta brusquedad.
Cogió a la pequeña Mary por la cintura y…
—Tienes que dejar de llamarla
«pequeña», se ha convertido en una joven preciosa, más parecida a
su madre que a ti —le interrumpió Wilson.
—Bueno, bueno, la llamo «pequeña»
porque su madre también se llama Mary. Pero, como te iba diciendo,
la cogió muy zalamera y dijo: «Mary, ¿qué te parecería que un día
te mandase a buscar y te convirtiera en una señora?». Yo no pude
resistir que le hablara así a mi hija y le dije: «¡Será mejor que
no le metas esas tonterías en la cabeza! Prefiero que se gane el
pan con el sudor de su frente, como dice la Biblia que debe hacer,
sí, aunque no pueda permitirse comprar mantequilla para untarla en
él, que verla convertida en una señora ociosa, sin otra cosa que
hacer que molestar por la mañana a los tenderos, tocar el piano por
la tarde e irse a la cama sin haber hecho bien a nadie más que a sí
misma».
—Nunca te han sido simpáticos los
ricos —dijo Wilson divertido por la vehemencia de su amigo.
—¿Y qué bien me han hecho para
que les tenga simpatía? —preguntó Barton con una llama latente aún
en la mirada; luego estalló y continuó—: Cuando estoy enfermo,
¿vienen a cuidarme? Cuando mi hijo yace moribundo (como el pobre
Tom, con los labios lívidos y temblorosos por falta de una comida
mejor de la que yo podía darle), ¿acaso vienen a traerme el vino o
el caldo que podrían salvarle la vida? Y, si me quedo varias
semanas sin trabajo cuando vienen mal dadas y llega el invierno con
las negras heladas y el viento de levante y no hay carbón en la
estufa, ni mantas para la cama y se marcan las costillas por debajo
de la ropa hecha jirones, ¿comparte conmigo el rico su abundancia
como debería hacer, si su religión no fuese un camelo? Cuando yo
esté en mi lecho de muerte y mi hija (bendita sea) se siente
angustiada a mi lado, como sin duda hará —la voz se le quebró un
poco—, ¿irá a verla una de esas señoronas y se la llevará consigo a
su casa hasta que pueda valerse por sí misma y sepa qué es lo que
conviene hacer? No, te digo que los únicos que se preocupan por los
pobres son los pobres. Y no me vengas con esa monserga de que los
ricos ignoran lo mucho que sufrimos; porque si no lo saben tendrían
que saberlo. Somos sus esclavos mientras podemos trabajar; les
ayudamos a acumular su fortuna con el sudor de nuestra frente, y
aun así es como si viviéramos en mundos distintos: vivimos
separados por una sima como el rico y Lázaro, pero sé quién de los
dos salió mejor
librado al final —y remachó su
parlamento con una risa que no tenía nada de alegre.
—Bueno, vecino —dijo Wilson—,
todo eso puede ser cierto, pero lo que quiero es que me des
noticias de Esther: ¿cuándo fue la última vez que supisteis algo de
ella?
—Pues se despidió de nosotros ese
domingo por la noche muy cariñosa, le dio un beso a mi mujer y a mi
hija Mary (ya que no debo llamarla pequeña Mary) y a mí me estrechó
la mano; pero parecía muy alegre, y no sospechamos nada de tantos
besos y apretones de mano. Sin embargo, el miércoles por la noche,
el hijo de la señora Bradshaw llegó con el baúl de Esther y luego
se presentó la propia señora Bradshaw con la llave; y, cuando
empezamos a hablar, descubrimos que Esther le había contado que iba
a volver a vivir con nosotros y le había pagado el alquiler de una
semana por no haberla avisado con antelación; el martes por la
noche se había llevado un hatillo (como dije antes, llevaba puesto
su mejor vestido) y le había dicho a la señora Bradshaw que no se
preocupase por el baúl y que nos lo llevara cuando tuviese tiempo.
Por eso, claro, ella pensaba que Esther estaría con nosotros; y
cuando nos contó aquello mi mujer soltó un grito y cayó al suelo
desmayada. Mary corrió a buscar agua para su madre y yo me asusté
tanto por ella que no me preocupé por Esther. Pero, al día
siguiente, pregunté a todos los vecinos (tanto a los nuestros como
a los de la señora Bradshaw) y ni unos ni otros la habían visto ni
habían tenido noticias suyas. Incluso fui a ver a un policía, un
buen hombre al que nunca había dirigido la palabra a causa de su
uniforme, y le pregunté si podría averiguar algo. Creo que habló
con otros policías y uno de ellos le dijo que el martes por la
noche a eso de las ocho había visto a una muchacha como nuestra
Esther andando a toda prisa con un hatillo bajo el brazo y subiendo
a un coche cerca de Hulme Church, pero, como no sabemos el número,
no hemos podido averiguar más. Lo siento por la chica, porque de
uno u otro modo debe de haberle pasado algo malo, pero aún lo
siento más por mi mujer. Después de mí y de Mary es la persona a
quien más quiere, y la pobre no ha sido la misma desde que murió el
pobre Tom. En fin, volvamos con ellas; tu mujer debe de haberla
consolado.
Mientras regresaban a buen paso,
Wilson expresó su deseo de que siguieran siendo vecinos tan
próximos como habían sido antes.
—De todos modos, nuestra Alice
sigue viviendo en el sótano del número 14 de Barber Street, y, si
la llamáis, en menos que canta un gallo se presenta en vuestra casa
para acompañar a tu mujer cuando se sienta sola. Está mal que lo
diga yo que soy su hermano, pero no hay mujer más dispuesta a echar
una mano o a consolar a alguien. Por muy cansada que esté de lavar
ropa, si se entera de que hay algún niño enfermo en la calle
siempre se ofrece a ayudar y a quedarse con él, aunque tenga que
entrar a trabajar a las seis de la mañana del día siguiente.
—Es pobre y sabe lo que sienten
los pobres —replicó Barton, y luego añadió—: Pero gracias por tu
oferta, puede que algún día la moleste a cuenta de mi mujer, porque
sé que se angustia un poco cuando estoy en el trabajo y Mary ha ido
a la
escuela. ¡Mira, ahí está
Mary!
Y su mirada se alegró cuando, a
lo lejos, entre un grupo de chicas, vio a su única hija, una guapa
mocita de unos trece años, que corrió al encuentro de su padre para
saludarlo: entonces se vio que aquel hombre tan serio era tierno en
el fondo. Los dos hombres habían saltado la última escalera,
mientras Mary se rezagaba cogiendo unos capullos de espino, cuando
un muchacho mayor pasó corriendo y le robó un beso al tiempo que
exclamaba:
—¡Por los viejos tiempos,
Mary!
—Pues aquí tienes esto por los
viejos tiempos —dijo la joven ruborizándose hasta la raíz del
cabello de rabia y vergüenza y dándole una bofetada.
Al oír su voz, su padre y su
amigo se dieron la vuelta y vieron que el agresor resultó ser el
primogénito de este último, que era dieciocho años mayor que sus
hermanos.
—Vamos, niños, dejaos de besos y
peleas y coged cada uno a un bebé, que si Wilson tiene los brazos
como yo debe de estar muy cansado.
Mary se adelantó para aliviar la
carga de su padre, con el cariño que sienten las niñas por los
bebés y como si intuyera el acontecimiento que pronto tendría lugar
en su casa; entretanto el joven Wilson dio la impresión de dar
rienda suelta a su naturaleza tosca y retozona mientras arrullaba a
su hermano pequeño y jugaba con él.
—Los gemelos son una prueba para
un hombre pobre, benditos sean —dijo el padre entre orgulloso y
fatigado mientras besaba al bebé antes de soltarlo.
Capítulo II
¡Polly, pon agua al fuego y
tomemos el té!,
Polly, pon agua al fuego
y todos tomaremos el té[5].
—Ya estamos aquí, mujer, ¿creías
que nos habíamos perdido? —dijo con cordialidad Wilson, mientras
las dos mujeres se incorporaban y se sacudían los vestidos
preparándose para volver a casa. La señora Barton se sentía
evidentemente aliviada, aunque no más animada, tras haber confiado
sus temores y pensamientos a su amiga, y secundó con una mirada la
propuesta de su marido de que fueran todos a tomar el té en casa de
los Barton. Solo la señora Wilson ofreció una leve resistencia por
lo avanzado de la hora a la que tendrían que volver, que le
preocupaba por los pequeños.
—Calla, mujer —dijo de buen humor
su marido—, ¿no sabes que esos mocosos nunca se duermen hasta
pasadas las diez? ¿Y acaso no tienes un chal bajo el que meter la
cabeza del niño para que esté tan protegido como un pájaro bajo el
ala? En cuanto al otro, me lo meteré en el bolsillo con tal de que
nos quedemos, ahora que estamos tan lejos de Ancoats.
—Yo puedo prestarle otro chal
—sugirió la señora Barton.
—Sí, cualquier cosa con tal de
que nos quedemos.
Una vez decidido el asunto, el
grupo partió hacia casa de los Barton y pasó por muchas calles a
medio construir, tan parecidas unas a otras que habría sido fácil
confundirse y extraviarse. No obstante, nuestros amigos no dieron
un solo paso en falso: siguieron por esa bocacalle de ahí y
doblaron por la esquina de más allá hasta llegar a una de esas
calles innumerables que desembocan en una plazuela empavesada a la
que dan la espalda las casas y por cuyo centro corre un arroyo
donde arrojar el agua de fregar y demás. Las mujeres que vivían en
dicha plazuela se afanaban recogiendo las cintas de sombrero, los
vestidos y la ropa de cama que había tendidos de un lado al otro,
colgando tan bajo que, si nuestros amigos hubiesen llegado unos
minutos antes, habrían tenido que agacharse mucho para pasar, o la
ropa medio húmeda les habría dado en la cara; pero, aunque a campo
abierto parecía que todavía no era tarde, entre las casas de
tejados altos ya había empezado a caer la noche con sus nieblas y
oscuridades.
Los Wilson intercambiaron muchos
saludos con aquellas mujeres, pues no hacía tanto tiempo que ellos
también habían vivido allí.
Dos muchachos rudos que estaban
en una puerta de aspecto desvencijado exclamaron al ver pasar a
Mary Barton (la hija):
—¡Eh, mirad! Polly Barton se ha
echado novio.
Por supuesto, se referían al
joven Wilson, que miró de reojo para ver cómo se lo
tomaba Mary. Vio que adoptaba el
gesto de una joven furia y que no respondía a lo que él dijo a
continuación.
La señora Barton sacó del
bolsillo la llave de la puerta, y cuando entraron en la casa se
encontraron totalmente a oscuras, si no contamos un punto brillante
que lo mismo podía haber sido el ojo de un gato que lo que en
realidad era: unas brasas consumiéndose debajo de un enorme trozo
de carbón. John Barton enseguida se puso a partir el carbón con el
resultado de que muy poco después hubo luz y calor en todos los
rincones de la vivienda. Además (aunque su resplandor amarillento
parecía perderse en el resplandor rojizo del fuego) la señora
Barton encendió una vela de sebo acercándola al fuego y, después de
colocarla en un candelabro de latón, empezó a mirar a su alrededor,
dispuesta a demostrar su hospitalidad. La vivienda era bastante
grande y tenía muchas comodidades. A la derecha de la puerta, según
se entraba, había una ventana alargada, con una repisa muy ancha.
De cada lado colgaban dos cortinas de cuadros blancos y azules, que
estaban echadas para preservar la intimidad del encuentro con
aquellos amigos. Dos geranios descuidados y llenos de hojas que
había sobre el alféizar constituían una segunda barrera contra los
curiosos que pudiera haber fuera. En el rincón entre la ventana y
la chimenea había un armario, al parecer lleno de platos, tazas,
platillos y otros objetos sin definir y a los que por lo visto sus
dueños no sabían qué uso dar, como unos trozos triangulares de
cristal donde apoyar los cuchillos y tenedores para no manchar los
manteles. No obstante, era evidente que la señora Barton estaba
orgullosa de su cubertería y de su vajilla, pues dejó el armario
abierto con una mirada satisfecha. Enfrente de la puerta y de la
ventana estaban la escalera y dos puertas, una de las cuales (la
más próxima al fuego) conducía a una especie de trascocina, donde
podía hacerse el trabajo sucio como fregar los platos, y cuyos
estantes servían de despensa, almacén y demás. La otra puerta,
considerablemente más baja, daba a la carbonera, un armario
abuhardillado debajo de las escaleras junto al que habían tendido
una lona embreada de alegres colores que llegaba hasta la chimenea.
Todo estaba prácticamente abarrotado de muebles (un claro indicio
de que las cosas iban bien en las fábricas). Debajo de la ventana
había un aparador con tres profundos cajones. Enfrente de la
chimenea, una mesa, digamos de estilo Pembroke, aunque estaba hecha
de madera de pino y no sé cómo aplicar ese nombre a tan humilde
material. Encima de la mesa, apoyada contra la pared, una bandeja
de té lacada al estilo japonés y de color verde claro, con un par
de flores escarlatas entrelazadas en el centro. La luz del fuego
danzaba alegremente sobre ellas y la verdad es que (dejando aparte
cualquier gusto que no fuera infantil) daba un toque de color a
aquel rincón. En cierta medida la bandeja se sostenía gracias a un
bote para el té de color carmesí, también lacado del mismo modo. En
el rincón, al lado del armario, había una mesita redonda de una
pata que se ramificaba en varias. Si el lector logra imaginar todo
esto, junto con el soso y sencillo empapelado de las paredes, podrá
hacerse una idea del hogar de John Barton.
Enseguida cogieron la bandeja y,
antes de que empezase el alegre entrechocar de
tazas y platillos, las mujeres se
desembarazaron de las prendas de abrigo y enviaron a Mary al piso
de arriba con ellas. Luego se oyó un largo susurro y el tintineo de
unas monedas, que el señor y la señora Wilson fingieron no
escuchar, sabedores de que tenía que ver con los preparativos de la
hospitalidad; una hospitalidad que, por su parte, habrían tenido
mucho gusto en ofrecer ellos mismos. Así que trataron de ocuparse
con los niños y de no oír las instrucciones que le daba a Mary la
señora Barton.
—Mary, cariño, ve corriendo a la
vuelta de la esquina y compra unos huevos frescos en Tipping’s
(puedes traer uno por cabeza, te costarán cinco peniques) y
pregunta si tienen jamón del bueno recién cortado y que te den
medio kilo.
—Que sea un kilo, mujer, no seas
agarrada —canturreó el marido.
—Bueno, trae tres cuartos, Mary.
Y procura que sea jamón de Cumberland, que Wilson es de allí y
disfrutará comiendo algo de su tierra… y, Mary —añadió al reparar
en las ganas que tenía la joven de marcharse—, trae también un
penique de leche y una barra de pan… que sea fresca y de hoy… y… y
ya está, Mary.
—No, no está —dijo su marido—.
Compra también seis peniques de ron para animar un poco el té; te
lo venderán en la taberna Grapes. Y ve a ver a Alice Wilson, vive a
la vuelta de la esquina en el sótano del número 14 de Barber Street
—eso se lo dijo a su mujer—, y dile que venga a tomar el té con
nosotros; seguro que le gustará ver a su hermano, por no hablar de
Jane y los gemelos.
—Si viene, tendrá que traerse una
taza y un plato, porque solo tenemos media docena y ya somos seis
—dijo la señora Barton.
—Bobadas, Jem y Mary pueden
compartir una.
Pero Mary decidió para sus
adentros que, si la alternativa era tener que compartir algo con
Jem, se aseguraría de que Alice llevara su propia taza y
platillo.
Alice Wilson acababa de volver a
casa. Había pasado el día en el campo, recogiendo hierbas
silvestres para infusiones y medicinas, pues además de sus
inapreciables cualidades como enfermera y su trabajo de lavandera,
conocía bien las hierbas medicinales, y los días en que hacía buen
tiempo y no tenía otra cosa que hacer, recorría los senderos y los
prados hasta donde la llevaban las piernas. Esa tarde había vuelto
cargada de ortigas, y lo primero que había hecho había sido
encender una vela y colgarlas en manojos de todos los sitios
posibles en el techo del sótano. Era la viva imagen de la
pulcritud: en un rincón estaba la modesta cama con una cortina de
cuadros en la cabecera; la pared enjalbegada ocupaba el lugar donde
debería haber estado la otra cortina. El suelo era de ladrillo y
estaba escrupulosamente limpio, aunque tan húmedo que daba la
impresión de que no se hubiera secado después de fregarlo la última
vez. La ventana del sótano daba a una parte de la calle desde donde
los muchachos podían tirar piedras y estaba protegida por una
persiana exterior y extrañamente rodeada con toda clase de plantas
de los setos, las zanjas y los campos, que solemos considerar
inútiles pero que, para bien o para mal, tienen un poderoso efecto
y se utilizan mucho entre los pobres. El sótano
estaba tapizado y oscurecido con
aquellos ramilletes que despedían un olor no demasiado fragante al
secarse. En un rincón había una especie de estante ancho de
tablones viejos con algunos de los viejos tesoros de Alice. La poca
vajilla que tenía estaba sobre la repisa de la chimenea, donde
también se hallaba la palmatoria y una caja de cerillas. Había un
armarito para guardar el carbón, y encima el pan y un cuenco de
gachas, la sartén, la tetera y una cacerola de latón que servía
para calentar el agua y para cocinar los exquisitos caldos que
Alice preparaba a veces para algún vecino enfermo.
Se sentía helada y fatigada
después del paseo, y cuando Mary llamó a la puerta estaba tratando
de encender el fuego con aquellos carbones húmedos y unas ramas
medio verdes.
—Adelante —dijo Alice, recordando
que había atrancado la puerta y apresurándose a dejar entrar a su
visitante—. ¿Eres tú, Mary Barton? —exclamó cuando la luz de la
vela iluminó el rostro de la joven—. ¡Cómo has crecido desde la
última vez que te vi en casa de mi hermano! Entra, chica, no te
quedes ahí.
—Por favor —dijo Mary casi sin
aliento—, mi madre dice que venga a tomar el té y traiga su taza y
su platillo, han venido a vernos George y Jane Wilson y han traído
a Jem y a los gemelos. Y dese prisa, por favor.
—Tu madre es muy amable y muy
buena vecina e iré con mucho gusto. Dime, Mary, ¿tiene tu madre
ortigas para hacer infusión en primavera? Si no tiene, le llevaré
unas cuantas.
—No, creo que no tiene.
Mary corrió como una liebre a
cumplir con lo que, para una niña de trece años amante de las
responsabilidades, era la parte más atractiva del encargo: la de
gastar el dinero. Y lo hizo muy bien pues volvió a casa con una
botellita de ron y los huevos en una mano, mientras que en la otra
llevaba un excelente jamón entreverado y ahumado de Cumberland
envuelto en un papel.
Llegó a casa y se puso a freír el
jamón, antes de que Alice tuviera tiempo de escoger las ortigas,
apagar la vela, cerrar la puerta con llave y recorrer como si le
dolieran los pies la distancia hasta la casa de John Barton. ¡Qué
cómoda parecía aquella casa comparada con su húmedo sótano! No
quiso ni pararse a pensarlo, pero aun así notó el delicioso
resplandor del fuego, la luz que iluminaba hasta el último rincón
del cuarto, los olores sabrosos, y los sonidos reconfortantes del
agua hirviendo y el crepitar del jamón en la sartén. Hizo una
reverencia ligeramente anticuada, cerró la puerta y respondió con
cariño al ruidoso y sorprendido saludo de su hermano.
Una vez concluidos los
preparativos, el grupo tomó asiento; la señora Wilson ocupó el
sitio de honor, la mecedora a la derecha del fuego, y se puso a
acunar a uno de los niños, mientras su marido, sentado en el sillón
de enfrente, trataba inútilmente de calmar al otro con pan mojado
en leche.
La señora Barton era demasiado
bien educada para hacer otra cosa que sentarse a la mesa para
preparar el té, aunque en el fondo de su corazón tenía ganas
de
supervisar cómo freían el jamón,
y miraba con preocupación a Mary, que estaba cascando los huevos y
dándole la vuelta al jamón con mucha confianza en sus habilidades
culinarias. Jem se quedó de pie apoyado con desgarbo en el aparador
y respondió con hosquedad a los sermones de su tía, que le trataba
como a un niño, o eso le parecía a él, que se tenía a sí mismo por
un joven, y ni siquiera eso, pues al cabo de dos meses cumpliría
dieciocho años. John Barton iba y venía encantado del fuego a la
mesa del té, con la única preocupación de ver cómo, de vez en
cuando, el rostro de su mujer parecía ruborizarse y contraerse de
dolor.
Por fin empezó la verdadera
diversión. Se oyó el ruido de los cuchillos, los tenedores, las
tazas y los platillos, y las voces se interrumpieron porque todo el
mundo tenía hambre y no era momento de hablar. Alice fue la primera
en quebrar el silencio: sostuvo la taza como quien va a proponer un
brindis y dijo:
—Por los amigos ausentes, que se
reunirán aunque los separen las montañas. Enseguida comprendió que
había sido un brindis o un sentimiento desafortunado.
Todos pensaron en Esther, la
ausente Esther; y la señora Barton dejó de comer y no pudo contener
las lágrimas. Alice deseó haberse mordido la lengua.
Fue un jarro de agua fría,
porque, aunque ya se habían dicho en el campo todo lo que había que
decir, todos querían añadir algo para consolar a la pobre señora
Barton y, al verla llorar a lágrima viva, se les quitaron las ganas
de hablar de otra cosa. De modo que George Wilson, su mujer y los
niños se volvieron pronto a casa, no sin antes (y a pesar de los
brindis mal-à-propos) expresar el deseo de verse con más
frecuencia, y sin que John Barton accediera de todo corazón y
afirmara que, en cuanto su mujer se recuperase, volverían a quedar
para pasar la tarde.
«Me cuidaré mucho de venir a
aguarles la fiesta», pensó la pobre Alice, y se acercó a la señora
Barton, la cogió humildemente de la mano y dijo:
—No sabes cuánto siento haber
dicho eso.
Para su sorpresa, una sorpresa
que hizo que brotaran lágrimas de alegría de sus ojos, Mary Barton
le echó los brazos alrededor del cuello y besó a la contrita
Alice.
—No ha sido con mala intención,
soy yo quien me he portado como una tonta, pero es que todo este
asunto de Esther y no saber dónde se encuentra me encoge el alma.
Buenas noches, y no lo pienses más. Que Dios te bendiga,
Alice.
Muchas veces, a lo largo de su
vida, al recordar aquella tarde Alice bendijo a Mary Barton por
pronunciar aquellas amables y sentidas palabras. Pero en ese
momento solo acertó a decir:
—Buenas noches, Mary, y que Dios
te bendiga a ti.
Capítulo III
Mas cuando llegó la mañana
tétrica, sombría, lluviosa y fría,
sus plácidos párpados se
cerraron… Disfrutó de una aurora más bella que nosotros.
HOOD[6]
En mitad de esa misma noche, una
de las vecinas de los Barton despertó de su bien merecido descanso
por culpa de unos golpes en la puerta que al principio formaron
parte de su sueño, aunque luego concluyó que eran reales y se
levantó de la cama de un salto, abrió la ventana y preguntó quién
andaba ahí.
—Soy yo, John Barton —respondió
con voz trémula y agitada el que había abajo
—. Mi mujer se ha puesto de
parto, por el amor de Dios, quédese un rato con ella mientras voy a
buscar al médico porque se encuentra muy mal.
Mientras la mujer se vestía a
toda prisa, oyó por la ventana abierta los gritos de agonía que
resonaban en la plazuela a través del silencio nocturno. En menos
de cinco minutos se plantó en la cabecera de la cama de la señora
Barton y relevó a la aterrorizada Mary, que hizo lo que le dijeron
como una autómata, sin lágrimas en los ojos, con el rostro
tranquilo, aunque mortalmente pálido y sin otro ruido que el
nervioso castañeteo de los dientes.
Los gritos empeoraron.
El médico tardó mucho en oír el
tintineo del timbre de la entrada, y aún más en comprender quién
era el que requería tan súbitamente sus servicios, y luego rogó a
John Barton que le esperara mientras se vestía, para no perder
tiempo buscando la plaza y la casa. Barton estuvo pataleando
literalmente de impaciencia delante de la casa del médico hasta que
éste bajó; y luego anduvo tan deprisa que el médico tuvo que
pedirle varias veces que fuese más despacio.
—¿Tan mal está? —preguntó.
—Peor, mucho peor de lo que la he
visto nunca —replicó John.
¡No!, no lo estaba… Estaba en
paz. Los gritos se habían callado para siempre. John no tuvo tiempo
de escucharlos. Abrió la puerta cerrada y no se entretuvo en
encender una vela para mostrarle a su acompañante las escaleras que
él tan bien conocía: en menos de dos minutos estaba en la
habitación donde yacía muerta su mujer, a quien había querido con
todo su fuerte corazón. El médico subió a trompicones orientándose
por la luz del fuego y se encontró con la espantada vecina, que
enseguida le contó lo sucedido. La habitación estaba en silencio
mientras él se acercaba de puntillas al desdichado y frágil cuerpo
que ya nada podía perturbar. Su hija esperaba arrodillada junto a
la cama con la cabeza enterrada en las sábanas, que
casi se había metido en la boca
para acallar sus sollozos. El marido se quedó estupefacto. El
médico preguntó algo a la vecina entre susurros y luego se acercó a
Barton y dijo:
—Vaya usted abajo. Sé que es una
impresión enorme, pero debe soportarla como un hombre. Baje
usted.
John Barton salió como un
autómata y se sentó en la primera silla que encontró. No tenía
esperanzas. La mirada de la muerte era evidente en el rostro de su
mujer. Aun así, cuando oyó uno o dos ruidos inesperados, se le
ocurrió la idea de que pudiera tratarse solo de un trance, de un
ataque o de… no sabía de qué, pero ¡no de la muerte! ¡Oh, no de la
muerte! Y se había puesto en pie para volver a subir cuando oyó en
las escaleras el crujido de los pasos cautos del médico y supo lo
que había ocurrido en la habitación de arriba.
—Nadie habría podido hacer nada
por salvarla… Ha debido de sufrir una impresión que la afectó
mucho…
Y así siguió sin que nadie le
escuchara, aunque tampoco hicieran oídos sordos: eran palabras para
sopesarlas más tarde, no de aplicación inmediata, sino para
guardarlas en el almacén de la memoria hasta un momento más
conveniente. El médico se hizo cargo y lo lamentó por el hombre,
pero estaba tan soñoliento que juzgó que sería mejor irse y le dio
las buenas noches; no obtuvo respuesta, así que se marchó y dejó a
Barton sentado muy tieso en la silla y callado como un tronco o una
piedra. Oyó los ruidos en el piso de arriba y supo lo que
significaban. Oyó cómo abrían el aparador donde guardaba la ropa su
mujer. Vio bajar a la vecina y azacanearse en busca de agua y
jabón. Sabía muy bien lo que buscaba y para qué lo quería, pero no
dijo nada ni se ofreció a ayudarla. Por fin la vecina se fue tras
pronunciar unas palabras amables (unas frases de consuelo que él no
oyó) y algo acerca de «Mary», aunque se hallaba tan afectado que no
supo a cuál de las dos se refería.
Trató de comprenderlo… de creerlo
posible. Y entonces su imaginación vagó hacia otros días, otros
tiempos muy diferentes. Pensó en cuando empezara a cortejarla; en
la primera vez que la había visto, una campesina desgarbada y
hermosa, demasiado torpe para el minucioso trabajo que estaba
aprendiendo en la fábrica; en el primer regalo que le había hecho,
un collar de cuentas, que llevaba ahora mucho tiempo guardado en
uno de los profundos cajones del aparador para dárselo algún día a
Mary. Quiso saber si seguiría todavía allí y con una extraña
curiosidad se levantó para ir a comprobarlo a tientas, pues para
entonces el fuego casi se había apagado y no tenía velas. Su mano
rozó las tazas de té amontonadas que ella había dejado para fregar
al día siguiente porque él así se lo había pedido, estaban todos
tan cansados… Le recordaron una de esas minucias cotidianas que
tanta relevancia adquieren cuando las lleva a cabo por última vez
la persona amada. Empezó a pensar en las tareas diarias de su
mujer, y algo en aquel recuerdo le conmovió hasta el borde de las
lágrimas y rompió a llorar en voz alta. La pobre Mary, entretanto,
había ayudado a la
vecina a ofrecer los últimos
cuidados a la muerta; y cuando la vecina la besó y le habló para
consolarla las lágrimas se deslizaron silenciosas por sus mejillas;
aun así, reservó todo su pesar para cuando estuviera sola. Cerró
despacio la puerta de la habitación cuando se fue la vecina, y
luego hizo temblar la cama junto a la que se había arrodillado con
la agonía de su dolor. Repitió, una y otra vez, las mismas
palabras, la misma pregunta sin respuesta dirigida a aquella que
había dejado de existir:
—¡Oh, madre! Madre, ¿de verdad ha
muerto? ¡Oh, madre, madre!
Por fin se detuvo, porque le pasó
por la imaginación que la violencia de su pena podía perturbar a su
padre. Abajo no se oía nada. Contempló el rostro, tan cambiado, y
sin embargo tan parecido. Se agachó para besarlo. La carne fría y
rígida le causó un escalofrío que le llegó hasta el fondo del
corazón, y, obedeciendo apresuradamente a un impulso, cogió la vela
y abrió la puerta. Entonces oyó los sollozos de dolor de su padre,
y bajó silenciosa y veloz las escaleras, se arrodilló a su lado y
le besó la mano. Al principio, él no reparó en su presencia pues no
podía controlar su pena. Pero, cuando el llanto de ella y los
gritos aterrorizados (que la niña no pudo contener) llegaron a sus
oídos, logró dominarse.
—Hija, ahora que ella se ha ido
tenemos que serlo todo el uno para el otro — susurró.
—¡Oh, padre! ¿Qué puedo hacer por
usted? ¡Dígamelo! ¡Haré lo que sea!
—Lo sé. Lo primero es que no
quiero que enfermes de preocupación. Déjame ahora y ve a dormir,
como una niña buena.
—¡Dejarlo, padre! ¡Oh, no me pida
eso!
—Sí, tienes que hacerlo. Debes
acostarte y tratar de dormir. Mañana tendrás muchas cosas que hacer
y que soportar, pobrecita.
Mary se incorporó, besó a su
padre y subió entristecida las escaleras hasta el cuartito donde
dormía. Pensó que no valía la pena desvestirse porque no podría
dormir, así que se tumbó en la cama con la ropa puesta, y antes de
diez minutos el intenso pesar de la juventud había cedido al
sueño.
Barton había salido de su estupor
y dominado su incontrolable dolor al entrar su hija, y así pudo
seguir pensando en lo que había que hacer, planear el funeral,
calcular la necesidad de volver pronto al trabajo, pues después del
dispendio de la tarde pasada no tardarían en quedarse sin dinero si
no volvía pronto a la fábrica. Pertenecía a un club, por lo que el
entierro estaba pagado. Una vez decididas estas cosas, recordó las
palabras del médico y pensó amargamente en el disgusto que se había
llevado hacía poco su pobre mujer con la desaparición de su amada
hermana. Sus sentimientos por Esther se reducían casi
exclusivamente a una sarta de maldiciones. Era ella quien había
causado toda esta desdicha. Su atolondramiento, su ligereza de
cascos, habían atraído la desgracia. Antes había pensado en ella
con extrañeza y lástima, pero ahora su corazón se había endurecido
para siempre.
Una de las buenas influencias en
la vida de John Barton había desaparecido esa
noche. Uno de los lazos que lo
ligaban a lo que hay de humano y amable en este mundo se había
desatado, y a partir de ese momento los vecinos notaron que se
convertía en un hombre distinto. Su seriedad y su melancolía
pasaron a ser habituales en lugar de esporádicas. Se volvió más
obstinado. Pero nunca con Mary. Entre el padre y la hija existía
ese vínculo misterioso que une a quienes han sido amados por
alguien que ha muerto. Aunque era seco y silencioso con los demás,
trataba con amor y ternura a Mary, que se acostumbró a salirse con
la suya más de lo que es frecuente entre las chicas de su edad. Eso
casi lo imponía la necesidad; pues como es lógico todo el dinero
pasaba por sus manos y las cuestiones domésticas dependían de su
voluntad y su antojo. Pero, de algún modo, se debía también a la
tolerancia de su padre, que confiaba plenamente en su buen juicio y
le dejaba escoger sus amistades y el momento en que decidía
verlas.
No obstante, Mary no estaba al
tanto de los asuntos que últimamente empezaban a ocupar a su padre
en cuerpo y alma: sabía que había ingresado en algunos clubes y que
se había convertido en miembro activo del sindicato, pero era
difícil que una joven de la edad de Mary (incluso dos o tres años
después de la muerte de su madre) prestara demasiada atención a las
diferencias entre patronos y obreros, un eterno motivo de agitación
en los distritos industriales, que, por mucho que parezca
apaciguarse de vez en cuando, siempre acaba brotando con renovada
violencia cuando se produce una caída del comercio, lo que
demuestra que, a pesar de la calma aparente, las cenizas siguen
ardiendo en el pecho de unos pocos.
John Barton se contaba entre esos
pocos. Para el tejedor pobre siempre resulta desconcertante ver a
su patrono mudarse de una casa a otra, cada una más elegante que la
anterior, hasta que acaba construyéndose una mansión aún más
majestuosa, o retira todo el dinero de la empresa, o vende la
fábrica para comprarse una finca en el campo, mientras el tejedor,
que opina que él y sus compañeros son quienes están creando de
verdad aquella riqueza, tiene que pasar penurias para conseguir el
pan de sus hijos, por culpa de la escasez de los sueldos, la
reducción de las horas de trabajo y los despidos. Y, cuando repara
en que el negocio va mal y comprende (aunque sea a medias) que no
hay suficientes compradores en el mercado para las mercancías
fabricadas, y que por tanto no hay demanda para más, cuando podría
soportar mucho sin quejarse si viese que los patronos también lo
estaban pasando mal, se queda perplejo y (por decirlo con sus
propias palabras) «se ofende» al ver que los dueños de las fábricas
siguen como si tal cosa. Las grandes casonas continúan ocupadas,
mientras las casas de los tejedores y las hilanderas se vacían
porque las familias que vivían en ellas tienen que trasladarse a
sótanos y habitaciones de alquiler. Los carruajes siguen rodando
por las calles, los conciertos continúan abarrotados, las tiendas
lujosas siguen teniendo clientes mientras el obrero pasa el tiempo
ocioso presenciando todo eso y pensando en su mujer pálida y
resignada en casa, en los niños que lloran en vano pidiendo más
comida, y en cómo empeora la salud de sus allegados y de las
personas a quienes quiere. El contraste es demasiado grande.
¿Por
qué debe sufrir solo él cuando
llegan los malos tiempos?
Sé que, en realidad, las cosas no
son así y también cómo son en realidad, pero lo que pretendo es
transmitir la impresión de lo que piensan y sienten los obreros.
Aunque es cierto que, cuando llegan los buenos tiempos, muchas
veces dejan de lado sus quejas con una falta de previsión casi
infantil y olvidan toda prudencia y precaución.
Sin embargo, hay entre ellos
hombres serios que han soportado ofensas sin quejarse, pero sin
olvidar o perdonar a quienes (según creen) son la causa de todos
sus pesares.
Entre ellos estaba John Barton.
Sus padres habían sufrido; su madre había muerto por una carencia
absoluta de lo más elemental. Él era un obrero bueno y fiable, y,
como tal, estaba seguro de encontrar trabajo. Pero gastaba todo lo
que tenía con la confianza (también podríamos decir imprudencia) de
quien se sabe hombre dispuesto y se cree capaz de proveer sus
necesidades con su esfuerzo. Y, cuando el patrono quebró y un
martes por la mañana despidieron a todos los obreros de la fábrica,
con la noticia de que el señor Hunter había cerrado, a Barton solo
le quedaban unos chelines; pero confiaba en que lo contratarían en
alguna otra fábrica y por eso, antes de volver a casa, pasó varias
horas yendo de fábrica en fábrica pidiendo trabajo. Pero
¡en todas las fábricas se notaba
la caída del comercio! Unas estaban reduciendo los jornales, otras
despidiendo a gente, y Barton pasó semanas sin trabajo y viviendo
de prestado. En esa época fue cuando su hijo pequeño, su ojito
derecho, el objeto de toda su capacidad de amar, contrajo la
escarlatina. Lograron que sobreviviera, pero su vida pendía de un
hilo muy fino. Todo, dijo el médico, dependía de una buena
alimentación y una vida sana que permitiera al niño recuperarse de
la postración en que lo había dejado la fiebre. ¡Burlonas palabras
cuando en la casa no había comida suficiente ni siquiera para una
persona! Barton trató de que le fiaran, pero los tenderos también
lo estaban pasando mal. Pensó que no sería pecado robar y lo habría
hecho, pero no encontró la ocasión en los pocos días de vida que le
quedaban al niño. Presa de un hambre canina, aunque apenas reparaba
en ella por su preocupación por el muchacho convaleciente, se
plantó delante de uno de esos escaparates que exhiben todo tipo de
deliciosos comestibles —piernas de venado, quesos Stilton y
gelatinas— a los ojos de los viandantes. Y vio salir a la señora
Hunter, que cruzó hasta su carruaje, seguida del tendero cargado de
compras para una fiesta. Cerraron la puerta de un portazo y se
marchó; Barton volvió a su casa con una amarga cólera en su
corazón, ¡para encontrar a su hijo cadáver!
Ya imaginará el lector las ansias
de venganza que alimentó contra sus patronos. Pues nunca faltan
quienes, por escrito o de palabra, tienen interés en inspirar esos
sentimientos en los obreros, saben cómo y cuándo exaltar tan
peligrosa pasión a su antojo, y utilizan sus conocimientos con
implacable determinación para favorecer sus fines.
Así que, mientras Mary crecía
cada vez más a su aire, se volvía más enérgica y
también más hermosa con cada día
que pasaba, su padre se convirtió en portavoz en muchas reuniones
del sindicato, se hizo amigo de los delegados, albergó la ambición
de convertirse él mismo en delegado y en cartista[7] y se mostró
dispuesto a hacer cualquier cosa por los miembros de su
orden.
Pero ahora corrían buenos tiempos
y todas esas ideas eran solo teóricas. Su idea más práctica era que
Mary aprendiera el oficio de modista, pues por muchos motivos no
había cambiado de opinión sobre el trabajo en las fábricas para las
mujeres.
Mary tenía que hacer alguna cosa.
Puesto que las fábricas, tal como he dicho, estaban descartadas,
quedaban dos posibilidades: ponerse a servir o aprender el oficio
de modista, y Mary se oponía con toda la fuerza de su voluntad a lo
primero. No sabría decir qué habría conseguido dicha voluntad si su
padre se hubiera empeñado en lo contrario, pero le disgustaba la
idea de separarse de ella, que era la alegría del hogar y la única
voz que oía en su silenciosa casa. Además, por sus ideas y
sentimientos respecto a las clases superiores, consideraba el
servicio doméstico una especie de esclavitud, una indulgencia ante
unas necesidades artificiales por un lado y por otro una renuncia
al derecho al ocio de día y al descanso de noche. Que juzgue el
lector hasta qué punto sus exagerados sentimientos tenían algún
fundamento real. Me temo que la determinación de Mary de no
dedicarse a servir se basaba en ideas mucho menos sensatas que las
de su padre. Los tres años de independencia (ése era el tiempo
transcurrido desde la muerte de su madre) no la habían inclinado a
someterse a normas de horarios y amistades, ni a tener que
modificar su atuendo según las ideas del decoro de su señora, o a
perder el apreciado derecho femenino de cotillear con una vecina y
trabajar día y noche para ayudar a alguien que estuviera pasándolo
mal. Aparte de eso, las cosas que le había dicho la ausente y
misteriosa tía Esther ejercían una influencia no reconocida sobre
Mary. Sabía que era muy guapa: al salir de las fábricas la gente
decía la verdad (fuese la que fuese) a todo el que se encontraba y
pronto había revelado a Mary el secreto de su belleza. Y, si las
observaciones de la gente hubieran caído en saco roto, no faltaban
jóvenes de distinta clase social dispuestos a piropear a la
preciosa hija del tejedor cuando se cruzaban con ella por la calle.
Además, las jóvenes de dieciséis años saben muy bien si son guapas,
aunque puedan ignorar si no lo son. Y saberlo la había llevado a
decidir desde muy pronto que su belleza le serviría para llegar a
ser una señora; ambicionaba el estatus aún más por los improperios
de su padre; un estatus al que, según creía firmemente, había
accedido su desaparecida tía Esther. Y, mientras que una criada
debe trabajar y ensuciarse, y todos los que visitan la casa de sus
señores la ven como una criada, una aprendiz de modista (o eso
creía Mary) debe vestir con cierto cuidado por las apariencias, no
tiene que ensuciarse las manos, ni acalorarse con el trabajo
excesivo. Antes de que lo que he contado tan sinceramente sobre los
desatinos en los que pensaba o creía Mary dañe sin remedio la
opinión que sobre ella se haya formado el lector, es preciso tener
en cuenta las tontas fantasías que tienen las jóvenes de dieciséis
años de cualquier clase y condición. El resultado de todas esas
opiniones del
padre y de la hija fue que, como
he dicho antes, decidieron que Mary aprendiera el oficio de
modista; y la ambición de la joven llevó al padre a todos los
establecimientos dedicados a ese negocio para averiguar en qué
puntillosas condiciones admitirían a su hija en un puesto tan
humilde. Pero en todos exigían el adelanto de una suma elevada.
¡Pobre hombre!, podría haberlo imaginado sin necesidad de perder un
día de trabajo. Sin duda, se habría indignado de haber sabido que,
si Mary lo hubiera acompañado, las cosas habrían sido muy
distintas, pues su belleza la habría hecho deseable como
dependienta. Luego probó suerte en establecimientos de segunda,
pero en todos era necesario pagar alguna cantidad y él no tenía
dinero. Desanimado y enfadado, volvió a casa por la noche, y dijo
que había sido una pérdida de tiempo, que la profesión de modista
era difícil y no valía la pena aprenderla. Mary comprendió que la
situación no pintaba bien y al día siguiente probó suerte ella
misma, pues su padre no podía permitirse perder otro día de
trabajo; antes de la noche (la experiencia del día anterior la
había obligado a rebajar considerablemente sus expectativas) se
había contratado como aprendiza (al menos de palabra, pues no
habían firmado ningún contrato de aprendizaje) con una tal señorita
Simmonds, modista y sombrerera, en una respetable callejuela que
llevaba a Ardwick Green, donde su negocio estaba anunciado con
letras doradas sobre un fondo negro con un marco de arce de ojo de
pájaro, sobre el escaparate de la parte delantera; donde llamaban
«jovencitas» a las empleadas, y donde Mary trabajaría dos años sin
remuneración a cambio de aprender el oficio, y donde después
comería y tomaría el té a cambio de un salario cuatrimestral
(porque cuatrimestral era mucho más elegante que semanal), un
salario muy escaso, divisible en una ínfima asignación semanal. En
verano tendría que estar en el taller a las seis y llevar la comida
los dos primeros años; en invierno no debía presentarse hasta
después del desayuno. La hora de volver a casa por la noche
dependería siempre de la cantidad de trabajo que tuviera la
señorita Simmonds.
Mary estaba contenta, y al
notarlo su padre se alegró también aunque refunfuñara malhumorado;
pero Mary sabía cómo tratarlo y lo engatusó con sus alegres planes
para el futuro; de este modo ambos se fueron a la cama aliviados
aunque no felices.
Capítulo IV
No envidiar nada bajo el inmenso
cielo
no lamentar ninguna mala acción,
ninguna hora malgastada, y como una violeta, silenciosa,
devolver con dulzura al cielo la
bondad prestada
y luego doblegarse feliz bajo el
castigo de la lluvia.
ELLIOTT[8]
Pasó otro año. Las olas del
tiempo parecían haber borrado hasta la última huella de la pobre
Mary Barton, pero su marido seguía pensando en ella con un pesar
callado y tranquilo las noches insomnes y silenciosas, y Mary se
despertaba con un sobresalto de su bien merecido sueño y, en un
duermevela, creía ver a su madre junto a la cama igual que antes:
con una palmatoria en la mano y una expresión de inefable ternura
mientras observaba a su niña dormida. Pero Mary se frotaba los ojos
y volvía a tumbarse sobre la almohada, despierta, y consciente de
que no era más que un sueño; y, aun así, ante cualquier dificultad
o momento de confusión, en el fondo de su corazón llamaba a su
madre en busca de ayuda y pensaba: «Si mi madre no hubiera muerto,
me habría ayudado». Olvidaba que las penas de una mujer son mucho
más difíciles de mitigar que las de una niña, incluso para el amor
de una madre, así como que ella era mucho más juiciosa y animosa
que la madre a quien lloraba. La tía Esther seguía misteriosamente
ausente, la gente se había cansado de preguntar por ella y estaba
empezando a olvidarla. Barton seguía asistiendo a su club, y se
había convertido en uno de los miembros más activos del sindicato,
pues la hora en que Mary regresaba a casa era muy incierta y a
veces, cuando su hija tenía mucho trabajo, él pasaba fuera toda la
noche. Su mejor amigo seguía siendo George Wilson, a quien no
hacían demasiada gracia las cuestiones que agitaban la imaginación
de Barton, pero en el fondo de su corazón seguían unidos por viejos
lazos y el recuerdo de las cosas pasadas daba un encanto inefable a
sus visitas. Nuestro viejo amigo Jem Wilson, aquel muchacho
juguetón, se había convertido en un fuerte joven de rostro sensato,
que habría podido ser apuesto de no haber estado un poco picado de
viruelas aquí y allá. Trabajaba para una de las grandes empresas de
ingeniería que envían máquinas y artilugios de sus talleres a los
dominios del zar y el sultán. Su padre y su madre no se cansaban de
alabarlo y siempre que lo hacían la guapa Mary Barton movía la
cabeza, viendo claramente que querían darle a entender que sería un
buen marido y pedirle que correspondiera a su amor, del que él
nunca había osado hablarle por mucho que su mirada lo dijera
todo.
Un día, a principios de invierno,
cuando la gente llevaba ropa de abrigo que no se desgasta
fácilmente y el negocio de la señorita Simmonds flojeaba, Mary se
encontró
con Alice Wilson, que regresaba
de uno de sus días de trabajo a media jornada en casa de un
comerciante. Mary y Alice siempre se habían llevado bien; de hecho,
Alice siempre había sentido cariño por la joven huérfana hija de
aquella cuyos besos tanto la habían consolado en sus muchas horas
de insomnio. Así que la atildada anciana y la radiante y joven
trabajadora se saludaron efusivamente, y luego Alice le preguntó si
le apetecía ir a tomar el té con ella esa tarde.
—Te parecerá aburrido pasar la
tarde con una vieja como yo, pero hay una joven que vive en el piso
de arriba y hace trabajo de aguja y de vez en cuando se dedica a
hacer vestidos igual que tú, Mary; es la nieta del viejo Job Legh,
un tejedor, y es muy buena chica. Ven, Mary, me apetece mucho que
os conozcáis. Además, también es muy guapa.
Al principio, Mary se había
temido que el otro invitado fuese el sobrino de Alice, pero ella
era demasiado discreta para organizar un encuentro, incluso para su
amado Jem, si la otra parte no estaba interesada; y Mary, una vez
aliviadas sus aprensiones, aceptó ir con ella. ¡Qué atareada estuvo
Alice! Pocas veces tenía invitados a tomar el té. Corrió a casa y
encendió con dificultad el fuego tras pedir prestado un fuelle para
que prendiera más deprisa. Cuando lo encendía para ella siempre
tenía más paciencia y dejaba que los carbones se tomaran su tiempo.
Luego se calzó los zuecos y fue a buscar agua a la fuente de la
plazuela de al lado, y de camino pidió prestada una taza; tenía
muchos platillos desparejados, que utilizaba como platos si lo
requería la ocasión. Doscientos gramos de té y cien de mantequilla
equivalían al salario de una mañana, pero ésa era una ocasión
especial. Por lo general, ella se contentaba con infusiones de
hierbas cuando estaba en casa, a menos que alguna señora
considerada le regalara unas hojas de té de su bien provista
despensa. Sacó las dos sillas de los invitados, les quitó el polvo
y las cepilló; colocó un viejo tablero sobre dos cajas de velas,
cada una en un extremo (un tanto inestable, sin duda, aunque ella
conocía bien aquel asiento y sabía cómo sentarse en él; de hecho
servía más para dar una aparente dignidad que para estar
verdaderamente cómodo); puso una mesita redonda muy pequeña junto
al fuego que ardía ya alegremente; colocó sobre su vieja bandeja
sin lacar de tercera mano la tetera negra, dos tazas con un diseño
rojo y blanco y una con el antiguo y conocido diseño de unas hojas
de sauce, y unos platillos desparejados (en uno estaba la provisión
extra de mantequilla); concluidos aquellos preparativos, Alice miró
satisfecha a su alrededor y se preguntó qué más podía hacer para
que la tarde resultara agradable. Cogió una de las sillas que había
junto a la mesa, la acercó al enorme estante del que ya hablé al
lector cuando describí el sótano en el que vivía, se subió a ella,
tiró de una vieja caja de madera y sacó un poco de pan de avena del
norte —el pan de salvado de Cumberland y Westmoreland—, bajó con
cuidado con las finas rebanadas amenazando con hacerse pedazos en
sus manos y las dejó sobre la mesa convencida de que sus invitadas
disfrutarían comiendo el pan de su infancia; sacó también una
hogaza de dos kilos y se sentó a descansar, pero a descansar de
verdad, no a fingir que lo hacía, en una de las sillas de asiento
de mimbre. La vela
estaba preparada para encenderla,
el agua hervía, el té aguardaba su destino en su paquetito de
papel: todo estaba dispuesto.
¡Un golpe en la puerta! Era
Margaret, la joven obrera que vivía en el cuarto de arriba, que al
oír el ajetreo y el silencio subsiguiente había pensado que ya era
hora de bajar. Era una joven cetrina, enfermiza y dulce con aire
preocupado; su ropa era humilde y sencilla y consistía en una
especie de vestido de tela oscura, con el cuello cubierto por un
chal o pañuelo de lino atado detrás y a los lados. La anciana la
saludó muy efusiva y le pidió que se sentara en la silla de la que
acababa de levantarse, mientras ella se sentaba con cuidado en el
tablón para que Margaret pensara que había escogido aquel asiento
porque le apetecía.
—No sé qué es lo que habrá
entretenido a Mary Barton. Es muy puntual —dijo Alice al ver que
Mary se retrasaba.
La verdad era que Mary se estaba
vistiendo; sí, hasta para ir a ver a la pobre Alice se tomaba la
molestia de considerar qué vestido se ponía. No lo hacía por Alice,
claro; no, ambas se conocían demasiado bien. Pero a Mary le gustaba
causar buena impresión, y hay que reconocer que casi siempre lo
conseguía, y estaba esa otra invitada a quien no conocía. Así que
se puso un bonito vestido nuevo de lana merino, cerrado hasta la
garganta y con el cuello y los puños de lino, y salió dispuesta a
impresionar a la pobre y dulce Margaret. Y desde luego lo logró.
Alice, que no concedía demasiada importancia a la belleza, no le
había dicho a Margaret lo guapa que era Mary; y, cuando ésta entró
un poco ruborizada e insegura, Margaret no pudo quitarle los ojos
de encima y la joven bajó las largas pestañas como si le
disgustaran esas miradas que se había tomado tantas molestias en
atraer. ¿Imagina el lector el ajetreo de Alice para preparar el té,
para servirlo y endulzarlo a su gusto y servirles el pan de avena y
la mantequilla? ¿Imagina con qué placer vio cómo las jóvenes
hambrientas daban cuenta del pan y escuchó cómo alababan aquella
exquisitez de su añorado hogar?
—Cada vez que venía alguien del
norte, mi madre, bendita sea, me enviaba un poco de pan de avena.
Sabía lo buenas que saben estas cosas cuando se está lejos de casa.
Y a todo el mundo le gusta. Cuando trabajaba de criada, mis
compañeras siempre estaban dispuestas a compartirlo conmigo. Ha
pasado ya mucho tiempo…
—Cuéntanos, Alice —dijo
Margaret.
—Pues, chica, no hay mucho que
contar. En casa había demasiadas bocas que alimentar. Tom, el padre
de Will (vosotras no conocéis a Will, es marinero y está
embarcado), se había trasladado a Manchester y había escrito
diciendo que había una barbaridad de trabajo, tanto para los chicos
como para las chicas. Así que mi padre envió primero a George (a
George lo conoces bien, Mary); y luego empezó a escasear el trabajo
en Burton, donde vivíamos, y mi padre dijo que yo también podía
probar a buscar trabajo. George escribió contando que los salarios
eran mucho más altos en Manchester que en Milnthorpe o en
Lancaster; y, chicas, yo era joven e insensata y pensé que haría
bien yéndome de casa. Conque un día el carnicero nos trajo una
carta