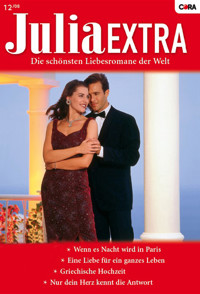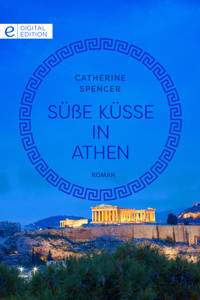2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Zachary Alexander estaba acostumbrado a tener clientes difíciles en su lujoso complejo turístico de invierno, pero con la señorita Durocher necesitaría tener más cuidado. Aquella muchacha rica y malcriada quería un amante temporal, estaba claro. Pero se juró que no sucumbiría a sus encantos, aun siendo la primera mujer que había despertado el deseo en él después de mucho tiempo. Claire Durocher había trabajado duramente para conseguir tener un negocio con éxito, pero lo que más deseaba era un marido… y preferiblemente el atractivo señor Alexander. Él la había catalogado como una vampiresa, pero al terminar las navidades consiguió tener a Zach en sus manos…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Catherine Spencer
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mas alla de la inocencia, n.º 1129 - marzo 2020
Título original: Zachary’s Virgin
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-081-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
POR LOS folletos, la estación de esquí de Topaz Valley parecía el Paraíso. Estaba enclavada en lo más profundo de las montañas de British Columbia, la provincia más occidental de Canadá, y parecía tener todas las ventajas de los deportes de invierno de St. Moritz, más la de encontrarse cerca de Vancouver, la ciudad donde Claire pensaba abrir otra tienda de joyería de su cadena. Además, el que se encontrase alejada de los lugares que solía frecuentar y de su habitual círculo de amigos era otro punto a su favor, porque la verdad era que necesitaba un cambio de escenario.
Era increíble que ella, que había trabajado tanto por llegar a la cima de la sociedad europea, sintiera de pronto semejante añoranza por un modo de vida más simple y básico. Pero últimamente, cuando se miraba en el espejo, se había encontrado con una extraña, una extraña tan preocupada por las apariencias que había descuidado su vida privada, una frágil parte de sí misma que nadie conocía. Si seguía así, temía que la verdadera Claire Durocher pudiera desaparecer.
Topaz Valley parecía ofrecerle la oportunidad de hacer inventario de su vida, no solo de hasta dónde había llegado desde que había abandonado su triste infancia en Marsella, sino que también le posibilitaba pensar hacía dónde se dirigía a partir de aquel momento.
Pero los folletos se habían olvidado de decir que el Estado de British Columbia era vasto y salvaje. O que, una vez que llegase a Canadá, todavía tendría seis horas de viaje hasta su destino, y que al final de su viaje estaría tan cansada que desearía dormir doce horas seguidas.
Tampoco mencionaban el hecho de que, mientras que la zona de la costa de los alrededores de Vancouver disfrutaba de una prolongada primavera, en la que las rosas aún florecían en resguardados jardines, en el interior de la provincia hacía un frío imposible de imaginar si no se experimentaba directamente.
Por supuesto que se había imaginado que habría nieve, y por lo poco que había podido ver cuando había bajado del helicóptero al final de su viaje, la había, y en grandes cantidades; pero con lo que no había contado era con aquel viento que la azotaba y apenas la dejaba respirar.
Los demás pasajeros no parecían sentirse demasiado impresionados por aquellas condiciones meteorológicas y parecían contentos de esperar la llegada de Santa Claus en aquel sitio. Ella, en cambio, se preguntaba si habría sido buena idea pasar allí la Navidad, sobre todo cuando el piloto del helicóptero se despidió de ellos, se subió al aparato y dijo:
–¡Feliz Navidad, amigos! Me iré antes de que empeore el tiempo.
Segundos más tarde los rotores alcanzaron velocidad y el helicóptero despegó con la torpeza de un pájaro prehistórico, hurtándole a Claire su último lazo con la civilización.
Claire se puso la capucha de su abrigo con bordes de piel y se levantó el cuello hasta la barbilla. Luego miró el paisaje que la rodeaba.
El cielo no vaticinaba nada bueno: pronto se haría de noche y daba la impresión de que seguiría nevando.
Un vehículo subió la cuesta y se detuvo. Una figura abrigada hasta las cejas con ropa apropiada para escalar el Everest salió por la puerta del conductor del coche y les dio la bienvenida.
–¡Eh, amigos! La limusina de Topaz Valley está a vuestro servicio! Subid todos los que no os sintáis con fuerzas de hacer autostop hasta el alojamiento.
Su sentido del humor carecería de la sofisticación a la que ella estaba acostumbrada, pero debía admitir que el hombre había demostrado una singular caballerosidad en la rapidez con la que la había ayudado a subir a… ¿Qué era aquello? Una especie de caja cuadrada con ruedas, parecida a un tanque del ejército por fuera, de no ser por su color amarillo… Por dentro tenía bancos de madera, sitio para maletas y esquíes, y gracias a Dios, el calor de la calefacción a la altura de los tobillos.
–Tiene suerte de haber llegado hasta aquí –le dijo el conductor–. Ayer un grupo tuvo que pasar la noche en Broome, porque la visibilidad era muy mala hasta aquí. Tuvieron que quedarse en el Hotel Wayside y comer hamburguesas, algo muy diferente de lo que esperaban para la cena, le digo…
Claire miró por la ventanilla del coche. Estaban bordeando una curva, atravesando una zona de árboles cargados de nieve y carente por completo del más mínimo signo de civilización.
Más tarde, cuando ella había abandonado toda esperanza de encontrar algún signo de vida humana, apareció ante ellos una casa en medio de una hondonada, protegida del frío. Había luz en las ventanas y de su chimenea salía humo.
El conductor salió del vehículo y dijo:
–Tened cuidado al bajar, amigos.
Un hombre salió del refugio a recibirlos. Era un hombre apuesto, de pelo rubio, delgado y de cuerpo atlético, que les sonreía sinceramente. No podía ser el legendario dueño del refugio, pensó Claire. Era demasiado joven para haber alcanzado aquel éxito.
–Me alegro de que hayáis podido llegar antes de que el tiempo nos vuelva a jugar una mala pasada.
Quizás no fuera la bienvenida más aceptable desde el punto de vista social, pero no dejaba de tener su encanto. Como el edificio, pensó Claire, mirándolo. No era ni un castillo estilo siglo diecinueve ni uno de los chalés a los que ella estaba acostumbrada.
Era un edificio de cuyo centro partían cuatro alas. Tenía tres plantas.
Claire entró por una gran puerta y miró alrededor. Era un lugar elegante y espacioso, con una gran escalera y una chimenea de piedra enorme.
Hasta el árbol de Navidad era inmenso; con unas bolas del tamaño de globos.
En cuanto a los sofás de piel agrupados alrededor del fuego, podrían haber acomodado a gigantes y aún quedarles sitio para gente de tamaño normal.
Para completar la postal de navidad, había dos samoyedos en una alfombra frente al fuego, guardando el calor de unos troncos encendidos.
Claire se unió a los otros huéspedes para confirmar sus datos en recepción. Estudió el plano del albergue que estaba colgado en la pared, detrás del escritorio. La persona encargada de diseñar el lugar ciertamente se había tomado la molestia de asegurarse de que los huéspedes tuvieran todas las comodidades. Además de varios salones, una biblioteca y un comedor, había también un salón para banquetes con una pista de baile, una sala de cine y teatro, un gimnasio, una sauna, una piscina cubierta, y un salón de belleza que ofrecía desde limpiezas faciales hasta masajes.
Algo que ella podría haber agradecido después de todo un día de viaje…
Una pareja que estaba delante de ella se marchó y Claire quedó frente a la empleada, detrás del mostrador.
–¡Hola! –la saludó sonriendo la mujer, cuyo cartel en la solapa decía que se llamaba Sally. Miró la lista de nombres–. Veamos… Usted debe de ser…
–Claire Durocher.
–¡Oh, sí! Viene desde Europa, ¿verdad? ¡Bienvenida a Canadá! –miró nuevamente la lista–. Originalmente la teníamos con una reserva de una suite en el edificio principal.
–Sí, así es –contestó Claire, un poco disgustada por oír la palabra «originalmente». Había dormido mal en el vuelo, no se bañaba desde la tarde anterior en París, y no resistiría la idea de no tener habitación.
–Esa fue la reserva que hice hace seis meses. Me la confirmaron en su oficina esta semana, y es la que espero recibir.
La sonrisa de la empleada se desvaneció un poco.
–Sí… Bueno, el asunto es que hemos tenido que ponerla en una de las otras habitaciones. Es algo pequeña, pero muy cómoda, y solo estará allí una o dos noches.
–No quiero que me destinen a una habitación más pequeña, ni cambiarme a otro sitio que a ustedes les convenga. Quiero que me alojen en la suite que he reservado.
–Me temo que eso no es posible –dijo Sally–. La gente que ha estado aquí la semana pasada todavía no se ha marchado.
–Entonces póngalos en la habitación más pequeña –contestó Claire, ignorando una voz en su interior que le decía que sería más sencillo aceptar lo que hubiera disponible y no armar un escándalo. Había aprendido duramente que si ella quería que los demás la tratasen con el debido respeto, del que tanto había carecido en su infancia, debía exigirse dar lo mejor de sí y exigir también lo mejor para sí misma.
La supuesta señorita Sally agitó la cabeza con gesto apesadumbrado.
–No lo comprende, señorita Durocher. No caben. Son una familia de cuatro miembros.
–Oh! –exclamó Claire, con tono de mal humor.
–¿Hay algún problema? –dijo una voz de tono suave, en contraste con el de ella.
–¡Oh, Zach! –la chica se sintió aliviada–. Se trata de la suite Dogwood. La señorita Durocher está un poco molesta porque no está disponible.
–La señorita Durocher está más que un poco molesta –Claire la corrigió, dándose la vuelta para mirar al hombre en cuyo cartel identificador ponía que se llamaba Zachary Alexander, dueño del establecimiento y la persona a la que le había hecho la reserva–. Está muy disgustada…
Él se quedó de pie, erguido sobre su metro ochenta y pico de estatura, sus músculos aparentemente torneados a la perfección, un torso acorde con unos hombros anchos, unas caderas estrechas, el pelo grueso y oscuro, a excepción de unas canas en las patillas.
Tenía unos ojos azules como la Bahía de Nápoles en verano, y remotos como los picos de los Alpes un día de invierno. Y una mandíbula… ¡Y una boca!
Daba la impresión de que Zachary Alexander podía hacer con aquella boca lo que quisiera. Transformarla en una boca severa, dejar que se extendiera y se tensara en una sonrisa profesional, mientras inspeccionaba a su disgustada huésped. Pero nada de lo que hiciera podía traicionar la pasión contenida en su labio superior. Aquel hombre era un volcán dormido, con un fuego escondido, pero no por ello menos intenso.
–Sentimos mucho que usted esté… –volvió a sonreír irónicamente–… disgustada, pero el hecho es que la suite que pidió está ocupada todavía así que me temo que no tiene otra alternativa que aceptar la habitación que le ofrecemos, excepto, por supuesto, que prefiera dormir fuera en la nieve…
«No puedes estar cansada todavía… ¡Qué niño quiere irse a la cama temprano en una noche tan cálida? Ve y espera en la calle, Claire, y deja que tu madre entretenga a este caballero amigo tranquilamente. Y si eres buena, tal vez mañana tenga dinero suficiente para comprarte una chocolatina». La voz de su madre acompañaba a Claire desde hacía años.
¡Y Zachary Alexander creía que la iba a convencer con cualquier cosa!
–He hecho un viaje de veinticuatro horas prácticamente, monsieur, de las cuales seis de ellas las he empleado en hacer vuelos de conexión desde Vancouver. Si hubiera volado de Suiza, donde vivo, a Francia o a cualquier otra capital de Europa, habría tardado menos tiempo que en el último trayecto del viaje y…
–Si tenemos en cuenta que esta provincia sola es aproximadamente veintitrés veces más grande que su país, no me sorprende –contestó él con amabilidad, si no se tenía en cuenta que la había interrumpido y que había empleado con ella cierto tono paternalista–. A eso hay que agregar que, mientras que la población de Suiza es de unos seiscientos punto cuatro habitantes por kilómetro cuadrado, aquí hay aproximadamente unos ocho punto dos habitantes por kilómetro cuadrado, y…
–Y yo he tenido la desgracia de dar con el punto dos, ¡un hombre de poco cerebro y sin corazón!
Él sonrió sin poder remediarlo. Entonces ella pisó fuertemente con su bota y dijo:
–¡Estoy cansada, tengo hambre, me gustaría tomar un baño caliente y no estoy de humor para aguantar que se rían de mí o que me irriten, Monsieur Alexander!
–¡Y yo no estoy de humor para aguantar sus autocomplacientes rabietas, Mademoiselle Durocher! Así que le recomiendo que baje el tono de voz y que cambie de actitud. Su suite no está disponible, simplemente. La familia que debía de haberla dejado libre ayer tiene un niño enfermo que no se encuentra en condiciones de viajar. Y hasta que no esté bien, no tengo intención de decirles que se busquen otro sitio donde alojarse.
Hacía mucho tiempo que Claire no se ponía colorada, pero las palabras de él la ruborizaron.
–Lo siento mucho… –empezó a decir ella–. Si me lo hubiera dicho, lo habría comprendido, por supuesto…
–Prácticamente no me ha dado la oportunidad –dijo Zachary Alexander y se volvió nuevamente hacia su empleada–. ¿Qué más tenemos además de la habitación del segundo piso?
–No hay nada en el edificio principal, que es donde la señorita Durocher pidió que la alojáramos.
–¿Qué pasa con las casas de invitados al lado del lago?
–No hay nada tampoco allí. Lo único que no está ocupado es la suite privada de tu casa, Zach, pero Eric se suele quedar allí en vacaciones.
–Bueno, puesto que no ha aparecido como esperábamos, ni se ha molestado en decirnos nada, este año no tendrá esa suerte. Ya que el lugar será ocupado por la señorita Durocher. Si Eric apareciera, tendrá que conformarse con la habitación que la señorita Durocher encuentra inaceptable –Zachary Alexander no se molestó en mirar a Claire–. Dile a Paul que lleve sus cosas arriba, cuando se desocupe. Yo la acompañaré.
Zachary levantó el bolso de mano de Claire y la acompañó. La hizo pasar por una puerta grande y salieron al exterior. Ya era de noche. Pero estaba muy iluminado.
Tomaron un sendero sinuoso entre los árboles hacia las casas de huéspedes, situadas a lo largo de la orilla de un lago. Eran réplicas del edificio principal, y poseían un encanto especial. No eran cabinas rústicas como se había imaginado Claire.
–Tenemos que ir por aquí –dijo él, girando a la derecha, donde el camino se bifurcaba.
Minutos más tarde, la casa de Zachary Alexander apareció ante ellos. Estaba aparte del resto, y estaba resguardada por un cinturón de coníferas. Era diferente, más grande, e incluso más hermosa que las restantes. Tenía forma de letra «t», y tenía balcones en todos sus lados. Tenía un trozo de terreno. Claire se sorprendió por su elegancia.
–Vivimos en este extremo de la casa –le dijo él, mostrándole las dos terceras partes más altas de la letra «t». Pero tiene el resto de la casa para usted sola.
Ella lo siguió por unos escalones hasta uno de los balcones y esperó que él abriera una puerta en la parte izquierda. Entró y encendió la luz, le dio la llave y le dijo:
–Me temo que solo encontrará un salón con una barra para los desayunos y cocina empotrada, un dormitorio grande, un vestidor y un baño con sauna incluido. Sinceramente, espero que no le falte espacio –metió el bolso de viaje de Claire y se dio la vuelta para marcharse.
–Un momento, monsieur, si no le importa –dijo ella, con la esperanza de que no sonara demasiado formal y fría. Cuando traducía del francés al inglés, especialmente cuando estaba nerviosa o estresada, sabía que no hablaba con la suficiente elocuencia y a menudo daba la impresión de hostilidad y dureza.
–¿Sí?
–Soy más razonable de lo que le parezco –le dijo ella, tocándolo en el brazo–. Y si le he dado una mala impresión, le pido disculpas. Cuando un niño está enfermo, uno debe estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas.
Él miró la mano de ella, puesta en su brazo, luego la miró a los ojos y dijo:
–Que disfrute de su estancia, señorita Durocher, y no dude en pedirnos lo que necesite para encontrarse realmente a gusto.
Ella se quedó callada, sorprendida por semejante actitud de orgullo y desprecio. Era una pena que un hombre tan alto y atractivo tuviera una naturaleza tan adversa.
Zach se encontró con otro grupo de huéspedes que había llegado por la carretera cuando él llegó al edificio principal. Sally parecía tenerlo todo controlado. Había otros empleados con ella, así que él pasó de largo y se dirigió al ala sur del edificio, rumbo a la cocina.
No había ningún signo de vida en la casa, lo que quería decir que, o Mel no había bajado la colina aún, o que habría ido a mendigarle comida a Roberto, el chef. Mejor que fuera lo segundo, pensó él. Los coches dejarían de pasar en diez minutos, y él no estaba de humor para ir a recoger a una adolescente de trece años que de pronto había decidido que no tenía por qué ceñirse a las reglas que gobernaban la vida de los demás.
Abrió las puertas giratorias y entró en la cocina. Había varias ollas en el fuego. Había baguettes recién horneadas en el horno especial que había comprado en Francia, y otras estaban enfriándose en la encimera de mármol. El chico que habían contratado para la temporada, para que los ayudara a preparar las comidas, estaba ocupado cortando rodajas de tomate. En el otro extremo, Roberto estaba consultando algo con Simon, el camarero especializado en los vinos. De Mel no había ni rastro.
–¿Ha visto alguien a mi hija? –preguntó Zach.
–Ha estado aquí hace unos diez minutos –dijo Roberto–. Muerta de hambre, como de costumbre.
Zach asintió. No dejaba de asombrarlo la cantidad de comida que podía engullir Mel, y que siguiera delgada como un palo.
–Os dejo, entonces. Tenemos todo ocupado esta noche, así que si necesitáis ayuda, decídmelo.
Cuando volvió al vestíbulo, descubrió que la gente había mermado. Su regateador y hombre de confianza, McBride, estaba descargando leña cerca de la chimenea.
–Si no te conociera, diría que eres un hombre con un montón de problemas con las mujeres.
–No estás muy errado –contestó él–. Ha venido una heredera de la alta sociedad, con grandes humos. Seguramente dará más de un problema antes de que terminen las navidades.
–¿Heredera has dicho? ¿Está sola aquí?
–Sí.
–¿Es fea?
Una imagen de Claire pasó por la mente de Zachary. Grandes ojos grises. Pestañas largas, labios en forma de corazón. Dientes blancos y perfectos. Tenía las manos delicadas y el pelo negro. Hombros menudos, erguidos como en protesta, y un pie estrecho y elegante que pisaba con fuerza al molestarse.
Zach encogió los hombros.
–Las he visto más feas.
McBride pareció esperanzado.
–¿Sí? ¿Está buscando marido, por casualidad?
–Sin duda eres un hombre capaz de enamorar a más de una mujer –dijo Zach–. Pero esta es muy joven. Podría ser tu hija.
–¡Bueno, hombre! Yo solo preguntaba… Tal vez tú puedas ponerla en la mira.
–¡Ni loco!
McBride sonrió de lado y se retorció el bigote un momento.
–Con treinta ocho años, eres muy joven para cerrarte a otras relaciones. Jenny murió hace seis años, y esa chica tuya necesita una madre, si no, crecerá salvaje como una cabra del monte. A Jenny no le gustaría que fuera así, y tú y yo lo sabemos bien. Si hubiera vivido, habría querido que Melanie aprendiera modales y que usara falda alguna vez, en lugar de andar por ahí siempre con vaqueros y con tus jerseys gastados.
Pero Jenny no vivía, y aunque el shock de perderla tan inesperadamente había desaparecido, Zach no podía imaginar a nadie en su lugar, y menos a alguien como la señorita Durocher. Jenny había sido una mujer dulce y paciente, dispuesta a echar una mano en lo que hiciera falta, ya fuera enseñar a principiantes a esquiar, ayudar en la recepción, o en la cocina. Y mientras tanto, había sido una esposa entregada y una madre maravillosa.
–Mel tiene mucho tiempo para preocuparse por su ropa y por fiestas –dijo Zach.
Unos años atrás no se había cuestionado su capacidad para manejar a su hija. Ella estaba contenta con la vida que hacía allí. Parecía adorar la vida aislada y todo lo que la rodeaba.
Le había comprado un ordenador y le había enseñado a usarlo. La había matriculado por correspondencia, y la había ayudado en sus trabajos. La había enseñado a esquiar, a nadar, a patinar sobre hielo… Y McBride la había enseñado a montar a caballo y a jugar al billar. Su vida había sido plena y excitante, y no había parecido echar de menos tener amigos de su edad.
Pero en el verano algo había cambiado. Había empezado a hablar de que quería marcharse de allí e ir al colegio. No parecía seguir con ganas de compartir el tiempo libre con él. Aquella temporada no habían esquiado ni una vez juntos. O se pasaba el tiempo con la cabeza metida en una revista o se marchaba sola por ahí. Algunas veces la había encontrado conversando en susurros con Sally, pero en cuanto lo había visto acercarse, se había cerrado más que una almeja.
Él siempre había sabido que llegaría un momento en que necesitaría hablar con una mujer acerca de… cosas de mujeres. Pero no había calculado que ese momento llegaría tan pronto.
–¡Apenas tiene trece años! –dijo Zach.
–Por si no lo sabes, muchacho, es alrededor de esa edad cuando empiezan todas las historias –contestó McBride, tocándose el molar con la punta de la lengua–. Por lo que he oído, la adolescencia no es fácil. Aun teniendo a los dos padres.
La gente de las casas de huéspedes estaba bajando a tomar una copa. Zach podía ver el salón desde el vestíbulo. Charlie y Walter estaban poniendo platos con entradas frías y calientes.
–Bueno… ¡No voy a salir a la caza de una esposa solamente para darle dos padres a Mel! Así que tendrá que arreglárselas con uno solo. Voy a ir a cambiarme para la cena. Si la ves, dile que es hora de que vuelva a casa.
El viento había parado, notó al salir, pero estaba nevando. Se oía suavemente la música de los altavoces en el ambiente. La luz iluminaba los balcones de la casa y los alrededores. Había olor a madera en el aire.
Zach respiró profundamente. El pronóstico decía que al día siguiente aclararía. Era dieciocho de diciembre, y en tres días el programa de vacaciones estaría en marcha, empezando por el tradicional paseo en trineo bajo la luz de la luna. Tenía bastantes más cosas de qué preocuparse que de una cliente criticona.
Se levantó el cuello de la chaqueta y salió en dirección a la casa. La conversación con McBride seguía rondándole la cabeza. ¿Se equivocaba al pensar que podía ser padre y madre a la vez? ¿Echaría de menos Mel a su madre más de lo que la niña y él podían darse cuenta?
Los samoyedos avanzaban con Blanche mordisqueando juguetonamente los talones de Lily, como de costumbre, en una carrera por llegar a casa primero. Cuando dobló la última esquina, vio con gran alivio que las luces en la zona de su casa estaban encendidas, lo que quería decir que Melanie ya estaba allí. Pero también había luz en el tercio restante. No le gustaba la idea de tener que hacer de anfitrión con Claire Durocher. Hasta Eric, su cuñado, era preferible a ella.
Oyó música y risas en la noche. ¡Oh, sí! ¡Su hija estaba en casa! Sería mejor advertirle a Melanie que no hiciera mucho ruido en los siguientes días, si no quería tener una discusión con su vecina.
Zach se quitó la nieve de las botas y abrió la puerta, esperando encontrarse con Melanie tirada en el sofá mirando la televisión. Pero el salón al otro extremo del vestíbulo estaba vacío.
Entonces se dio cuenta de que la música venía de la puerta de al lado. Y también las risas. La de la mujer, seductora y cálida, la de su hija, fuerte y alegre.
¡Maldita sea! ¿No había tenido bastante con lo ocurrido antes? Porque lo que menos necesitaba Melanie era aprender de una mujer autocomplaciente y obstinada como Claire Durocher.
Suspiró apesadumbrado y cerró la puerta de su casa. Y se dirigió a casa de su vecina.