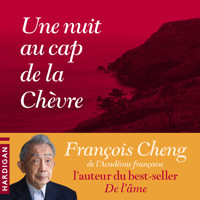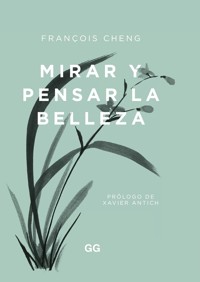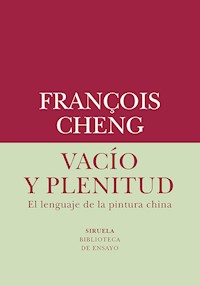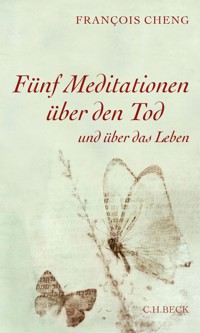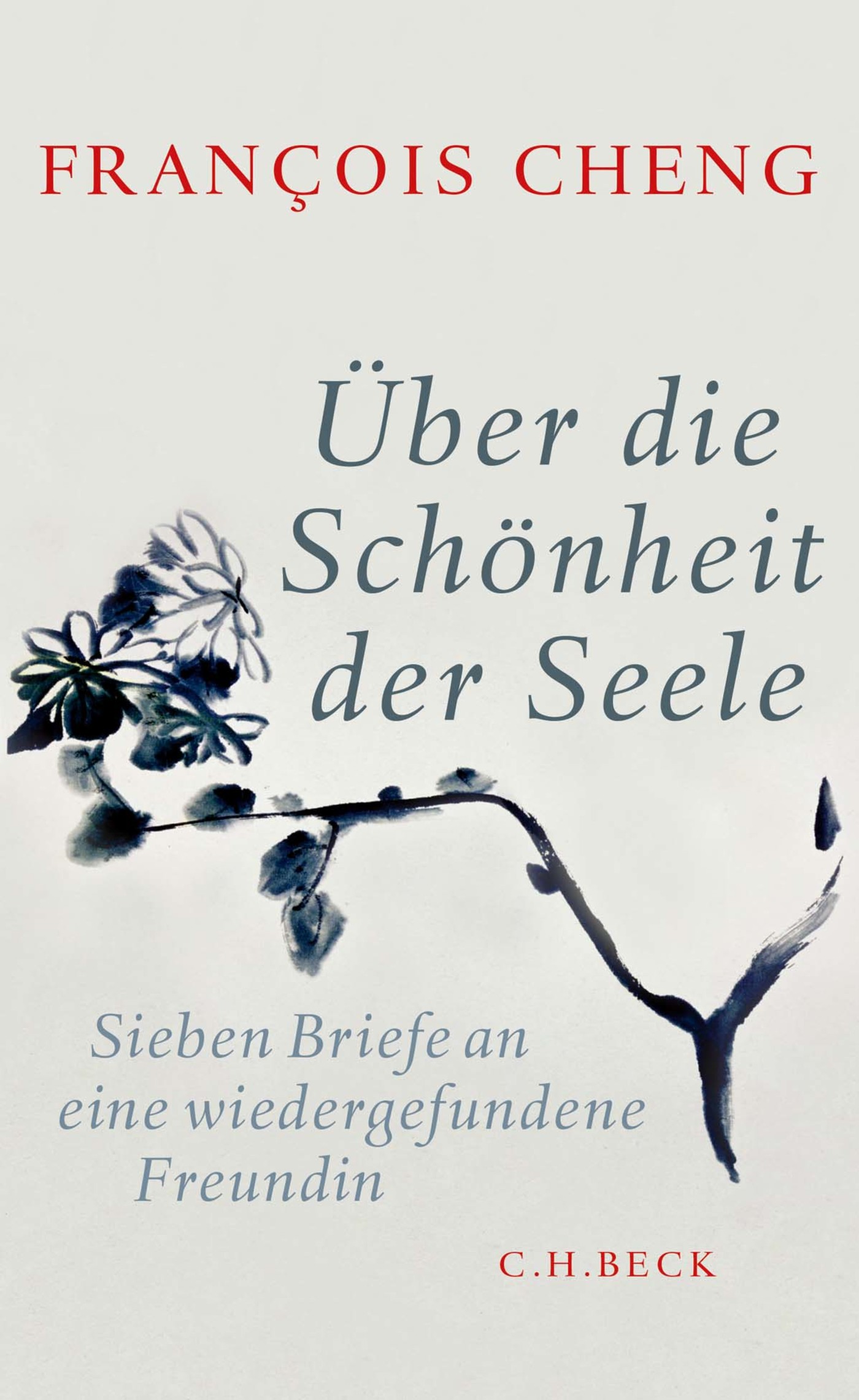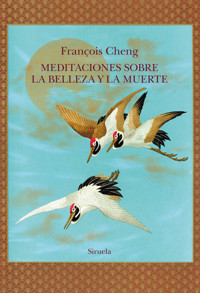
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta obra reúne, por primera vez, Cinco meditaciones sobre la belleza y Cinco meditaciones sobre la muerte, es decir, sobre la vida, dos libros canónicos en el pensamiento del autor francés. El primer volumen constituye un breve pero intenso diálogo entre la estética occidental, fundamentalmente la renacentista, y la estética oriental, en especial la china, que nos adentra en el misterio de la belleza como luz y como espíritu. Es la belleza lo que, en estos tiempos de miserias, de violencia y de catástrofes naturales, se sitúa como oposición al mal, en el otro extremo de una realidad a la que debemos hacer frente. Por su parte, en el segundo volumen el autor indaga en la dualidad que integran la muerte y la vida para mostrarnos un «doble reino de la vida y de la muerte»; en él, la primera, elevada a su más alta dimensión, supera y engloba a la segunda. Así, François Cheng no pretende en esta obra darnos un «mensaje» sobre la vida después de la muerte ni elaborar un discurso dogmático, sino ofrecer su testimonio de una visión de la «vida abierta». Una visión en movimiento ascendente que invierte nuestra percepción de la existencia humana y nos invita a observar cómo la muerte transforma cada vida en un destino singular y la hace partícipe de una gran aventura por venir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2025
Títulos originales: Cinq méditations sur la beauté y Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie
En cubierta: © rawpixel
Colección dirigida por Victoria Cirlot
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De Cinco meditaciones sobre la belleza: Éditions Albin Michel, París, 2006, 2008, 2017
© De Cinco meditaciones sobre la muerte, es decir, sobre la vida: Éditions Albin Michel, París, 2013, 2017
© Del prólogo, Victoria Cirlot
© De las traducciones, Anne-Hélène Suárez Girard (Cinco meditaciones sobre la belleza) y María Cucurella Miquel (Cinco meditaciones sobre la muerte, es decir, sobre la vida)
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10415-92-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
PrólogoVICTORIA CIRLOT
CINCO MEDITACIONES SOBRE LA BELLEZA
Nota del editor francés
Primera meditación
Segunda meditación
Tercera meditación
Cuarta meditación
Quinta meditación
CINCO MEDITACIONES SOBRE LA MUERTE, es decir, sobre la vida
Nota del editor francés
Primera meditación
Segunda meditación
Tercera meditación
Cuarta meditación
Quinta meditación
Prólogo
Hemos reunido en un solo volumen los dos libros que, tanto en la edición original francesa como en la española de Siruela, habían sido publicados por separado: uno, Cinco meditaciones sobre la belleza,publicado en el 2006 (con traducción de Anne-Hélène Suárez en 2007), y el otro, Cinco meditaciones sobre la muerte,siete años después, en 2013 (con traducción de María Cucurella Miquel en 2015). La similitud y paralelismo de los títulos y de su estructura, las referencias que encontramos en el segundo libro con respecto al primero, la repetición de un mismo escenario, una sala de yoga, en que el autor expuso sus meditaciones a un público que fue casi el mismo que el anterior y al que al inicio de cada meditación se refiere como «amigos», «queridos amigos», indujo a reunirlos para formar un único libro haciendo así visible la unidad de ambas obras. Ciertamente, en el pensamiento del autor belleza y muerte están muy cerca, pues en ambos casos se sigue el sentido de la vía o curso, dao,de lo que nos habla el Libro del curso y de la virtud (Dao de Jing ),traducido por Anne-Hélène Suárez, para esta misma colección de El Árbol del Paraíso. En el interior del segundo libro se mantuvo el título completo: Cinco meditaciones sobre la muerte, es decir, sobre la vida, que recoge con precisión la idea de que hay que ver la vida desde la muerte y no a la inversa como por lo general estamos acostumbrados.
Su autor, François Cheng, nacido en Nankín (China) en 1929 y establecido en París en 1948, resulta un caso extraordinario de entrecruzamiento de dos culturas: la oriental, a la que pertenece por nacimiento, y la occidental, en la que fue adoptado y en la que se integró hasta el punto de que en junio de 2002 se convirtió en miembro de la Academia Francesa ocupando el sillón que anteriormente había pertenecido al escritor y diplomático Jacques de Bourbon, conde de Busset. Dos años antes había recibido el premio Roger Caillois por sus ensayos y un libro de poemas (Double chant). Madeleine Bertaud, una de sus estudiosas más significativas, considera a Cheng sobre todo un poeta, un poète de l’être, y probablemente sea así, aunque su poesía conviva con su arte de la novela, y también del ensayo, género al que pertenecen estas Meditaciones. Su obra ensayística trata preferentemente de cuestiones estéticas, como por ejemplo L’écriture poétique chinoise (Du Seuil, 1977) o Vacío y plenitud. El lenguaje de la pintura china (cuya primera edición en francés data de 1979, también publicada por Siruela). Su idea de la estética procede del pensamiento tradicional, formada en una espiritualidad taoísta. Es el taoísmo el que concede unos rasgos particulares y originales a sus lecturas tanto de los poetas como de los pintores occidentales modernos. Sus meditaciones se tejen de experiencias de vida, de lecturas de poesía (Rilke, Keats, Claudel) y filosofía (Bergson, Merleau-Ponty, Pascal), de pinturas (como, por ejemplo, desde La Piedad de Aviñón de Enguerrand Quarton de 1455 hasta la Sainte-Victoire de Cézanne) y de su propia poesía, única protagonista de la quinta meditación sobre la muerte. Todo ello se va engarzando y fluyendo para penetrar por múltiples y diversas sendas en el misterio de la vida, el «principio real absoluto», pero que solo alcanza el estatuto de «verdadero» si aceptamos «el doble reino», esto es, el infierno y el paraíso, el gozo y el dolor, la belleza y el horror, la muerte en la vida. Solo así la vida se hace «abierta», pues «lo abierto», nos dice Cheng, lo es en la medida en que integra la muerte.
Sus meditaciones sobre la belleza están recorridas por la idea platónica de que belleza, bondad y verdad están íntimamente relacionadas y se implican de modo incesante, lo que exige dar entrada a la apariencia, esa belleza falsa que es únicamente formal. También se impone no dejar de lado a su contrario, el horror y el mal, que Cheng conoció bien desde que vivió en su país la guerra con Japón en 1936. Sus descripciones son atroces, y ya desde un principio nos adentran en lo que constituye el eje del pensamiento de Cheng, presente en estas diez meditaciones: frente al dualismo de la metafísica occidental, tantas veces horadado pero insistente, se alza «una concepción unitaria y orgánica del universo vivo», fundamentada en la idea del «Hálito» (qi ), materia y espíritu al mismo tiempo. Cheng evoca las tres nociones fundamentales del Hálito, que es ternario (Yin, Yang y Vacío Medio), siendo el Vacío Medio el que, como su nombre indica, «encarna el necesario espacio intermedio de encuentro y de circulación para entrar en una interacción eficaz y, en la medida de lo posible, armoniosa». Es precisamente esta cosmología taoísta la que le permite comprender esa obra tan enigmática y extraordinaria como es la Montaña de Sainte-Victoire de Cézanne, y seguir la importante reflexión acerca de ella que en su día hiciera Maurice Merleau-Ponty en 1945 (La duda de Cézanne). Las equivalencias entre un pensamiento tradicional como el taoísta y la fenomenología de Merleau-Ponty no dejan de ser sorprendentes.
La pregunta es, ¿qué le ocurrió a Cézanne para crear una obra como esa? No es la biografía la que va a responder a la pregunta, sino la propia pintura, que nos habla de que tuvo lugar, en efecto, el encuentro entre la montaña y el artista. Para Cheng la montaña es el tema pictórico por excelencia, porque es el tema de la pintura china, como pudimos comprobar en la maravillosa exposición del Grand Palais en el 2004 (Montagnes célestes. Trésors des Musées de Chine).Pero lo decisivo aquí se concentra en la idea del «encuentro». Y en este punto, Cheng cita al Maestro Eckhart: «El ojo por el que veo a Dios es el ojo por el que Dios me ve». El último Merleau-Ponty, el de Le visible et l’invisible, obra póstuma editada por Claude Lefort (1965), necesitó emplear un término, chiasme (quiasma), que captara ese entrecruzamiento en el que se eliminaba el dualismo y la oposición para crear un espacio común, el de la reversibilidad, solapamiento o encabalgamiento, de tal modo que lo visible no es lo contrario de lo invisible, sino su «otro lado», y lo mismo sucede con lo sensible y lo inteligible, la pasividad y la actividad, etc. Ya Claude Lévi-Strauss comprendió que Merleau-Ponty y Henry Corbin estaban muy cerca en lo que se refiere a la apertura de ese espacio intermedio, que Corbin encontró en la filosofía irania. El comentario de Cheng, a partir del taoísmo y Merleau-Ponty, acerca de la Sainte-Victoire de Cézanne resulta intenso, pues añade sentido al espacio intermedio con la idea del encuentro. Con esta misma idea nos volvemos a topar en las meditaciones sobre la muerte, cuando se refiere a la magnífica historia de la alpinista y el poeta: Chantal Mauduit y André Velter. La célebre alpinista francesa, que había coronado varios ochomiles, en una de sus ascensiones recitó en la cima un poema de Velter que justamente en ese momento lo vio en la retransmisión televisiva. Chantal y André se encontraron. Dos años después, Chantal necesitó volver a las montañas, y dice Cheng que para una alpinista el cuerpo de un amante y una roca es lo mismo. Aunque quizás nos resulte difícil comprenderlo, parece cierto que hay seres que alcanzan esa capacidad de amor que trasciende toda subjetividad. En aquella ascensión Chantal y su sherpa fueron enterrados por un alud y a eso Cheng lo llama vivir «la aventura de la vida», que no debe buscar la muerte, pero tampoco temerla.
La lectura de estas meditaciones sobre la belleza y la muerte fluye como río, como luz. Sin obstáculos vamos pasando de una cosa a otra, siguiendo el ritmo del pensamiento de François Cheng, cuya claridad es iluminadora. A veces dialoga consigo mismo según la gran tradición que en Occidente inauguró san Agustín. Estas meditaciones no se hilaron en la soledad, sino en aquellas salas con amigos cuyas miradas y gestos intervinieron en su tejido. La serenidad las envuelve a todas y cada una de ellas, desvelando aquellas verdades alcanzadas a través del pensamiento y la creación, a lo largo de los siglos, tanto en Oriente como en Occidente.
VICTORIA CIRLOT
21 de septiembre de 2024
Cinco meditaciones sobre la belleza
Nota del editor francés
Pocos libros nacen así. Las páginas que siguen son fruto de una historia singular, una historia de encuentros. Naturalmente, también tienen su prehistoria, que hunde sus raíces en una vida entera dedicada a la escritura, a la transmisión de una tradición artística milenaria, al diálogo entre los pensamientos de Oriente y Occidente. Pero a la hora de condensar en poco espacio lo esencial de sus investigaciones y reflexiones, deseo que lo habitaba desde hacía varios años, François Cheng se encontraba como desamparado: lo que tenía que decir, en el fondo, superaba el marco de la mera erudición, lo implicaba en lo más profundo de su trayectoria personal y no podía tomar la forma de un tratado de síntesis, que habría podido ser útil, ciertamente, pero no fértil. ¿Para qué hablar de la belleza si no es para tratar de hacer volver al hombre a lo mejor de sí mismo y sobre todo aventurar una palabra que pueda transformarlo? Todo sucedía entonces como si en el corazón del hombre François Cheng, el poeta llamara la atención al escritor y al sabio: les mostraba la indecencia que representaría disertar doctamente sobre un tema en que está en juego nada menos que la salvación de la humanidad. Les imponía no mencionar la palabra «belleza» sin una conciencia aguda de la barbarie del mundo. Les clamaba que frente al reino casi generalizado del cinismo, la estética solo puede alcanzar el fondo de sí misma dejándose subvertir por la ética.
Había pues que volver a lo esencial, es decir, a la realidad crucial del «entre», a la relación que une los seres, a «lo que surge de entre los vivos, hecho de imprevistos e inesperados», de lo que ya hablaba el poeta en su introducción al Livre du Vide médian. De ahí la idea de dar un rodeo, en el proceso de escritura, por el encuentro real con humanos de carne y hueso, de mirada y de escucha. Convencido de que el descubrimiento de la verdadera belleza pasa por el entrecruzamiento y la interpenetración, François Cheng deseaba encontrar rostros ante los cuales pudieran brotar, como de forma irresistible, las palabras de belleza. Así fue como un círculo informal de amigos —artistas o científicos, filósofos o psicoanalistas, escritores o antropólogos, conocedores o no de Oriente y de China— tuvo el privilegio, en cinco inolvidables veladas1, de asistir a la génesis de estas meditaciones. O más bien de vivir, compartiéndola, esta génesis, dado el deseo del poeta de implicarse en una relación de intercambio creativo.
Estas cinco meditaciones llevan pues el sello de la oralidad y deben leerse como tales. A menudo proceden por paulatinas profundizaciones, en una forma de pensamiento en espiral en que ciertas repeticiones, inevitables, poseen en realidad un carácter novedoso que procede del intercambio entre el poeta y sus interlocutores. Cada participante en estos encuentros pudo tener, en esos momentos de intensa presencia, una extraña experiencia: un hombre se entregaba entero, con humildad, para evocar una realidad aparentemente «inútil», desdeñada, incluso ridiculizada por nuestra sociedad; pero en el corazón de esa valiosa fragilidad, entre los seres, advenía algo único que cada cual, de repente, percibía como fundamental.
Nacidas del compartir, estas meditaciones se comparten aquí con un número mayor de personas, para que viva la chispa de belleza que encendieron.
JEAN MOUTTAPA
(Éditions Albin Michel)
1 El autor y el editor expresan su gratitud a Ysé Tardan-Masquelier y a Patrick Tomatis, que permitieron que esas veladas pudieran desarrollarse en el adecuado marco de una sala de meditación, en la sede de la Federación Nacional de Profesores de Yoga.
Primera meditación
En estos tiempos de miserias omnipresentes, de violencias ciegas, de catástrofes naturales o ecológicas, hablar de la belleza puede parecer incongruente, inconveniente, incluso provocador. Casi un escándalo. Pero por esta misma razón, vemos que, en lo opuesto al mal, la belleza se sitúa efectivamente en la otra punta de una realidad a la cual debemos enfrentarnos. Estoy convencido de que tenemos el deber urgente, y permanente, de examinar los dos misterios que constituyen los extremos del universo vivo: por un lado, el mal; por otro, la belleza.
El mal ya sabemos lo que es, sobre todo el que el hombre inflige al hombre. Debido a su inteligencia y a su libertad, cuando se sume en el odio y la crueldad, puede abrir abismos sin fondo, por así decirlo. Hay un misterio que atormenta nuestra conciencia, causándole una herida aparentemente incurable. La belleza también sabemos lo que es. No obstante, por poco que pensemos en ella, nos sentimos inevitablemente aturdidos por el asombro: el universo no tiene obligación de ser bello, y sin embargo es bello. A la luz de esta constatación, la belleza del mundo, pese a sus calamidades, también nos parece un enigma.
¿Qué significa la existencia de la belleza para nuestra propia existencia? Y frente al mal, ¿qué significa la frase de Dostoievski: «La belleza salvará al mundo»? El mal, la belleza son los dos desafíos que debemos aceptar. No se nos escapa el hecho de que mal y belleza no solo se sitúan en las antípodas, sino que también están a veces imbricados. Porque nada hay, ni la belleza siquiera, que el mal no pueda convertir en instrumento de engaño, de dominación o de muerte. ¿Sigue siendo «bella» una belleza que no esté basada en el bien? Intuitivamente, sabemos que distinguir la belleza verdadera de la falsa forma parte de nuestro deber. Lo que está en juego no es nada menos que la verdad del destino humano, un destino que implica los elementos fundamentales de nuestra libertad.
Vale quizá la pena que me demore en la razón más íntima que me impulsa a tratar la cuestión de la belleza y a no descuidar tampoco la del mal. Es que muy temprano, de niño aún, por espacio de tres o cuatro años, fui literalmente «fulminado» por estos dos fenómenos extremos. Primero por la belleza.
Originarios de la provincia de Jiangxi, donde se encuentra el monte Lu, mis padres nos llevaban allí cada verano a pasar una temporada. El monte Lu, que pertenece a una cadena de montañas, se eleva a más de dos mil metros, dominando por un lado el río Yangtsé y por el otro el lago Poyang.
Por lo excepcional de su situación, es considerado como uno de los lugares más bellos de China. Así, desde hace unos quince siglos, ha sido habitado por ermitaños, religiosos, poetas y pintores. Descubierto por los occidentales, en particular por los misioneros protestantes, hacia finales del siglo XIX se convirtió en su lugar de descanso. Los misioneros se agrupaban alrededor de una colina central, salpicándola de cabañas y de casas de campo. Pese a los vestigios antiguos y las viviendas modernas, el monte Lu sigue ejerciendo su poder de fascinación, ya que las montañas circundantes conservan su belleza original. Una belleza que la tradición califica de misteriosa, hasta el punto de que en chino la expresión «belleza del monte Lu» significa «un misterio sin fondo».
No voy a esforzarme en describir esta belleza. Digamos que se debe a la ya mencionada situación excepcional, que ofrece perspectivas siempre renovadas e infinitos juegos de luz. Se debe asimismo a la presencia de brumas y nubes, de rocas fantásticas en medio de una vegetación densa y variada, saltos de agua y cascadas que emiten, a lo largo de los días y las estaciones, una música ininterrumpida. En las noches de verano que encienden las luciérnagas, entre el río y la Vía Láctea, la montaña exhala fragancias procedentes de todas las esencias; embriagadas, las bestias despiertas se entregan a la claridad lunar, las serpientes desenroscan su satén, las ranas extienden sus perlas, los pájaros, entre dos gritos, lanzan flechas de azabache…
Pero mi propósito no es descriptivo. Solo quisiera decir que, a través del monte Lu, la naturaleza, con toda su formidable presencia, se manifiesta al niño de siete u ocho años que soy como un secreto inagotable, y sobre todo como una pasión irrefrenable. Parece llamarme a participar en su aventura, y esa llamada me trastorna, me fulmina. Por joven que sea, no ignoro que esa naturaleza encierra también muchas violencias y crueldades, en particular entre los animales. Sin embargo, ¿cómo no oír el mensaje que resuena en mí? ¡La belleza existe!
En el seno de ese mundo casi original, ese mensaje se verá pronto confirmado por la belleza del cuerpo humano, más precisamente la del cuerpo femenino. Por el sendero, a veces me cruzo con chicas occidentales en traje de baño que se dirigen a una poza formada por cascadas para bañarse. El traje de baño de la época era de lo más púdico. Pero la visión de los hombros desnudos, de las piernas desnudas, en el sol del verano, ¡qué conmoción! ¡Y las risas de alegría de esas jóvenes respondiendo al murmullo de las cascadas! Parece que la naturaleza encontró en ello un lenguaje específico, capaz de celebrarla. Celebrar, eso es. Algo tienen que hacer los humanos con esa belleza que les ofrece la naturaleza.
No tardé en descubrir esa cosa mágica que es el arte. Con los ojos muy abiertos, empiezo a mirar con más atención las escenas brumosas de la montaña. Y descubrimiento entre los descubrimientos: otro tipo de pintura. Una de mis tías, de vuelta de Francia, nos trae reproducciones del Louvre y de otros sitios. Nueva conmoción ante el cuerpo desnudo de las mujeres, tan carnal e idealmente mostrado: Venus griegas, modelos de Botticelli, de Tiziano y, sobre todo, más cercanos, de Chassériau, de Ingres. La fuente de Ingres, emblemática, penetra el imaginario del niño, le arranca lágrimas, le revuelve la sangre.
Estamos a finales de 1936. Menos de un año después estalla la guerra sino-japonesa. Los invasores japoneses contaban con una guerra breve. La resistencia china les ha sorprendido. Cuando, al cabo de más de un año, toman la capital, tiene lugar la terrible masacre de Nankín. Acabo de cumplir diez años.
En dos o tres meses, el ejército japonés, desatado, logra matar a trescientas mil personas, de formas variadas y crueles: ametrallamiento de una multitud que huye, ejecuciones masivas por decapitación con sable, grupos de inocentes empujados a grandes fosas donde son enterrados vivos.
Más escenas de horror: soldados chinos prisioneros, atados de pie a unos postes para que ejerciten la bayoneta los soldados japoneses. Estos, en fila, se colocan enfrente. Salen por turnos, uno tras otro, se lanzan vociferantes hacia sus víctimas y les hunden la bayoneta en la carne viva…
Igual de horrible es el destino reservado a las mujeres. Violaciones individuales, violaciones colectivas seguidas a menudo de mutilaciones, de asesinatos. Una de las manías de los soldados violadores: fotografiar a la mujer o las mujeres violadas, obligándolas a posar junto a ellos, de pie, desnudas. Algunas de esas fotografías son publicadas en documentos chinos que denuncian las atrocidades japonesas. Desde entonces, en la conciencia del niño de diez años que soy, a la imagen de la belleza ideal en La fuente de Ingres se añade, en sobreimpresión, la de la mujer mancillada, herida en lo más íntimo de su ser.
Al recordar estos hechos históricos no quiero en modo alguno decir que los actos de atrocidad son propios de un solo pueblo. Más tarde tendría tiempo de conocer la historia de China y la del mundo. Sé que el mal, que la capacidad para hacer el mal, es un hecho universal propio de la humanidad entera.
El caso es que estos dos fenómenos llamativos, extremos, atormentan en ese momento mi sensibilidad. Más tarde me resultará fácil darme cuenta de que el mal y la belleza constituyen dos extremos del universo vivo, es decir, de lo real. Sé, pues, que a partir de entonces tendré que tener ambos en cuenta: tratando uno solo y dejando a un lado el otro, mi verdad nunca será válida. Entiendo por instinto que, sin la belleza, la vida probablemente no vale la pena ser vivida y que, por otra parte, cierta forma de mal procede precisamente del uso terriblemente pervertido de la belleza.
Es la razón por la cual me presento hoy ante ustedes para examinar, muy tardíamente en mi vida, la cuestión de la belleza, tratando de no olvidar la existencia del mal. Tarea ardua e ingrata, lo sé. En la época de la confusión de los valores, resulta más ventajoso mostrarse socarrón, cínico, sarcástico, desengañado o despreocupado. El valor para afrontar este cometido me viene, creo, de mi deseo de cumplir un deber tanto hacia los que sufren y los que ya no son como hacia los que están por venir.
¿Cómo no reconocer, sin embargo, que me atenaza el escrúpulo, si no la angustia? Ante ustedes temo, al tiempo que las encuentro legítimas, las preguntas que podrían surgir: «¿Desde dónde habla, de qué posición parte? ¿Qué legitimidad reivindica?». A estas preguntas contesto con toda sencillez que no tengo cualificación particular. Me guía una sola regla: no descuidar nada de lo que la vida comporta; no dispensarse nunca de escuchar a los demás ni de pensar por sí mismo. Es innegable que vengo de una tierra y una cultura determinadas. Al conocer mejor esa cultura, me impongo como deber presentar su mejor lado. Pero debido a mi exilio, me he convertido en un hombre de ninguna parte, o de todas partes. Así, no hablo en nombre de una tradición, de un ideal legado por antiguos cuya lista sería limitativa, ni menos aún de una metafísica preafirmada, de una creencia preestablecida.
Me presento más bien como un fenomenólogo un poco ingenuo, que observa e interroga no solo los datos ya conocidos y acotados por la razón, sino lo que está oculto e implicado, lo que surge de manera imprevista e inesperada, lo que se manifiesta como don y como promesa. No ignoro que, en el orden de la materia, se puede y se debe establecer teoremas; en cambio sé que, en el orden de la vida, conviene aprender a captar los fenómenos que advienen, singulares cada vez, cuando estos resultan ir en el sentido de la Vía, es decir, de la vida abierta. Aparte de mis reflexiones, el trabajo que debo llevar a cabo consiste más bien en ahondar en mí la capacidad para la receptividad. Solo una postura de acogimiento —ser el «barranco del mundo», según Laozi— y no de conquista nos permitirá, estoy convencido, recoger de la vida abierta la parte de lo verdadero.
Al pronunciar esta palabra, «verdadero», me viene a la mente una duda: me propongo reflexionar sobre la belleza, muy bien; pero ¿es legítimo presentarla como la manifestación más elevada del universo creado? Si nos basamos en la tradición platónica, en el mundo de las Ideas, ¿no es lo verdadero o la verdad lo que debe ocupar el primer lugar? E inmediatamente después, ¿no debe la eminencia corresponder al bien o a la bondad? Esta duda, totalmente legítima, es preciso en efecto tenerla presente a lo largo de nuestra reflexión. Deberemos, a medida que desarrollemos nuestro pensamiento sobre lo bello, tratar de justificarla respecto a las nociones de verdad y de bien.
De momento, empecemos por avanzar lo siguiente. Que lo verdadero o la verdad sea fundamental nos parece una evidencia. Puesto que el universo vivo está ahí, es preciso que haya una verdad para que esa realidad, en su totalidad, pueda funcionar. En cuanto al bien o a la bondad, también comprendemos su necesidad. Para que la existencia de este universo vivo pueda perdurar, tiene que haber un mínimo de bondad; si no, correríamos el riesgo de matarnos unos a otros hasta el último, y todo sería vano. ¿Y la belleza? Existe, sin que su necesidad, a primera vista, parezca evidente en absoluto. Está ahí, de manera omnipresente, insistente, penetrante, aunque dando la impresión de ser superflua; ese es su misterio; ese es, a nuestros ojos, su mayor misterio.
Podríamos imaginar un universo que solo fuera «verdadero», sin que lo rozara siquiera la menor idea de belleza. Sería un universo únicamente funcional en el que se desarrollarían elementos indiferenciados, uniformes, que se moverían de manera absolutamente intercambiable. Estaríamos ante un orden de «robots», y no ante el de la vida. De hecho, el campo de concentración del siglo XX nos proporciona una terrible imagen de ello.
Para que haya vida, tiene que haber diferenciación de los elementos, y esta, al evolucionar, tiene como consecuencia la singularidad de cada ser. Esto es conforme a la ley de la vida, que implica precisamente que cada ser forma una unidad orgánica específica y posee al mismo tiempo la posibilidad de crecer y de transformarse. Así es como la gigantesca aventura de la vida ha llegado a cada hierba, a cada flor, a cada uno de nosotros, cada cual único e irremplazable. Este hecho es de una evidencia tal que ya no nos sorprende ni nos emociona. Sin embargo, personalmente, sigo siendo el que, desde siempre, se asombra. Al envejecer, lejos de sentirme desengañado, este hecho todavía me sorprende y, por qué no decirlo, me felicito por ello, pues sé que la unicidad de los seres, es decir, de cada ser, representa un don inaudito.
A veces, fantaseando, imagino la cosa de un modo algo distinto, pensando que la diferenciación de los elementos podría haberse realizado por grandes categorías. Que hubiera, por ejemplo, la categoría flor, con todas las flores iguales, o la categoría ave, con todas las aves idénticas, la categoría hombre, la categoría mujer, etc.
Pues bien, no: hay esta flor, este pájaro, este hombre, esta mujer. Así, en el orden de la materia, en lo que se refiere a su funcionamiento, pueden establecerse teoremas; en el orden de la vida, toda unidad es siempre única. Cómo no añadir aquí que, si cada cual es único, lo es en la medida en que los demás lo son también. Si solo yo fuera único, y los demás fueran idénticos, solo sería un espécimen raro, digno de ser expuesto en una vitrina de museo. La unicidad de cada uno solo puede constituirse, afirmarse, revelarse progresivamente y finalmente cobrar sentido frente a las demás unicidades, gracias a las demás unicidades. Esta es la condición misma de una vida abierta. Con esta justa comprensión es como no corre el riesgo de encerrarse en un narcisismo mortífero. Toda verdadera unicidad pide otras unicidades, aspira solo a otras unicidades.
El hecho de la unicidad se verifica tanto en el espacio como en el tiempo. En el espacio, los seres se señalan y se desmarcan por su unicidad. En el tiempo, cada episodio, cada experiencia vivida por cada ser lleva igualmente el sello de la unicidad. La idea de esos instantes únicos, cuando son felices y bellos, suscita en nosotros sentimientos desgarradores, acompañados de infinita nostalgia. Nos rendimos a la evidencia de que la unicidad del instante está ligada a nuestra condición de mortales; nos la recuerda sin cesar. Es la razón por la cual la belleza nos parece casi siempre trágica, atormentados como estamos por la conciencia de que toda belleza es efímera. También es la ocasión para nosotros de subrayar desde ahora mismo que toda belleza está precisamente ligada a la unicidad del instante. Una verdadera belleza nunca sería un estado perpetuamente anclado en su fijeza. Su advenir, su aparecer ahí, constituye siempre un instante único; es su modo de ser. Puesto que cada ser es único y cada uno de sus instantes es único, su belleza reside en su impulso instantáneo hacia la belleza, constantemente renovado y cada vez como nuevo.
A mis ojos, es con la unicidad como comienza la posibilidad de la belleza: el ser ya no es un simple robot entre los robots, ni una simple figura en medio de otras figuras. La unicidad transforma cada ser en presencia, y esta, a semejanza de una flor o de un árbol, tiende constantemente, en el tiempo, a la plenitud de su esplendor, que es la definición misma de la belleza.
Como presencia, cada ser está virtualmente habitado por la capacidad de belleza, y sobre todo por el «deseo de belleza». A primera vista, el universo solo está poblado de un conjunto de figuras; en realidad, está poblado de un conjunto de presencias. Estoy próximo a pensar que cada presencia, que no puede ser reducida a nada más, se revela como una trascendencia. En lo que respecta más específicamente a la figura humana, me gusta y hago mío este pensamiento de Henri Maldiney: «Cada rostro humano irradia una trascendencia imposible de poseer que nos envuelve y nos atraviesa. Esta trascendencia no es la de una expresión psicológica particular, sino que implica, en cada rostro, su cualidad de ser, su dimensión metafísica. Es la trascendencia de la realidad que se interroga en él y que refleja en él, y en esa interrogación misma, la dimensión exclamativa de lo Abierto» (Ouvrir le rien).
De esta realidad nace la posibilidad de decir «yo» y «tú», nace la posibilidad del lenguaje y quizá también del amor.
Pero para ceñirnos al tema de la belleza, observamos que dentro de la presencia de cada ser, y de presencia a presencia, se establece una compleja red de entrecruzamientos y de circulación. En el seno de esta red se sitúa, precisamente, el deseo que siente cada ser de tender hacia la plenitud de su presencia en el mundo. Cuanto más consciente es el ser, más complejo se vuelve ese deseo: deseo de sí, deseo del otro, deseo de transformación en el sentido de una transfiguración, y de una manera más secreta o más mística, otro deseo, el de unirse al Deseo original del que se diría que procede el universo mismo, en la medida en que ese universo parece en su totalidad una presencia plena de un esplendor manifiesto u oculto. En este contexto, la trascendencia de cada ser de la que hablábamos solo se revela, solo existe en una relación que la eleva y la supera. La verdadera trascendencia, paradójicamente, está en el «entre».
Segunda meditación
En nuestra anterior meditación, dije que la unicidad de los seres, al transformar los seres en presencia, posibilita la belleza. Ello no nos impide hacernos, una vez más, la pregunta lancinante: «El universo no está obligado a ser bello, pero es bello; ¿significa eso algo para nosotros? ¿Acaso la belleza solo es un exceso, algo superfluo, un añadido ornamental, una especie de “guinda en el pastel”? ¿O se arraiga en un suelo más original, obedeciendo a alguna intencionalidad de naturaleza más ontológica?».
Que el universo nos sorprenda por su magnificencia, que la naturaleza resulte fundamentalmente bella, es un hecho confirmado por la experiencia que todos compartimos. Guardémonos de olvidar la belleza del rostro humano: rostro de mujer celebrado por los pintores del Renacimiento; rostro de hombre fijado por ciertos iconos. Si nos limitamos a la naturaleza, no es difícil poner de relieve los elementos más generales que tejen nuestra impresión común de lo bello: el esplendor de un cielo estrellado en el azul de la noche, la majestuosidad de un gran río que recorre desfiladeros rocosos y fecunda fértiles llanuras, la montaña que se yergue en las alturas con la cima nevada, las vertientes verdeantes y los valles floridos, un oasis surgido en medio de un desierto, un ciprés enhiesto en medio de un campo, la soberbia carrera de los antílopes en la sabana, el vuelo de una bandada de gansos salvajes por encima de un lago.
Todas estas escenas nos resultan tan conocidas que casi se convierten en clichés. Nuestro poder de asombro y de maravilla ha quedado embotado, pese a que cada escena, única cada vez, debería ofrecernos la ocasión de ver el universo como por primera vez, como en los albores del mundo.
Aquí ya se nos plantea una cuestión. La belleza natural que observamos ¿es una cualidad original, intrínseca del universo que se hace, o es resultado de un azar, de un accidente? Pregunta legítima, puesto que, según una tesis, la vida se debería tan solo al encuentro fortuito de diferentes elementos químicos. Así, algo empezó a moverse; una materia cobró vida. Unos tienden a describirla como un epifenómeno y, para que quede más gráfico, como un «moho» en la superficie de un planeta perdido como un grano de arena en medio de un océano de galaxias. Sin embargo, ese «moho» se puso a funcionar tornándose cada vez más complejo, hasta producir imaginación y espíritu. No contento con funcionar, consiguió perpetuarse instaurando las leyes de la transmisión. No contento con transmitirse, le dio por volverse bello.
Resulta sorprendente que el «moho» se ponga a funcionar evolucionando. Lo es todavía más que consiga durar transmitiéndose. Pero lo que deja atónito es que tienda, diríamos que de forma irreprimible, hacia la belleza. Así, por puro azar, un «buen» día, la materia se volvió bella. A menos que, desde el principio, la materia contuviera en potencia la promesa de la belleza, la capacidad de belleza.
No trataremos, con vano esfuerzo, de decidir entre una tesis «cínica» y una tesis más «inspiradora». Lo importante para nosotros es seguir fieles a lo real; ser suficientemente humildes para acoger todos los hechos que nos llaman la atención, que no nos dejan tranquilos.
Respecto a la belleza, observamos objetivamente que, de hecho, nuestro sentido de lo sagrado, de lo divino, procede no solo de la constatación de lo verdadero, es decir, de algo que conmueve por su enigmático esplendor, que deslumbra y subyuga. El universo ya no aparece como algo dado; se revela como un don que invita al reconocimiento y a la celebración. Alain Michel, profesor emérito en la Sorbona, en su obra La Parole et la Beauté, afirma: «Tal como lo creían todos los filósofos de la Grecia antigua, lo sagrado se encuentra ligado a la belleza». Todos los grandes textos religiosos abundan en el mismo sentido. Sin que sea necesario referirnos a ellos, podemos observarlo por nosotros mismos. ¿No es la presencia de una altísima montaña coronada de nieves perpetuas —que Kant clasifica entre las entidades sublimes— lo que inspira veneración sagrada en los habitantes de los alrededores? ¿No es en los momentos en que nos encontramos más maravillados, cercanos al éxtasis, cuando exclamamos: «¡Es divino!»?
Si llevo más allá mi pensamiento, diría que nuestro sentido del sentido, nuestro sentido de un universo con sentido, procede también de la belleza, en la medida en que, precisamente, este universo compuesto de elementos sensibles y sensoriales adopta siempre una orientación precisa, la de tender, como una flor o un árbol, hacia la realización del deseo del estallido del ser que lleva en sí, hasta que certifique la plenitud de su presencia. Se encuentran en este proceso las tres acepciones de la palabra «sentido» en francés: sensación, dirección, significación.