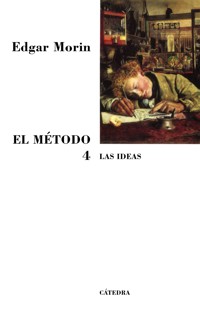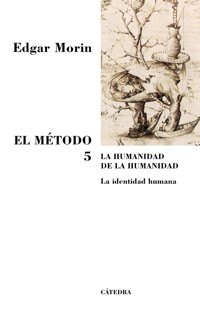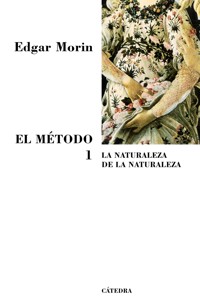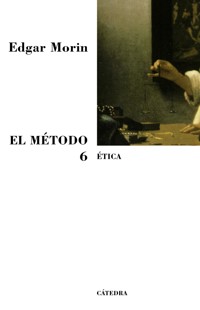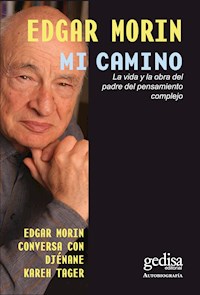
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biografías
- Sprache: Spanisch
He aquí el camino de un hombre. He aquí el pensamiento que se forma en el curso de este andar y que ha producido una gran obra. Este recorrido ha sido constante, completado dentro de una curiosidad jamás saciada, un cuestionamiento incesante, un vínculo permanente entre la vida y la obra, una lenta gestación del pensamiento complejo, pero a la vez acompasada por los recomienzos y renacimientos que han puntuado su vida cada diez años. Este libro de entrevistas que la periodista Djénane Kareh Tager realizó Edgar Morin a muestra la unidad de una obra a través de su diversidad, la unidad de una vida en sus peripecias. En Mi camino, es el hombre quien habla sin ocultar sus emociones ni sus pasiones. Nos cuenta su propia experiencia de la vida, del amor, de la poesía, de la vejez, de la muerte. "El sentido de nuestra vida es el que elegimos entre todos los sentidos posibles y el que elaboramos durante nuestro propio camino. El sentido de mi vida tiene dos fases. La primera es la curiosidad. Hasta ahora mi curiosidad se ha mantenido despierta; el inconveniente ha sido la dispersión, pero esa curiosidad me ha vuelto capaz de adquirir las ideas y los conocimientos que convenían a mi necesidad de centro. La otra fase del "sentido" de mi vida se vincula con el amor, la amistad, la belleza, la alegría, los sentimientos. Dar un sentido a su vida, para mí, es vivir poéticamente cultivando la fraternidad. Tal es de hecho mi evangelio de la perdición: estamos perdidos en el Universo, no sabemos por qué estamos aquí, por qué el mundo existe. Somos pobres diablos marcados por la tragedia, seres sufrientes embarcados en nuestro pequeño planeta. ¡Tengamos un poco de compasión unos por otros! ¡Seamos hermanos, ya que estamos perdidos y no porque seremos salvados!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Librairie Arthéme Fayard, 2008
Diseño de cubierta: Departamento de diseño de la Editorial Gedisa
Traducción: Antonia García Castro
Realización: Atona, SL
Fotocomposición: gama, sl
Primera edición: febrero de 2010, Barcelona
Edición en formato digital, 2013
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avenida del Tibidabo, 12, 3°
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Fax 93 253 09 05
Correo electrónico:[email protected]
http://www.gedisa.com
eISBN: 978-84-9784-557-1
Depósito legal: B.19931-2013
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o cualquier otro idioma.
1 Luna
Usted es el creador de lo que se ha llamado el «pensamiento complejo», un pensamiento global, perturbador, en la medida en que implica vincular las contradicciones, intimidante en un universo que ha optado por caminos más fáciles...
Es un pensamiento que pretende vincular el conocimiento de las partes con el de la totalidad y el de la totalidad con el de las partes, de acuerdo con este enunciado de Pascal: «Siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y estando todas unidas por un lazo natural e insensible que vincula las más alejadas y las más diversas, sostengo que es imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer las partes».
Este pensamiento es fruto de su personalidad atípica, forjada en gran parte, como usted ha relatado, por un drama: la muerte de su madre cuando tenía diez años. Ese fue el cataclismo fundamental de su vida...
Esa muerte provocó en mí un Hiroshima interior. Aunque supe de inmediato que era irremediable, definitiva, durante mucho tiempo esperé el regreso de mi madre. Se llamaba Luna. Luna, diosa a la que han rendido culto varias civilizaciones de la Antigüedad, Mesopotamia, Cartago... Desde entonces, se me aparece cada vez que hay luna llena, hasta el díade hoy, hasta mi muerte, y le murmuro el canto sagrado «Casta diva», que le está dedicado enNorma.El corazón de Luna era frágil, murió de un paro cardíaco en un tren suburbano. Tenía treinta años. Ese día yo estaba en el colegio. A la salida, me estaba esperando mi tío Jo, aunque ese hecho sorprendente no me alertó. Me llevó a su casa explicándome que mis padres se habían ido para hacer una cura. Era un hermoso día de primavera. Tomamos un taxi de techo descubierto, yo iba de pie, miraba los árboles en flor, hacía viento, me sentía feliz. No sospechaba nada. Dos o tres días más tarde, me llevaron a la plaza Martin Nadaud, contigua al cementerio del Pére-Lachaise. Jugaba en el césped cuando, de repente, me topé con un par de zapatos negros. Levanté la vista. Vi un pantalón negro, una chaqueta negra, un hombre totalmente vestido de negro, mi padre. De golpe, entendí todo. Supe que mi madre había muerto, pero hice como si no entendiera. Me dijo: «No juegues en el césped, está prohibido». Respondí con un gesto malhumorado. Volvía del entierro, pero no me reveló nada.
¿No le parece que, con su silencio, es probable que su padre quisiera, como se hacía entonces, atenuar la conmoción? Usted era un niño...
Sin duda, pero fue peor, porque subestimó la conciencia de un niño de nueve años. Mi tía materna, Corinne, me dijo que mi madre se había ido de viaje al cielo, que quizá volvería, todas esas tonterías que se les cuentan a los niños. Los odié a todos, no sólo por mentirme acerca de la muerte de mi madre, sino también por haberme impedido despedirme de ella. Me quedó un odio hacia la mentira. Odié a mi tía cuando me pidió que la considerara como mi madre; odié a mi padre, que, por querer evitarme una emoción, me causó unshockdel que jamás me repuse. Nunca les hablé de mi madre, se convencieron de que sólo sentía indiferencia. No entendieron nada hasta treinta años más tarde, cuando evoqué la muerte de Luna enAutocrítica.Pero yo los quería. Sentía amor filial hacia mi padre y amaba a esa tía que ya estaba muy presente antes de la muerte de mi madre (me bañaba en su casa porque en la nuestra no teníamos bañera) y que luego se ocupó de nosotros.
En cambio, me negué a acompañarlos a la tumba de mi madre en los aniversarios de su muerte. Fui por primera vez siendo adulto, con motivo del entierro de uno de mis tíos. Mi madre era mía, mi pena era mía, yo no quería compartirlas. Viví con ellos con mi secreto a cuestas.
¿Cómo vivió las consecuencias de esa desaparición brutal?
De noche, mi madre estaba presente en mis sueños, volvía a ausentarse en cuanto me despertaba. Me encerraba en el baño para llorar, me sacudían sollozos mudos. Aún puedo oír la voz de mi padre: «¿Estás bien, Edgar? ¿Te duele el estómago?». Esperaba que se me secaran las lágrimas para salir. El escrutaba mi rostro tranquilo, indiferente, le aterraba la idea de que yo no manifestara algún sentimiento, atribuía eso a mi necedad. No sabía que de noche lloraba en silencio en mi cama y que todas las mañanas me despertaba desesperado porque mi madre desaparecía de mi sueño. El silencio y el disimulo respecto a su muerte habían provocado en mí silencio y disimulo hacia mis seres queridos. Así fue como viví la pena más grande, en una desdicha acrecentada por la soledad, la disimulación y la incomprensión. Me vinculaba con mi madre a través de una canción española que a ella le gustaba mucho, «El relicario». La escuchaba de manera repetitiva, casi obsesiva, hasta romper el resorte del fonógrafo de manivela. Entonces daba vueltas al disco con mi dedo. Me intoxicaba con esa canción cuya letra no entendía, porque no hablaba castellano en ese momento, pero sentía que se trataba de una historia de amor y de muerte.
¿Entonces vivió ese duelo en una soledad total? ¿No compartía al menos su tristeza con algún amigo?
No hablaba de eso con nadie. En la escuela, me avergonzaba de ser huérfano. En mi curso había otros judíos, había protestantes, pero yo era el único huérfano. Ese era el defecto que me diferenciaba de los demás. Incluso con mis dos amigos más íntimos, nunca abordaba ese tema. Por otra parte, los niños sesienten siempre más o menos culpables de la muerte de sus padres. Un día escuché a mi tía Corinne decir a sus hijos: «La tía Lunica se murió porque la hicieron sufrir mucho». ¿Era yo quien había provocado ese sufrimiento el día en que, estando enojado, le había gritado: «¡Mala!»? Durante mucho tiempo sentí esa culpabilidad.
¿Luego desapareció?
No, siempre puede volver.
¿Cuándo pudo hablar de su madre?
La primera vez que hablé de mi madre tenía diecinueve años. Era al principio de la segunda guerra mundial, me había refugiado en Toulouse con otros estudiantes. Una amiga que trabajaba vendiendoParis-Soiren las calles me había invitado a comer. Me inspiró confianza, hablé. Y lloré. A finales de la década de 1980 pasé por un período de depresión, la única en mi vida. Un amigo, un psicólogo ecléctico que se convirtió en mi gurú, me pidió que lo llevara a la tumba de mi madre en el cementerio del Pére-Lachaise. Había ido una vez, ya lo dije, algunos años antes para el entierro de un tío materno. Lo llevé de manera casi automática, en un estado cercano al sonambulismo, aunque es bastante complicado llegar hasta el lugar. Ahora bien, hace poco, un equipo de televisión mexicano que me dedicaba un documental me pidió también ir a esa tumba. Después de algunos tanteos, llegamos hasta un pequeño islote judeoespañol del cementerio, pero no logré encontrar el lugar. O sea, yo sé (inconscientemente) y no sé (conscientemente) dónde está esa tumba.
¿Eseshocklo transformó a usted de manera fundamental?
Es unshockque me hizo envejecer de manera prematura, bloqueándome a la vez, paradójicamente, en un espíritu infantil que se ha mantenido en todas las edades.
En el fondo, ¿fue la muerte de su madre, o más bien las circunstancias que la rodearon, el hecho de que usted no pudiera despedirse, lo que lo conmocionó tan profundamente?
Me despedí mucho tiempo después pero sólo en sueños. Tenía casi cincuenta años, había sido invitado a pasar un año en California por el Salk Institute de La Jolla. Tenía una casa grande a orillas del océano, invité a mi padre y a mi tía Corinne, con quien después él se casó. No vivía con mi padre desde hacía más de treinta años. La noche anterior a su llegada tuve un sueño. Estaba en la ladera de una colina, abajo había una estación, arriba un camino. Un autobús se detuvo, bajaron algunos pasajeros y se dirigieron hacia la estación. Entre ellos, vi a mi madre. Corrí hacia ella, llegó el tren. Me abrazó, le dije adiós y se fue. Me desperté llorando, pero con un sentimiento increíble de liberación: había podido despedirme de ella aunque sólo fuera en sueños. Mi relación con mi padre y Corinne se tranquilizó enormemente. Hace poco volví a despedirme de mi madre, cuando me despedí en tres oportunidades de mi mujer Edwige, en el momento en que murió, al cerrar el ataúd y en el cementerio. El aspecto de «pequeña mamá» de Edwige integró a mi madre. Ahora estoy tranquilo.
Cuando usted habla de nacimiento, utiliza una expresión extraña: «Nací muerto». ¿Qué quiere decir?
Es literal, nací muerto. Cuando se casó, mi madre tenía una lesión en el corazón y le habían aconsejado que no tuviera hijos. Cuando quedó embarazada por primera vez, sin decirle nada a su marido, mi padre, recurrió a una mujer que la ayudó a abortar. Volvió a ver a esa mujer cuando quedó embarazada por segunda vez, pero el aborto fracasó: siendo feto, me negué a salir. El médico le prometió a mi padre, informado de la situación, que haría todo lo posible por salvar a Luna y al niño. El parto fue un momento trágico. La vida de mi madre precisaba de mi muerte y mi vida podía provocar la suya propia. Mi madre sobrevivió al parto, pero yo nací prácticamente muerto, estrangulado por el cordón umbilical. Mi padre me contó la escena en una carta muy conmovedora que me mandómuchos años más tarde, el 8 de julio de 1975, cuando cumplí cincuenta y cuatro años. En esa carta revive esa noche en vela a partir del momento presente: describe al médico sujetándome por los pies, «como a un conejo», y dándome cachetes por todas partes, en las mejillas, en el pecho, hasta que suelto el primer grito. Estábamos a salvo, mi madre y yo. Conservo de ese nacimiento un sentimiento de asfixia que a veces me vuelve y que se traduce en un enorme bostezo, una suerte de necesidad de aire. Siendo niño, sólo podía hacer ese bostezo cuando nadie me miraba, entonces me escondía debajo de la mesa. ¡El simple hecho de hablar de eso me da sensación de ahogo! Al poco tiempo de la muerte de mi madre, al verano siguiente, tuve una dolencia extraña. Los médicos no lograron diagnosticarla y dijeron que era fiebre aftosa, esa enfermedad que sufren los bovinos. Tenía 41 grados de fiebre, mi tía Corinne me sumergía en hielo para intentar bajarla, metía sus dedos en mi garganta para tratar de sacar la flema que me ahogaba. Esa enfermedad fue un combate entre una parte de mí que había sido golpeada a muerte y otra parte que quería vivir. Cuando volví al colegio, las clases ya habían empezado. Recuerdo al inspector general terriblemente enojado cuando justifiqué mi ausencia por una fiebre aftosa: «Ah, pequeño, ¡cómo te burlas de nosotros!». El hecho de haber sobrevivido dos veces a la muerte, al nacer y tras mi «fiebre aftosa», me dio quizás esa «resiliencia» de la que habla Boris Cyrulnik, que me ha dado la capacidad hasta ahora de resistir muchas situaciones difíciles.
¿Usted sabía que su madre estaba enferma?
Tardé en tomar conciencia del vínculo de vida y muerte que tenía con mi madre. Debido a su enfermedad, ella estaba condenada a tener un solo hijo. Una vez, durante unas vacaciones en la región de Vosges, yo debía de tener siete u ocho años, fuimos a ver todos juntos a una mujer barbuda que era la atracción local. Salimos del lugar y la idea era seguir caminando hasta llegar a una famosa cueva. De repente, mi madre se sintió mal, la sostuvieron, le hicieron respirar colonia. Yo estaba tremendamente asustado, grité: «¡Mamá! ¡Mamá!» y ella recobró el conocimiento. Murió dos años después. Pero eso era todo lo que sabía sobre su enfermedad.
Evoca con insistencia ese fuerte vínculo entre usted, el hijo único, y su madre. ¿Qué recuerdos tiene de esa relación?
De pequeño siempre estaba con mi madre. Recuerdo vagamente que iba con ella de compras a todo tipo de lugares, al almacén, al salón de té de las galerías Lafayette, le encantaba ese lugar. Había una costurera de barrio que copiaba para ella vestidos de grandes marcas y me hacía trajes de marinerito; mi madre me cuidaba, me emperifollaba y, hasta que se decidió a cortarme el largo pelo rizado, solían tomarme por una niña. Sé que fui muy mimado, sé que me adoró y que yo la adoré. Era hijo único, muy introvertido, tímido. No tuve amigos hasta que fui adulto, salvo mi primo Freddy, con quien compartía la pasión por los soldaditos de plomo. Casi siempre jugaba solo refugiado en mi dormitorio, rodeado por el amor de mi madre, de mi padre, de Macroué, que vivía con su marido Vahram en una dependencia de nuestro apartamento. Esta pareja de armenios inmigrantes eran parte de la familia: Macroué se ocupaba de nosotros, su marido trabajaba con mi padre, que era bonetero en el barrio del Sentier. Mis padres solían salir de noche, a cenar a un restaurante, a la ópera, eso me desesperaba y Macroué me cuidaba. Me volví a encontrar con ella a principios de los años noventa, en Alfortville, en las afueras de París. Apenas me vio, gritó: «¡Oh! ¡Mi pequeño Edgar se quedó pelado!». Estábamos tremendamente emocionados los dos. De mi primera infancia también recuerdo un juego que hacían mis padres: yo no sabía leer, pero reconocía por sus etiquetas los discos que les gustaba escuchar. Cuando la familia venía a casa, mi padre y mi madre mezclaban las carátulas de los discos y me pedían que encontraraLa TraviataoRigolettto:siempre lo lograba. Vivíamos rodeados de música. A mi padre, Vidal, le gustaban sobre todo las canciones francesas de antes de la guerra, las que escuchaba en Tesalónica, donde pasó su infancia: «Paris c’est une blonde, Les mains de femme» y «Cousine», de Mayol. Vidal era un verdadero ruiseñor: cantaba por la mañana cuando se levantaba, silbaba después deuna buena comida... A mi madre le gustaban elbel cantoy la ópera italiana, las grandes arias de Verdi. De Luna, tengo el recuerdo de un inmenso amor, pero no puedo precisar cuál era su carácter. Mi padre nunca me habló de ella. En cambio, muchos años más tarde le hizo algunas confidencias a Irene, una de mis hijas. Le dijo: «No era fácil contentarla, siempre quería más». Fui testigo de peleas entre mis padres, respecto a una casa que él estaba haciendo construir en Rueil-Malmaison. Ella quería una casa de ensueño, con molduras, hierro forjado, frescos..., pero la crisis económica de principios de la década de 1930 había obligado a mi padre a limitar sus ambiciones. Luna estaba muy enfadada, pero en ese momento yo no entendía las razones de su enojo. Fue una casa extraña, no se parecía a las otras, no se parecía a nada. Terminamos viviendo allí algunas semanas, hasta la muerte de mi madre en ese tren suburbano que se dirigía a la estación Saint-Lazare, donde iba a encontrarse con su hermana Corinne.
¿Su modo de vida era más próximo al de la sociedad occidental o sefardí?
Era una modo de vida mixto, pero no estábamos encerrados en el mundo judío, sobre todo teniendo en cuenta que había gentiles en la familia. Vivíamos fuera del hábitat sefardí de París, aunque mi padre trabajaba en el barrio del Sentier, que en esa época era una suerte de foco tesalonicense. Mis padres frecuentaban restaurantes franceses, La Grange Bateliére, La Reine Pédauque, pero también solían ir a Les Diamantaires, restaurante armenio, o al Atenas, restaurante griego. Nuestra cocina de todos los días era occidental, aunque cuando había comidas familiares se imponía la gastronomía tesalonicense. De esto heredé mi pasión por las berenjenas, el arroz, las judías, el aceite de oliva, los salmonetes, el cordero..., todas esas cosas que mis abuelas, mi madre y mis tías cocinaban. He sido fiel a la gastronomía mediterránea, aunque también me gusta la cocina francesa y, en general, pruebo los platos de todos los países que visito.
Es probable que sus padres tuvieran grandes ambiciones para usted. ¿Lo animaban a ir a la escuela, a estudiar?
De niño me gustaba estar en casa. No quería ir al colegio y mis padres no insistieron hasta que un comunicado municipal les recordó que la escuela era obligatoria. Me acuerdo de que el primer día de escuela me resistí, gritaba como un cerdo degollado, me aferraba a la puerta, a la barandilla de la escalera. Mi padre me arrastró hasta el liceo Rollin, hoy liceo Jacques-Decour, en la parisina avenida Trudaine. La maestra cerró con llave la puerta de la sala de clases. Durante mi primera mañana en la escuela, enmudecí, estaba aterrado, quería huir y no podía hacerlo. Poco a poco hice algunos amigos, me acostumbré al liceo, aprendí a leer y, a partir de ahí, devoré libros, en mi casa, en todos lados, a cualquier hora del día. Durante mi escolaridad, siempre tuve buenos resultados en literatura y malos en matemáticas. También me gustaba mucho la historia. A decir verdad, mi padre hubiera preferido que ingresara en la escuela comercial. Le hubiese gustado que me convirtiera en colaborador suyo, luego en su sucesor en la calle Aboukir, que tomara la dirección del negocio, que entonces pasaría a llamarse «Nahoum e hijos». Mi madre tenía otras ambiciones, quería que tuviera estudios secundarios y que siguiera una carrera liberal. Me animaba a leer, a estudiar. Como la escuela comercial estaba frente al liceo Rollin, mi padre, hasta el final de su vida, me dijo de vez en cuando: «Ah, me equivoqué de camino, debería haberte llevado a la escuela de comercio, y por tonto, te llevé al liceo Rollin».
Cuando su madre murió, su tía Corinne le dijo que se había ido de viaje al cielo, un viaje del que a veces se vuelve, pero no siempre. ¿De verdad nunca esperó su regreso?
Esperé su regreso, lo imaginé, pero al mismo tiempo supe de inmediato que su muerte era irremediable. Todo lo que me decían no eran sino cuentos como el de Papá Noel. Una noche quise comprobar su existencia. Debía de tener unos cuatro o cinco años. Me esforcé por quedarme despierto en mi cama para ver quién ponía los regalos en mis zapatos. Y vi cómo mis padres, que volvían de una cena, ponían los regalos. Deduje que Papá Noel no existía. Al día siguiente se lo conté a mi primo Freddy, un año menor que yo, y no me creyó. No les dije nada a mis padres, les dejé la ilusión de pensar que yo estaba ilusionado. De la misma manera, nunca pude creer en Dios, aunque a veces me hubiese gustado. De hecho, no había recibido ninguna educación religiosa en casa, ni había leído la Biblia, ni estado con rabinos.
¿Esperaba a su madre sabiendo que esa espera era vana?
Sí. Por un lado, la desesperanza había provocado en mí una suerte de nihilismo al término del cual ya no creía en nada. Por otro lado, aunque —y porque— era solitario, incomprendido y desdichado, tenía necesidad de amor, de fe, de comunión. Por suerte, el nihilismo y la fe no dejaron de combatirse y combinarse en mí. Así fue como a los trece años descubrí al autor que expresaba una de mis verdades: Anatole France, cuyas novelas devoré y que transmutó mi nihilismo en un escepticismo que siempre mantuve, y que cultivé y desarrollé mediante la lectura delJean Baroisde Roger-Martin du Gard, después de Montaigne. Pero, un año más tarde,Resurrección,de Tolstoi, y sobre todoCrimen y castigo,de Dostoievski, me aportaron el sentimiento de que la redención es posible y necesaria, y me infundieron una necesidad de fe que no pude conseguir con la religión (dado mi escepticismo) y que, a partir de los quince años, traté de satisfacer con la política. Esta necesidad se plasmó durante la segunda guerra mundial con mi incorporación al comunismo y a la Resistencia. Así, escepticismo y fe no dejaron de luchar en mi interior: son al mismo tiempo antagónicos y complementarios. Luego elJean-Christophede Romain Rolland me incitó al coraje, a mi realización personal. El héroe es un joven músico, un compositor que afronta la vida con una energía beethoveniana. Y luego, poco después, laNovena sinfoníade Beethoven me llamó a nacer, a afrontar la vida. Pero sólo pude responder a esas llamadas durante la guerra. Esas son las obras que me formaron revelándome mis propias verdades.
¿Qué habría pasado si Luna no hubiese muerto ?
¿Qué habría pasado? ¿Tenía ya en mí lo que hoy me anima y que he llamado mis «demonios»? ¿La búsqueda de mis verdades habría sido despertada, estimulada, por el hecho de que mi padre, que fue quien me educó, no me aportó la cultura? ¿Habría desarrollado, aunque fuera parcialmente, lo que se convirtió en mi persona? No lo sé. Mi destino se cristalizó con esa muerte. No puedo imaginarlo de otra manera.
2 Vidal
Cuando muere su madre, le queda una familia numerosa: los Nahum, por el lado paterno, los Beressi, por el lado materno. ¿Quiénes son esos judíos sefardíes de Tesalónica, a medio camino entre Oriente y Occidente, que llegaron a Francia a principios del sigloXX?
Como muchos sefardíes, mis antepasados paternos habían sido expulsados de España en 1492 y se establecieron primero en Livorno (Italia), antes de llegar a Tesalónica, el gran puerto macedonio del Imperio otomano. Mis antepasados maternos eran de origen italiano pero también habían ido a Tesalónica a principios del sigloXIX.La comunidad sefardí gozaba de una importante autonomía dentro del Imperio. Durante el sigloXVIfue próspera, conoció un esplendor cultural, fue reputada por sus pensadores, por sus imprentas. Es en Tesalónica, en el sigloXVII,donde estaban los más fervientes discípulos de Sabbatai Zevi, que se proclamó Mesías en Izmir y suscitó la exaltación de las multitudes antes de decepcionarlas cuando se convirtió al islam. Durante el sigloXIX,fue también en Tesalónica donde las ideas laicas encontraron muchos adeptos y donde nació el partido socialista turco, en medio de los cargadores judíos. Los sefardíes tenían por idioma el castellano de sus orígenes, hablaban un poco de turco, idioma del Imperio otomano. Durante el sigloXIXmuchos hablaban francés. Durante esa misma centuria, Livorno fue un faro de la occidentalización y de la laicización de Tesalónica. Se beneficiaron de la nacionalidad italiana cuando Italia se independizó y ese estatus los situó por encima tanto de las leyes rabínicas como de las leyes turcas. Mi abuelo materno, Salomón Beressi, no creía en Dios. Mi abuelo paterno, David Nahum, había dejado de respetar estrictamente las prescripciones mosaicas, especialmente las prohibiciones del sabbat y los tabúes alimentarios. Pero mis abuelos paternos y maternos festejaban la Pascua en familia. Esto tenía para ellos un valor de pertenencia cultural y étnica a una comunidad, no el sentido de obediencia religiosa a Dios. Los Nahum (la ortografía Nahoum, nombre oficial de mi padre y, por ende, mío, proviene de un error de transcripción en el Registro Civil francés), al igual que los Beressi, no acudían habitualmente a la sinagoga y prescindieron de la música judeoespañola: escuchábamos música española o italiana y cantábamos canciones de los cafés concierto de París. Esta laicización se prolongó con mi padre. No ayunaba el día del Gran Perdón, con el argumento de que un rabino le había eximido de hacerlo a los catorce años, porque estaba enfermo, algo que él había interpretado como una dispensa de por vida. Era más o menos deísta. Desde luego, estaba circunciso, él me hizo circuncidar como signo de pertenencia más que como creencia.
¿El exilio en Francia fue vivido como algo traumático?
Más bien como una esperanza, después de que Tesalónica pasó a ser griega en 1911. Muchos sefardíes salieron entonces de Tesalónica, en ese momento y durante la primera guerra mundial. Mi padre, que nació en 1894, se fue en condiciones bastante rocambolescas a Marsella, luego a París, donde se reunió con sus padres, sus hermanos y sus hermanas.[1] Mi madre, nacida en 1901, se fue a Francia en esa misma época con su familia. Durante el exilio y las dispersiones, la familia en sentido amplio siguió siendo una comunidad muy fuerte. Los tesalonicenses habían reconstituido un micromedio: se reunían, se casaban entre ellos, hablaban castellano, las mujeres mantenían en sus casas las tradiciones gastronómicas orientales, los hombres eran comerciantes... Vidal y Luna seconocieron en París. Se casaron, vivieron un poco al margen de la comunidad, en la calle Mayran, en el noveno distrito, donde eran los únicos sefardíes. Pero frecuentaban a los otros sefardíes y mi padre trabajaba en el barrio tesalonicense del Sentier. Había adquirido una tienda en la calle Aboukir 52 y, para adaptarse mejor a la sociedad francesa, se hacía llamar «señor Vidal». Sin embargo, en el escaparate de su negocio figuraba el apellido Nahoum. Vendía artículos de bonetería al por mayor, sobre todo medias que compraba en las fábricas de Troyes, adonde iba con regularidad.
¿Usted iba de vez en cuando a la tienda?
Me acuerdo bien de esa tienda. Mi padre solía llevarme los jueves, que era el día en que no teníamos clases. El tenía la esperanza de que quisiera ayudarle y luego le sucediera. Recuerdo las pilas de mercancías en la vitrina, las cajas que había por toda la tienda y sus largos regateos con los clientes, los precios que variaban según sus estados de ánimo o según la tenacidad de los que regateaban con él y hacían falsas salidas, volvían, dejaban que se lamentara y se lamentaban ellos a su vez. Era un juego oriental y siempre me daba miedo cuando mi padre le aseguraba al cliente, ya terminada la transacción, que estaba perdiendo dinero. «Pero, papá, ¡hoy perdiste mucho dinero!», le decía yo. Y él me tranquilizaba con un guiño cómplice.
¿Vidal quería a Francia? ¿Se sentía francés o vivía como un eterno inmigrante?
En Tesalónica, escribió siendo muy joven: «París, París, ¿cuándo seré uno de tus habitantes?». Adoraba Francia, amaba las canciones francesas, rendía culto a Napoleón. Progresivamente se afrancesó, y se vinculó con gentiles, especialmente con sus amigos del restaurante Le Coq Héron, que frecuentaba en la época del Frente Popular, sus amigos del servicio militar, mis propios amigos, pero seguía estando marcado por el Imperio otomano de su infancia, con todo su respeto por el poder. Por ejemplo, siempre enviaba una felicitación al diputado electo en su circunscripción, aunque no hubiera votado por él. Era una misma «extranjeridad oriental», una misma filosofía de la vida lo que lo había vinculado también con Vahram y Macroué, esa pareja de armenios prácticamente adoptada por nuestra familia. Francia era su nación de agogida, pero su patria era Tesalónica y de viejo soñaba con terminar su vida en Livorno, ciudad que él sentía como la cuna de los Nahum. No tenía ningún sentimiento xenófobo. Había conocido Alemania después de la primera guerra mundial, había amado ese país y nunca sintió el antisemitismo nazi como alemán. Veía una continuidad con el antijudaísmo de Isabel la Católica e imaginaba que se protegería convirtiéndose (lo que hizo tres veces, por precaución, durante la ocupación). Hay que recordar que ni Livorno ni Tesalónica habían sufrido persecuciones entre los siglosxvyXX,la primera estando bajo autoridad del duque de Toscana, la segunda bajo poder otomano. Tesalónica no era una ciudad gueto: era una metrópoli mayoritariamente sefardí. Por eso, la persecución nazi fue para mi padre como el despertar de un volcán dormido desde hacía cinco siglos. De cualquier manera, tenía el sentimiento de que los judíos debían ser muy prudentes en política (lo que explica sus felicitaciones a los diputados) y que la lucha contra el antisemitismo sólo podía agudizar la ira perseguidora.
¿Se sentía judío?
Sí, es una evidencia. Pero también se había afrancesado mediante mi nombre. Cuando nací, ante la presión de su familia y la de mi madre, me dio el nombre de David-Salomón, antes de elegir el de Edgar y hacerlo reconocer oficialmente mediante una acta notarial. Fui ritualmente circuncidado a los cinco días de mi nacimiento, en casa de mis padres. Vidal pertenecía primero al mundo judeoespañol, extranjero al mundo asquenazí, luego, después de la guerra, esto se amplió. Nunca fue sionista. Es cierto que tardíamente se sintió ligado a Israel, pero sin considerar esa nación como una patria.A pesar de los pesares, usted quería a ese padre...
A pesar del rencor que sentía hacia él, a pesar de ciertos momentos de gran aversión, hubo momentos de afecto, que se hicieron más fuertes con los años. Después de la muerte de mi madre, vivimos tres años con mi tía Corinne. Dormía con mi padre en el salón. No sé si había ya una relación sentimental entre Vidal y Corinne, pero el hecho es que ella asumió el rol de madre, ya que estaba casada y tenía tres hijos. Luego Henriette, la hermana de mi padre, casada con el único judío devoto de la familia, nos acogió un tiempo hasta que nos instalamos en una vivienda propia. Allí, en la calle Plátriéres, iba a la mantequería, a la bodega, al colmado, mi padre hacía huevos fritos, tomábamos jamón. La tía Corinne, que vivía a cincuenta metros, nos traía todas las noches un plato. Almorzábamos fuera: durante un tiempo en Le Coq Héron, luego cerca de la oficina principal de correos del Louvre, donde estaban sus amigos del barrio; también íbamos donde el griego de la calle Serpente. Me vestía con trajes baratos, que se arrugaban rápidamente, y cuando los botones de mi bragueta se caían nadie los reemplazaba, lo que desde luego me incomodaba, sobre todo cuando, en el metro, quedaba apretado al lado de una mujer.
¿Qué relaciones tenía usted con sus dos familias?
No tenía mucha relación con mi familia paterna, que era muy burguesa, y no quería a mi tía Henriette porque me obligaba a comer con la mano derecha, a pesar de ser zurdo. Me sentía mucho más cómodo con mi familia materna, los Beressi, más plebeyos en sus costumbres. Sus antepasados también habían pertenecido a la burguesía tesalonicense antes de sufrir un golpe del destino: al abuelo de mi madre le robaron todos sus bienes y fue asesinado por bandidos en las montañas macedónicas. Mi abuelo se convirtió entonces en el jefe de familia, con catorce años. Luego tanto él como sus hermanos hicieron sus vidas en Francia. Quería sobre todo a mi abuela Beressi que, cada vez que me veía, me decía «¡La cara de su mamá!»[2] y me llenaba de golosinas. Mi madre era su hija preferida.
¿Y con su padre?
Era sumamente protector, siempre estaba preocupado por mi salud. Yo era débil, pero él exageraba esa fragilidad porque yo era su único hijo. Le tenía miedo al calor, al frío, a la humedad, a la sequedad, me molestaba con sus estúpidas prohibiciones: «No tomes agua fría», «No pongas demasiada mantequilla en el pan». Cuando le daba algún motivo de disgusto, se dejaba caer en su sillón suspirando como si agonizara. ¡Era muy mediterráneo! Yo sabía que hacía teatro, pero siempre terminaba preocupándome y me lanzaba llorando a sus brazos para pedirle perdón. ¿Tal vez seguía sintiéndome culpable por haber matado a mi madre «haciéndola sufrir mucho»? Me acuerdo, por ejemplo, de un viaje que quería hacer a Grecia con mi amigo Henri Salem. Tenía trece años. Mi padre estaba de acuerdo: la idea era trabajar como grumetes en el barco en el que íbamos a embarcar, elThéophile-Gautier,y una vez desembarcados, contábamos con la hospitalidad de los campesinos. Quince días antes de la partida, mi padre me dice: «Si quieres matar a tu padre ¡ve a Grecia!». Una vez más desistí ante el chantaje y la comedia de la agonía. Prácticamente hasta su muerte le reproché haberme privado de ese viaje, sobre todo teniendo en cuenta que mi amigo había pasado unas vacaciones inolvidables. Su influencia duró bastante tiempo. Tenía casi dieciocho años cuando el ejército republicano se derrumbó en Cataluña y cientos de miles de refugiados españoles llegaron a Francia. Me inscribí para ser parte de las comisiones de ayuda y de investigación organizadas por la revistaEsprit,destinadas a los que estaban hacinados en los campos de concentración fronterizos. Pero me encontré con el mismo chantaje: desistí. Y también desistí a los diecinueve años cuando mi padre, movilizado en 1939, aceptó primero que me instalara en la Cité Universitaire[3] antes de obligarme a ir a vivir con su hermana Henriette. Ahora bien, al mismo tiempo que me imponía lo que se puede llamar una servidumbre física agobiante, me dejaba la más total libertad mental. No recuerdo haber recibido de él, de manera oral, didáctica, ni la más mínima educación moral, ética, religiosa, cultural, ni que me haya transmitido ninguna regla devida o de conducta. Le estoy muy agradecido, porque tuve la libertad de buscar mis propias verdades.
Sin embargo ¡tenía principios morales, principios de vida!
Su principal ética era la de la familia. La solidaridad del clan era muy fuerte. Si alguien tenía dificultades, los otros se organizaban para ayudarlo. Durante mucho tiempo mi padre le dio una pensión a mi abuela materna y ayudaba a cualquier pariente que estuviera en situación de necesidad. Era una suerte de solidaridad instintiva que lo llevaba a la benevolencia, a la generosidad hacia los suyos, pero en todo eso no obedecía a ningún mandato «de arriba», a ninguna orden divina. Vidal era vagamente deísta y sólo por complacer a su hermana Henriette me hizo hacer mi Bar Mitzvá. Sin ninguna preparación, desde luego, ni la menor iniciación al hebreo: no sé cómo logró convencer a un rabino para que procediera a la ceremonia del pobre huérfano incapaz de estudiar que era yo. Ante toda la familia reunida, el rabino me sopló, sílaba por sílaba, palabras que repetí sin entender, luego me hizo leer un texto en francés en el que daba las gracias a «mis queridos padres» por haberme educado «en la vía del bien y de la virtud».
¿Cabe decir entonces que usted se educó solo, al lado de ese padre sin embargo tan presente?
El hecho de que no me impusiera ninguna cultura fue finalmente algo positivo para mí. Fue una suerte de educador zen, que educa dejando hacer. Me formé en un vacío cultural. Mi padre no controlaba mis lecturas ni mis amistades, no manifestaba ninguna exclusividad, y esta moral negativa fue la más positiva moral que podría haberme aportado. Como le he dicho, yo leía todo el tiempo incluso durante las comidas. Me refugiaba en lo imaginario, incluso escribía pequeñas novelas que mis amigos leían, comoL’amour du bandit,una novela de seis páginas que había escrito en cuarto curso. Había creado, para mis compañeros, un periódico con falsas publicidades, sin sentido, como la siguiente, que se refería a nuestro profesor de historia, el señor Tiedeau (fonéticamente equivalente a Tibiagua): «No beban agua ni muy caliente ni muy fría, ¡beban Tibiagua!». Con más o menos dificultad iba pasando de un curso a otro. Sin embargo, la ausencia de una cultura impuesta me llevó a buscar los rudimentos de la mía. Primero, pude llenar en la escuela el vacío cultural de la laicidad francesa. Vivía literalmente los infortunios y las felicidades de la historia de Francia apropiándome de Vercingétorix, de Juana de Arco, de Enrique IV, de los héroes de la Revolución. Mi padre, que admiraba profundamente a Napoleón, me había regalado biografías conmovedoras, sobre todo el episodio final en Santa Elena. Aunque nunca fui nacionalista, me había convertido en un patriota, lo cual no me impidió convertirme más adelante en internacionalista.
¿Cuáles fueron sus primeras lecturas?
Empecé con la condesa de Ségur, luego pasé a las novelas de aventuras. Leí con gran emociónLa cabana del tío Tom.Con los relatos de Jack London, que describían el Gran Norte, o los de Fenimore Cooper y de Gustave Aimard, que exaltaban a los indios de América, descubrí que el hombre había sido corrompido por la civilización, que debía volver al estado natural y vivir en las cavernas como sus ancestros para ser feliz. Me conmovía profundamente la suerte de los indios y esto me llevaba a una idea de gran fraternidad universal. Todos los niños sienten esa hermandad pero la olvidan cuando se hacen adultos; en mi caso, no sólo siguió viva sino que se acrecentó. Mi padre se preocupaba si yo sostenía que el animal era superior al hombre (quise escribir un tratado sobre este tema cuando tenía unos doce años, pero llegué hasta la primera línea) o si le confesaba mi deseo de vivir como Diógenes, desnudo en un barril. Había desarrollado una filosofía salvaje y me parece que era un pre-ecologista. Así me forjé mis propias verdades.
¡Muy alejadas de su universo familiar!
Vidal, que era muy agudo, muy listo, me consideraba poco espabilado. Le preocupaba mi falta de interés por los «negocios», lo que atribuía a la somnolencia de mi espíritu. Un día, en una comida familiar generé un tremendo malestar al afirmar que el comercio era un robo: no entendía que se quisiera comprar una mercancía por diez francos para venderla por veinte ¡y hablar de honestidad! Pero Vidal no se oponía a que yo leyera todos esos libros que me descubrían a mí mismo. Y esos libros fueron los que finalmente volvieron concientes y evidentes verdades que estaban en mí en estado inconsciente y embrionario.
Cuando usted habla de cultura, piensa primero en lectura. ¿Tenía otras pasiones de niño?
El cine. Me convertí en cinéfago a los ocho o nueve años. Cuando era niño, adolescente, devoraba todas las películas. Sólo más tarde empecé a seleccionar. Vi dos o tres películas mudas, pero pertenezco la generación del cine hablado. Ciertas películas me marcaron especialmente, contribuyeron tanto como los libros a revelar verdades que llevaba escondidas. Es el caso por ejemplo de una película soviética,El camino de la vida,una historia de redención: en el Moscú de los años 1920, una banda de jóvenes delincuentes ataca a una mujer y la mata. Desamparado, su hijo se une a la banda y se hace amigo del asesino de su madre, Mustafá, por supuesto desconociendo su identidad. La banda es detenida y los jóvenes son enviados a un campo de rehabilitación donde se están construyendo vías ferroviarias para conectar el campo con la ciudad. Cuando llega el momento en que el primer tren debe partir, el responsable del campo le pide a Mustafá que vaya en carretilla para realizar una última comprobación. Pero en el camino se encuentra con el antiguo jefe de la banda que le ordena desobedecer. Mustafá se niega y lo matan. Ponen su cuerpo en medio de la vía por donde va a pasar el tren que viene de la ciudad. Cuando la locomotora aparece a lo lejos, la fanfarria anuncia su llegada triunfal. La locomotora se aproxima, pero cuando se ve el cuerpo de Mustafá, se hace el silencio, sólo se oye el potente jadeo de la máquina... Me impresionó. Entendí de una vez para siempre que la redención del crimen era posible. También recuerdo haber visto a los quince años a Michéle
Morgan enGribouille,donde hacía el papel de una huérfana llevada ante un tribunal. Fue tanta mi emoción que le escribí para proponerle ayuda. Nunca me respondió. Hubo también una película alemana que me marcó tanto en lo mítico como en lo físico:La Atlántida,de Georg Wilhelm Pabst, con Brigitte Helm, una belleza marmórea, soberana, en el rol de Antinea, la reina de ese reino fatal. Helm, junto con otra actriz, la francesa morena Gina Manés, enLa voie sans disque,dieron origen a mis dos grandes prototipos eróticos: la morena del sur, la rubia del norte. También veía películas musicales francesas y norteamericanas, wésterns, operetas alemanas.A nous la liberté,de René Clair, y su canción que nunca olvidé «Mon vieux copain, la vie est belle quand on connait la liberté...» («Mi viejo amigo, la vida es bella cuando se está en libertad»). Adoraba a Ginger Rogers y a Fred Astaire; Gary Cooper me impresionaba. Por voluntad propia me adentré en la cultura cinematográfica yendo a la primera sala de arte y ensayo, que fue el Studio 28, en la calle Tholozé. Ahí pasaban películas que más tarde fueron consideradas «clásicos», entre ellas la trilogía de Marcel Pagnol. Me conmovía la partida de Marius: ese huérfano de madre deja a su novia Fanny buscando un infinito que es el mar-madre. Siempre sentí esa llamada de lo infinito, pero no me fui en un barco como Marius. ConLa ópera de tres centavos,la historia de una banda de mendigos que son explotados por el rey de los mendigos y por el gánster Macheath, descubrí la miseria humana y la tragedia de la explotación del hombre por el hombre. Otra película que también contribuyó a mi formación fueLa tragedia de la minade Georg Pabst. Esa mina estaba situada en la frontera franco-alemana, ambos países la compartían y una barrera establecía la división fronteriza. Se produce una explosión de grisú del lado francés; después de muchas peripecias, los socorristas alemanes logran romper esa barrera para ayudar a los mineros franceses que están en peligro. Y la película se termina con la reinstalación de la barrera, una vez terminada la misión de socorro. Esa historia alimentaba mi sentido de la fraternidad... Todo esto para decir que gracias a Vidal tuve una formación autodidacta en todos los ámbitos: pude pasar con naturalidad de la cinefagia a la cinefilia, del gusto por la literatura indiferenciada al de la literatura elegida, de la musicofagia a la cultura musical.
¿También le gustaba la música?
Mis padres, como le comentaba, amaban mucho la música: elbel cantoy las arias italianas, en el caso de mi madre; la canción francesa, en el caso de mi padre. Mi tío Jo, el marido de mi tía Corinne, adoraba las marchas militares. Escuchábamos juntos el «Himno a Garibaldi» que empieza así: «Las tumbas se incorporan y los muertos se levantan...»,[4] desde luego, para defender a la patria. De niño me gustaba mucho, y me sigue gustando, «Le reve passe», una marcha en honor a un pequeño soldado francés que se queda dormido y en su sueño ve al ejército prusiano, «hidra de cascos puntiagudos», que avanza solapadamente hasta que aparecen los dragones, los húsares y la guardia de Napoleón... Luego, a los quince o dieciséis años, con «La varsoviana» y «El canto de los partisanos soviéticos», los himnos revolucionarios me transportaron con fervor internacionalista. En lo que se refiere a la música propiamente hablando, lo que primero me gustó fue una musiquita que hoy me parece de una banalidad extrema con su exotismo barato:En un mercado persade Ketelbey, elBallet egipciode Luigini. Pero un día, escuchando la radio, me encontré de casualidad con los primeros compases de laSinfonía pastoral,que me hechizaron, me maravillaron. Entré en la música y descubrí deslumbrado elConcierto para violínde Beethoven. Empecé a ir a los conciertos: el sábado por la mañana, al ensayo general del Conservatorio; el domingo, a los conciertos Colonne en el Chátelet, a los conciertos Lamoureux en la sala Gaveau, a la Opéra-Comique. Hacía cola durante una hora y, en cuanto abrían las puertas, me precipitaba para estar en la primera fila del gallinero. Haciendo cola conocí a un joven con el que simpaticé antes de perderlo de vista; se llamaba Jean Dutourd. Y tuve mi gran revelación en los conciertos Lamoureux, a los que asistía de pie en la galería, cuando repentinamente irrumpió el principio de laNovena sinfoníade Beethoven. Desde los primeros compases, sentí un escalofrío. En esa época yo tenía mucho pelo y se me puso de punta. Esa sinfonía empieza de manera imperceptible, luego hay una llamada, tres llamadas, las llamadas se precisan, se precipitan, se confunden, y bruscamente es la energía inaudita de un mundo nacido de las tinieblas que se ordena en el caos. Y el tema del principio termina el primer movimiento, como indicándome lo que luego se convirtió en una de mis verdades esenciales: «Siempre hay que volver a empezar». Yo también he tenido esa necesidad de volver a empezar. Pedí que tocaran el primer movimiento de esa sinfonía el 4 de marzo de 2008, en el entierro de Edwige, mi esposa, que lo amaba tanto como yo. El principio de laNovena sinfoníaes lo que más profundamente me ha marcado y esto sigue siendo válido. Continúo escuchando las grabaciones de Furtwangler, Celibidache y Abbado para comparar la manera en que lo ejecutan. También descubrí a los músicos románticos: Schubert, Schumann, Liszt. AdoréBoris Godounovde Mussorgsky, más que shakesperiano con ese Boris usurpador que accede al trono después de haber asesinado a un zar niño y que será perseguido por el remordimiento, con todos esos personajes mostrados en su complejidad humana, y que termina con la queja del inocente: «Llora, llora, Rusia, ¡pobre pueblo!». Nunca dejé de escuchar música. En 1941, estando refugiado en Toulouse, iba a los conciertos y a la ópera. Incluso hice de figurante como guerrero númida enSalambó.Lo que más admiro en la música es la capacidad que tiene de expresar el dolor transfigurándolo en felicidad, sin dejar de expresar sufrimiento, como en Schubert y Beethoven. Como decía Beethoven, «Durch Leinden Freude» («la alegría a través del sufrimiento»). El milagro del lenguaje del amor, eso es la música.
Hoy, con la distancia, ¿cómo ve usted a ese padre atípico?
Hay que reconocer que miimagodel padre estaba disminuido por el resplandor delimagoinmenso y sin contornos de la madre. Viví en la triple carencia del mito paterno (pero mi padre estaba sumamente presente), de la madre real (pero el mito de la madre estaba terriblemente presente) y de un fratría, o más bien de una hermana —me veo soñando siempre con una hermana imaginaria—. Sin embargo, poco a poco se esfumó gran parte del rencor hacia mi padre y fui percibiendo sus cualidades. Con el tiempo, además, fui adquiriendo ciertos rasgos de su carácter. Hoy me doy cuenta de que en algunas cosas me parezco a él. Lo ayudé en los últimos años de su vida,cuando sufrió el haber sido rechazado por su mujer Corinne. Ella, por su parte, vivía de un modo paroxístico una doble culpabilidad: el haberse casado con el esposo de su hermana muerta y también la muerte de su propio marido, el tío Jo, en Auschwitz. Mi padre vivió hasta 1984. Murió con noventa años, a causa de un aneurisma, tras una buena comida en la que no faltó el vino. Murió en buen estado de salud. Para mí esa muerte fue como un trueno. En el fondo, por haberlo visto atravesar las edades sin perder su vitalidad ni su... «vidalidad», ¡me parecía que se había hecho inmortal!
Entre las tragedias que marcaron su infancia y su juventud, nunca evoca el antisemitismo. Sin embargo, su infancia se desarrolló en la muy antisemita Francia del período de entre guerras. ¿Nunca fue objeto de antisemitismo?
Es cierto, había en la sociedad un importante antisemitismo, entre la prensa francesa había periódicos violentamente antisemitas, pero, en los ámbitos que yo frecuentaba, en especial en el colegio, no lo sufrí. Como ya he señalado, en la escuela mi diferencia fundamental con los otros niños no era mi judaísmo, sino el hecho de ser huérfano. Esa era mi vergüenza. Una sola vez algo llamó mi atención. Mi profesor de gimnasia me había castigado durante cinco horas. Hice como se hacía en el Sentier: le pedí «una pequeña reducción». Entonces, el profesor se puso a refunfuñar: «calle Aboukir...», que es donde estaba la tienda de mi padre. A partir de ahí empecé a decir «calle Aboukir...» en voz alta, ante él, para mostrarle que había entendido. No reaccionaba. Aparte de ese incidente, no, no sufrí directamente el antisemitismo ni durante mi infancia ni durante la adolescencia.
Usted tenía dieciocho años cuando estalla la segunda guerra mundial. Su padre fue movilizado, usted se quedó solo en París, en casa de su tía. ¿Cómo vivió ese período?
Paradójicamente, me liberé cuando mi país conoció la opresión. Tenía dieciocho años cuando empezó la guerra, diecinueve cuando se produjo la derrota. Por ese entonces, estudiaba en la Sorbona, vivía con mi tía Henriette cuando me enteré por radio de la suspensión de los exámenes con motivo del avance fulgurante de las tropas alemanas que llegaban de París. Tomé el último tren hacia Toulouse. Llegué después de muchas paradas provocadas por los bombardeos. Por fin era autónomo. Me inscribí en la universidad. El ejército alemán seguía su avance, los estudiantes llegaban de toda Francia para refugiarse en esa zona sur. En un momento dado, fui secretario del centro de acogida de los estudiantes refugiados: me ocupé de recibirlos, de ayudarlos en sus diligencias, de encontrarles una vivienda. Tuve amigos de todas las nacionalidades: iraníes, libaneses... Ahí descubrí el mundo, conocí a chicas. Cedí una vez más ante mi padre al año siguiente, cuando vino a visitarme a Toulouse. Al descubrir que me alojaba en una habitación situada encima de un café con baños en los pasillos, me obligó a cambiar de casa. Fue la última vez que le obedecí. Cuando se enteró de que me había unido a la Resistencia, exigió que dejara mis actividades. Me negué y convocó un consejo de familia, y me aseguró que moriría de pena. No cedí, se olvidó de morir. La autoridad a la que hasta entonces había obedecido se desmoronaba.
Pero ¿su padre no había sufrido algunas medidas de represión por ser judío?
Mi padre volvió a la zona norte, a París, después de haber sido desmovilizado. Pasó el período 1940-1941 en compañía de sus amigos de regimiento, vendiendo mercancías que eran invendibles hasta la época de las restricciones impuestas por la ocupación. No recuerdo en qué fecha, lo obligaron a poner el cartel amarillo de «empresa judía» a la entrada de su tienda en el Sentier. Me vino a ver a Toulouse ingeniándoselas para conseguir un salvoconducto alemán. Luego, cuando vio que la situación se agravaba para los judíos, cruzó clandestinamente la línea de demarcación, en 1942. Primero se instaló en Niza, adonde habían huido también otros miembros de la familia. Después de la capitulación italiana, dejó Niza para instalarse en Lyon, donde le acogió una peluquera. Allí vivió durante untiempo como un señor: la señora B tenía clientes que le traían los mejores productos y fiambres de la región y le cocinaba a mi padre platos que sabía apreciar. Tuvo que dejar a la señora B cuando Corinne le pidió ayuda, tras la detención de su marido por la policía alemana. Le dijo a la señora B que era un agente de la Resistencia y que estaba obligado a cruzar la frontera española para reunirse con De Gaulle. Después le conseguí papeles falsos que lo protegieron y se refugió en el campo con Corinne hasta la liberación de París. Le mandé entonces una orden de misión o un salvoconducto, no recuerdo, para que pudiera llegar hasta la capital. A partir de 1942 hubo una inversión de roles: era yo quien protegía a mi padre.
3 Morin
Su padre le había pedido que se mantuviera alejado de la política y, por prudencia, él también se mantenía apartado. ¿Por qué entró en la Resistencia?
Fui politizado antes de la Resistencia. La política entró brutalmente en nuestro liceo en 1934, cuando se produjeron las revueltas del 6 de febrero y el enfrentamiento entre derecha e izquierda. Para mí, esa fue una época de gran escepticismo; sostenía que estaba por encima de las contiendas políticas. Tenía trece años. Había adquirido de Tolstoi, de Dostoievski, deLa ópera de tres centavos,