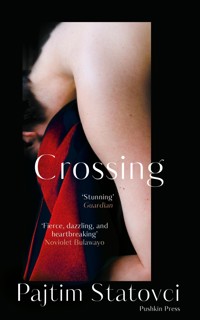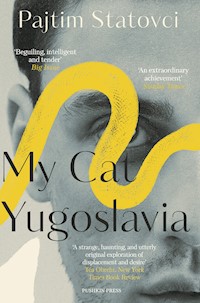Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Yugoslavia, años ochenta: Mientras el matrimonio concertado de Emine se desmorona, el país se desangra en una cruenta guerra. Décadas más tarde, su hijo Bekim es doblemente marginado en Finlandia, como inmigrante, y como homosexual. Su única compañía es una boa constríctor a la que deja deambular libremente por su apartamento, a pesar de su fobia a las serpientes. Una noche, en un bar gay, Bekim conoce a un gato que habla. Esta criatura ocurrente, veleidosa y manipuladora llevará a Bekim de vuelta a Kosovo para hacer frente a sus demonios y comprender su historia familiar -e, incluso, encontrar el amor. Pajtim Statovci, doctorando en Literatura Comparada en la Universidad de Helsinki, es un joven novelista finés de origen kosovar que ha sido galardonado con los premios literarios más prestigiosos de su país: el Finlandia, el Toisinkoinen y el Helsingin Sanomat. Su primera novela, "Mi gato Yugoslavia", ha sido publicada en diecisiete países.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pajtim Statovci
Mi gato Yugoslavia
Traducido del finés por Laura Pascual
Índice
I
1
Primavera de 1980. Gente en la montaña
Primavera de 1980. El primer encuentro
2
Primavera de 1980. El segundo encuentro
3
Primavera de 1980. La casa de la izquierda
4
Primavera de 1980. Quiere todas las telas
5
Primavera de 1980. La tierra húmeda
Primavera de 1980. Las mujeres que vinieron a desearme suerte
6
Primavera de 1980. La cutícula
7
Primavera de 1980. La primera revelación
8
Primavera de 1980. La segunda revelación
9
Primavera de 1980. La noche de bodas
II
10
1980-1993. La alquimia del país
1993. Sobre el cielo de los Balcanes
1994. El pueblo
11
1994. Las serpientes
12
1995. El imán
13
1995. Opciones
14
1996-1999. Mi Yugoslavia
15
16
1999. Salvación
17
2000-2004. Los años y el tabaco
18
2004-2007. Los migrantes
III
19
2007-2008. Una nueva vida
20
2008. La llamada
21
2009. El gato
22
Agradecimientos
Créditos
Da bi se jasno videla i potpuno razumela slika kasabe i priroda njenog odnosa prema mostu, treba znati da u varoši postoji još jedna ćuprija, kao što postoji još jedna reka.
Para que se vea con claridad y se comprendan íntegramente el cuadro de la ciudad y la naturaleza de sus relaciones con el puente, es preciso saber que, en la ciudad, existe todavía un puente, del mismo modo que existe todavía un río.
Ivo AndrićNa drini ćuprija(Un puente sobre el Drina, traducción de Luis del Castillo Aragón)
I
La primera vez que vi al gato fue tan desconcertante como si estuviera viendo el cuerpo de cien hombres guapos al mismo tiempo, así que lo dibujé en grueso papel de acuarela; cuando, finalmente, el dibujo estuvo listo y seco, lo llevaba conmigo a todas partes, y ninguna de las personas con las que me cruzaba se quedaba sin contestar a la pregunta: «Su alteza, ¿me permite presentarle a mi gato?».
0:01 blackhetero-helsinki: kien kiere juerga????????
0:01 Fofisano-Sub28: Maduro dominante, alguien de la capital?
0:01 runner-jyväskylä*: ...
0:02 OuluTop: ……busco chico delgado en Oulu
0:02 Kalle42_helsinki: ¿algún jovencito de Turku la semana que viene? que la chupe bien
0:02 järvenpää: alguien cerca de Järvenpää?
0:02 visitante_Helsinki: hombre masculino en Helsinki que la quiera chupar ahora?
0:02 Rauma BTM: culo redondo necesita polla dura
0:02 tampere hombre busca jovencitos: tampere
0:02 n_oulu: hace un trío en Oulu?
0:02 tampere hombre busca jovencitos: tampere
0:02 Cam30: tienes cam?
0:03 Vaasa, btm24: HOMBRES?? EN MI CASA!
0:03 VilleHELSINKI: vers/top en forma 185/72/18/5 busca vers/btm en forma ENCUENTRO ahora
Cuando vi el mensaje de Ville en la pantalla, dejé de leer. Una hora más tarde, Ville estaba en mi puerta: dijo hola, yo dije hola, y su mirada zigzagueó durante un momento entre los dedos de los pies y la raya del pelo. Solo entonces logró reunir el valor suficiente para entrar.
—Eres guapo —dije.
Ville gruñó y empezó a moverse con torpeza; dio un paso hacia atrás, se puso la mano derecha detrás de la espalda y se apoyó en ella. Pero yo me sabía el juego y dije que en serio, eres muy guapo, me sorprendí cuando te vi en la puerta porque esperaba otra cosa, que no me hubieras dicho más que mentiras. Eso es lo que yo habría hecho.
—Si quieres, me voy.
Tenía una voz tímida y humilde, que recordaba a la de un niño pequeño. Apartó la mirada y resopló de forma ligeramente demostrativa, como si quisiera convencerme de algo. «No suelo hacer estas cosas», por ejemplo. O: «Escribí en el chat en un momento de debilidad. No sé en qué estaba pensando».Como si quisiera hacerme saber que ya había pensado de antemano en todo lo que podría suceder. «Puede que tenga una enfermedad venérea, o puede ser cualquier cosa, puede hacerme daño: eso no se sabe».
—No quiero que te vayas —dije, e intenté cogerle la mano, pero él la retiró rápidamente y volvió a esconderla detrás de la espalda.
Lo entendía mejor que nadie. ¿Por qué iba a hacer algo así alguien como él? ¿Por qué no volvía por donde había venido? Era un hombre de poco más de treinta años al que parecía que las cosas le iban bien, se había peinado hacia atrás y se podía ver su hermosa cara angulosa entre el fular y el cuello del abrigo, de tal forma que podría haber conseguido a quien quisiera, podría haber entrado en cualquier parte y escoger a quien más le gustase. Se quitó los relucientes zapatos de cuero y el abrigo, que tenía pinta de no ser barato, y lo colgó en el perchero. Su ropa olía a limpio; la camisa de rayas estaba hecha de tela gruesa y suave y los vaqueros aún no se le habían arrugado a la altura de las rodillas, aunque se adaptaban a sus piernas como si fueran medias.
Se quedó de pie frente a mí por un momento, sin decir nada, hasta que el silencio empezó a molestarlo y me pasó la mano por la parte inferior de la espalda, me presionó con fuerza contra la pared y empezó a besarme bruscamente. Me agarró las muñecas con las manos y me apretó el muslo contra la ingle, como si temiera que yo fuera a decir algo. Que me encantaba, o que sé lo furioso que le hacía sentir esto y cómo los entendía a él y a su mundo: padres ingenieros, claro, no has podido decirles que te gustan los hombres, ya lo sé, claro, no es algo que se pueda decir sin más.
Me habría gustado decirle que yo también odio esto, todo esto, preguntarle cómo habíamos llegado hasta aquí y por qué las cosas tenían que ser así, qué nos había pasado; pero no era adecuado decirle eso a un hombre arrepentido, porque el odio es mucho peor que la ira. Puedes rendirte ante la ira, puedes superarla o puedes dejar que controle tu vida, pero el odio funciona de otra manera. Se mete entre las uñas y no desaparece, aunque te arranques los dedos a bocados. Pero no le dije nada, porque entre hombres no hay preguntas, no hay malos tratos, no hay justificación.
Me arañó la espalda y los hombros con sus largas uñas, sus dientes uniformes chocaron con los míos. Su cuello desprendía un fuerte olor a loción de afeitado y en sus axilas todavía se podía sentir la humedad del desodorante. Se apretó fuertemente contra mí y me rodeó las piernas con las suyas; sus fuertes muslos me apretaban los costados y sus redondeados hombros desprendían determinación. Por un momento, pensé en lo guapo que era, en la suerte que tenía de que hubiera venido. Sus muñecas, en las que crecía un ralo vello claro; los bordes de sus manos, llenos de venas hinchadas; sus dedos rectos y uniformes y sus uñas bien cuidadas; su camisa ceñida con los botones superiores abiertos, a través de la cual podía percibir su olor; sus clavículas, que sostenían sus pectorales; la elegancia de su tórax, que se iba estrechando, y su tentadora cintura; sus pantalones apretados, pero bien entallados, que se ajustaban tanto a sus muslos que parecía que sus músculos hubieran sido tallados con una cuchilla. Cuán perfecta puede llegar a ser una persona.
Me besó el cuello en la oscuridad de la entrada y, aunque nadie nos veía, aunque nosotros mismos tampoco nos veíamos por completo, empecé a mirarlo de un modo diferente cuando deslizó su cálida y fuerte mano por debajo de mi camisa. Quería creer que había sucumbido a la tentación porque, al fin y al cabo, no somos más que animales: no podemos hacer nada al respecto, es parte de nuestra idiosincrasia. A juzgar por la fuerza con la que me agarraba y el fervor de su respiración, él también pensaba lo mismo.
Ya en el pasillo, se abrió la camisa de un tirón y mordisqueó mi camiseta, de modo que sentí el calor de su aliento a través de la tela. Lo aparté por un momento y me libré de sus manos; él chocó contra la pared y, después, me miró con sus grandes ojos azules. Entonces, lo arrastré hacia la cama; las sábanas aún olían a detergente. Miré a Ville y me forcé a aprovechar al máximo la situación. Ahora que, por fin, estaba sucediendo.
Se quitó el resto de la ropa y empezó a sonreír.
—¿Quieres? —me preguntó.
Me guiñó un ojo y me agarró por los hombros para empujarme hacia abajo.
—¿Todo bien? —preguntó cuando hube terminado.
—Todo bien —dije, y pensé en todas aquellas respuestas que había recibido Ville después de poner su mensaje en el chat. De entre todos ellos, me había elegido a mí, porque mi mensaje había sido el que más le había llamado la atención, el más deseable, y mis medidas estratégicas, las más seductoras. Todos lo deseaban a él, pero él solo me deseaba a mí, y yo estaba encantado con eso.
Me giró para devolverme el favor.
—¿Te gusta? —preguntó, medio arrastrando su afilada lengua por la comisura de la boca.
—Me gusta mucho —dije, e, instintivamente, le empujé la cabeza hacia abajo.
—Eres guapo —me dijo.
—¿Qué has dicho?
—Que eres guapo —repitió.
Entonces, la habitación empezó a oler. Él y yo. Nosotros olíamos. Lo que acabábamos de hacer, nuestros pensamientos. El olor del látex se había pegado a la piel, a las sábanas, a cada superficie, a todo el aire de la habitación. Las sábanas estaban empapadas en sudor. Me di cuenta de que su desodorante había fallado cuando se puso las manos detrás de la cabeza. Su respiración también era ahora diferente. Más fuerte, con olor a cebolla y carne.
—Gracias —comentó, finalmente.
—No hay de qué.
—¿Estás bien?
—Sí.
—Bien —dijo, y soltó una tos—. Me gustaría volver a verte.
—Bueno, quizá... —empecé—. ¿Quieres café? —me apresuré a preguntar.
Me levanté de forma aún más apresurada, tiré de la manilla para abrir la ventana, apilé de una patada la ropa que había extendida por el suelo, subí a la cama la colcha que se había caído y encendí la luz.
—¿A estas horas? —dijo.
Se incorporó casi con espanto, se cubrió las piernas con la colcha, se presionó el abdomen con la mano y entrecerró los ojos, desconcertado.
Su piel brillaba bajo la luz clara como un jamón recién asado. Se rascó el hombro y me pidió que apagara la luz.
—Sí, a estas horas. ¿Quieres?
—No puedo —sentenció.
—Tienes que marcharte ahora mismo —dije.
—¿Qué?
—Quiero que te vayas ahora mismo.
Se quedó recogiendo su ropa mientras yo me dirigía a la cocina para poner el agua a hervir. Puse sobre la encimera una taza, en la que eché dos cucharadas de café instantáneo, dos pastillas de edulcorante y un chorrito de leche.
—¿Te puedes marchar ya? —pregunté.
Había apagado la luz y pareció sobresaltarse con mi pregunta, con la voz que había roto el silencio o con lo rápido que yo había ido hasta la habitación.
—Ya me voy —dijo mientras se ponía un calcetín sobre su gran dedo gordo.
Volví a la cocina, eché agua en la taza, mezclé el café hasta que se disolvió y lo probé. Entonces, lo tiré por el desagüe.
1
Avancé con pasos apenas perceptibles, como si no estuviera seguro de lo que estaba buscando. Había estado allí una vez, aunque, en esa ocasión, no me había atrevido a pasar del vestíbulo. Pero allí estaban, para quien las quisiera. Se podían comprar, así, sin más. Cualquiera podía comprar una y hacer con ella lo que deseara. A nadie le pedían explicaciones sobre por qué o para qué iba a comprarla, no preguntaban si se trataba de un impulso momentáneo o si uno lo llevaba sopesando mucho tiempo.
En el mostrador, cualquiera podía mentir: «Sí, he comprado todo lo necesario; viene a un hogar agradable y afectuoso, a un terrario que mide un metro por un metro por dos metros.Tengo todo lo que necesita.Un árbol para trepar, un recipiente para el agua, lugares en los que esconderse y virutas de madera: hay de todo, incluso ratones.Llevo preparándome más tiempo del que puedo recordar».
Sentí su presencia en las plantas de los pies, que se me habían contraído de la emoción. Es una sensación inconfundible. Ese escalofrío que recorre la parte baja de la espalda hacia las piernas y se enrosca por el cuello hacia el occipucio, los músculos que se tensan hasta quedar entumecidos e insensibles, los vellos que se erizan sobre la piel como si se estuvieran preparando para atacar.
La mujer que estaba detrás del mostrador se acercó a mí rápidamente. Yo estaba de pie junto a los jerbos y me sorprendí —no, me maravillé— con las complejas siluetas de sus cuerpos, con su modo de arreglárselas con sus cortas patitas y sus largas colas.
—¿Estabas pensando en un jerbo? —preguntó—. Es una buena mascota y muy sencilla de cuidar. No necesita mucha atención. No te dará problemas.
—No, en una serpiente —respondí.
Miré su cara y esperé otro tipo de expresión, de sorpresa o extrañeza, pero solo me pidió que la siguiera.
—Una serpiente grande.
Bajamos al sótano. Pasamos entre congeladores industriales y estantes de comida deshidratada, espaciosas jaulas y juguetes hechos a medida, cubos de vidrio de terrarios, cucarachas, langostas, moscas de la fruta y grillos de campo. Por todas partes se percibía un olor a muerte, salpicado de los aromas templados y fríos de la madera, el heno y el metal.
Las tenían en la oscuridad del sótano, porque allí el ambiente era más húmedo y las condiciones imitaban a las de su entorno natural. La puerta no se abría y cerraba con tanta frecuencia y no estaban a la vista de todos. Muchas personas seguramente ni siquiera entrarían allí por temor a encontrarse con ellas. Solo su aspecto ya causaba pánico en la gente.
La sección de serpientes estaba dividida en dos categorías: serpientes venenosas y serpientes constrictoras. Había docenas de ellas, toda una estantería, y estaban almacenadas unas encima de otras: las más grandes y fuertes estaban en los estantes inferiores, y las más pequeñas, en los superiores. Eran de diferentes colores: las pitones arborícolas de color verde lima brillaban como luces de neón, las gruesas boas jamaicanas de rayas amarillas aparecían ante mis ojos como los pasteles más deliciosos de un festín, las pequeñas serpientes del maíz naranjas y las boas tigre de rayas marrones se habían enroscado formando nudos.
Estaban en terrarios de cristal, como despojadas de su poder, enroscadas en sus árboles trepadores; algunas se habían tumbado a lo largo del terrario, se humedecían la piel en los recipientes de agua y digerían su comida. Todas compartían una profunda melancolía. Giraban con lentitud sus ociosas cabezas, como si estuvieran aburridas o, más bien, humilladas. Era triste pensar que eso era lo único que conocían.
—Estas han sido importadas de un criador extranjero: no pueden capturarse en la naturaleza —empezó la mujer—. Así que puedes manejarlas libremente, aunque conviene recordar que a las serpientes les gusta ir a su aire.
Me imaginé el lugar en el que las habían vendido, ya que había visto vídeos de criaderos de serpientes en Internet. Parecían el cuarto trasero de un establecimiento de comida rápida. Las habitaciones estaban llenas de altas estanterías repletas de cajas negras con tapa, en las que vivían las serpientes hasta que crecían lo suficiente para poder ser vendidas. En el fondo de las cajas, había una fina capa de virutas de madera sin polvo y una rama. Nunca habían visto la luz del día ni habían tocado la tierra, y ahora las ponían a la vista en condiciones que imitaban su entorno natural. ¿Acaso llegaban a ser conscientes de que todas las vidas no valen lo mismo?
Pedí una inmediatamente. Una boa constríctor.
Primero llegó el terrario, que tuve que montar yo mismo. Su inquilina fue entregada a domicilio en una caja provisional. «¿Dónde la ponemos?»,había dicho el transportista. Que dónde la poníamos. Como si no tuviera la menor importancia, como si en la caja pudiera haber habido una estantería para montar y no una serpiente constrictora casi adulta. Pedí al hombre que dejara la caja en medio del cuarto de estar.
La serpiente estuvo mucho tiempo en silencio y sin moverse. Siseó débilmente y se movió con timidez cuando levanté un poco la tapa y dejé entrar algo de luz; entonces pude ver su ocioso y húmedo cuerpo estampado de triángulos negros y su piel marrón en un majestuoso movimiento. Cuando se apretó contra sí misma, su piel seca emitió un ruido áspero, como un altavoz estropeado.
Me la había imaginado de otra manera. Más fuerte, más ruidosa y más grande. Pero parecía temerme a mí más de lo que yo la temía a ella.
—Ahora me perteneces —dije.
Me armé de valor para abrir del todo la tapa. Cuando, finalmente, la abrí, ella empezó a moverse de forma frenética, de modo que no podía reconocer dónde empezaba y dónde terminaba. Su lengua bífida iba golpeando a un lado y a otro de su cabeza triangular, y empezó a temblar como si estuviera helada de frío. Poco después, sacó la cabeza de la caja y sus pequeños ojos negros empezaron a parpadear como afectados por un tic nervioso.
Cuando hubo depositado la cabeza lentamente en el suelo, levanté e incliné la caja para hacer que saliera más rápidamente; se desplomó en el suelo como si fuera plastilina y se quedó allí, paralizada.
Solo al cabo de un momento empezó a moverse. Se balanceaba uniformemente hacia delante, como mecida por las olas. Sus movimientos eran irreales, tímidos y lentos, a la par que determinados y vivaces. Fue tanteando las patas de la mesa y del sofá, levantó la cabeza para mirar las plantas que estaban en la repisa de la ventana, el paisaje invernal que se abría ante la misma, las capuchas blancas de los árboles, la cúpula formada por nubes grises que cubría el cielo y los edificios de colores brillantes.
—Bienvenida —le dije sonriendo—. Sí, bienvenida a tu nueva casa.
Cuando, un momento después, se enroscó sobre sí misma debajo de la mesa, como asustada por mi voz, empecé a avergonzarme del lugar al que la había traído. ¿Y si no se encontraba a gusto aquí? ¿Y si se sentía encadenada, amenazada, triste y solitaria? ¿Acaso lo que yo podía ofrecerle era suficiente? Esta pequeña vivienda, estos fríos suelos y algunos muebles. Era un ser vivo del que ahora yo era responsable y que no hablaba una lengua que yo pudiera entender.
Entonces empecé a acercarme a ella. Comprobé muchas veces, en el reflejo de sus pequeños ojos negros, que me encontraba dentro de su campo de visión antes de sentarme lentamente en el sofá delante de ella y esperar a que viniera hacia mí.
Al cabo de un rato, se desovilló y vino hacia mis pies, me olfateó los dedos y, finalmente, se enroscó entre mis piernas. Después, levantó la cabeza hacia mi regazo, la presionó entre mis piernas, debajo de mi axila y por detrás de mi cabeza, por todas partes.
La agarré con las dos manos y me la envolví al cuello; cuando tocó mi piel desnuda con su piel escamosa y sentí la punta de su lengua sobre mi cuello, se me puso la piel de gallina. Sentí cómo avanzaba lentamente sobre mi piel desnuda, como un largo y cálido lengüetazo.
Estuvimos así por un momento: sentados en el sofá, ella con la cabeza bajo mi barbilla, su cuerpo alrededor del mío como una coraza metálica, mis brazos extendidos hacia los lados, los rítmicos, tensos y considerados movimientos de su lengua bífida contra mi piel erizada.
Pensé que estaríamos juntos eternamente, ella y yo. Nunca dejaríamos de querernos. «Nadie puede enterarse de esto jamás. La protegeré como si fuera mi propia vida», pensé. Le daré un hogar y todo lo que necesite, y ella será feliz a mi lado, porque yo sé lo que quiere. Aprenderé a conocerla tan bien que no necesitará decirme una sola palabra. La alimentaré y observaré cómo digiere su comida y la veré crecer, crecer y crecer.
Primavera de 1980Gente en la montaña
Mi padre, un hombre muy respetado por la gente de mi pueblo, me aseguró que el amor hacia ese hombre de bella sonrisa y una barba de tres días que apenas se distinguía a contraluz —el hombre con el que me iba a casar a los diecisiete años, que caminaba por un camino de tierra desde la calle principal hacia el grupo de tres edificios humildes—, ese amor vendría más tarde, si no había llegado ya. Y yo, la mayor de siete hermanas, confiaba en mi padre.
Porque mi padre era como los padres de las películas. Un hombre querido y admirado con un bello rostro de aspecto occidental que se estrechaba hacia la barbilla, voz dominante y porte militar: un hombre kosovar de alto nivel. Un hombre en el que se podía confiar y al que se podía respetar, burrë me respekt, cuyo rostro siempre estaba limpio, que se cambiaba la camisa diariamente, nunca llevaba más que una barba incipiente y nunca le olían los pies, como a los hombres que descuidaban su dignidad o la habían perdido.
Era guapo y cortés. Una de sus muchas buenas costumbres era que siempre decía: «Todo va a salir bien». También lo decía cuando sabía que las cosas iban a salir mal, cuando era evidente que se acercaba un largo invierno y las verduras en conserva difícilmente durarían hasta mayo. Otra de sus costumbres era acariciarme el pelo, enderezarme los cabellos rebeldes y masajearme el cuero cabelludo con sus gruesos y largos dedos. Lo hacía con frecuencia, porque yo había empezado a sufrir dolores de cabeza causados por las tareas del hogar, igual que le sucedía a mi madre.
Mi padre nunca hablaba tanto con la boca como lo hacía con el rostro, que era expresivo y maravilloso. Una no se cansaba de un rostro así. Podías hundirte en él, mirarlo continuamente. Siempre se perdonaba a un rostro así. Mi padre solo empezaba a hablar cuando ya había decidido lo que iba a decir. Por ejemplo, decía que los pobres tienen los mejores sueños y los más imaginativos. No merecía la pena perder el tiempo con sueños si estabas muy cerca de ellos, pues había una gran posibilidad de que se hicieran realidad y, entonces, uno se daba cuenta de que hacerlos realidad no había sido como se había imaginado. Esa decepción, ese odio, esa amargura, esa codicia que aquello producía era un destino peor que el hecho de dejar sin cumplir los sueños. «Una persona siempre tiene que desear algo que nunca podrá conseguir», decía mi padre.
Me contó que, cuando era más joven, había querido ser músico y tocar en grandes escenarios, o formarse como un respetable neurocirujano, ya que sus grandes y firmes manos habían sido creadas para trabajos que requerían precisión. Entonces estiró las manos y me guiñó el ojo. Era verdad: sus manos eran como dos esculturas, firmes y estables.
Después de casarse a los dieciocho años y de tener su primer hijo a los diecinueve, empezó a desear en lugar de soñar. Deseaba pequeñas cosas en su vida: terneros gordos, caballos musculosos y gallinas que disparasen huevos, un verano más lluvioso. Y el mar, pues, en su opinión, era lo único que todas las personas tenían que ver a lo largo de su vida. Lo único que realmente le causaba disgusto era el hecho de que Kosovo fuera un lugar tan pequeño en medio de los Balcanes, sin una mísera orilla.
Con el tiempo, aprendió lo mismo que aprendían los demás: la gente de este tipo de pueblos no se mudaba a la ciudad persiguiendo sus sueños, ni siquiera esforzándose al máximo en el trabajo o los estudios. Eso solo sucedía en las películas.
Yo me despertaba a las cinco de la mañana para cuidar a los animales de nuestra granja. Después de eso, ayudaba a mis padres en el campo. Era un terreno enorme, ya que allí cultivábamos prácticamente de todo: lechugas, repollos, sandías, pimientos, cebollas, puerros, tomates, pepinos, patatas y judías. El sembrado era tan grande y difícil de cuidar que nunca me pregunté por qué mi madre se había dado tanta prisa en tener siete hijos en doce años. Después de mis tareas, iba a la escuela, y siempre estaba en casa de vuelta antes de las dos y media. Cada día era exactamente igual al anterior.
Mi madre era la típica madre y esposa kosovar. Era eficiente, buena con su marido y estricta con sus hijos. Y mis hermanas eran las típicas niñas soñadoras kosovares. Mi hermana Hana, un año menor que yo, era una chica sensible y tierna que siempre parecía esconder algún secreto que nadie podía averiguar nunca; Fatime, un año y medio menor que ella, era justo lo contrario.
Yo me pasaba las tardes soñando. Me sentaba sobre una gran roca en la ladera de la montaña y fantaseaba, me reclinaba sobre el roble del claro detrás de nuestro edificio y pensaba, escuchaba la radio y soñaba. Mientras escuchaba mis canciones favoritas, pensaba que podría ser cantante, quién sabe. O actriz. Pensaba que podría aprender a actuar y aparecerían imágenes mías en la televisión, se hablaría de mí en la radio y mi vida sería tan interesante que se escribiría sobre ella en las revistas; mi vestido rojo estaría en boca de todos, tendría las piernas largas, esbeltas y suaves como las de un bebé. No había nada imposible o fuera de mi alcance, siempre que eligiera bien, y fantaseaba de tal manera que me conmovía a mí misma hasta que se me saltaban las lágrimas.
Los domingos por la tarde, nos juntábamos frente a la tele para ver los programas musicales del canal Radio Televizioni i Prishtinës. En la mayoría de los programas, cantaban hombres sentados sobre colchones con las piernas cruzadas, todos vestidos con el traje nacional: tëlina, los pantalones con círculos negros; xhamadani, el chaleco bordado; shokë, la bufanda roja atada a la cintura, y plis, un sombrero de fieltro blanco sobre la cabeza.Cantaban sobre el amor, sobre héroes de guerra y sobre el honor, y acompañaban sus canciones con la çifteli.
También veíamos muchas películas, principalmente, películas de guerra sobre partisanos en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas estaba ambientada en la batalla del Sutjeska, en Bosnia, cuando los nazis habían acosado a los partisanos liderados por Tito en las tierras bajas de Sutjeska. Nos sentábamos en fila delante de la televisión y llorábamos desconsoladamente al ver cómo el dolor y la melancolía se apoderaban de la gente, y cómo nos identificábamos con los partisanos cuando su honor se tornaba, primero, en voluntad de lucha, y, después, en rabia.
Sin embargo, lo que esperaba con más emoción era que Zdravko Čolić, posiblemente el hombre más guapo sobre la faz de la tierra, empezara a cantar, o que emitieran vídeos de sus canciones. Me sabía de memoria las canciones del álbum Ako prid–eš bliže, aunque no entendía absolutamente nada de lo que decían. Debido a ese sentimiento con el que cantaba «Nevjerna žena», yo estaba segura de que trataba sobre una mujer que le había roto el corazón. «Produži dalje», por su parte, era un tema con un ritmo tan rápido que la voz del cantante parecía mucho más segura de sí misma, por lo que tenía que tratarse de algo más superficial y efímero que el amor. Solo el amor hacía que la voz se quebrara de esa manera.
Cuando, finalmente, Zdravko Čolić empezaba a cantar, todos nos quedábamos en silencio y lo acompañábamos cantando mentalmente. Sentía envidia por sus bailarinas de fondo, que podían hablar con él después de las actuaciones. De los camarógrafos, que podían volver a casa y decir que habían visto a Zdravko en persona. Del presentador del programa, a quien Zdravko rodeaba con sus brazos.
Y, un día cualquiera, cuando tenía quince años, me di cuenta de que vivía en el campo, de que era una estudiante del montón y de que ni siquiera se me daba muy bien cantar, aunque quería ser la mejor cantante del mundo. Me di cuenta de que no sabía hablar de forma convincente ni escribir mis ideas de forma suficientemente clara. No sabía dibujar ni calcular, porque me resultaba complicado centrarme en actividades a largo plazo. No podía correr mucho ni sabía cortar el pelo. Solo era guapa y se me daban bien las tareas del hogar, eso me habían dicho, y, cuando escribí las cosas que se me daban bien, me estremecí al pensar que ninguna de ellas era un logro, sino que se trataba de obviedades.
Me miré en el espejo y me pregunté si era tonta. Era una pregunta muy difícil de plantear, pero hacerlo no fue ni remotamente tan complicado como lo fue comprender, más tarde, que seguramente sí lo era. Una persona tonta e insignificante. No entendía nada de política ni de la sociedad, no sabía cómo funcionaba Yugoslavia ni qué había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, aunque había visto todas esas películas de partisanos. A duras penas sabía qué estados conformaban Yugoslavia.
Ni siquiera prestaba atención cuando en la televisión se hablaba de los desacuerdos entre albanos y serbios; el presentador del telediario bien podría haber estado hablando en chino. Además de eso, sentía que no tenía potencial para ser más inteligente, ni un maestro que me hablara de política, ni padres que desearan que su hija fuera cantante.
Hasta ese momento de mi vida, me había centrado en las cosas equivocadas: en charlar con mis amigas, en cotilleos sobre chicos, en aprender a cocinar y desempeñar tareas del hogar, en preocuparme por mi aspecto en el colegio y en las fiestas. Cuando comprendí que estaba en el colegio porque una mujer analfabeta no tenía ninguna posibilidad de contraer un buen matrimonio, la bilis me subió por la garganta y me dejó tal sabor en la boca que la comida ya no me sabía a nada. Y cuando comprendí que mi vida no sería mucho mejor aunque hubiera obtenido las mejores notas en todas las asignaturas, empecé a sentirme mal físicamente. Caí en la cuenta de que nunca había oído hablar de ninguna mujer política, de ninguna mujer profesora ni de ninguna mujer abogada; me aferré al pico de la mesa y respiré profundamente por la nariz.
Agité la cabeza y empecé a pensar qué podría desear en lugar de mis sueños. Así que deseé que mi futuro marido fuera bueno conmigo. Deseé que fuera guapo, que organizara la boda más grande y más bonita posible y que su familia me tratara igual de bien que él; cuando hube enumerado estos deseos para mí misma delante del espejo, corrí a la cocina, cogí un cuenco y vomité.
Nuestro pueblo estaba situado al pie de la montaña. La carretera que llegaba hasta allí no giraba entre las montañas, sino que se enroscaba como un laberinto a lo largo de las laderas. A un lado de la montaña había una larga y serpenteante carretera; al otro lado, nuestro lado, la carretera descendía casi en línea recta. Siempre que conducía por esa carretera, mi padre tenía la costumbre de maldecir a sus constructores.
Una vez —mientras se aferraba firmemente al estrecho volante de su Yugo Skala rojo y preguntaba por qué narices habían construido tan mal la carretera que para llegar al pueblo era necesario dar la vuelta a toda la montaña— lo desafié y respondí a su pregunta, aunque él no estaba buscando una respuesta.
—Puede que se deba a que fue construida por albanos —dije, girándome hacia él.
Mi padre se cabreó. Yo sabía que se enfadaría incluso antes de decidir responderle. Levantó la mano entre nosotros, como si me fuera a pegar, y apretó los labios. Dijo que no podía usar ese lenguaje, que no podía hablar mal de mi propia gente, porque Alá es grande y toma nota de todo lo que hago para el día del juicio final.
Pero yo sabía a qué se debía realmente su enfado. No le importaban la carretera ni sus constructores más que a mí. Aquel día, habíamos estado en el mayor bazar de Pristina, donde mi padre solía comprar grandes cantidades de harina de trigo y de maíz, azúcar, aceite, sal y carne. Siempre intentaba hacer pensar a mi padre que no me importaban los viajes a Pristina. Cuando llegaba a casa, les decía a mis hermanas que la ciudad era un lugar peligroso, que los puestos eran tan endebles que parecía que fueran a desplomarse de un momento a otro y que casi toda la zona del bazar estaba cubierta por una gruesa tela de lona, bajo la cual la temperatura alcanzaba casi los cincuenta grados y el aire era pesado y húmedo.
Temía que, si le confesaba a mi padre lo mucho que disfrutaba mis visitas a Pristina, dejaría de pedirme que fuera con él. Y yo no tenía nada más que esperar que esas visitas, durante las cuales podía observar a todos aquellos habitantes de la ciudad, esos hombres jóvenes y guapos, esas mujeres bonitas que iban a trabajar y vestían con tanto estilo. Quería ser igual que ellas: quería su vida, su ropa y su aspecto.
Me aferré fuertemente a la mano de mi padre, que solo caminaba por la ciudad vestido de traje, y miré con curiosidad a mi alrededor, aunque tenía un miedo atroz a tropezar con la gente. Los puestos estaban llenos de cosas: zapatos de cuero negro, camisas, pantalones, vaqueros, todo tipo de especias, verdura y carne fresca... Algunos puestos tenían objetos únicamente destinados a niñas y mujeres: lápices de labios, máscara de pestañas y bonitos vestidos. El bazar tenía una mezcla de todo tipo de olores, pero, en aquel bochorno, solo se distinguían los olores a piel sintética, tabaco y sudor. Pequeñas moscas revoloteaban sobre la carne, y la superficie de las verduras estaba mojada y arrugada de tal forma que los vendedores tenían que secarlas con papel. Por todas partes se oían voces fuertes y enérgicas: discusiones, tintineo de monedas y el crujido de la madera bajo pilas de objetos pesados.
Cuando mi padre se paró a negociar con el vendedor del puesto de carne, yo me deslicé unos puestos más adelante. Pensé que me daría tiempo a ver las cosas que tenían, medias y vestidos de corte bonito con bordados en oro, ya que el regateo con el dueño de un puesto podía durar hasta media hora. Ceder siempre significaba perder, incluso cuando el tendero salía ganando. Volvería al lado de mi padre antes de que se diera cuenta de que me había ido.
Cogí el pequeño espejo de mano que había sobre la mesa y me miré en él, me arreglé el pelo y giré la cara, hasta que me di cuenta de que el tendero, un hombre de veinte años, llevaba mirándome más tiempo de lo que era adecuado. Levanté la mirada del espejo para verlo mejor. De pronto, me guiñó un ojo.
—Po ku je moj bukuroshe —dijo con voz fuerte, y se lamió el labio inferior.
No entendía lo que quería decir: no se hablaba a las chicas jóvenes de aquella manera, ni era apropiado llamarlas bukuroshe. El hombre bajó la mirada hacia mis senos, se llevó ambas manos a las mejillas, sacudió la cabeza y gritó:
—¡Opaaa!
Me quedé paralizada. Encorvé la espalda y encogí los hombros hasta la mandíbula, de modo que quedaran ocultos esos pequeños montículos que me habían empezado a crecer durante el último año. Apreté la polvera con la mano e intenté tirar de mi camisa de manga larga hacia abajo, pero mi cuerpo no respondía. Me empezó a temblar el cuerpo, me empezó a rezumar sudor cálido en el cuero cabelludo y las rodillas me temblaban como si fuera una viejecita. Cuando el hombre volvió a lamerse el labio inferior, dejé caer el espejo al suelo. Me agaché de forma apresurada para recogerlo, al mismo tiempo que él empezaba a silbar de forma audible, mientras los hombres de los puestos de alrededor dirigían su atención hacia mí.
—¡Opa! —gritó entre silbidos—. ¿Ya te han salido? —continuó, y estalló en carcajadas.
En ese momento, vi a mi padre, que había dejado el regateo a medias y ahora me agarraba fuertemente por la muñeca.
—Pthui —escupió encima de las cosas del joven, y me sacó a rastras del bazar.
El viaje se me hizo eterno. Mi padre me dio un tirón al brazo y, por un momento, pareció que el enfado le había hecho perder el sentido. Me choqué con las piernas de la gente y les pedí disculpas. No intenté oponer resistencia, pero traté de pedirle perdón por encima del ruido, de explicarle lo mucho que lo sentía, aunque él no me oía.
Cuando salimos del bazar, el sol abrasador lucía sobre Pristina como si fuera un foco. Intenté grabar en mi mente lo que veía a mi alrededor, ya que sabía que era la última vez que iba con mi padre a Pristina. Los grandes edificios que se erguían hasta el décimo piso, con consignas escritas en blanco sobre las fachadas. Los hombres y las mujeres que avanzaban dando zancadas con sus bolsas de la compra por delante de los niños pequeños que vendían tabaco, chicles y mecheros en las calles. Las largas colas de coches exactamente iguales, el Yugo Skala 101, que tanto les gustaba a mi padre y al resto de los yugoslavos. Las carreteras recién pavimentadas, el olor a asfalto, los pequeños kioscos de revistas y tabaco, las plantas delante de los grandes complejos de apartamentos, los jubilados sentados en las cafeterías jugando al ajedrez y al zhol.
Mi padre me metió en el coche de un empujón y dio la vuelta para sentarse en su sitio. Antes de poner el coche en marcha, preguntó:
—¿Sabes lo que pasa después de la muerte?
Arrancó el coche en el mismo momento en que yo abría la boca para darle la respuesta que quería.
—Perdóname, padre —dije, agachando la cabeza—. Sé lo que pasa después de la muerte.
—No vuelvas a hacer algo así —dijo.
Circulamos durante mucho tiempo en silencio. Atrás quedaron la ciudad y sus habitantes. Delante de nosotros solo se veía la larga carretera recta, con edificios de tejado rojo a ambos lados y, detrás de ellos, las montañas, que parecían estar pintadas en el paisaje. Solo cuando nos hubimos alejado lo suficiente de la ciudad, mi padre dejó de apretar los labios.
Me dio permiso para abrir la ventana. El coche se llenó de aire fresco. El frío me pareció liberador: mi sudorosa frente se secó y el calor del sol envolvió mi piel y mi rostro como una música relajante.
—No volveré a hacer algo así —juré.
Sabía que defenderme habría sido inútil, porque no habría conseguido que cambiara de parecer. Llevaba mucho tiempo hablándome de lo injusto que era para mis hermanas que siempre fuera yo quien lo acompañara.
Si me hubiera atrevido a defenderme del mismo modo que lo haría ahora, le habría dicho que, después de la muerte, uno se encuentra con Dios. Pero un encuentro con Dios implica la ausencia o falta de Dios, porque Dios no se puede retratar, no cabe en ningún papel, ni siquiera en todo el universo. Dios es algo tan grande que su presencia significa su ausencia y su ausencia significa su presencia. Dios decide si le ofrece la mano a un muerto: esa es la respuesta correcta. Dios decide dónde pasará la eternidad un muerto, ya que todo esto, estas carreteras y estos árboles y estas montañas y este tiempo y esta tierra, no son más que una ilusión, son una prueba en la que, según mi padre, solo cabe una pregunta: «¿Has obedecido a tu dios?».
Mi padre sonrió y posó la mano sobre mi muslo. Estaba húmeda y cálida; sentí cómo la humedad de su mano atravesaba la tela de mis pantalones. El viento alborotaba el pelo alrededor de mi cabeza. Los coches que pasaban tocaban el claxon al ver a mi padre.
No sé por qué, pero pensé en el hombre del bazar. Todo en él: su rostro expresivo, la confianza de sus gestos, sus brillantes ojos marrones, sus masculinos hombros, cómo sentiría su barba incipiente contra mi piel, sus fuertes manos.
Me empezó a hormiguear el estómago de un modo que no me habría imaginado ni en mis sueños más salvajes. Cerré los ojos y me limité a pensar en él durante todo el viaje; pensé en él durante los años siguientes, ya que, después de aquello, jamás volví con mi padre a Pristina. Pensaba en el hombre del bazar todas las noches y todas las mañanas hasta que, un día, conocí a otro hombre.
Primavera de 1980El primer encuentro
Desde lo alto de mi roca se veía todo el pueblo, sus edificios inacabados y sus campos con sus contornos de arquitectónica precisión. Detrás de ellos, las pequeñas montañas se elevaban como suaves almohadas cubiertas por bosques de color verde oscuro. Por todas partes había grupos de casas, pequeñas casitas con tejados naranjas. Era mi lugar preferido en todo el mundo, y nunca he encontrado un lugar que pueda superarlo.
Una mañana de abril, cuando el sol todavía estaba saliendo y yo ya había terminado mis tareas matutinas, un poco antes que de costumbre, trepé a la falda de la montaña y me senté sobre la roca de camino al colegio. Pasado un momento, un coche se detuvo en un camino de tierra a poca distancia de allí. No podía ver la cara del conductor. Solo veía sus manos, musculosas, robustas y sin vello.
El conductor se asomó por la ventana para mirarme más detenidamente, como si no pudiera creer lo que veía. Pestañeó, hasta que se atrevió a llamar a la chica que estaba sentada en la roca y que se apresuró a girar la cabeza en otra dirección. Como por encargo, una ráfaga de viento levantó los largos cabellos castaños de la chica, creando una imagen similar a una cámara lenta. Y detrás de los cabellos se pudo ver el más bello rostro: simétrico, perfecto y fuerte. Al hombre, claramente, le gustaba lo que veía, ya que empezó a golpear con nerviosismo las piernas bajo el volante.
—¿Qué haces? —preguntó el hombre con inseguridad.
Acompañó su pregunta de una sonrisa que dejó al descubierto su dentadura blanca y recta y sus profundos hoyuelos. La chica les echó un vistazo rápido y quedó complacida, aunque, en aquel momento, todavía no se atrevía a admitir algo así ni siquiera para sí misma.
La chica se bajó de la roca rápidamente, como si alguien hubiera descubierto su escondite más secreto, como si lo hubieran profanado. Por un momento, la chica pensó que la roca nunca volvería a ser lo mismo para ella, ahora que alguien la había visto allí, aunque la vista del pueblo desde la roca y su atracción hacia ella no eran ningún secreto para los habitantes de la localidad.
—Nada —respondió la chica en voz baja, mientras regresaba a la carretera—. Voy camino al colegio. Que tenga un buen día —añadió humildemente.
Solo quedaban un par de kilómetros para llegar al colegio. Cuando adelantó al coche, la chica continuó caminando con decisión; la clase empezaría pronto y ella llegaría tarde si no se apresuraba. La chica no quería que el maestro le golpeara los dedos.
No le había dado tiempo a avanzar mucho cuando oyó cómo el coche giraba detrás de ella. Recordó que su padre la había prevenido contra esto. Su padre había dicho que no se podía confiar en los jóvenes kosovares, que paraban a las chicas jóvenes en la ciudad, en el trabajo, donde fuera, y las distraían y las deshonraban. Për me ja marrë fytyrën, había dicho; después, se había colocado un cigarro en los labios y lo había encendido con la mano izquierda mientras removía el contenido de su taza de té con la derecha.
El coche pronto alcanzaría a la chica, que se sentía demasiado nerviosa tanto para huir como para enfrentarse al hombre.
—¿Puedo llevarte al colegio? —preguntó el hombre, lamiéndose el labio, por detrás de la chica.
—No, gracias. No queda mucho. Que tenga un buen día —repitió la chica, para darle a entender al hombre que no estaba interesada en continuar la conversación.
A pesar de ello, el hombre continuó conduciendo a su lado.
—Como quieras —dijo el hombre, seguro de sí mismo—. Puede que te resulte incómodo, pero eres la joven más guapa que he visto nunca. Me gustaría saber tu nombre.