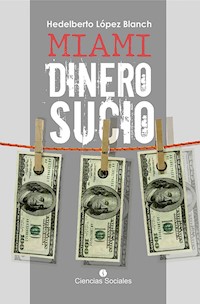
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El lector encontrará en este libro algunas de las diversas formas en que los emigrados cubanos hicieron fortuna en Estados Unidos. La investigación permite conocer que esa emigración, desde los primeros momentos, contrariamente a otras asentadas en ese suelo, contó con el apoyo y fue aupada por las distintas administraciones de la Casa Blanca para que se convirtiera en una fuerza político-económica que enfrentara y derrotara al gobierno revolucionario cubano establecido en enero de 1959.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Primera edición impresa, 2019
Primera edición digital, 2020
Revisión de la edición para ebook: Norma Suárez y Adyz Lien Rivero Edición: Ricardo Barnet Freixas Corrección: Martha Moya Delgado
Diseño de cubierta: Daniel A. Delgado López Diseño interior: Oneida L. Hernández Guerra Composición digitalizada: Irina Borrero Kindelán
© Hedelberto López Blanch, 2019
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2020
ISBN 9789590622946
Sin la autorización previa de esta Editorial queda terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño de cubierta, o transmitirla de cualquier forma o por cualquier medio.Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras ediciones.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO Editorial de Ciencias Sociales Calle 14 no. 4104, entre 41 y 42, Playa, La Habana
www.nuevomilenio.cult.cu>
Prólogo
Cuando Hedelberto López Blanch me pidió redactar el prólogo para esta edición de Miami, dinero sucio él sabía, por supuesto, que a Los Cinco nos tocó vivir varios años como personas normales en el particular ambiente de aquella ciudad. Desconocía, sin embargo, que habíamos tenido el raro “privilegio” de compartir en prisión con algunos de los más famosos personajes que menciona en su libro.
Augusto Willy Falcón y Salvador Magluta, por ejemplo, se ganaron un lugar entre los más grandes narcotraficantes de la historia de Estados Unidos. Se calcula que ganaron alrededor de dos billones de dólares importando unas 78 toneladas de cocaína. Los conocimos en el Centro de Detención Federal (FDC, por sus sigla en inglés) de Miami cuando enfrentaban su segundo juicio, precisamente con nuestra jueza, Joan Lenard. El primer juicio de Sal y Willy había sido un escándalo. Las pruebas contra ellos eran abrumadoras. El entonces fiscal general de la Florida, Kendall Coffey, estaba seguro de que se anotaría la mayor victoria de su carrera. Todo estaba listo para un veredicto unánime en contra de los acusados, pero las autoridades desconocían que el voto de Miguel Moya, hijo de cubanos, residente en Cayo Hueso, a quien el jurado había escogido como su líder, fue comprado con medio millón de dólares. Esto constituyó una derrota para la fiscalía. Al igual que Moya, por lo menos otros dos jurados habían vendido su voto. Cuentan que la frustración de Kendall Coffey fue tal, que salió directo para el Lipstick Lounge, un conocido bar de streptease. El fiscal bebió hasta el cansancio para olvidar sus penas, y terminó mordiéndole el brazo a una de las bailarinas que se hacía llamar Tiffany, lo cual generó un escándalo que le costó el puesto. Poco tiempo después, a Miguel Moya se le subió el dinero para la cabeza, y también lo conocimos en prisión. En mi primera celda de “el hueco”, Moya era mi vecino de enfrente. Conversábamos bastante. Para presionarlo, las autoridades habían arrestado a su mamá y a su papá. Con este último convivimos un tiempo en el piso 7 del FDC. En un primer juicio, Moya fue representado por Paul McKenna, quien sería después mi abogado de oficio. Entre los jurados no hubo consenso, y logró un “mistrial”. No obstante, al final terminó sentenciándolo a 17 años de prisión.
Cuando me trasladaron del FDC de Miami hacia la prisión de Lompoc, en California, no volví a ver a Sal Magluta. En cambio, Willy, después de muchos años, fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Victorville, también en California, a donde yo había llegado procedente de Lompoc. Nos reencontramos como dos viejos conocidos y, para asombro de otros presos que sabían de nuestras enormes diferencias, siempre nos tratamos con mutuo respeto. Al excomisionado Humberto Hernández, que igualmente se menciona en esta obra, lo vimos menos, pero muy de cerca, cuando asistía a sus citas con la justicia en el mismo FDC de Miami.
Esos y otros recuerdos vinieron a mi mente mientras disfrutaba cada página de este excelente libro. Hedelberto, cuyas facultades y destreza como periodista y escritor han sido más que demostradas en numerosas obras, ha realizado una magnifica investigación, que acerca al lector a un Miami desconocido, incluso para muchos estadounidenses. Entre los acontecimientos vividos en esa ciudad, encontrándonos ya en prisión, estuvo el caso de Elián González. Me consta que la mayoría de los presos, estadounidenses y de otros países, no podían explicarse cómo la solución de un asunto supuestamente tan simple costaba tanto trabajo. Tampoco se explicaban que la Guardia Nacional de la Florida tuviera que salir a las calles para proteger a los asistentes a un concierto de Los Van Van, y mucho menos que en esa ciudad existieran campos de entrenamiento de terroristas que no se escondían para hablar de sus planes y “proezas” contra Cuba. “Miamilandia” y “República Bananera de Miami” son algunos de los términos que han sido empleados para definir ese extraño fenómeno: una ciudad de Estados Unidos que parece no regirse por las leyes de ese país. Only in Miami.
Las expresiones de racismo contra otros extranjeros son frecuentes en la radio “cubana” de Miami. Ellos se consideran el ombligo del mundo, dicen ser superiores a inmigrantes de otras nacionalidades porque son “el exilio que más ha triunfado”. Hedelberto los desmiente en su libro, y demuestra que son probablemente los únicos inmigrantes que al llegar, no tienen que salir corriendo de “la migra” para luego vivir en las sombras y el miedo, sin mencionar que muchos llegaron con los bolsillos llenos, y otros contaron con numerosos privilegios para podérselos llenar.
En ocasiones se nos ha criticado por emplear en Cuba el término “Mafia de Miami” para referirnos a algunos de los cubanoamericanos que ostentan el poder político y económico en esa urbe. En las páginas de este libro, que, por demás, está escrito con un lenguaje que hace muy amena y comprensible su lectura, se demuestra que no hay la más mínima exageración en el uso de esa frase. Miami, dinero sucio es una obra que debe ser leída por cubanos de aquí y de allá, e incluso por personas de otros países que se preguntan cómo esa ciudad de hermosas playas y mucha gente buena, puede también ser el epicentro del odio anticubano que durante más de medio siglo ha provocado a los habitantes de esta isla tantos sacrificios, dolor y pérdida de vidas. En las páginas siguientes encontrarán muchas de las respuestas.
Gerardo Hernández Nordelo
La Habana, 3 de septiembre de 2019.
Prefacio
En apretada síntesis, el lector encontrará en esta reedición corregida y aumentada, algunas de las diversas formas con que los emigrados cubanos hicieron fortuna en Estados Unidos.
Esta investigación, realizada entre 1998 y 2001 en Estados Unidos, permite conocer que esa emigración, desde los primeros momentos, contrariamente a otras muchas que se han asentado en suelo estadounidense, contó con el apoyo y fue aupada por las distintas administraciones de la Casa Blanca para que llegara a ser una fuerza político-económica que enfrentara y derrotara al gobierno revolucionario cubano establecido en enero de 1959.
Campañas de desinformación elaboradas por los poderosos medios de difusión estadounidenses enfocaron su propaganda a denostar y difamar sobre la Revolución, mientras la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono y el Gobierno estadounidense creaban grupos armados, brigadas de mercenarios, empresas terroristas con fachadas clandestinas, y a la par, otorgaban oportunidades y prebendas a los primeros exiliados para que incursionaran y aprendieran los pormenores del lobby de Washington, fundaran grandes empresas comerciales y de servicios, y algunos devinieran millonarios que aportaban bondadosas sumas de dinero a las campañas de los candidatos a comisionados, representantes, senadores y hasta presidentes.
La influencia de los cubanoamericanos se hizo más patente e imprescindible cuando, después de asimilar las enseñanzas de los grupos de poder estadounidenses, comenzaron a inmiscuirse en la política, obtuvieron puestos en el condado de Miami y extendieron sus brazos hacia el Capitolio de la Unión.
Una realidad latente es que esta emigración tiene un nivel cultural promedio muy superior al de otras comunidades hispanoamericanas, lo que la ha ayudado a abrirse paso en la nación más poderosa del mundo. Ese nivel cultural también se ha mantenido e incrementado, entre otras vertientes, por las diversas olas de emigración cubana hacia Estados Unidos, como fueron las salidas por Camarioca, en 1965, y por el puerto del Mariel, en 1980, y la llamada “crisis de los balseros”, en 1994. A esto se suma la selección que realiza el Gobierno de ese país para extraer personal calificado de Cuba, como fue el denominado “bombo”, y por entrevistas personales en la Sección de Intereses estadounidense en La Habana a los ciudadanos que allá desean residir permanentemente.
En esta segunda edición del libro, en 2019, he agregado algunos casos de “relevantes” millonarios y políticos cubanoamericanos que después de muchos años de estar realizando negocios ilícitos fueron a parar a los tribunales pese a que sus penas, en varios casos, como ocurre en Miami, fueron soslayadas o minimizadas, aunque sus nombres se llenaron de lodo ante la opinión pública. Aún falta mucho por investigar sobre la relación y las prebendas que los gobiernos estadounidenses han ofrecido a las personas de origen cubano que salieron de la isla del Caribe después de 1959, pero este estudio, estoy seguro, ayudará a comprender algunas de sus aristas.
El autor
El gran Miami
Hay una fuerte propaganda auspiciada por los poderosos medios de comunicación estadounidenses relacionada con que los emigrantes cubanos se abrieron paso por sí solos en ese país, y que un elevado número llegó a ser millonario a causa de las bondades del sistema; pero la realidad tiene varias aristas.
Esta fue la razón fundamental para escribir un bosquejo de cómo surgió y se hizo fuerte económicamente esa emigración desde un punto de vista más imparcial y buscando datos en condiciones difíciles porque el acceso a esas informaciones se encuentra muy limitado.
Para la confección de estos apuntes utilicé un gran número de entrevistas a personas exiliadas en los primeros años de la Revolución, que estuvieron de acuerdo en hablar sobre casos de drogas, corrupción y lavado de dinero de los cuales ellos tenían conocimiento con el objetivo de que me permitieran obtener datos, fechas y nombres de publicaciones para la búsqueda posterior de documentos.
Largas horas en bibliotecas estadounidenses consultando los diarios de la época, e investigación en los archivos de las Cortes Civil y Penal de Miami fueron otras de las fuentes revisadas.
En ese gran Miami, que desde 1959 comenzó a crecer política y económicamente de manera amorfa, hay muchas historias que contar relacionadas con la llegada de los primeros emigrantes cubanos que huían tras la caída de la dictadura de Fulgencio Batista, para evitar ser juzgados y encarcelados por los crímenes o robos cometidos durante ese nefasto período de la historia de la isla caribeña, que se extendió de 1952 a 1959.
La inmensa mayoría de los que llegaron a Miami en los meses siguientes al primero de enero de 1959 eran personas comprometidas por completo con el antiguo régimen. En esa oleada viajaron asesinos confesos como Rolando Masferrer, Esteban Ventura Novo, José Eleuterio Pedraza, y otros, que después de ensangrentar a la Isla con las persecuciones y asesinatos de miles de jóvenes que se oponían a Batista, encontraron en el vecino país, no solo refugio sino también el apoyo incondicional del gobierno estadounidense para tratar de revertir por todos los medios a un gobierno que comenzaba a darle dolores de cabeza a Estados Unidos.
El dinero que sacaron los batistianos entre el 31 de diciembre de 1958 y los primeros días de enero de 1959 fue poco, porque muchos de sus personeros salieron sin sus pertenencias motivado por la rapidez con que tuvieron que abandonar el país, pero después lo fueron extrayendo de contrabando o por medio de amistades que se lo llevaban. Otros muchos ya tenían cuentas bancarias y negocios en Estados Unidos como los Fanjul, los Bacardí, los Lobo, por citar algunos. Los que tenían también dinero en Miami eran contratistas del gobierno de Batista como “Chilo” Mendoza, “Perico” Suárez, Badía. Batista sacó varios centenares de millones de dólares, como también lo hizo el personal que tenía cargos administrativos en el Gobierno.
Los sucesos evolucionaron vertiginosamente y mientras en Cuba se tomaban medidas de nacionalización contra las compañías extranjeras y los latifundios existentes en el país, desde el Norte arreciaban las contramedidas coercitivas contra el Gobierno cubano con el fin exprofeso de desestabilizarlo.
Dinero cubano hacia Estados Unidos antes de 1959
Dada la compenetración y la interrelación existente entre Estados Unidos y las diversas administraciones cubanas durante la seudorrepública, resulta comprensible que en 1950 el capital independiente de origen cubano depositado en ese país ya ascendía a más de 260 millones de dólares y entre 1954 y 1958 se depositaron otros 128 600 000. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las compras netas cubanas en valores y títulos estadounidenses reportaron más de 195 millones entre 1950 y 1955 y ese mismo Departamento calcula que en los próximos cinco años de esa década salieron hacia ese país cerca de 130 millones de dólares.
Solo en el estado de la Florida, ya en 1950, las inversiones de cubanos en bienes raíces alcanzaban los 100 millones de dólares. Estas cifras no incluyen el capital que ingresó de manera ilícita como resultado de las operaciones del crimen organizado y la corrupción político administrativa del país y que prácticamente vaciaron las arcas de la nación en su huida hacia Estados Unidos antes del primero de enero de 1959 o en los primeros meses posteriores a esa fecha.1
1 Jorge Ibarra Cuesta: Cuba 1898-1958. Estructura y procesos sociales, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995, p. 87.
Uno de los casos que descuellan por el capital acumulado es el de la firma Bacardí, surgida en la segunda mitad del siglo xix en Cuba, pero que ya a partir de 1940 obtenía sus principales dividendos en la producción de ron en Puerto Rico, lo que significó el fin de la preminencia alcanzada por el ron cubano en el mercado de Estados Unidos, obtenida como resultado del contrabando que, en alianza con el crimen organizado, desarrolló la propia Bacardí a partir de establecerse la Ley Seca de 1919. Incluso la Bacardí dejó de ser cubana en 1957, cuando estableció su casa matriz en Bahamas.2
2 Hernando Calvo Ospina: Ron Bacardí: la guerra oculta, Editora Abril, La Habana, 2000, p. 31.
De 1919 a 1933, el Gobierno estadounidense instauró la llamada Ley Seca que mediante la 18.ª Enmienda a la Constitución prohibía en todo su territorio la fabricación, venta, e importación de todo tipo de bebidas alcohólicas. El contrabando del ron fue fundamental para hacer enormes riquezas, y contrabandistas de la Cosa Nostra, como Al Capone, Meyer Lansky y Santo Trafficante, disponían de tres lugares claves para procurarse sin mayores dificultades parte del alcohol, conocidos como la Ruta del Ron: Jamaica, Cuba y Nueva Orleans.
La prohibición no solo llenó de dólares a la Cosa Nostra. Cuando se derogó la ley, las cifras oficiales empezaron a demostrar que las ventas se multiplicaron para aquellas empresas que, directa e indirectamente, habían participado del contrabando, pues ya gozaban de una prestigiosa popularidad. Entre ellas la Bacardí, que “en el primer año vendió 80 000 cajas en Estados Unidos”.3
3 Sidney M. Maran: The World of Bacardí-Martini, Editorial Bacardi-Limited-PemBrocke, Bermudas, 1996.
La Cosa Nostra reinaba en Cuba por medio de Lansky, a quien el Gobierno cubano en 1933 le había otorgado el derecho para la “organización” de las casas de juego, cuando “Pepín” Bosch, director de la Bacardí, asumió el Ministerio de Hacienda, era presidente Carlos Prío Socarrás (1948-1952). Este gobierno se destacó porque “la corrupción y el bandolerismo político alcanzaron categoría de práctica oficial”.4 En ese tiempo, Lansky tenía tal grado de influencia en Cuba, que “desde los años 30 hasta 1958 no se produjo un acontecimiento político de magnitud o un gran negocio, sin que estuviera presente su mano o su atención, ya fuera negociando de manera secreta o interviniendo a través de ‘cabezas visibles’, como actuante o consejero”.5
4 Jesús Arboleya Cervera: La contrarrevolución cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1997.
5 Enrique Cirules: El Imperio de La Habana, Editorial Casa de las Américas, La Habana, 1993.
La investigadora Maura Juampere Pérez indica que más que perjudicarla, el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, benefició a la firma en la medida en que el bloqueo cerró el acceso al mercado estadounidense de rones cubanos y limitó sus posibilidades de ingresar en otros mercados controlados por Estados Unidos, como es el caso de América Latina.6 Mientras, la Bacardí, con destilerías en Puerto Rico, Islas Vírgenes y Bahamas, se introdujo de lleno en el mercado estadounidense.
6 Maura Jaumpere Pérez: Ponencia “Orígenes Económicos de la ultraderecha cubanoamericana”, Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, La Habana, 2001.
Un caso bastante similar es el de la familia Fanjul, cuyos miembros controlan en la actualidad 40 % de la producción azucarera de la Florida y son los principales beneficiarios de la cuota azucarera concedida por Estados Unidos a la República Dominicana, donde también poseen importantes propiedades de tierra y centrales azucareros.
El capital de los Fanjul tiene su origen en la familia Gómez Mena, uno de los grupos azucareros más importantes de Cuba, conectados estrechamente a los consorcios estadounidenses establecidos en la Isla. En enero de 1959, los Fanjul contaban con suficiente capital en Estados Unidos como para invertir cerca de 200 000 dólares en efectivo, comprar 4000 acres de tierra en los Everglades de la Florida y sembrarlos de caña. Beneficiados por la suspensión de la cuota azucarera cubana, en apenas un año, la empresa reportó utilidades por un millón de dólares.7
7 Ibíd.
En un amplio reportaje publicado en la revista Réplica, editada en Miami, se destaca el capital que tenía en Cuba el magnate Julio Lobo, calculado en cerca de 200 millones de dólares. Se afirma que su influencia era esencial en la vida económica cubana y que su proyección dentro de los negocios estadounidenses era harto conocida.
Propietario de la inalámbrica, que abarcaba toda la Isla, un sistema de comunicaciones por radio; dueño del Banco Financiero, poseedor de la segunda compañía de seguros del país y de una empresa naviera con muelles propios, Lobo tenía en sus manos once ingenios azucareros, entre ellos el Hershey, San Antonio, Rosario, Pilar, Artemisa, Perseverancia y Tinguaro.
Era el único corredor que a través de su firma, denominada Galbán Lobo Trading, vendía y compraba cualquier cantidad de azúcar en todo el mundo. Asimismo, vendía hasta 50 % de la producción de crudos de Cuba y 60 % del refinado que se enviaba a Estados Unidos como parte de una cuota fija. Era, en resumen, el magnate de los magnates y después de 1959 se radicó en España aunque con inversiones en Estados Unidos.8
8 “El bendito día del regreso a la patria”, en Réplica, 22 de noviembre de 1972.
Después de las nacionalizaciones, y al mismo tiempo que la Revolución se radicalizaba ante los ataques de la todopoderosa nación vecina, miles de ciudadanos con altas y medianas posiciones económicas y culturales del antiguo régimen partían hacia Estados Unidos y se establecían en Miami con la esperanza puesta en que pronto regresarían a La Habana porque Washington nunca permitiría un gobierno que desobedeciera sus órdenes a solo 90 millas de sus costas. Entre estos aparece la familia de Amadeo Barletta, que en marzo de 1960, según el periódico La Calle, “se llevó más de 40 millones de pesos que le robó al fisco”.9
9La Tarde, La Habana, 13 de marzo de 1960.
Dinero de Trujillo y de la Agencia Central de Inteligencia
La primera etapa en que corrió el dinero en Miami fue cuando el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo intentó derrocar a Fidel Castro en 1959. Empezó a entrar la plata de Trujillo y muchos cubanos iban a la República Dominicana, daban un viaje, llevaban algún dinero hacia Estados Unidos e iniciaban el negocio desde Santo Domingo. En Miami, quien representaba esa conexión era el general José Eleuterio Pedraza. Ese fue el dinero que empezó a rodar pero en pequeñas cantidades. A esa etapa, caracterizada por una gran miseria entre los cubanos de Miami porque no había trabajo ni negocios, le sigue otra donde aparecen unos estadounidenses que empiezan a darles sueldo a los cubanos. La gente hablaba de ellos como “los Jimmy”. Así, reclutan a los que formarían parte del Frente Revolucionario Democrático (FRD).
En esos años, la CIA, con el apoyo de Estados Unidos, entrenó a miles de personas en las más diversas formas de terrorismo, organizó cientos de grupos contrarrevolucionarios y preparó ataques armados y económicos para debilitar la infraestructura del pequeño país.
En febrero de 1960, la CIA, por medio de su oficial Frank Bender, organiza en Arlington, Virginia, una reunión para crear el Frente Revolucionario Democrático (FRD), con el intento de unir a todos los grupos contrarrevolucionarios. El 22 de junio de 1960 se da a conocer oficialmente la integración del FRD en México, con el fin de que no apareciera Estados Unidos directamente relacionado con el hecho. Esta agrupación la integran Manuel Artime, Manuel Antonio de Varona, Aureliano Sánchez Arango, José Ignacio Rasco y Justo Carrillo, y posteriormente, Rafael Sardiñas.
Howard Hunt, oficial de la CIA que dirigió el frente político de la invasión de Playa Girón en abril de 196l, aseguró que “para el trabajo del Frente, Varona solicitó 754 000 dólares mensuales y se le adjudicó un promedio de 115 000 dólares”.10
10 Howart Hunt: Give Us This Day, Paper Library, Nueva York, 1973, p. 215.
Casi todos los que formaron el Frente se fueron de Cuba mediante un soborno, o sea, recibieron cantidades de dinero, unos 25 000 dólares otros 15 000 dólares. Al principio parecía una organización modesta pero poco a poco fue creciendo y montaron una oficina en Biscayne Boulevard. Esta se fue llenando de empleados y se convirtió en una especie de Ministerio, con bonitas mujeres y algunos estadounidenses.
El Frente recibió millones de dólares del gobierno estadounidense y esa gente vivió una época dorada, viajando por el mundo entero. Luis Botifol, que después se convierte en banquero, era el jefe del servicio diplomático del Frente, y fue situando a sus amigos en diferentes países de América. Eran como una suerte de “delegados del Frente, embajadores” y se les pagaba un sueldo más los gastos de estancia. Ese fue un período, desde finales del 59 hasta Playa Girón en 1961, donde corrió dinero en Miami y muchos se hicieron ricos como Manuel Artime a quien los estadounidenses lo convirtieron en líder y después comenzó negocios con Nicaragua y el contrabando de Whisky.11
11 Entrevistas realizadas en Miami por el autor, al periodista Luis Ortega, en octubre de 2000 y agosto-septiembre de 2001.
Arthur Schlesinger, Jr., en su libro Los mil días de Kennedy, afirma que Frank Bender declaraba públicamente que llevaba a la contrarrevolución en el talonario de su chequera.12
12 Arthur Schlesinger, Jr.: Los mil días de Kennedy, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970, p. 188.
Otra de las acciones importantes desarrolladas por la CIA contra Cuba y que costó abundante dinero fue la Operación Mangosta, aprobada oficialmente el 14 de marzo de 1962 y que hacía énfasis en organizar todas las fuerzas internas, con ayuda externa, para destruir a la Revolución.
Para satisfacer los requerimientos de la Operación Mangosta, la CIA puso en marcha la mayor operación clandestina efectuada hasta ese momento. La Fuerza de Tarea W fue la unidad especial que debía ejecutarla, funcionaba bajo la supervisión del Grupo Especial Ampliado e incluía la creación de una estación de inteligencia en Miami, identificada con el código JM/WAVE. Radicaba en un edificio de la Universidad de Miami y ha sido la única estación de la CIA que ha operado dentro de su propio territorio. Contaba con una plantilla de alrededor de 600 oficiales, unos 3000 agentes cubanos residentes en Estados Unidos y cuantos fueran posibles reclutar dentro de Cuba, una armada privada de buques y lanchas rápidas, y un presupuesto anual millonario. A cada estación de la Agencia en el mundo se le asignó, por lo menos, un oficial encargado del caso cubano. Se calcula que esta operación costó más de 1000 millones de dólares.13
13 Jesús Arboleya Cervera: La contrarrevolución cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1997. El autor plantea que la mayoría de esas cifras corresponden con las ofrecidas por Ray Cline, la fuente más autorizada por haber sido subdirector de la CIA.
Según Warren Hinckle y William Turner, para disfrazar todas las operaciones encubiertas, la JM/WAVE fundó más de 50 compañías en la Florida, en un amplio espectro de funciones que abarcaban la pesca, construcciones, comercio de armas, agencias de bienes y raíces, oficinas de detectives privados, comercio, así como varios bancos y bufetes de abogados. A la vez, compraron estaciones de radio y periódicos que controlaban toda la información y la desinformación en el área.14
14 Warren Hinckle y William Turner: ob. cit., p. 131.
Como plantean varios autores, esa infraestructura que organizó y dirigió la CIA estadounidense, unido a los abundantes recursos para esas operaciones que llegaron a Miami, permitieron el asentamiento e integración de los emigrados cubanos dentro de la sociedad estadounidense y la formación de una burguesía que tuvo como base a la alta y mediana clases que abandonaron la Isla en los primeros años de la Revolución, y a individuos del régimen batistiano que encontraron refugio y plaza segura para sus negocios en Estados Unidos.
Estos elementos del batistato fundaron los primeros libelos que arengaban y exhortaban a realizar ataques contra la isla del Caribe y a rechazar toda forma de conversaciones con Cuba. Sus dueños y editores formaban una especie de mafia batistiana que amenazaba y atacaba a todos los que se opusieran a sus lineamientos.
En 1986, muchos años después de que Patria, el principal tabloide de los batistianos, circulara por primera vez por las calles miamenses, su editor principal, “Alberto Rodríguez fue sentenciado a cuatro años de prisión por vender tres kilogramos de cocaína a un agente federal encubierto”.15 Rodríguez, de 64 años de edad, quien editó el semanario Patria durante 26 años, fue absuelto por “motivos de salud”, como siempre ocurre en esa ciudad del sur de Estados Unidos, donde los cubanoamericanos de ultraderecha ejercen el control político y económico.
15The Miami Herald, 31 de mayo de 1986. Sentenciado a 4 años por droga el editor de Patria, de Jay Ducassi.
Si bien es cierto que en un principio la burguesía alta y media cubana que emigró a Estados Unidos participó directamente en todas las organizaciones contrarrevolucionarias, en actos armados y terroristas, también resulta elocuente que ante los constantes fracasos de los planes por derrocar al Gobierno de la Isla se fueron desentendiendo de estas y se incorporaron a la vida económica estadounidense o a la actividad política dirigida contra Cuba, que le daba mayores rendimientos.
Entre los motivos que permitieron el enriquecimiento de un numeroso grupo de estos emigrados aparecen las facilidades que Estados Unidos ofreció a esas personas para permanecer en el país y tratar de dar al mundo una imagen de que esos cubanos de derecha representaban una emigración fuerte en contraposición a los que se quedaban en la Isla y a otras que arribaban de Centroamérica y Sudamérica. Era una cuestión política para tratar de denigrar a la Revolución.
El enriquecimiento continúa con la entrega constante de dinero por los gobiernos de Estados Unidos y sus innumerables organizaciones y grupos de conspiradores contra la Revolución Cubana, y se amplió con el inmenso boom de la droga y el lavado de dinero que tuvo lugar en Miami en un período que abarca desde 1966 hasta 1990, aproximadamente, y la posterior corrupción política y económica que han caracterizado a los gobiernos de Miami.
En lo que se refiere a las asignaciones a exiliados para diversos planes, destacan varios como el Programa de Refugiados Cubanos, que se elaboró en febrero de 1961, tomando en cuenta las experiencias del tratamiento que se le dio a la población húngara después de 1956, como premisa para debilitar al naciente campo socialista europeo. “Al principio la asignación a este plan, que trataba de opacar la oposición al enorme arribo de inmigrantes a la Florida, fue de solo 4 millones de dólares, pero con su ampliación y crecimiento llegó a alcanzar la insólita cifra de 100 millones de dólares anuales”.16
16Félix R. Masud-Piloto:Whit Open Arms. Cuban Migration to the U.S., Rowman and Littlefield, Nueva Jersey, 1988, p. 53.
Consecuente con esa táctica, el gobierno del presidente Lyndon Baines Johnson aprobó en 1966 la Ley de Ajuste Cubano, que permitía a todo el personal procedente de la isla del Caribe recibir asilo político inmediato por cualquier vía que lo realizara, y al año y un día de estancia en suelo estadounidense, obtener la residencia. Es decir, los individuos que tocaran tierra recibirían las ventajas. Si las lanchas o balsas en que viajaran, fueran interceptadas en alta mar, entonces estarían sujetos a su devolución a la Isla, siempre y cuando no existieran presiones de los grupos de la ultraderecha.
Esta ley, también conocida como “de pies secos o mojados”, propició desde 1966 el arribo a Estados Unidos de cubanos en forma ilegal y era una de las razones por las que, anualmente, muchos pobladores de la Isla se lanzaran a atravesar el peligroso golfo de México hasta las costas de la Florida, pues conocían que serían recibidos, por un problema político, con todas las facilidades, las que no reciben otros inmigrantes que lleguen a las costas, puertos terrestres, marítimos o aéreos de la nación estadounidense.
Esta ley fue eliminada después de los acuerdos alcanzados el 17 de diciembre de 2014, entre el Gobierno Revolucionario y el entonces Gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Barack Obama, que también permitió la apertura de las embajadas en los respectivos países y una leve mejoría de las relaciones diplomáticas, revertidas después de la presidencia de Donald Trump.
Otro programa fue el llamado Éxodo, mediante el cual la derechista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) se convirtió, por primera vez en la historia de Estados Unidos, en una organización extranjera con derecho a otorgar la entrada de personal foráneo (cubanos) dentro de ese país. “Según datos extraoficiales, por esa vía ingresaron en Norteamérica más de 9000 cubanos procedentes de terceros países. El gobierno federal le adjudicó a ese plan más de 200 millones de dólares hasta 1993, cuando fue clausurado”.17
17Gastón Fonzi:The Last Investigation,Thunder´s Mouth Press, Nueva York, 1993.
Como se comprenderá, muchos obtuvieron fortunas de este comercio pues, además del dinero otorgado por el gobierno federal, se les exigía a los familiares de los inmigrantes el pago previo de seguros y otros gastos de asistencia social. Muchos individuos que hoy son importantes hombres de negocios o políticos, estuvieron enrolados u obtuvieron prebendas de la droga o el lavado de dinero pero supieron salirse a tiempo o, como en muchos casos, compraron a jueces y fiscales, y hoy sus expedientes aparecen completamente inmaculados.
Una gran cantidad de los hombres llegados a Miami eran contactados y reclutados por la CIA, con la autorización expresa del Gobierno estadounidense, y se impulsaban la preparación y ejecución de atentados, ataques e invasiones contra la Isla junto con mayores restricciones económicas contra el pequeño país para tratarlo de ahogar por todos los medios posibles. En ese tiempo se desarrolla la Operación Peter Pan, mediante la cual son sacados de Cuba más de 14 000 menores sin sus padres, la mayoría de los cuales hoy aún sufren las frustraciones de aquella violenta separación, que tenía como fin desacreditar al naciente Estado cubano en la arena internacional.
Nacimiento de los bancos
Cuando los cubanos llegaron a Miami, el banco que más usaron estaba en 12 Ave. y Flagler, en el centro del pueblo. Era el Riverside Bank, donde todos los pequeños comerciantes cubanos tenían sus cuentas. Surge el Republic National Bank y comienza a conquistar a los cubanos para que lleven sus cuentas hacia allí. Arístides Sastre, uno de los más influyentes banqueros estaba como vicepresidente del South East Bank, cuyo presidente era Freddy de la Mata. El primer presidente del Republic fue el guatemalteco Alejo, junto con el cubano Raúl Masvidal. Este estuvo preso en Guatemala y acusa a Sastre de haberle robado las acciones de su banco. Alejo es el capitalista y Masvidal el que monta el negocio. Pero Masvidal cae preso en Guatemala (por un breve tiempo) y Sastre, supuestamente, “le da la mala”.





























