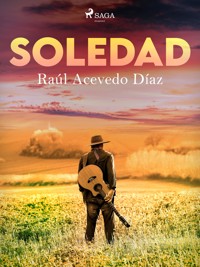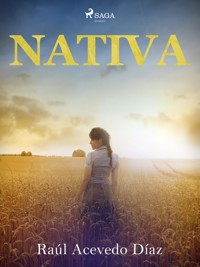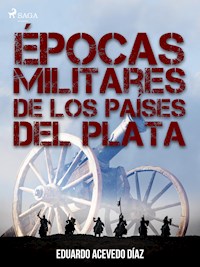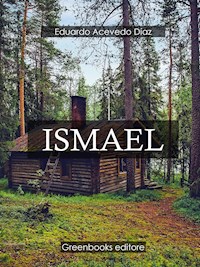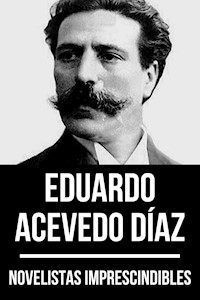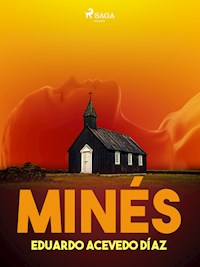
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Spanisch
Escrita ya en la madurez de Acevedo Díaz, Minés tiene todos los elementos de una novela sentimental-erótica, ligada por sus perspectivas y estilo a la tradición del romanticismo. Junto con esas características, pone en juego también un drama alrededor de la cuestión religiosa, en pleno auge del impulso secularizador dentro de la sociedad uruguaya. Algunos pasajes ofrecen descripciones donde se mezclan las imágenes sagradas con las de los cuerpos amados, en otros surge una crítica directa contra la Iglesia católica. Y esa trama se muestra como parte de la agitación cotidiana en tiempos de la guerra civil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Acevedo Díaz
Minés
IBLIOTECA de LA NACIÓN
Saga
Minés
Copyright © 1907, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726602333
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CONSULTAS
Si las llamadas escuelas literarias no viven más tiempo que el de sus grandes intérpretes, ¿está obligado un autor a considerar como forzosas e ineludibles sus reglas, cánones o preceptos respectivos?
A título de predominio transitorio de tal o cual escuela, cuyo éxito, en definitiva, no es más que resultado de impresionabilidad, ¿ha de desterrarse de las letras toda producción que no respete o que no coincida con esa tendencia, y ha de sacrificarse al gusto del momento una concepción cualquiera personal del arte?
Si el estetero no es en rigor respecto a la teoría, ni clásico, ni romántico, ni naturalista, ni simbólico, ni simbolista, ni decadente, sino mero órgano principal de la sensibilidad, el centro en que influyen todas las sensaciones, ¿es lógico pedir a un temperamento dado subordinación pasiva a las exigencias de secta determinada, o a fórmulas de convención?
En otros términos: si el esteta es una personalidad distinta de la del hombre común o del hombre público, y en ella ha de estimarse ante todo el esfuerzo para encarecer o sublimar el fin del destino humano, ¿se puede desertar de tradiciones diversas, cien veces traicionadas, y seguir el impulso propio?
¿La obra de arte debe ser apreciada con arreglo al grado de emoción que ella produzca por su bondad intrínseca; o es admisible que el sentimiento de antipatía al estilo, a la tendencia, o a la idiosincrasia del autor, pese como elemento de juicio crítico?
Se opina por autores respetables, que ya están bien señaladas las dos vías a seguir por los espíritus en lo futuro: la sociológica y la mística.
¿Cuál de ellos, en todo caso, resistiría mejor las seducciones del laúd de los soñadores perdidos en la selva, al regreso de los funerales olímpicos de Hugo?
¿Qué maestro comprobó con eficiencia, que lo romántico, y aun lo místico, no son fases permanentes de la naturaleza humana en la plenitud fisiológica, como la es la de la luna, por más que nos parezca monótona, a fuerza de contemplarla inalterable siempre?
¿ Qué es más preferible para la formación del buen gusto popular y reforma de costumbres, la novela de la historia — no la historia en sí misma,—que deforma los hechos y los hombres, o la novela histórica, que resucita caracteres y renueva los moldes de las grandes encarnaciones típicas de un ideal verdadero?
Alguna vez se ha dicho que una obra literaria no debe medirse con la escala métrica y el compás, a propósito del juicio de Pierron sobre el «Agrícola» de Tácito.
¿Lo será entonces por su grado de intensidad, o por el quid divinum del poeta?
Como en este relato, que no es leyenda, pero que en el país clásico del arte podría titularse racconto, hay mucho de verdad histórica en el hecho y en la pasión, caben los temas que anteceden, y cuya solución dejamos a los hombres de sentir profundo.
Buenos Aires, julio de 1907.
I
ECOS DEL CARMEN
Cuando niños, habían sido muy compañeros en sus paseos y diversiones inocentes.
Sus recuerdos más gratos manaban de un pasado sin penas; de esa edad tierna en que los ojos ríen, las bocas cantan, las manos se entrelazan, los cuerpos se juntan, los cabellos negros y rubios se mezclan, y sobre las hierbas frescas ruedan abrazados los candores y las alegrías en montón adorable de carnes de rosa y cabecitas de ángel.
La edad en que no se piensa, ni se sabe. . .
El mundo está lleno de pájaros y de flores, trinos y perfumes. Hay que apoderarse de mariposas y de nidos, de pintadas alitas y lindos huevecillos para hacer colecciones y collares, aunque resulten truncos y no se conserven una semana.
¡Es tan humano desde el albor de la vida gozarse en perseguir la creación pequeña! Por entonces, no se presiente la culpa ni el pecado.
Se cazan los seres que no se quejan, que no lloran como los niños; se corre por doquiera al aperiá y la lagartija; se tiran guijarros al chingolo solitario, se extraen de los nidos los pichones apenas emplumados, se arroja agua al colibrí que liba en los claveles, y se pincha al abejón para que deje su cuevita de miel.
La travesura es ingénita; la curiosidad la estimula, en el alma del niño.
La malicia, precoz en muchos, no terció en las primeras expansiones de Minés y Ricardo.
En cambio, los dos se miraban siempre con cariño, y rara vez en sus juegos dejaban de estar juntos. Si ella escogía otra pareja, nada él decía, pero se quedaba mustio.
Si él dejaba de venir un día, al siguiente lo recibía ella con gran contento, y cogiéndole de la mano lo hacía correr bien ceñido a su cuerpo, largos trayectos.
Y cuando el tiempo fué avanzando, aumentó el placer de hallarse cerca el uno del otro en todas las oportunidades.
Sabían decirse muchas palabras. El lenguaje era ya en ellos algo más que parloteo de pajaritos. El amor propio empezó a despuntar con un enojo banal, y más tarde se manifestaron celillos suaves.
Una tarde de otoño, después de andar un trecho entre los árboles, Minés le dijo con aire serio:
—Me ponen en el convento para que me enseñen las hermanas. . . ¡Qué lástima! Ya no nos veremos como antes, Ricardo.
—Y a mí me mandan a la universidad — contestó él con el mismo tono.
—¡Sí! A mí me encierran, porque dicen que no saldré sino unas horas los domingos.
—No tengas cuidado, Minés. Esos días yo vendré a visitarte.
—¡Bueno!—exclamó la niña mostrándole sus blancos dientecitos con una sonrisa de gozo. — Me hamacarás y después juntaremos violetas. ¡Si vieras cómo vienen de grandes!. . .
¿Quieres que te regale ahora unas poquitas? — agregó moviendo la cabeza con un gesto ingenuo y cariñoso.
—No, todo está mojado y hay muchos sapitos; otra vez.
—¡Malo! ¿y qué te doy?. . .
—No sé. . . Una mechita, todavía. . .
—¿Una mechita?
—Sí, de tu pelo. . .
Minés se echó a reir con tanto gusto, que se le puso la voz ronquilla en pocos momentos.
Concluído el acceso, se acercó bien a él, le peinó el cabello con su manecita y murmuró con ternura:
—Sí, luego te la doy. . .
Por toda respuesta, al halago de la caricia, él juntó su cabeza con la de ella, y se estuvieron callados un rato, columpiándose suavemente.
Y como si esto le recordase una de sus distracciones favoritas, Minés dijo muy quedito:
—¿Vamos a la hamaca?
—Bueno.
Los dos se lanzaron veloces hacia el sitio.
Era éste el de una pequeña explanada cubierta de arena fina, bordeada de boj en sus flancos.
El columpio pendía en medio de dos paraísos, y tenía asiento de esterilla con espaldar.
Minés se colocó en él con agilidad y cierta coquetería al arreglarse las ropas, mirando risueña a su compañero.
Apenas dado el primer balance, apareció en el sitio Martincho, con el rostro hecho una grana.
Tenía la edad de Ricardo, trece años, más que menos, reducido de talla, rubio, ojos celestes, de ademanes ligeros y osados.
Pertenecía al grupo de los tertulianos asiduos y era el terror de las avecillas de la quinta. Había precocidad en el desarrollo de sus instintos, y se distinguía por cierta tendencia habitual a las rivalidades y enconos.
Se quedó un momento como extático, contemplando a Minés, con los brazos cruzados detrás.
Luego pasó por su semblante una ráfaga de impaciencia, de disgusto mal contenido, y dirigiéndose a Ricardo, dijo bruscamente:
—¡Siempre la has de hamacar tú!. . .
Y sin añadir palabra cogió la cuerda que quedaba libre, con el propósito de ayudar al columpio.
Minés se arrojó de un salto al suelo; y tomando el brazo de Ricardo, exclamó con una gran risa:
—¡Vámonos!
Martín o Martincho, como ellos lo llamaban, los miró irse, airado; pero pronto ocupó el lugar dejado por la niña y se puso a mecerse, entre osco y satisfecho de haber quedado dueño del campo.
Sin embargo, de allí a poco el desaire empezó a dolerle, porque abandonando la hamaca, se volvió a su casa sin despedirse.
Halagó mucho a Ricardo la acción de Minés; y desde aquella tarde su amistad se hizo más solícita y atenta.
Le encantaban los caprichos de su graciosa compañera, y cuando la veía marchita, venía a su consuelo con palabras afectuosas.
No contento con esto, le enseñaba la «mechita» que ella le había dado al fin, y que guardaba en una carterita de piel.
Sin ellos quererlo, como al acaso, siendo muchos los del grupo disperso en sus juegos, se encontraban con frecuencia a solas; y en esos momentos se miraban en silencio, se sonreían y se daban las manos para hacer rondas, hasta que otros llegaban en balumba y se confundían.
A ocasiones, con cualquier pretexto, Minés iba a refugiarse en la glorieta; y no transcurrían muchos minutos, sin que pasara a saltos Ricardo mirando al interior.
Ella lo llamaba, y una vez allí, nada le decía que valiese la pena, y se ponía a arrancar ramitos tiernos dándole la espalda.
Cuando se volvía rápida, parecía expresarle con una mirada dulce cuánto era su goce de que él no se moviera de su lado, y la hubiese estado contemplando de la cabeza a los pies como a una linda muñeca vestida de novia.
De pronto simulaba una melancolía repentina y suspiraba; se cubría el rostro con las dos manos, y por entre los dedillos rosados, lo miraba de un modo picaresco con el rabillo del ojo.
Ricardo se sonreía, y le susurraba al oído:
—¡Si no tienes nada, mimosa! Yo sí que estoy triste. . .
—¿Por qué? Vamos a ver. . .
—Es que a ver no nos vamos, Minés, quién sabe en cuanto tiempo, sino en ratitos.
—¡Y tú me escribes!
—¡Oh! ¿Al convento?. . . Te pondrán en penitencia las hermanas.
—¡Qué sabes tú! Si son muy buenas.
—Hem. . . Mira. Ahí vienen corriendo los rubios del alemán vecino. ¡Escápate!
—¡Pues, que sí!
Pero, esa vez, antes de salir de la glorieta, se apoyó un segundo en él y le hizo un mohín de simpatía.
En seguida le mostró la palma de la mano izquierda, murmurando compungida:
—¡Me pinché ahí!
—¿Adónde? no hallo. . .
—Que sí, ¿no ves?
Ricardo la acarició donde ella señalaba.
Recién escapó entonces como una flecha, diciendo muy alegre:
—¡No era más que una ronchita!
Otras veces en la hora del crepúsculo, en un estanque del fondo, a cuyos bordes brotaban junquillos muy olorosos, se complacían en observar el reflejo de las primeras estrellas.
En una de esas ocasiones, cuando apareció la constelación de Orión, Ricardo exclamó:
—¡Mira cómo se abren las puertas del cielo!. . .
—No — dijo Minés, — son las tres Marías, con sus coronas de luz.
—A mí no me han enseñado a conocer más que una en el cielo.
—¿ Cuál?
—La madre de Dios.
—¡Bueno, y que tiene! — añadió la niña mirando arrobada a las alturas; — es ella tres veces.
—¿Y esa rojita que tiembla más que las otras?
Y Ricardo señalaba a Sirio.
—¿Esa? — repuso Minés con aire de sabidilla. — Esa. . . es el arcángel Miguel.
—¡Embusterita!
—Te digo que es, Ricardo — continuó ella, al propio tiempo que le arreglaba el moño de la corbata con mucha pulcritud.
—Después de la del cielo, sé de otra en la tierra.
—¿ Se podrá decir?
Ricardo puso en la niña sus ojos obscuros, con una expresión tan insistente que le hizo encendérsele el semblante.
A aquella oleada de rubor, se siguió un movimiento nervioso, y tanteando aquí y allí con su diestra, arrancó un botón semiabierto de junquillo, cuyo perfume aspiró un instante, y luego se lo pasó a su compañero, no sin antes con él rozarle la sien.
—¡Con la flor no quiero!
Minés se aproximó un poco más, preguntando:
—¿Y cómo, entonces?
Ricardo frunció el ceño y quedó callado.
—¿Enojitos tenemos? — prorrumpió Minés, adoptando un tono grave. — ¡Como si una diera motivos!. . . No hay más que contentar al caballerito en sus caprichos. Pero, ha de ser por esta vez solita, ¿ oyes, pretencioso?
Y pasándole su brazo por el cuello, lo atrajo hacia sí con un gestito de reina. Unió su sien a la de él, casta, blandamente, por un impulso espontáneo, cual si lo hiciera con una imagen querida; y luego, meciéndole la cabeza a la par de la suya, se puso a cantar con una voz fina y timbrada de futura contralto: arrorró mi niño, arrorró mi sol. . .
E interrumpiéndose, quedóse a observar el efecto que su arrullo producía en Ricardo.
Este la miró sonriente, muy ufano.
—Yo no soy bebé.
Y tenía, al decirlo, tan cerquita la frente de Minés, que la rozó con sus labios. Ya no hablaron, después de aquel ósculo sin ruido, fija la vista de los dos, como abismada, en las estrellas escintilantes retratadas en el agua dormida.
Pasados algunos días de esta escena, Ricardo volvió para despedirse; pues era llegado aquel en que su amiga debía entrar de alumna en un convento.
Los padres de Minés tenían muchos años de residencia en el país, y eran católicos sinceros.
Habían labrado una regular fortuna, y su prole se limitaba a tres hijos, dos de ellos casados. Aunque solicitados ya en su cariño de abuelos, María Inés, a quien llamaban Minés por dictado amoroso, atraía todo el afecto y era el afán de sus ternuras acendradas.
Escogieron para su preparación e intrucción el sistema de la enseñanza en monasterio, creyendo de buena fe que superaba a los demás, y por seguir una tendencia natural de sus ideas. Pero, nunca fué esta elección de plan docente un propósito deliberado de consagrarla a la vida religiosa, a pesar de la dulzura y piedad que revelaban los sentimientos delicados de la niña en todos los actos.
Respetarían su voluntad en época oportuna; y no se opondrían a su consorcio con Dios, si existía en ella una vocación constante e inflexible.
La educación debería extenderse a otros ramos que los del programa común, al canto, música y pintura, si por estas bellas artes había en la discípula afición y empeño.
Cuando Ricardo se despidió con las palabras tímidas del que no ha meditado lo que ha de decir, pero acompañando con simpática inflexión su jerga de adolescente, rodeaban a Minés otros de sus compañeros de ambos sexos, que no la dejaron consagrarle más que una sonrisa de efusión íntima mezclada de pesar.
También Martincho era de la reunión, que en parte, imponía con sus parlas indiscretas y el desenfado de sus actitudes.
Así que Ricardo salió, díjole, al pasar, con cierto regocijo:
—¡Se acabaron las hamacas y gallos ciegos, amigo!. . . Ahora, a estudiar latín.
—Que te aproveche, ya que te gusta la sotana — contestó aquél con su aire semigrave y calmoso.
II
CLAROSCURO DE UN CONVENTO
La intelectual odisea de la adolescencia a la plena juventud, cuenta algunos grados de cambio evolutivo.
Pasados los meses y luego los años, los dos temperamentos fuéronse desenvolviendo y perfilando a medida que la educación de cada uno hacía progresos, modelaba el carácter, e influía en sentido de lo que se ha llamado segunda naturaleza.
En los primeros tiempos de su larga estadía en el convento, Minés extrañó bastante los halagos del hogar paterno; pero al fin de año, la solicitud y afecto con que era tratada por las hermanas religiosas, prevalecieron sobre los mimos y recuerdos.
El aleccionamiento preparatorio no fué difícil a las maestras, recayendo en su espíritu de índole tan dócil y accesible como el de la niña — gacela, según el mote cariñoso con que ellas la designaban para distinguirla de sus condiscípulas, y aludiendo sin duda a sus ojos grandes, pardos, de un suave brillo, al parecer creados para la vida contemplativa y las profundas absorciones de la plegaria y el éxtasis.
Sufrió un poco en esos meses, pues con frecuencia se acordaba de impresiones que no mueren en un día: de sus padres en todo obsecuentes; de su libertad tan llena de atractivos; de sus jaulitas con jilgueros; de los paseos y juegos en el jardín; de sus alegres parlas con Ricardo en la hamaca y en la glorieta, en la salita de estudio y a los bordes del estanque. . . Dulces memorias nutridas de candor, y bordadas de encanto, que en su mente hacían el efecto de palomas blancas arrullando ufanas en la umbría que el sol sembraba de lentejuelas de oro.
Las fué manteniendo en lo posible, suspendidas de su alma; hasta que poco a poco el régimen frío y adusto del nuevo ambiente, predispuso su inteligencia a otro orden de atenciones, esfumándolas dentro de paredes blancas, y a la vista constante de imágenes que no eran las de sus muñecas.
Las oraciones austeras ocuparon su lugar; quedó de ellas como un celaje, un tul celeste lejano como el del cielo, símbolo tal vez del velo de que oía a cada paso hablar, como de un preservativo divino contra los grandes pecados mortales.
Buena y obediente, su carácter se fué modelando en la forma que se adoptó desde el comienzo, sin que en el fondo interviniera su voluntad, a modo de cera virgen donde se imprimen emblemas o símbolos de cosas ideales. ¡Su voluntad! Ella creía no tenerla por entonces, ni apreciar podía por lo mismo el grado de su vigor intrínseco. Lo que sobre su ánimo obraba con eficacia era una sugestión real y persistente, distribuída en proporciones, por decirlo así, según la calidad de las tareas diarias o de las prácticas del culto, de manera que todas convergiesen a un solo fin, como los radios a un mismo centro: hacer de la predestinada, profesa.
Esta sugestión, observada por sistema, actuante sin alternativas en la banca, en el locutorio, en el altar, en la salmodia, en el coro, en el facistol, en el cántico de la palabra de Cristo, en el relato de la Pasión a la luz lívida de los blandones propios para alumbrar a trazos el camino del Calvario, porque a trazos tenía que irse ganando por entero el corazón virgen, a medida que más suspira y llora ante la sombra y el misterio; esta fascinación lenta, pausada como la de ojos sin párpados sobre la torcaz tímida, que ayuda a la vocación propia e impone fórmulas rígidas en las que se fija y no sale el pensamiento, cual si con ellas se le rodeara de abismos insondables; este cautiverio de almas que se inicia por el culto intensivo de la credulidad ingenua, y concluye en el espasmo del éxtasis, se fué obteniendo también en la de Minés de suyo predispuesta al ensueño en la edad más propicia a los vuelos del sentimiento exaltado, que a los anuncios discretos del instinto reflexivo.
Las pompas rituales con su magnificencia de brillos, sus cánticos solemnes y sus nubes de incienso, fueron acrecentando el fervor de sus sentimientos místicos, al punto de verlos reproducidos en sueños y de conservar incesantemente en sus oídos los ecos de los salmos y los acordes del órgano, como únicos e impecables compañeros de su alma solitaria.
En los días de la pasión todo contribuía a ahondar sus emociones; toda la leyenda era para ella página de luz; todas las frases que descendían del púlpito, gritos de verdad revelada, voces que venían de ultratumba impregnadas de perfumes desconocidos al mundo.
¡Qué fruición extraña, la de seguir paso a paso la marcha del Redentor! Cada uno era un canto de un poema que no tenía igual en la tierra, acaso el único que ella conocía y que no era obra de los hombres; un poema sobrenatural, maravilloso, en que cada escena era un drama y cada dolor un ejemplo, cuyo origen estaba en el amor sin límites y cuyo fin era la cruxificción que impone y regenera.
El poema de castidad y de pureza que muestra un corazón sangrando, a los que han olvidado sus deberes en la tierra.
¡Cuando solo en el camino árido pide agua para aplacar sus ansias a la samaritana en la fuente, y cuando más tarde, trazando signos en la arena de una calle, sentado en la vereda, contiene a la turba que lapidar quería a una mujer culpable, cuán sublime se le aparecía Jesús! Pero, más solemne en la oración del huerto, más admirable ante sus jueces, más sublime en la jornada con la cruz a cuestas, más augusto en las horas del suplicio.
La madre dolorosa; aquellas mujeres que habían lavado con esencia delicada sus pies, y secándolos con sus cabellos; esa María de Magdala en quien él puso otra alma para que gustase de la dicha dentro de un cuerpo de pecados, ¡cuán seráficas se destacaban en la tarde lúgubre del calvario, a un paso de soldados y verdugos!
¿Había, acaso, ocurrido nunca algo parecido? A ella le habían enseñado que todo eso era excluyente, no visto ni soñado en la vida del mundo.
Las prácticas y ejercicios continuos, a que por años se venía dedicando en los altares, contribuían a afianzar su fe en los milagros; y en las grandes consagraciones se distinguía por su atención a las lecturas espirituales, su recogimiento en las vía crucis y cantos del perdón, su embeleso en los sermones de soledad, en el salmo de profecías, en la misa imponente de gloria. La gravedad de estos actos, los ornamentos de imágenes y de diáconos oficiantes, las armonías de la música sagrada, el sahumerio de los pebeteros agitados por manos de obispos, la unción que parecía dominar todos los espíritus en el hosanna de triunfo, ejercían en ella como una influencia magnética hermanando en sus fervores la adoración y el júbilo.
A parte de este tributo a los templos, concurría con la superiora y otras hermanas a los hospitales y a los yertos hogares de menesterosos.
A indicación de ella misma, sus padres, que pasaban una fuerte subvención por la novicia, a más de periódicas donaciones muy estimables en obsequio de la hermandad, habían establecido como cláusula de excepción que Minés podría asistir a los hospicios, y otros establecimientos y casas de familias que hubieran menester de dádivas y atenciones.
También que se le dejaría relativa libertad para concurrir sola a los templos de su predilección y al hogar paterno en los días y horas disponibles, una vez llegada a la mayor edad, y ya en aptitudes de pronunciar sus votos.
En rigor, la cláusula era innecesaria, porque una serie de prácticas ejemplares en la joven catecúmena fueron dándole poco a poco una autoridad extraña en sus años al punto de no inspirar recelos ni resistencias ninguno de sus actos.
En los hospitales tomaba lecciones de su superiora, y se esmeraba en aprender el difícil arte de atender enfermos, aun cuando le costó adaptarse a las impresiones que surgen violentas ante la realidad palpitante del dolor y de la miseria que tose, que supura, que se retuerce y que reniega.
En los primordios de su dedicación, se estremecía al escuchar los ayes hondos, que parecen brotar de simas o cavernas, y se espantaba de los gritos estridentes de desesperados que pedían se les despenase de una vez.
Supo recién estimar en esos lugares dolientes el grado de incredulidad de los seres desgraciados, de las medias almas que surgen de los fondos donde dejaron la otra mitad, y miran con vizquera lo mismo el escalpelo que el crucifijo, por igual a la hermana y al confesor; y llegó más de una vez a aterrarse, cuando a no pocos oyó decir cruelmente, atenaceados por el sufrimiento. que Dios era mentira.
¡Cuánta abnegación era precisa en presencia de ánimos rebeldes, de naturalezas degeneradas, de fiebres devoradoras y de llagas purulentas!
La sociedad le presentaba una de sus faces sombrías, la que desalienta al mayor número, pues ella empezó a comprender que era del hombre alejarse del que cae en la lucha cubierto de lacras y de infecciones. Pero, la confortaba que Jesús no hubiera temido la lepra y que levantara a Lázaro de su cueva fúnebre. Esta tradición era bastante para reforzar su ánimo e inclinarla al sacrificio de sí misma. Su deber exigía que ayudase a sanar cuerpos, y si posible fuera, con su mansedumbre y su palabra pura convertir corazones sin esperanza.
¿Acaso aquellos humildes no eran accesibles a la gratitud y el consejo?
Nunca creyó ella en las almas mutiladas, ni en los corazones de piedra.
Todos habrían de tener un lugarcito a salvo de la culpa. . .
Reservaba ciertos días a la visita de orfelinatos. Pero ella se reducía a encomiar la misión de las hermanas y al singular placer de acariciar criaturas, destinando a éstas buenas horas de paz y de ternezas, horas tan diferentes de aquellas que pasaban lentas y angustiosas bajo la atmósfera de los hospitales.
Tenía otro centro de atracción predilecto, al cual consagraba la mitad de los domingos, y éste era el hogar paterno.
Después de las expansiones de familia, Minés se encerraba en su dormitorio, especie de celda, que ella adornó con un pequeño altar y una imagen de la virgen del Carmen, desde que se decidió por la vida religiosa.
Ya no recorría como antes las callecitas del jardín, limitándose raras veces a algún paseo corto a lo largo de los canteros de violetas.
Se quedaba un instante pensativa mirando hacia los sitios donde estaban la glorieta y el estanque, y los paraísos que sirvieron de apoyo al columpio en días ya lejanos, sombreados por la melancolía del recuerdo. ¡Buen Ricardo! Hacía mucho que no sabía de él. . . En alguna ocasión vino a saludarla cuando ella empezaba a dedicarse al oratorio.
Después, se retrajo, sin duda por sus estudios; y nunca llegó a escribirle. Mejor había sido así, porque según ella había echado de verlo, las hermanas no lo hubieran tolerado, como él lo supuso razonablemente.
Y, cayendo luego en otro género de preocupaciones, la novicia se volvía paso ante paso y permanecía junto a sus padres, hasta la hora de regresar al convento.
En los templos no le faltaba alguna función que llenar.
Por su bella voz de contralto se le señalaba lugar de preferencia en los coros. Tocaba el armonio y el arpa, conocía bastante de pintura y se hacían elogios de una pequeña tela en que ella había modelado una cabeza de virgen, llena de gracia y colorido. Esta tela fué colocada en la capilla del convento.
Halagada por el aprecio, y aun distinción con que se le trataba, Minés se fué esmerando cada vez más en hacerse digna del concepto que había tenido la suerte de merecer, y que ansiaba conservar como un galardón de su humildad. Se la miraba con simpatía;—más tarde con interés.