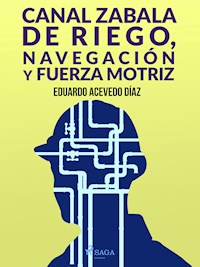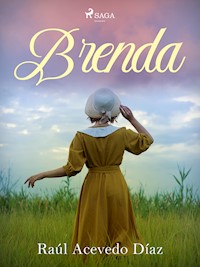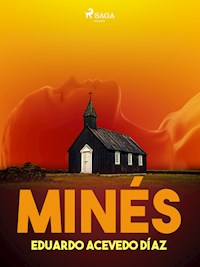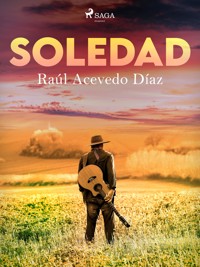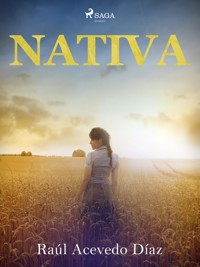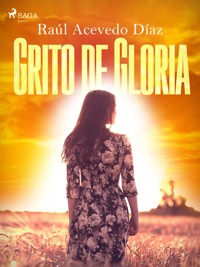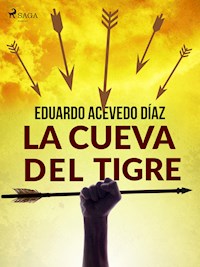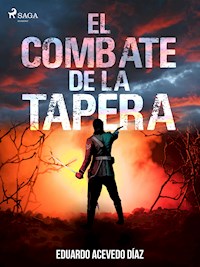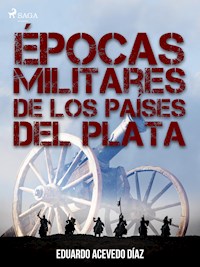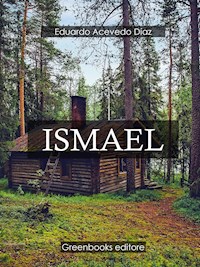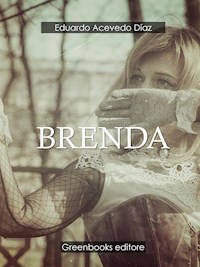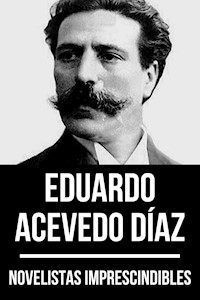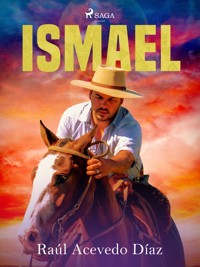
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ismael Velarde es un gaucho solitario y esquivo que trabaja como peón de estancia. Jorge Almagro, un español, mayordomo de esa misma estancia y primo de Felisa, heredera de una fortuna. Enemistados en principio por el amor de la joven —quien se inclina sobradamente por el primero, aun sin percibir de su parte un interés manifiesto—, más tarde se enfrentarán en la batalla de las Piedras. Escrita durante el exilio del autor en la Argentina, «Ismael» (1888) narra los prolegómenos de la revolución independentista. Así se inicia la tetralogía que se completa con «Nativa» (1890), «Grito de gloria» (1893) y «Lanza y sable» (1914), novelas con las que Acevedo Díaz intenta dar forma a la conciencia nacional uruguaya.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Acevedo Díaz
Ismael
Saga
Ismael
Copyright © 1888, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726602371
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Capítulo 1
La ciudad de Montevideo, plaza fuerte destinada a ser el punto de apoyo y resistencia del sistema colonial en esta zona de América, por su posición geográfica, su favorable topografía y sus sólidas almenas, registra en la historia de los tres primeros lustros del siglo páginas notables.
Encerrada en sus murallas de piedra erizadas de centenares de cañones, como la cabeza de un guerrero de la edad media dentro del casco de hierro con visera de encaje y plumero de combate, ella hizo sentir el peso de su influencia y de sus armas en los sucesos de aquella vida tormentosa que precedió al desarrollo fecundo de la idea revolucionaria.
Dentro de su armadura, limitado por las mismas piezas defensivas, cual una reconcentración de fuerza y de energía que no debía expandirse ni cercenarse en medio del general tumulto, persistía casi intacto el espíritu del viejo régimen, la regla del hábito invariable, la costumbre hereditaria pugnando por sofocar la tendencia al cambio, al pretender más de una vez destruir las fuerzas divergentes con su mano de plomo.
Asemejábase en el período de gestación, y de deshecha borrasca luego, a un enorme crustáceo que, bien adherido a la roca, resistía impávido y sereno el rudo embate de la corriente que arrastraba preocupaciones y errores, brozas y despojos para reservarse descubrir y alargar las pinzas sobre la presa, así que el exceso desbordado de energía revolucionaria se diera treguas en la obra de implacable destrucción.
Esa corriente, con ser poderosa, no podía detenerse a romper su coraza, y pasaba de largo ante el muro sombrío rozándolo en vano con su bullente espuma.
El recinto amurallado, verdadero cinturón volcánico, no abría sus colosales portones ni tendía el puente levadizo, sino para arrojar falanges disciplinadas y valerosas, con la consigna severa de triunfar o de morir por el rey.
Fue así como un día, de aquellos tan grandes en proezas legendarias, la pequeña ciudad irritada ante un salto de sorpresa del fiero leopardo inglés sobre su hermana, la heroica Buenos Aires, arma sus legiones y coadyuva en primera línea a su inmortal victoria: y así fue como, celosa de la lealtad caballeresca y del honor militar rechaza con hierro la metralla de Popham, sacrifica en el Cardal la flor de sus soldados y sólo rinde el baluarte a los ejércitos aventureros, cuando delante de la ancha brecha yacían sin vida sus mejores capitanes.
Por un instante entonces en su epopeya gloriosa, cesó de flotar en lo alto de las almenas el pendón ibérico: la espada vencedora había cortado al casco la cimera, y, vuelta a la vaina sin deshonra, cedido a una política liberal la palabra para desarticular sin violencia los huesos al «esqueleto de un gigante». Bradford diluyó sobre los vencidos palabras misteriosas y proféticas; ¡Montevideo vio brillar la primera en América latina una estrella luminosa, Southern star, que enseñaba el rumbo a la mirada inquieta del pueblo, para ocultarse bien pronto entre las densas nubes de la tormenta!
El ligero resplandor, parecido a un fuego de bengala, pasó sin ruido en la atmósfera extraña de aquel tiempo; el esfuerzo heroico desalojó de la capital del virreinato a la fuerte raza conquistadora; Montevideo recibió la recompensa de su abnegado denuedo, y el león recobró su guarida.
Volvieron los portones a cerrarse con rumor de cadenas: reinstaláronse las guardias en baterías, flancos, ángulos y cubos; absorbieron en su ancho vientre las casernas de granito, pólvora y balas; lució el soldado del Fijo su sombrero elástico con coleta en la plataforma de los baluartes: y, en pos de las borrascas parciales y de las batallas gloriosas… siguiose la vida antigua, la eterna velada colonial.
La ciudad, como toda plaza fuerte, en que ha de reservarse más espacio a un cañón con cureña que a una casa de familia, y mayor terreno a un cuartel o a un parque de armas, que a un colegio o instituto científico, no poseía a principios del siglo ningún palacio o edificio notable.
Dominaban el recinto las construcciones militares, las murallas de colosal fábrica de piedra, la sombría ciudadela, las casernas ciclópeas a prueba de bomba, las macizas ramplas costaneras y los cubos formidables. La artillería de hierro y bronce, aquellas piezas de pesado montaje cuya ánima frotaba de continuo el escobillón, asomaban sus bocas negras a lo largo de los muros y ochavas de los torreones por doquiera que se mirase este erizo de metal fundido, desde las quebradas, matorrales y espesos boscajes que circuían la línea de defensa y las proximidades de los fosos.
Este asilo de Marte, presentaba en su interior un aspecto extraño: calles angostas y fangosas, verdaderas vías para la marcha de los tercios en columna, entre paralelas de casas bajas con techos de tejas; una plaza sin adornos en que crecía la yerba, en cuyo ángulo a la parte del oeste se elevaba la obra de la Matriz de ladrillo desnudo, teniendo a su frente la mole gris del Cabildo; algo hacia el norte, el convento de San Francisco con sus grandes tapias resguardando el huerto y el cementerio, su plazoleta enrejada, su campanario sin elevación como un nido de cuervos, y sus frailes de capucha y sandalia vagabundos en la sombra; luego, el caserío monótono de techumbre roja, y encima de la ribera arenosa, unas bóvedas cenicientas semejantes a templos orientales que eran casernas de depósito con su cuerpo de guardia de pardos granaderos.
Desde allí, dominando el anfiteatro y la bahía en que echaban el ancla las fragatas, divisábase la fortaleza del cerro como el morrión negro de un gigante, aislada, muda, siniestra, verdadera imagen del sistema colonial con un frente a la vasta zona marina vigilando el paso de las escuadras, cuyo derrotero trasmitía su telégrafo de señales, y con otro hacia el desierto al acecho del peligro jamás conjurado de la tierra del charrúa.
Al mediodía, un torreón recién construido, se avanzaba sobre los peñascos de la costa, a poca distancia de la cortina en que hizo brecha el cañón inglés; seguíanse las baterías de San Sebastián y de San Diego con sus merlones reconstruidos; y, a lo largo de las murallas extendíase en singular trama una red de callejuelas torcidas, estrechas y solitarias de viviendas lóbregas, sin plazuelas, en desigual hacinamiento.
En este barrio reinaba una soledad profunda, al toque de queda. No eran más alegres otros barrios a esta hora en que hería el aire la campaña melancólica, y resonaban en los ámbitos apartados el tambor y la trompa.
Elevábase triste, en sitio que entonces era centro de la ciudad, sin revoque, deforme y oscuro el edificio del Fuerte, en que habitaba el gobernador, y dónde las bandas militares solían hacer oír sus marchas sonoras.
A sus inmediaciones, existía el teatro de San Felipe —construcción colonial también, con su tejado ruinoso, su fachada humilde de cómico vergonzante, su puerta baja sin arco y su vestíbulo de circo. Era el coliseo de la época. Concurría a él lo más escogido de la sociedad. Representábanse comedias y dramas de la antigua escuela española, lo que seguramente era una novedad para nuestros antepasados, desde que en estos tiempos todavía se ensayan con idéntica pretensión por los artistas de talento. Pero, los actores de antaño salvo una que otra excepción —como la de un Cubas de que hablaban complacidos nuestros abuelos— eran de calidad indefinible, cómicos de montera con plumas de flamenco, botas de campana, talabarte de oropel, jubón de terciopelo viejo, guanteletes verde lagarto y sable de miliciano, cuyos modales ruborizaban a las pulcras doncellonas de educación austera, que no iban a reírse sino a admirar a Calderón de la Barca y a Lope de Vega.
Mirábase en aquel tiempo con un ojo, lo que importa decir que se hacia uso del catalejo de un solo vidrio. Esto mismo era una desventaja, pues la sala estaba iluminada con candilejas de un resplandor tan dudoso, como la pureza del aceite que daba alimento a la llama. Un disco que subía o bajaba por medio de una cuerda y que contenía regular número de esas candilejas, difundía desde el centro sus claridades a todos los puntos extremos del recinto, ayudados por los que ardían en el palco escénico y en la fila de los bajos, balcones y cazuela.
Estas lámparas y el anteojo de un solo vidrio, dan una idea del alcance de la visual, ¡en aquellos tiempos arduos del embrión luminoso!
Aparte de esto, la sociedad carecía de goces. El ejercicio de las armas y la función de guerra, casi permanente, habían creado hábitos severos: poca diferencia mediaba entre la rigidez del collarín militar, y la dureza del carácter. Profesábase sin reservas, la religión del rey.
Hacíanse tertulias en los cafés del centro. Aquel culto adquiría creces, siempre que venían nuevas y contingentes de la metrópoli, en cruda guerra entonces con las legiones de Bonaparte. En esos focos de reunión amena, la clase acomodada y los oficiales de la guarnición departían sobre los asuntos graves, que a veces tenían su origen en Buenos Aires. La reconquista de esta capital, fue preparada en las conferencias populares de los cafés, por individuos de la marina mercante y los voluntarios de Montevideo.
La fidelidad ciega a la monarquía, explicábase sin embargo en el vecindario, más por la costumbre de la obediencia que por la espontaneidad del instinto. El hábito disciplinario regía las corrientes de la opinión. Nos referimos a los nativos o criollos. La educación colonial, semejante al botín de hierro de los asiáticos, había dado forma única en su género a las ideas y sentimientos del pueblo; y, para vencer de una manera lógica y gradual, las fuertes resistencias de esta segunda naturaleza, era necesaria una serie de reacciones morales que desvistiesen al imperfecto organismo de su ropaje tradicional operando la descomposición del conjunto, así como sucede en las misteriosas combinaciones de la química. Adúnese a este hecho sociológico, el del vuelo menguado del espíritu y del pensamiento innovador dentro de una ciudad fortificada, sin prensa, sin tribunas, sin escuelas, donde se enseñaba a adorar al rey y se imponía el sacrificio como regla invariable del honor, con el apoyo de millares de soldados y centenares de cañones, en medio de un círculo asfixiante de murallas y baterías —lo mismo que en una cárcel de granito forrado en hierro— a la sombra de una bandera que flameaba más altiva y soberbia, cada vez que rompía su astil la metralla; agréguese todo esto a la educación impuesta por el sistema, y se inferirá porqué los tupamaros, aún abrigando los instintos enérgicos de una raza que va alejándose día a día por hechos que no trascienden de su fuente originaria, y favoreciendo sus propensiones de rebelión contra la costumbre en la vida del despoblado, veíanse en el caso de sofocar esos arranques viriles y de adormecer los anhelos vagos y desconocidos hacia una existencia nueva, que el misterio y el peligro hacían más adorable.
Por eso en los campos, en las escenas de la vida de pastoreo y en los aduares mismos de la tribu errante, estos instintos y anhelos eran más acentuados e indómitos que en la ciudad. Dentro de los baluartes estaba la represión inmediata, la justicia preventiva, el rigor de la ordenanza; pero, fuera del círculo de piedra —sepulcro de una generación en vida empezaba la libertad del desierto, esa libertad salvaje que engendra la prepotencia personal, y que en sentir del poeta, plumajea airada en la frente de los caciques.
Así surgió en la soledad, el caudillo, como el rey que en la leyenda latina amamantó una loba; sin títulos formales, pero con resabios hereditarios. Puma valeroso, bien armado para la lucha, fue el engendro natural de los amores del león ibérico en el desierto que él mismo se hizo al rededor de su guarida, para campear solitario, nostálgico y rujiente. El clima, el sentimiento del poder propio, la guerra enconada, completaron la variedad. El engendro creció en la misma sombra en que había nacido desenvolviendo de un modo prodigioso, lo único que sus fieros genitores le habían dado con su sangre: la bravura y la audacia. Desde los hatos de Colombia hasta las estancias del Uruguay, esta fue la herencia. Solamente las ciudades que concentraban en su seno las escasas luces de la época junto al poder central, gozaron del privilegio de asimilarse algunas de las teorías reformadoras que las grandes revoluciones sociales y políticas hacían llegar palpitantes a estas riberas, como átomos luminosos que arrastran las olas de un mar fosforescente. De ahí, una escena extraña y turbulenta de ideas nuevas y preocupaciones tradicionales, sentimientos y antagonismos profundos, tentativas abortadas, formidables esfuerzos contra la corriente invasora, expansión de ideales hermosos dentro de la misma obra de tres siglos de silencio, relámpagos intensos bañando los recónditos de la vida conventual, resabios en pie terribles y amenazadores y fanatismos ciegos minando en su topera el suelo firme de la sociabilidad futura; pero, teatro al fin, para los tribunos, asamblea para la opinión y la protesta, aunque fuera la del ágora, taller de improvisaciones fecundas en que cien manos febriles fabricaban y deshacían obras y moldes en afán incesante sudando ideas y energías, hasta concluir por destrozar todas las formas viejas de retroceso y de barbarie para cincelar en carne viva el tipo robusto de la democracia americana. Mens agitat molem.
Montevideo carecía de este cerebro. No era un foco de ideas, sino de fuerzas. Imponía el mandato con la espada, y en caso de impotencia, recogíase en su coraza, irascible y siniestra. Era el crustáceo enorme en mitad de la corriente. En su recinto, las deliberaciones públicas tenían su punto inicial en el poder, y a él convergían como radios de un mismo centro. La unidad de acción, salvó así de la derrota o la ignominia a más de uno de sus gobernantes rudos, en los días de angustioso conflicto.
Enorgullecida por los títulos y honores de que hacía alarde, pues no los había merecido iguales ninguna otra ciudad de América, Montevideo confirmaba así el dictado de «muy fiel y reconquistadora» que confiriole por cédula el monarca después de la rendición del ejército británico en Buenos Aires, y su derecho al uso de la distinción de «Maceros». En materia de heráldica, sus blasones constituían un honor indisputable. Acordósele el privilegio de unir a su escudo la palma y la espada, los pendones ingleses —trofeos de la victoria— y una guirnalda de oliva entrelazada con la corona de las reales armas, sobre la cúspide del cerro, símbolos todos de las virtudes y de la gloria militar. Tales honras mantenían incólumes su constancia, su lealtad y su valor: una sola aspiración sensible al cambio, habría sido para ella un cruel sufrimiento y una mancha indeleble.
Capítulo 2
En la época a que nos referimos, Montevideo, de ochenta y dos años de fundación, y once mil moradores dentro de murallas, era gobernada por D. Francisco Javier de Elío, militar de escaso criterio, hombre de pasiones destempladas, y carácter violento e inaccesible al debate sereno, de cuyo desequilibrio psico—fisiológico resultaba una personalidad perpetuamente reñida con todo lo que era adverso a la causa del rey, y, decirse puede, consigo misma, en los frecuentes arrebatos y extravíos de sus pasiones. La irritabilidad de su temperamento y la acritud de su genio díscolo, jactancioso y camorrista, parecían haber acrecido sensiblemente, en concepto de sus coetáneos, desde su choque desgraciado con Pack en la Colonia, que para él había sido como un golpe con la espada de plano en las espaldas. Su amor a la institución monárquica, era algo semejante a un cariño sensual; y su odio a los nativos, crónico e incurable. Apoyado por el partido español, que era fuerte en la ciudad de su mando, y por el que en la capital del virreinato, acaudillaba el viril peninsular D. Martín Alzaga, había llegado a desconocer resueltamente la autoridad de D. Santiago Liniers, en quién él veía un instrumento de la política napoleónica desde la misión desastrosa de Sassenay, o, por lo menos, un gobernante susceptible de ceder a las sugestiones subversivas de los nativos que manifestaban en sus actos contradictorios desde algún tiempo atrás, la inquietud propia de los enclaustrados a cuyas celdas llega el calor de un grande y voraz incendio.
Elío, esclavo de la monarquía absoluta en primer término, y de la intemperancia de sus pasiones en segunda línea, violaba así la regla de la obediencia pasiva, de que era exigente, erigiéndose en única potestad suprema en esta zona colonial hasta tanto no se modificara la situación política de la península.
Explicábase así el hecho ruidoso, acaecido en el Fuerte, entre el gobernador y el capitán de fragata Don Juan Ángel Michelena, nombrado por el virrey Liniers para el relevo, el día antes de aquel en que lo presentamos en escena; suceso que se comentaba en los grupos con ardor por su origen, índole y consecuencias graves. A causa de ellas, Montevideo aunque nominalmente, venía a constituirse en cabeza del virreinato; pero, en el fondo, esta rebelión consumada dentro de sus muros, de sus hábitos de obediencia y respeto, levantándola de su rango de segundo orden a la categoría suprema, y formando una conciencia pública de poder y responsabilidad moral y política, falsa en cierto modo, ¡la segregaba del gran núcleo, y por siempre!
El brusco piloto separó la nave del resto de la armada; como se verá, sin embargo, no cambió el rumbo, marchando sin saberlo ni desearlo, en líneas paralelas. La unidad colonial con ese golpe a cercén, dado por el sable de un soldado turbulento, perdió un eslabón, que no pudo luego reatar el esfuerzo libre: la fórmula en cambio, del rompimiento, marcó en el orden cronológico y político el derrotero común a las hermanas separadas por antagonismo de circunstancias, y no por rivalidad histórica.
Los vínculos y conexiones naturales que este movimiento tenía con el poderoso partido europeo que se agitaba en Buenos Aires, con idénticos propósitos y fines, quitábanle todo carácter de simple rebelión local, revistiéndolo de otro más complejo, vasto y complicado, en sus planes de absorción e intransigencia a la sombra de las banderas del rey.
Era por eso, que, en las plazas y calles de Montevideo se reunían preocupados y nerviosos los vecinos, al declinar el primer día primaveral del año 1808.
En la plazoleta de San Francisco —uno de los sitios donde hacía poco tiempo habíase jurado solemnemente al rey Fernando VII—, un grupo considerable en que figuraban varios oficiales del regimiento de los Verdes, departía con calor sobre el Cabildo abierto, y la elección de junta efectuada en ese día, previo rechazo del gobernador impuesto por el virrey Liniers.
En el pórtico del convento, Fray Francisco Carballo, padre guardián, mantenía animada plática con dos sujetos, ampliando datos con aire concienzudo, como que él había sido uno de los principales actores en aquellos dos hechos importantes, y sin ejemplo hasta entonces en el vasto dominio colonial.
Con la capucha caída y las manos ocultas en las boca—mangas, en las que se entraban o de las que se salían inquietas, según el grado de vehemencia del diálogo, el religioso paseábase de vez en cuando frente al pórtico, agitado y aturdido aún, por las fuertes impresiones de la jornada.
Con ser el día, el primero de la estación de las flores, parecía el invierno haberlo hecho su presa al retirarse ceñudo, pues dejaba esa tarde en pos como excelente guardia a retaguardia, un cierzo penetrante que obligaba de veras al abrigo.
De ahí que, uno de los sujetos de que hablamos, llevase bien abrochado hasta el alza—cuello un capote azul con esclavinas. Lucía cintillo en el ojal. Tanto él como su compañero, a estilo de la época, usaban trenza con moño en el extremo.
Este otro personaje, insensible al parecer a la crueldad de la atmósfera, en vez del capote con esclavinas, vestía sencillamente una casaquilla de oficial de Blandengues.
Representaba cuarenta años. De estatura regular y complexión fuerte, nada existía en su persona que llamase a primera vista el interés de un observador. Era un hombre de un físico agradable, blanca epidermis —aunque algo razada por el sol y el viento de los campos—, cuello recto sobre un tronco firme, cabellera de ondas recogida en trenza de un color casi rubio, y miembros robustos conformados a su pecho saliente, y al dorso fornido.
Podíase notar no obstante, en aquella cabeza, ciertos rasgos que denunciaban nobleza de raza y voluntad enérgica. El ángulo facial, bien media el grado máximum exigible en la estatuaria antigua.
Su cráneo semejaba una cúpula espaciosa, el coronal enhiesto, la frente amplia como una zona, el conjunto de las piezas correcto, formando una bóveda soberbia. La notable curvatura de su nariz, acentuaba vigorosamente los dos arcos del frontal sobre las cuencas, como un pico de cóndor, dando al rostro una expresión severa y varonil; y en su boca de labios poco abultados dóciles siempre a una sonrisa leve y fría, las comisuras formaban dos ángulos casi oblicuos por una tracción natural de los músculos. Sin poseer toda la pureza del color, sus ojos eran azules, de pupila honda e iris circuido de estrías oscuras, de mirar penetrante y escudriñador, comúnmente de flanco; nutridas las cejas, en perpetuo motín entre las dos fosas ojivales, bigote espartano, barba de ralas hebras, pómulos pronunciados, perfecto el óvalo del rostro.
De temperamento bilioso, esparcíase por la fisonomía cuyos perfiles delincamos como un reflejo de cordiales sentimientos, o de índole suave y amable, que contrastaba singularmente con el vigor de esos perfiles. La misma mirada pensativa, y vaga a veces, al contraerse la pupila al influjo de una absorción pasajera del ánimo, tenía una expresión amable y benigna —la que puede transmitir la experiencia de una vida ya desvanecida de azares y tormentas. Si el oficial de Blandengues los había sufrido, no lo denunciaban manchas, cicatrices o mordeduras en sus facciones; era su tez pálida, pero no marchita; no era tersa, pero tampoco hoyosa ni sajada. De las aventuras de juventud, sólo en su frente abierta y extensa había quedado algún surco; más bien formado, antes que por los males físicos— por el pensar consciente de lo que la vida enseña.
Al contrario de su compañero, no le afectaban los nervios en el curso del diálogo. Permanecía sereno e impasible, si bien escuchando con atención marcada lo que se decía, y concediendo una que otra ligera sonrisa al comentario de los hechos. De maneras sencillas, sus gestos, movimientos y ademanes mesurados se avenían con aquella tranquilidad glacial de su espíritu. Era parco en el hablar. Cuando lo hacía por acto espontáneo, u obligado por el giro de la conversación, vertía despacio y sin alterarse sus palabras, manteniéndose en lo moderado y discreto. No demostraba en sus raciocinios serenos mayor grado de cultura e ilustración, pero sí inteligencia natural, astucia y observación sagaz. Esta peculiaridad de su criterio, solía detener a sus dos interlocutores, dejándolos suspensos y en silencio en mitad de su debate.
Tales condiciones de carácter, le hacían aparecer tolerante y modesto, para los que no le conocían de cerca; para aquellos con quienes hablaba, era simplemente un hombre llamado a vida de orden y sosiego, después de algunos años borrascosos; servicial, enérgico y valiente, capaz de cumplir con su deber y de conducir sus empresas al último grado de la audacia y del arrojo. Quizás alguno adivinó sin embargo, en el fondo de su naturaleza admirablemente modelada en las formas, un orden fisiológico—moral correlativo, aún cuando sólo fuera presidido por luces vivas de talento inculto: —secretas aspiraciones y tendencias ordenadas con sistema, y la fibra de la perseverancia dura y vibrante como una cuerda de acero, bajo aquella máscara fría.
En verdad que, para estos escasos observadores, el oficial de Blandengues era por su hoja de servicios algo semejante a un león de melena sedosa que él había arrastrado por las malezas de la soledad y cubierto de abrojos en otro tiempo; cuyo ojo somnoliento y vago ahora, podía dilatar su pupila de improviso por la fiebre de la lucha, y tornar en rojos sus azulados reflejos.
Los tres personajes que presentamos en escena, habían iniciado su conversación animada sobre el hecho de la noche anterior ocurrido en el Fuerte.
Fray Francisco Carballo, contestando al sujeto de capote con esclavina, decía —haciendo el relato de la llegada del capitán de fragata Don Juan Ángel Michelena:
—El gobernador negábase a la recepción del candidato del virrey. Entonces éste, buscando fuerzas en sus bríos de soldado, ya que carecía de los de diplomático, se presentó en el Fuerte pidiendo una entrevista. Recibido por Elío, puso de manifiesto su misión… El gobernador le increpó severamente su conducta. —No es éste el proceder de un servidor leal —díjole. Bonaparte humilla a España, y Liniers es francés.
La venida de Sassenay descubre al traidor. —Vengo a que se me haga entrega del mando —respondió Michelena— y no a que se dude de mi lealtad. Resistirse a ello, sí que es conducta vituperable. —Haya más comedimiento en el lenguaje —repuso Elío irritado, dando con el puño en la mesa— ¡o de no, pongo el remedio en el acto, señor capitán sin nave!
Michelena se encolerizó a su vez, replicando: Al fin no la perdí yo, y la que ha de naufragar es ésta, con un piloto tan inhábil. ¿Entrega V. o no, el mando? —El gobernador hizo explosión. ¡Basta ya, y fuera de aquí mal español! —Y al pronunciar esta frase, alargó iracundo el puño al rostro de Michelena. —El capitán retrocedió dos pasos, e hizo armas—. Cuidado, porque hago lo que no pudo Pack, ¡quemarle a V. el mascarón!— Llevó rápido la mano a la pistola. —¡Santiago, y cierra España! rugió el gobernador con furia extrema, y cayó sobre el postulante como un toro, rodando los dos por el suelo.
Después de esto —prosiguió el padre guardián—, fácil era preveer lo que había de ocurrir. Michelena se marchó hoy, al rayar el alba; —anoche mismo un grupo considerable del vecindario llevando a su cabeza la banda militar del regimiento de Milicias, concurrió al Fuerte aclamando al gobernador y pidiendo Cabildo abierto…
—¡Vive Dios, que todo eso es nuevo! —interrumpiole bruscamente el del capote azul. Cabildo abierto en ciudad cerrada, junta de gobierno en oposición con la autoridad del virrey; —¡es grave, padre guardián!
—Lo mismo pienso yo, capitán Pacheco. Pero, había que seguir la corriente… Sin perjuicio de ocurrir en consulta a la junta Suprema, el gobernador presidirá… Con todo, presiento que algunos peligros serios nos amagan por dentro y fuera. ¡El ejemplo puede ser pernicioso!
Así diciendo, Fray Francisco echose con mano nerviosa la capucha sobre el casquete, y dirigiéndose al oficial de Blandengues, preguntole sin detenerse:
—¿No opina V. así teniente?
El interpelado mirole arriba de la cabeza de un modo vago al parecer; y contestó con su voz baja y lenta:
—Recién llegué con el capitán del campo, y no puedo apreciar con certeza estas cosas… Pero, por lo que oigo, en mi entender la medida es buena, aunque por ahora nada cambia.
—No comprendo, objetó el capitán Pacheco.
—Eso digo, porque, si es bueno que el vecindario aprenda a gobernarse, él no se gobernará, mientras tenga el bastón el Coronel Elío.
—¿Y si el virrey quiere guerrear?
El teniente volvió a un lado la cabeza, y repuso:
—Las murallas son fuertes.
Fray Francisco estuvo mirándolo un instante con fijeza. Luego repitió, como hablando mentalmente:
—Por ahora, nada cambia la medida…
—Sí. La campaña, seguirá siendo la misma. No le llega el Cabildo abierto; pero, más tarde puede ella ensayar sola, estas novedades.
—¿Contra la autoridad del monarca?
En las pupilas profundas del blandengue lució, un destello, tan rápido como imperceptible, al oír esta pregunta. Su rostro permaneció inalterable, cual si no hubiera golpeado a su cerebro alguna convicción atrevida, de esas que dejan caer visiblemente en otros semblantes el velo de la cautela y el disimulo; y, dijo, calmoso, mirando de soslayo indiferente:
—Esto matará al rey.
La frase hizo efecto. El padre guardián y el capitán Pacheco, quedáronse en silencio por algunos momentos.
—¡Imposible! —exclamó al fin Fray Francisco, moviendo a uno y otro lado con energía la cabeza.
—¡Habría antes que abatir las murallas! —observó Pacheco, fijando sus ojos de mirar fuerte en el oficial.
—La España no puede suicidarse. La Junta solo está llamada a salvar su decoro, y cesará cuando se arroje al francés. Esta es obra de poco tiempo para el heroísmo. ¿Cómo creer, por otra parte, que pueda echar raíces una institución efímera?
—Y, sin clavar los cañones ¿quién arría la bandera? prosiguió el capitán, concluyendo su anterior pensamiento.
—El conflicto estriba en esto —dijo Fray Francisco—, ¿aceptará la junta Suprema nuestra solución? Del virrey no hay que esperar aquiescencia, y me temo mucho que ardamos en familia, sino viene Dios en auxilio. Tratándose de hermanos y de intereses idénticos, esta rivalidad me recuerda una leyenda de la edad media. Ella cuenta que en cierta orden de frailes, suscitose una disputa agria y enconada acerca de la forma de hábito que debería adoptarse por los individuos de la comunidad. Unos deseaban y proponían, que la capucha terminase en punta; otros, que la capucha concluyera en forma de media naranja. La disputa siguió agriándose y tomó creces, hasta que sobrevino la brega y se echó mano a las armas. Por días y meses y aún años, la sangre corrió en abundancia; pero, como la cólera al fin se aplaca y los brazos se fatigan, arribaron al siguiente avenimiento: —que unos llevarían la capucha de media naranja, y los otros… la capucha puntiaguda, ¡en buena paz de Dios!
—Algo peor ha de suceder, padre guardián —repuso Pacheco, que era soldado rudo.
—¿Aun cediendo a uno de los beligerantes ad perpetuam, la capucha puntiaguda?
—Con todo —respondió el teniente de Blandengues, que hasta entonces había permanecido callado. A primera vista, cae el cuento bien al caso, como un hábito, padre; pero, allá en la otra orilla donde son más fuertes, falta saber si no aprovechan mejor estas cosas…
—Por cierto —arguyó el capitán Pacheco, abriendo bien sus ojos ante aquel raciocinio. El padre guardián ha olvidado discurrir sobre eso.
—La desavenencia tiene que ser momentánea.
—No —dijo Pacheco con voz atronadora— después de un divorcio por sevicia, ¡sólo Lucifer receta matrimonio!
Sonriose el teniente, y mostró su blanca dentadura el fraile, en risa franca y jovial.
—En ese instante, la cabeza encapuchada del hermano refitolero asomó en la puerta, y oyosele decir con voz ronca:
—Empieza a caer niebla, y el refectorio aguarda.
—Entremos —dijo Fray Francisco, con solicitud afectuosa.
Dejose oír el tañido de una campana.
El teniente movió negativamente la cabeza, dio las gracias de una manera afable, y fuese, después de un cordial saludo.
Deseos tuvo el padre guardián de retenerle; pero, algún escrúpulo, de que él mismo no se daba cuenta, lo contuvo.
El capitán Pacheco investigó su semblante.
Fray Francisco con la mano en la barba, permanecía inmóvil y pensativo, siguiendo con la vista al oficial de Blandengues, que se hundía en la niebla.
Empezaba a oscurecer.
—¡Misterioso y suspicaz! —exclamó de pronto. ¡Extraño temple!
—Lo conozco bien —dijo Pacheco con aire concienzudo—, como le conoce la campaña toda. Del año noventa, al noventa y seis, cuando él era mancebo, hizo salir bastantes veces en vano mi espadón de la vaina. Del noventa y siete a acá, todo ha cambiado y valen sus títulos…
—Se educó en este convento —susurró el fraile interrumpiéndolo, siempre con su gesto caviloso. Dicen que hay austeridad en su vida.
—¡Una cosa afirmo yo, sin ofender a nadie! Añadió el capitán con entonación de brusca franqueza.
—¿Y, es?
—Que no bebe, ni juega.
—Verdad que son raras virtudes… No lo parece, pero es altivo.
—Como un tronco. Hay que cortarlo, para bajarle la copa.
Fray Francisco Carballo vio perderse en la sombra la figura del blandengue, en aquel momento más melancólico y atrayente al desvanecerse poco a poco como un fantasma ante sus ojos allá en el fondo de la bruma; y volviéndose de súbito con rapidez, lo mismo que el que sale de un abismamiento mental, cogió el brazo al capitán don Jorge Pacheco, y se hizo preceder. Entrose él detrás, murmurando a modo de rezo secreto:
—¡Esto matará al rey!
Pacheco detúvose en la oscuridad del pórtico, diciendo con voz recia:
—No entro, ¡si es hora del rosario!
—No es eso, capitán… Me hace hablar sólo un peón entrado en dama que no dejó parar pieza en tablero, anoche en una partida de ajedrez con Fray Joaquín Pose…
—Sólo conozco el movimiento del caballo, y si no, ¡que lo diga el teniente de Blandengues!
—Así es, capitán… Se explica de esa manera el centauro… ¡y el caudillo!
Estas últimas palabras expiraron en los labios de Fray Francisco como fórmula de un pensamiento negro que se agitaba bajo su cráneo, informe y grotesco, con la tenacidad de la sospecha grave que se acerca al grado de certidumbre.
Capítulo 3
Una hora después, concluido un ligero rezo, y ya de sobremesa, el padre guardián pidió al capitán Pacheco que invitase para el siguiente día al oficial del cuerpo veterano de Blandengues, pues le sería muy agradable su compañía.
—Imposible —contestó el capitán.
Al despuntar la aurora se marcha al valle del Aiguá.
—¿No se hizo para él la fatiga?
—¡Quiá! Echado hacia adelante en la montura, al trote firme, ha visto cien veces amanecer. Quince años hace, vi un día detrás de él ponerse el sol, y siendo yo jinete duro, me detuve y mandé acampar… Pues lo tuve encima a media noche, y de él me salvó la sombra, hasta que me enseñó el rumbo el lucero del alba.
—Duerme sobre estribos.
—No sé si duerme, padre; pero si lo hace, será con los ojos abiertos. Primero que él ha de caer el caballo. Una vez corriose en noventa horas la frontera, volvió sobre sus pasos con increíble rapidez para engañar la tropa portuguesa que le salía al frente, y en su segunda contramarcha de flanco al venir el día a orillas de una laguna, cayó sobre Juca Ferro como un condenado, acosándolo a lanza hasta tierra extranjera.
—Esa vida tan activa y azarosa, se explica solo en un organismo de hierro, capitán.
—¡Muy distinta a ésta tan sosegada, por cierto! —exclamó Pacheco lanzando una carcajada homérica—. El blandengue ese parece de metal, y basta a su sustento agua y carne asada con ceniza por sal, cuando se mueve con sus hombres en misión de vigilancia.
Quince o dieciséis años atrás, las partidas tranquilizadoras no dormían tranquilas, aunque fuera su principal objeto, que todos hicieran lo mismo… Lo cierto es, padre, que en la guerra, el que cierra los dos ojos queda dos veces a oscuras comúnmente, porque a enemigo dormido, moharra en las entrañas.
—¡Qué enormidad!
—Hay que hacerlo, padre, antes que otros le apliquen a uno la receta de despertar sin sentirlo en otro mundo. La disciplina traba un poco, pero todos hacen lo mismo…
—¡Es sanguinario y cruel! El derecho de gentes prescribe lo humano, y la misericordia, el temor de Dios…
—No entiendo de tologías. El rosario está bueno sólo en la cruz del espadón.
Siguiose a este diálogo animado y curioso entre el soldado y, el fraile, un ligero instante de silencio.
Algunos conventuales cruzaban por el refectorio hacia el patio, callados, a paso lento, con sus capuchas caídas y la vista baja —en desfile de sombras grises. Del interior del monasterio llegaban ecos de cánticos monótonos, a veces confundidos con las voces vibrantes de la campana del corredor. En los semblantes de los frailes mustios y graves en apariencia, podían notarse sin embargo reflejos de las impresiones del día, como si las cosas mundanas lejos de serles indiferentes, hubieran sido objeto y tema preferido de sus pláticas y controversias secretas en el fondo de las celdas. Solían mirarse unos a otros, detenerse y hablarse por encima del hombro, para seguir vagando entre la semi—oscuridad de los claustros sin ruido alguno al roce de sus sandalias. Otros, encontrábanse de pie, apoyados en el muro, inmóviles y meditabundos; los menos, distinguíanse en la penumbra de los extremos, encogidos en sus asientos, como absortos en la oración mental.
—¿No le parece a V. capitán Pacheco, —preguntó de súbito Fray Francisco— que el teniente de blandengues, nuestro conocido, tiene algo de raro?
El capitán le miró, y recogiose en breve meditación, como quién tiene mucho que decir, y elige con su mente a solas.
Luego, encogiose de hombros, y respondió con cierta displicencia:
—¡Padre, nadie sabe cómo tiene el alma nadie!
—También es verdad —murmuró el fraile con los ojos fijos en el suelo, y las dos manos cruzadas sobre el pecho.
Otro, que estaba sentado en el extremo más próximo del refectorio jugando con el cordón que llevaba a la cintura, sonriose con aire de malicia al oír la respuesta de Pacheco.
Ese hermano se distinguía en la vida conventual por su seriedad, cultura y circunspección; por lo que, apercibido de su gesto, apresurose a decir el padre guardián:
—Algo preocupa a Fray Benito.
—No así, hermano —contestó muy suavemente el nombrado, que era un hombre de buenas facciones, ojos inteligentes y frente serena—. Apreciaba la ocurrencia del capitán como una idea feliz.
Restregose las manos Pacheco, riendo con fruición y la franqueza propia del soldado, las piernas tendidas a lo largo y la cabeza echada hacia atrás en el respaldo del sillón de baqueta.
—Sí… feliz —susurró Fray Francisco meditabundo.
—Cuántos hombres y cuántos acontecimientos —pensaba tal vez Fray Benito— habrán sido juzgados y condenados en la historia sin examen previo y crítica sesuda de las causas determinantes, tanto de los actos personales como de los hechos colectivos. Difícil fuera desvanecer un cúmulo de errores, una vez viciada la fuente de la verdad. Tratándose de personajes aislados, con mayor razón de ellos queda comúnmente un retrato de la máscara exterior, antes que de la fisonomía interna; vale decir: las variantes de su ingenio, no el secreto del problema de su vida.
Y esto arguyendo a solas, siguió jugando con el cordón.
El padre guardián apoyó tosiendo, su barba en la mano, y púsose a mirar el techo.
Pasaron algunos minutos de recogimiento, en que ambos frailes parecían hacer oraciones, antes que cálculos sobre las cosas profanas. —El capitán solía mirarlos al rostro, callado y seco.
De pronto, Fray Benito aventuró esta frase:
—Respecto a los sucesos de estas horas, mucho habría que decir sobre las responsabilidades.
—Con arreglo a ese criterio —preguntó el padre guardián con voz grave—, ¿qué llegará a opinar la Audiencia, sobre nuestra junta?
—Quizás piense que es precedente peligroso…
Al decir esto Fray Benito, partía de la creencia de que, la junta de Sevilla no importaba en el orden político más que un accidente de circunstancias, una improvisación surgida del conflicto, insólita y ficticia; la monarquía subsistía aún sin el rey, y lo que allá podía aparecer necesario, tolerable o fatal, aquí era sencillamente sedicioso. La autoridad del monarca, aunque el monarca no reinase, no había sido menoscabada en las colonias regidas por virreyes, y libres hasta entonces de la agresión de Bonaparte. La creación pues, de una junta, concebible en la metrópoli, iba aquí de golpe contra la regla del hábito y despertaba instintos que no existían en España… Era una novedad que podía herir de muerte a la costumbre, lo mismo que cambiaría las reglas conventuales, cualquier reforma que tendiese a relajar la disciplina y destruir la unidad de conducta.
—Creo —argüía el fraile— que la Audiencia desapruebe este paso; el cual si no da hoy preeminencia al todo sobre la parte, puesto que la Junta es presidida por el gobernador, puede ser mañana el principio de un desorden difícil de dominar en sus efectos ulteriores.
—Eso mismo quería decir el teniente, —observó el capitán Pacheco mirando a Fray Francisco con aire muy significativo y serio.
Este volviose hacia Fray Benito con alguna agitación en el ánimo y dijo:
—El monarca subsiste.
—Pero no gobierna. Heredarlo, es tentativa ardua y grave.
—No veo claro el peligro, hermano.
—Así sucede en toda enfermedad que empieza, padre guardián. Los síntomas no siempre son ciertos, ni la gravedad trasciende de súbito. La obra del tiempo es la temible. Los que nos hemos educado en este convento podemos y debemos ver más claro que los demás, que sólo saben lo poco que les hemos enseñado. En cambio ellos, han hecho ganar a los instintos naturales, lo que nosotros a nuestra humilde inteligencia. De ahí que ellos constituyan el nervio de la acción, y lleguen acaso a ser como grandes olas desbordadas en un día de tormenta.
—¡Lejano ha de estar!
—¿Quién lo sabe? ¡Dénse a las muchedumbres cabezas que dirijan, y líbrenos el Señor de la marea!
—Hay rocas más fuertes que las olas.
Fray Benito volvió a sonreírse.
—La marca humana no tiene orillas, —murmuró suavemente.
Capítulo 4
El padre guardián recogiose de nuevo en sí mismo, pálido y caviloso. Con los párpados caídos y la mano en los labios, deslizó a poco estas palabras, por entre sus dedos:
—Nadie sabe el porvenir… Por lo que a nosotros ocurre, me persuado que no es fácil a los que nos sucedan, escribir con entera rectitud sobre lo pasado.
—Es lo que decía hace un momento: de los personajes considerados aisladamente, desligados de la escena en que vivieron, de los hábitos, educación y preocupaciones de que fueron esclavos, suelen quedarnos caricaturas.
Los hombres públicos son, de esta suerte, como estatuas de relieve en los frontispicios de viejas construcciones. Separarlos del muro a que están adheridos, embelleciendo y completando el conjunto del edificio, es cercenar a éste, y mutilar a aquellos. Se les arranca de su marco natural.
Tal pudiera suceder mañana, al juzgarse de las consecuencias posibles de este conflicto en el virreinato.
—La fidelidad se salvará. Queda el documento escrito.
—Falsea a veces, ocultando el móvil verdadero.
—Entonces, la tradición y el testimonio de los hombres.
Fray Benito movió negativamente la cabeza.
Para él, la primera nunca estaba en el medio, como lo está la verdad; el segundo, hallábase comúnmente en los extremos. En rigor, parecíale necesaria en la historia una luz superior a nuestra lógica, como medio eficiente para mantener el equilibrio del espíritu, y el criterio de certidumbre con aplomo en la recta. —La verdad completa, ya que no absoluta, no la ofrece el documento solo, ni la sola tradición, ni el testimonio más o menos honorable: la proporcionan las tres cosas reunidas en un haz, por el vínculo que crea el talento de ser justo, despojado de toda preocupación, y que por lo mismo participa de una doble vista, una para el pasado y otra para el porvenir, asentándose en el presente con el pie de la rectitud.— No siendo posible esa lógica superior, ¡había que estarse a lo menos malo de la flaqueza humana!
El pasado era para el estudioso fraile, cofrade digno de Larrañaga —algo parecido a un cuerpo sin cabeza que se alumbra a sí mismo, y al sitio ideal en que se encuentra, de una manera pálida y dudosa, sirviéndole de linterna su propio cerebro, como ciertos condenados en la Divina Comedia—. El espíritu que se lanza en las sombras en busca de esto que se asemeja a fuego fatuo, corre las contingencias del que se hunde en profundidades desconocidas para arrancará la tierra el brillante de sus entrañas. ¡Puede o no hallarlo!
Como él repitiese la frase antigua de que la verdad está en un pozo, el capitán Pacheco dijo con mucha calma y somnoliento:
—Eche pues la sonda, el hermano Benito, a ver qué encuentra.
—Y bien —continuó el fraile tranquilamente—. Encuentro que en todo esto, se trabaja para otros.
¿Es que, al lanzar esta frase, estaba en realidad convencido Fray Benito que los hombres de su época invocando su fidelidad al monarca, habían trabajado de un modo ingenuo por una reacción contra la monarquía, al advertir a un pueblo joven y brioso, que él algo valía, puesto que era digno del gobierno propio; y que, dado este paso por exceso de celo, no sólo se habían relajado los vínculos del sistema de la tutela legítima, sino que también se había señalado la hora histórica de los tiempos de descomposición en estas vastas colonias? Quizás.
El hecho es que, en oyendo las palabras del fraile, fuésele el sueño de súbito al capitán Pacheco, quién incorporándose en el sillón en cuyo brazo derecho descargó con fuerza el puño, dijo con voz de trueno:
—¡Vaya una pesca la que ha hecho en el pozo, el hermano Benito!
El padre guardián con el rostro encendido, arreglose agitado la capucha con el dorso, removiéndose en su asiento.