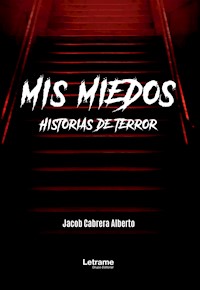
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta que tienes entre tus manos no es cualquier antología de relatos de terror. Se trata de un tesoro en forma de libro que abre las puertas a un mundo completamente desconocido, oculto y macabro. Encontrarás en él desde posesiones infernales hasta el inocente juego de la ouija realizado por unos jóvenes adolescentes. Todo cabe en Mis miedos y todo cuanto contiene puede salir de él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Jacob Cabrera Alberto
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1144-891-8
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
Prólogo
Mis miedos es un conjunto muy especial de relatos de terror, pues cada uno de los títulos que contiene comienza de una manera muy cotidiana, algo que te podría pasar a ti, a mí o a cualquiera. Sin embargo, poco a poco se va encerrando en un aura bastante tétrica, una lectura que sugestiona, que asusta, pero, a la vez, encanta a los amantes de terror, a los de verdad.
Desde un apacible paseo veraniego que termina en una tormenta hasta el sufrimiento de una madre que ha perdido a su hijo y se siente desesperada porque quiere volver a verlo. Todas son situaciones comunes que van adquiriendo ese halo de misterio, ese olor característico al adentrarte en un cementerio; las vibraciones que emana un lugar lúgubre; tu cuerpo pidiéndote a gritos que huyas de ese lugar.
Adelante, te invito a que comiences a leer las historias que componen este libro, pero también te advierto: no será tan sencillo salir de ellas, pues nada volverá a ser igual cuando termines su lectura…
INTRODUCCIÓN
Todo comenzó cuando apenas tenía seis o siete años. Mi madre, todos los sábados, nos llevaba al videoclub para alquilar algunas películas para el fin de semana. En él estaban todas las carátulas puestas en estanterías, ordenadas por género. Mis hermanos y yo siempre solíamos elegir alguna película de dibujos o infantil. Pero mi madre se iba a la sección de terror. Cuando nosotros ya nos habíamos decidido por la película (casi siempre elegía mi hermano mayor) nos íbamos al pasillo de terror con mi madre. Recuerdo algunas caratulas, me fascinaban; me llamaban mucho la atención.
Una vez acabábamos de ver nuestra película, y tras la cena, mi madre nos mandaba a la cama. Yo intentaba no quedarme dormido, siempre tenía un plan que no me solía fallar. Cuando mi madre apagaba la luz, ya que le encantaba ver las películas completamente a oscuras, ahí comenzaba mi cuenta atrás. Cuando escuchaba los típicos tráileres que solía haber antes de empezar la película, me levantaba y me iba al sofá con ella. Siempre me regañaba un poco y me decía que luego me iba a dar miedo, pero tras insistir y supongo que porque sabía lo cabezón que llegaba a ser, siempre accedía y me dejaba ver la película. Recuerdo estar con ella en el sofá, comiendo pipas… Qué tiempo aquellos.
He de reconocer que, más de una vez, después de la película pasaba miedo.
Recuerdo películas como; Al final de la escalera, Aquella casa al lado del cementerio… películas que aun hoy he vuelto a ver en muchas ocasiones. Me marcaron mucho.
Luego, en el colegio, creamos un club, se llamaba «El club de los monstruos». Estaba compuesto por parte de mi clase. Recuerdo que nos hicimos hasta unos carnets de socios. Los sábados nos reuníamos el club, en mi casa o en la de la chica que por aquel entonces era mi «novia». Consistía en ver películas de miedo, bebiendo Coca—Cola y comiendo patatas fritas. El que no traía su carnet de socio, no podía entrar. Luego contábamos historias de miedo —de niños de siete u ocho años— de las cuales salíamos asustados… Qué bonitos recuerdos.
Luego descubrí la lectura, el género de terror, pasé de leer libros infantiles, al primer libro de Stephen King, Misery. Ahí descubrí un nuevo mundo para mí, el cual no he dejado hoy. Así es como comenzó mi pasión por el mundo de terror.
Jamás había pasado por mi cabeza escribir un libro, ni mucho menos. Pero hace ya unos cuantos años, cuando aún no existía ni Netflix, ni HBO, etc., por desgracia como muchos españoles, la crisis hizo que me quedara sin trabajo. Así que creo que el aburrimiento —y después de leerme un montón de libros— propició que decidiera plasmar algunas ideas que me rondaban por la cabeza.
Solo estuve diez meses sin trabajo, creo recordar que escribí unas seis o siete historias, pero empecé a trabajar y las dejé olvidadas en el ordenador. Este, como casi todos los electrodomésticos, con el tiempo se rompió y las historias se fueron con él. Pero ni le presté la más mínima atención porque, realmente, las había escrito para mí y sabía que no iban a ver la luz jamás. Nadie las había leído.
Hace unos meses, tras encontrar un pendrive en un cajón, me dio curiosidad ver qué es lo que contenía. Mi sorpresa fue ver un archivo Word que se titulaba «Mis Miedos». Sin pensármelo, lo abrí. Dos de las historias que había escrito aún habían sobrevivido. Las metí en mi e-book (debo admitir que me gustan más los libros en papel) y los leí. Apenas me acordaba de las historias y, la verdad, me gustaron bastante. Se lo comenté a mi esposa Nohemí. Ella me decía que las mandara a alguna editorial. Para mí no era buena idea, pero, tras tanto insistir, lo hice. Cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que era apta para publicar.
Y aquí se encuentra, escrita con todo el cariño del mundo y removiendo recuerdos de lugares que marcaron mi infancia, como por ejemplo la casa del Gallo. Un lugar que me ha fascinado de niño y de adolescente. Los personajes de las historias son ficticios, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia… o tal vez no. Lo dejo para la imaginación de cada uno.
Sin más rodeos, os dejo con estas cinco historias de terror que espero que la disfrutéis leyendo al igual que yo escribiéndolas.
LA CASA DEL GALLO
1
Estaba ansioso porque su madre le llevara el plato a la mesa y así poder comer. No paraba de mover las piernas del nerviosismo que sentía, incluso le estaban dando ganas de ir a hacer pis. El reloj que había colgado en el comedor marcaba las dos y cuarenta, el mirarlo hacía que las ganas de hacer pis se hicieran más intensas. Su amigo Miguel llegaría a las tres y, si no se daban prisa, la pista de tenis la ocuparían otros y el largo camino en bici sería en vano. «Aunque, si llegan los mayores, también nos la quitarán de igual modo», pensó.
Por fin le puso su madre la comida en la mesa, le había dado rabia que el primer plato se lo hubiese puesto a su hermana pequeña, ella no tenía ninguna prisa por hacer nada, pero él sí y ahora tendría que comerse los macarrones a toda velocidad.
Alberto era el hijo mediano, tenía doce años, y desde que nació su hermana (cuatro años después) ya no era el rey de la casa, y eso hizo que le tuviese manía. Todo el tiempo que estaba en casa lo dedicaba a hacerle llorar, eso le hacía sentirse bien y así saldar la venganza del destrono que le había hecho su hermana. Aunque ella tenía a un gran defensor, estaba Antonio, el hermano mayor que, a pesar de sacarle dos años, también dos cabezas, era imposible defenderse de él, y si se pasaba mucho con su hermana, al final, salía perdiendo, llevándose algún que otro golpe del hermano.
—¡Alberto, come despacio! —le gritó la madre—. ¡Pareces un animal comiendo!
A los hermanos (sobre todo a Isabel) les hizo gracia la frase que le había dicho la madre y empezaron a imitar el gruñido del cerdo riéndose de él.
—¡Oinc, oinc! Isabel, soy Alberto —dijo Antonio mientras se levantaba la nariz dejando ver los dos orificios nasales—. ¡Oinc, oinc!
Isabel no podía parar de reír. Pero a Alberto le daba igual, ya había acabado de comerse los macarrones y solo tenía la mente puesta en la pista de tenis. De todas formas, ya se vengaría de su hermana cuando regresara a casa.
Volvió a mirar el reloj y este marcaba las dos y cincuenta y cinco, Miguel estaría a punto de llegar. Alberto no quería que subiera a su casa para que su madre no les viera las raquetas de tenis y así no se imaginara dónde podrían ir, porque sabía perfectamente que, si las veía, empezaría con el interrogatorio a Miguel, este acabaría confesando dónde iban y ahí acabaría la historia, porque su madre no le dejaría ir ni de coña. Así que tenía preparada la estrategia minuciosamente.
—Mamá… —dijo Alberto mientras se dirigía a la cocina a entregarle el plato donde había estado comiendo—, ¿me puedo ir con la bici a pasear un rato? —preguntó tímidamente.
Temía una negativa por parte de su madre, pero en todos estos años había aprendido, a pesar de sus tan solo doce años, a utilizar el chantaje emocional para conseguir las cosas, esperaba no tener que usarlo.
—Es muy pronto, Alberto. Además, hace mucho calor y no te conviene salir con esta solanera. —Cerró el grifo donde estaba lavando los trastes de la cocina y se giró para hablar con su hijo—. ¿No te puedes esperar a que baje más el sol? —Al ver la cara que le estaba poniendo, quiso convencerlo y añadió—: Cuando salga de trabajar, subiré a por vosotros, nos vamos a la playa y así os bañáis, ¿vale?
Sabía que para poder llevarlos a la playa tenía que correr mucho y ese día iba muy atrasada. Ese verano había muchos veraneantes y había cogido muchas casas para limpiar (más de las que realmente podía llevar). Tenía que aprovechar el verano para ganar todo el dinero que pudiera, porque en el invierno, aparte de un par de casas que tenía de mantenimiento, no había nada más y solo sobrevivían con el miserable sueldo que estaba ganando su marido echando muchísimas horas en un invernadero. Pero estaba dispuesta a esforzase toda la tarde para poder llevar a sus hijos a la playa, se lo merecían y haría lo imposible.
—¡Jo, mamá! Déjame un rato, porfa… que no me va a pasar nada, si ya estoy mejor y lo sabes —repuso Alberto. Aunque realmente no le disgustaba la idea de poder ir a la playa, pero ese día no, solo tenía en la mente su paseo en bici y su partida de tenis.
La madre se quedó mirando al hijo con la mirada ausente, perdida en sus pensamientos. Desde que le habían diagnosticado asma a su hijo, se había vuelto una madre muy protectora, no le gustaba que su hijo saliera a la calle él solo y, si lo hacía, no quería que se alejara del barrio. Tampoco que viviera en su burbuja protectora, quería que se sintiese un niño normal, con sus limitaciones, porque se solía fatigar mucho, pero haciendo —en la medida de lo posible— lo que un niño de doce años solía hacer con esa edad.
—Vale, Alberto… —comenzó a decir la madre. Alberto la abrazó con todas sus fuerzas. Ella sintió la felicidad que radiaba en aquel momento, aun así, no estaría tranquila hasta que volviera del trabajo—. Pero no quiero que te alejes del barrio. Si te fatigas, te paras y te sientas. Y te vienes antes de que llegue tu padre del trabajo
—Vale, mamá, muchas gracias —dijo mientras la seguía abrazando.
—¡Que no me entere de que te sales del barrio! Si no, no sales más —dijo la madre con voz amenazadora.
Alberto sabía que esa amenaza era cierta, si realmente se enterara, estaría un buen tiempo sin salir, además de los azotes que le pegaría su madre. Pero todo estaba bajo control, no se enteraría.
El barrio consistía en una carretera por donde apenas pasaban coches, tenía casas a ambos lados, se convertía en una cuesta donde, al llegar arriba, había una explanada a la que solían ir todos los niños del barrio a jugar al fútbol, beisbol y demás juegos de niños. Lo mejor de todo era que desde su casa no se veía la explanada y así no lo podría controlar su madre cuando se marchara al trabajo.
—No te preocupes, mamá, estaremos en la explanada jugando, si hace mucho calor, nos bajaremos a jugar a la casa —dijo Alberto sabiendo que diciéndole eso tranquilizaría a su madre.
La madre asintió con la cabeza.
—No te dejes el inhalador… y te llevas agua y caramelos de menta — añadió mientras veía como su hijo se dirigía a toda prisa a su dormitorio—. ¡Y una gorra, que hace mucho calor!
—Vale, mamá. —Se oyó decir a Alberto desde su habitación.
En el fondo, no sabía cómo había podido dejarlo salir, se decía que no era buena idea y se estaba arrepintiendo de haberlo hecho, pero ya no había vuelta atrás. No entendía cómo la vida podía ser tan cruel con aquel niño. Desde los siete años que le diagnosticaron esa maldita enfermedad no había parado de luchar por que se pusiera bien, hacía lo imposible por su hijo, lo había llevado a un montón de médicos, tanto de la Seguridad Social como privados, gastándose el dinero tanto en ellos como en las caras medicinas que le recetaban; un dinero que apenas tenían, ya que siempre llegaban justos a final de mes. Aunque el dinero era lo de menos, a ella lo que realmente le importaba era que su hijo se curara.
Cada vez que le daba un ataque, era un suplicio para ella, era muy duro ver como su hijo se ahogaba, sentía impotencia de no poder hacer nada, se le rompía el alma al verlo pálido, con los labios morados y luchando por poder meter un poco de aire en los pulmones. Y ese año no había sido muy bueno, había tenido varios ataque fuertes de los cuales acabaron en urgencias teniéndole que poner oxígeno. Ahora, con el inhalador, parece que la cosa se controlaba mejor, también le habían dicho que le diera caramelos de menta, no sabía el porqué, pero funcionaba bastante bien, la verdad, sobre todo, y lo más importante que intentara tranquilizar a su hijo, que le marcara el ritmo de la respiración, eso siempre funcionaba.
—Me voy, mamá. —Se acercó y le plantó un beso en la cara.
La madre, aún perdida en sus pensamientos, le dio un beso y le dijo que tuviese cuidado y le volvió a repetir todas las instrucciones que le había dado antes mientras su hijo salía por la puerta. Alberto asentía a todo lo que decía la madre. Cogió su bici BH California verde que la tenía atada con una cadena a la reja de la ventana y se bajó a la calle.
2
Miguel lo estaba esperando en la esquina, escondido, como lo habían hablado y planeado por teléfono la noche anterior. Hacía un calor horroroso, Alberto notaba el bochorno que desprendía el asfalto a través de sus zapatillas, sabía que el camino se le iba a hacer duro, sobre todo la subida. Pero lo quería intentar, se tranquilizaba al pensar que, si se ponía mal en la subida, siempre podría darse la vuelta y, simplemente, se tenía que dejar caer con la bici. Si conseguía llegar al final de la cima, el resto estaría chupado, pues el camino sería una sucesión de pequeñas bajadas y subidas que podría superar sin apenas sufrimiento alguno.
—Venga, vamos, antes de que baje mi madre y nos vea —dijo Alberto chocando su mano con la de Miguel. Acto seguido, comenzaron a pedalear y se encaminaron en la primera subida que llevaba a la explanada.
La subida le había ido mejor de lo esperado, llevaba la respiración agitada, pero pensaba que podría ser del esfuerzo que había hecho, ningún síntoma del asma. Siguieron por la carretera dejando atrás la explanada. Una especie de cosquilleo le comenzó a subir desde los testículos hasta el estómago al ir dejando atrás la explanada, nunca se había alejado tanto y el nerviosismo era evidente en él. El camino los llevó a otra subida, esta era aún más larga, pasando eso estaría todo hecho, así que cogió carrerilla y se lanzó hacia la cuesta detrás de su amigo.
Al principio, intentó aguantar el ritmo que estaba marcando Miguel, pero poco a poco notaba cómo se le iban aflojando las piernas y le costaba respirar en exceso. «Un poco más», se repetía una y otra vez para intentar animarse, pero su mente no podía con su cuerpo y Miguel se alejaba cada vez más. Intentó gritarle para que le esperara, pero no le salían las palabras. Estaba a punto de pararse cuando Miguel echó un vistazo hacia atrás y al ver a su amigo que le estaba costando subir, dio la vuelta y se dejó caer.
Miguel era consciente de lo que le pasaba a Alberto e intentaba ayudarle en todo lo posible, pero podían más las ganas de llegar pronto y de que la pista de tenis no estuviese ocupada, a la intención real de ayudarlo, quizás si no tuviesen prisa se pararía un rato a esperar que se le pasara y luego emprenderían la marcha de nuevo.
Miguel se puso justo un poco por detrás de Alberto, le apoyo una mano en la espalda y comenzó a pedalear con todas sus fuerzas empujando hacia arriba a su amigo.
Alberto agradeció la ayuda que le estaba brindando, sentía como el peso de las piernas se le iba quitando un poco, la respiración aún seguía así. «Estoy al borde de un ataque», pensaba. Necesitaría el inhalador en cuanto llegará arriba.
—¡Venga, Alberto! ¡Que tú puedes! Un último esfuerzo, que ya estamos… ¡Venga! Uno dos, uno dos… —animaba Miguel a Alberto.
Alberto, al ver el final de la cuesta, se animó un poco, pero eso no quitaba que cada vez le costara más respirar, aun así, agradecía los ánimos.
Miguel siempre estaba ahí apoyando y ayudando en todo lo que podía. Una de las veces que le dio un ataque en el patio del colegio, mientras un grupo de niños se reían de él imitando la respiración entre cortada, Miguel intentaba tranquilizarlo. Al ver que no se le pasaba, agarró por la camisa a uno de los niños que se estaba riendo y le dijo que fuese a buscar a algún profesor, luego se sentó a su lado e intentó tranquilizarlo.
—Respira, coge aire por la nariz, suelta por la boca —decía mientras él mismo lo hacía, así hasta que llegó el profesor y se llevaron a Alberto a la enfermería.
Miguel era su mejor amigo, lo quería como si fuese un hermano, una de las personas más importantes de su vida, le gustaba estar con él; siempre se lo pasaban genial.
Al fin habían llegado arriba, la pendiente había pasado a un terreno llano. Había una especie de rotonda con un monumento encima de ella que parecía ser una flor enorme de hierro. Giraron hacia la derecha y pusieron rumbo hacia marina del este. Alberto aún iba muy fatigado, aprovechó la sombra de un árbol que había a los pies de la carretera y se paró. Miguel hizo lo propio.
—Necesito… mi… oxígeno —dijo Alberto entrecortadamente y sonriéndole a Miguel. Se quitó la mochila, sacó la botella de agua y se la ofreció a Miguel, que la cogió sin pensárselo.
Alberto agarró su inhalador y se lo llevó a la boca, apretó el frasco hacia abajo e inhaló el gas a presión que salió. El sabor le parecía asqueroso, le recordaba al insecticida que solía usar su madre por las noches en todas las habitaciones para ahuyentar a los mosquitos. Puso cara de asco.
—¿A qué sabe eso? —le preguntó Miguel devolviéndole la botella de agua.
—Sabe a fresa. —Sonrió—. ¿Quieres probarlo? —contestó vacilando. Ya se sentía algo mejor, aunque la respiración aún la tenía agitada y le costaba respirar.
—Venga ya, si has puesto una cara de asco que es para flipar… —Hizo una pausa—. Vayámonos, tortuga, que cuando queramos llegar es la hora de volvernos —dijo Miguel y comenzó a reírse.
—Cuando lleguemos a la bajada no me pillarás —dijo Alberto que comenzó a pedalear y añadió—: El primero que llegue, saca.
Comenzaron una carrera que solo duró cien metros, hasta que Miguel lo adelantó y decidió guardarse las fuerzas para ganarle en la partida de tenis, ya que en la bici le era imposible.
Acababan de llegar a la bajada. Alberto se dejó caer sin pedalear, se sentía mucho mejor. La sombra que producían los pinos que había a ambos lados de la carretera y el aire que recibían por la velocidad de la bajada hacía que el calor apaciguara un poco.
Había unas vistas espectaculares desde esa carretera, veía la playa de la Herradura, con el sol reflejado en el agua cristalina. Se acordó del plan que le había propuesto su madre.
«Ahora mismo me daría un baño», pensó. Rápidamente, se le quitó la idea de la cabeza, se encontraba estupendamente. Nunca había ido tan lejos sin sus padres, y eso le hacía sentirse libre, nervioso, pero libre.
Pensaba en que, si no tuviese esa enfermedad serían todos los días así, no pararía en ningún momento, estaría todos los días con la bici, yendo a lugares nuevos, siempre con su mejor amigo claro. «Si no fuese por él… hoy tendría que estar aguantando a mis hermanos», se dijo.
A lo lejos se veían unas nubes negras amenazando tormenta, pero, de momento, el sol le ganaba la batalla. Algunas ardillas saltaban de un árbol a otro al escuchar el ruido de las bicis y de los niños. Un pastor con su rebaño de cabras que estaban pastando en el monte justo por donde pasaban los niños estaba echándose su siesta en la sombra de un arbusto.
Un motorista con su novia acoplada a su espalda se cruzaron con ellos. Tres parapentes sobrevolaban por la playa pareciendo aves gigantes. Todo parecía una tarde normal de aquel verano de 1993.
—¡Ya estamos aquí! —dijo Miguel eufóricamente al salir de una curva algo cerrada—. Venga, Alberto, date prisa, que la pista de tenis está vacía.
Alberto se puso a pedalear más rápido tras las palabras de Miguel, olvidándose por un momento del asma y del resto del mundo.
Se sentía libre, se sentía un niño normal, un niño que estaba disfrutando de un día de verano en la mejor compañía posible.
Al salir de la curva, pudo ver la pista de tenis metida en aquella especie de agujero creado por el monte y por la fachada de las casas que parecía vigilarla. Nunca había estado allí, pero había pasado en coche con sus padres más de una vez. También los chicos del colegio le habían hablado de la casa, pero nunca había tenido la oportunidad de estar allí y vivirlo en sus propias carnes.
Sentía un nudo en el estómago de los nervios que le producía el estar llegando allí, a la famosa casa del Gallo.
3





























