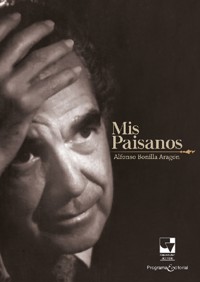
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Los paisanos de Alfonso Bonilla Aragón eran desde cierta óptica ideológica los más destacados hombres, y una que otra dama, de la región vallecaucana. La manera coloquial como Alfonso Bonilla Aragón llama a la gente que conoció resume el contenido de este libro que edita la Universidad del Valle. Es la crónica de una época, hoy casi desaparecida, a través de los prohombres de una pequeña comarca que se abre por entonces al mundo, donde todo estaba por hacer y donde cada labor destacada se reviste con el ropaje de lo heroico. Es algo así como una selección de los padres fundadores de la vallecaucanidad contemporánea, mirados desde la intimidad de sus personaldiades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bonilla Aragón, Alfonso, 1917-1979.
Mis paisanos / Alfonso Bonilla Aragón.-- Cali : Programa
Editorial Universidad del Valle, 2017.
360 páginas ; 24 cm.-- (Colección Clásicos Regionales)
Incluye bibliografía
1. Crónicas colombianas 2. Reportajes colombianos
3. Personajes colombianos I. Tít. II. serie
Co864.6 cd 21 ed.
A1560539
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título: Mis Paisanos
Autor: Alfonso Bonilla Aragón
ISBN: 978-958-765-319-9
ISBN PDF: 978-958-765-320-5
ISBN EPUB: 978-958-765-321-5
Colección: Clásicos Regionales
Primera edición: enero de 2017
Primera reimpresión
Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios
Vicerrector de Investigaciones: Javier Medina Vásquez
Director del Programa Editorial: Francisco Ramírez Potes
© Universidad del Valle
© Ximena Bonilla Pereira
© Del prólogo: Hernán Toro. De la presentación: Alonso Valencia Llano
Corrección de Estilo: Hernán Toro
Fotografía de carátula: Alfonso Bonilla Aragón, Foto Nereo López
Diseño de carátula: Sara Isabel Solarte
Diagramación: Alaidy Salguero Sabogal
Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por la Universidad del Valle y los propietarios de los derechos de autor.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros.
Cali, Colombia, abril de 2017
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
La manera coloquial como llama Alfonso Bonilla Aragón a la gente que conoció, mis paisanos, resume el contenido de este libro que la Universidad del Valle se honra en editar. Es la crónica de una época, hoy casi desaparecida, a través de los prohombres de una pequeña comarca que se abre por entonces al mundo, donde todo estaba por hacer y donde cada labor destacada se reviste con el ropaje de lo heroico.
Es algo así como una selección de los padres fundadores de la vallecaucanidad contemporánea, mirados desde la intimidad de sus personalidades y de su trabajo creador. Bonilla Aragón explora perfiles sicológicos y se va por las ramas de las reminiscencias históricas, sociológicas o geográficas para explicar orígenes y decisiones, todas ellas en beneficio comarcano. Tiene una virtud que no es común y de pronto no muy recomendable en los biógrafos: la buena fe que les atribuye a todos esas personas ilustres a pesar de sus debilidades de carácter o su falta de ambición. Su reparo: una cierta complacencia con la vida provinciana que ha impedido al Valle del Cauca tener una mayor repercusión en las decisiones nacionales.
Pero salvo sus reservas, cada retrato de esa galería que en su conjunto es la casi totalidad del notablato vallecaucano de la mayor parte del siglo pasado, es un valioso apunte para la historia regional, porque da una versión cercana y personal de quienes protagonizaron o se vieron involucrados en los eventos sociales, políticos y empresariales que conformaron al Valle del Cauca de hoy. Asuntos como las iniciativas empresariales que convirtieron a la región en un poderoso complejo industrial con una creciente clase media, la emergencia del papel de la mujer, la prestancia política de sus dirigentes, las conquistas democráticas, pasan por esas páginas en prosa impecable, en lo que podría llamarse la pequeña historia regional.
El Programa Editorial de la Universidad del Valle, se enriquece con este aporte que es a la vez a la literatura, por su buen escribir; a la historia, por su contenido; y al periodismo, en el cual Alfonso Bonilla Aragón fue maestro, por ser una lección de cómo lo que se publica en las páginas de un periódico, puede sobrevivir en el tiempo, sin ser arrollado por los nuevos acontecimientos, sino más bien ayudando a su mejor conocimiento.
Édgar Varela Barrios
Rector
Universidad del Valle
CONTENIDO
PRÓLOGO - Hernán Toro
ALFONSO BONILLA ARAGÓN - Alonso Valencia Llano
MIS PAISANOS
EL MANZANILLO
LOS QUE ESTABAN
MANUEL MARÍA BUENAVENTURA
TOMÁS URIBE URIBE
HERNANDO BUENO FIGUEROA
VICENTE BORRERO BORRERO
RAMIRO GUERRERO
RICARDO JORDÁN JIMÉNEZ
ANÍBAL MERA CAICEDO
LUIS E. ROMERO SOTO
GABRIEL REBÉIZ PIZARRO
MARIO CARVAJAL BORRERO
ANDRÉS J. LENIS
ESTEBAN RODRÍGUEZ TRIANA
PLÁCIDO SOLER
LUIS ENRIQUE PALACIOS
GUILLERMO VALENCIA
“MERCEDITAS & CIA. ILIMITADA”
EL MATRIARCADO
MARÍA y ANA
MONSEÑOR BUILES
LUIS ENRIQUE SENDOYA
SANGRE EN LA MONTAÑA -LOS ASESINATOS DE BARRAGÁN
HURTADO GALVIS & CIA.
GUILLERMO BORRERO OLANO Y OTROS
“DEL AMOR CALEÑO”
EL INDIVIDUALISTA DESCONOCIDO
EL DOCTOR MANZANILLO
LA ORDEN DEL BRAMADERO
DIEGO GARCÉS GIRALDO
BERNARDO GARCÉS CÓRDOBA
JOSÉ OTOYA RENGIFO
NICOLÁS RAMOS GÓMEZ
HERNÁN BORRERO URRUTIA
LOS TÉCNICOS Y UN TÉCNICO -RODRÍGO LLORENTE
JOTA JOTA CAICEDO
MANUEL CARVAJAL SINISTERRA
JAIME URIBE URDINOLA
ADOLFO CARVAJAL
ALBERTO GALINDO HERRERA
HERNANDO CAICEDO
FRANCISCO BARBERI ZAMORANO
HENRY EDER
DEMETRIO GARCÍA VÁSQUEZ
ALONSO ARAGÓN QUINTERO
ABSALÓN FERNÁNDEZ DE SOTO
SAÚL SAAVEDRA LOZANO
JAIME LOZANO HENAO
CARLOS NAVIA BELALCÁZAR
JESUS MARÍA MURGUEITIO
IGNACIO GUERRERO GUERRERO
SEVERO REYES GAMBOA
FEDERICO RESTREPO WHITE
ALVARO CAICEDO GONZÁLEZ
HERNANDO NAVIA VARÓN
ALFONSO BARBERENA
FRANCISCO ELADIO RAMÍREZ
HUMBERTO GONZÁLEZ NARVÁEZ
CORNELIO REYES
LIBARDO LOZANO GUERRERO
RAMIRO ANDRADE
GUSTAVO BALCÁZAR MONZÓN
MARINO RENJIFO SALCEDO
MUERTOS Y SEPULTADOS
PRÓLOGO
Alfonso Bonilla Aragón (Cali 1917- Cali 1979), quien fuera conocido en el entorno mediático nacional como Bonar, ha sido uno de los grandes exponentes del llamado periodismo de opinión en Colombia. Una modalidad de periodismo asumida por él a fondo, con franqueza, sin el engaño premeditado de una opinión travestida de información, tan común antes y hoy en la práctica del periodismo. Menos conocido Alfonso Bonilla Aragón en la actualidad en razón de que éste es un país que tiende a olvidar su pasado (no basta bautizar con su nombre el aeropuerto de su ciudad para que todos sepan quién es el homenajeado), su reputación, para la época en que ejercía su magisterio profesional y para los que todavía tienen algo de memoria de su trabajo, se debía a una conjunción de virtudes de las que sobresalía sin duda la calidad de su escritura. Nutrido intelectualmente en la lectura crítica y apasionada de los grandes escritores de España y de Francia, sobre todo los de la primera mitad del siglo XX, reflejaba en sus columnas de opinión, con una escritura cohesionada por la solidez de su argumentación, ideas de librepensador teñidas de inteligencia, ironía y de mucho, mucho humor.
Su carácter liberal, más propio del espíritu que de la doctrina (sin dejar de estar afiliado también a esta última), admitía la diferencia de visiones sobre todos los problemas sociales como algo consubstancial al funcionamiento de la sociedad. Un demócrata, en síntesis. Hoy en día, con seguridad Bonar estaría alimentando los grandes debates del país del lado de quienes quieren transformar a fondo las estructuras de Colombia, pero feliz de enfrentarse a contradictores que profesasen ideas antagónicas. Entendía entonces que la unidad es la de los contrarios.
Inventor de neologismos y dado al gusto por ciertas palabras de uso infrecuente sólo por (sospecho) una cierta complacencia secreta y personal (lo imagino riéndose socarronamente para sus adentros ante los muy probables aprietos de sus lectores frente a estas piedras de lenguaje en el camino, puestas allí deliberadamente con un gesto casi infantil), su prosa tenía el encanto de las piezas artesanales bien fabricadas. No había en él automatismos de lenguaje ni fórmulas predeterminadas, y sus artículos dejan translucir, no el hartazgo de la tarea obligatoria, sino el placer elemental derivado de la buena suerte de tener que concebirlos cada día. Hay algo intensamente musical en su fraseo que concita al lector no sólo por lo que dice sino por su ritmo. De cierta manera, leerlo era escuchar, y no es arriesgarse en una figura atrevida decir que, antes que escritor, Bonilla era músico (como Paul Valéry, uno de sus poetas admirados, para quien contaba mucho más la musicalidad de las palabras que su sentido).
El libro al que este prólogo antecede fue titulado por él mismo Mis paisanos. Sus paisanos eran, está claro, los desde cierta óptica ideológica más destacados hombres (y una que otra dama, es cierto) de la región vallecaucana, casi siempre puestos en valor por sus relaciones con las figuras de la política nacional o con los grandes acontecimientos sociales que hacían nuestra golpeada república en los años cincuenta y sesenta del siglo anterior. Los políticos en primer lugar, pero también los empresarios, la gran burguesía regional, los intelectuales, los gobernantes, todos ellos casi siempre vistos a la luz no tanto de sus éxitos y aciertos, que él les reconocía generosamente, sino de sus posibilidades frustradas por desgano personal. Pues Bonar criticaba a todos estos paisanos suyos una cierta indolencia, una falta de voracidad frente a lo que ocurría en el país que les llevaba a preferir tomarse un tinto de pie en una esquina de la Plaza de Cayzedo charlando con un limpiabotas que a animar las grandes controversias en los recintos bogotanos donde se escenificaba el poder. En todo caso (y copiando un rasgo de su método, que no alababa sin también criticar), habrá que decir que los paisanos que Bonar consideraba dignos de pertenecer a su catálogo de personalidades aparecían en éste por una concepción, reconozcámoslo, bastante elitista. Toda gente del alto poder, nadie perteneciente a las culturas populares. Sin embargo, contradictorio consigo mismo como todo librepensador, hay que señalar que, movilizándose en un entorno de grandes señores del poder, de la política y de la economía, era un apasionado hincha del entonces siempre perdedor equipo de fútbol América. Creo que este rasgo lo dice todo. O mejor, este pequeño detalle nos dice que Bonilla Aragón fue un contemporáneo de su tiempo, a diferencia de otros, empecinadamente contemporáneos del pasado.
Hace bien la Universidad del Valle publicando este libro: una dimensión de nuestra historia será puesta de presente.
Hernán Toro
Profesor Titular, Escuela de Comunicación Social
Universidad del Valle
ALFONSO BONILLA ARAGÓN
El más importante premio de periodismo que existe en nuestra región lleva su nombre; también el más grande y moderno aeropuerto del suroccidente colombiano fue bautizado en su honor. ¿Qué hizo para que esto ocurriera? ¿Quién es Alfonso Bonilla Aragón? Y pregunto ¿quién es? en presente, porque maestros como él, que nos precedieron en nuestra marcha fuera de este mundo, siguen iluminando con sus pensamientos una región que él ayudó a transformar, a la que y él y los paisanos cuyos esbozos biográficos plasmó en este libro, ayudaron a construir.
Bonar –como fue conocido y es recordado en el mundo periodístico– nació en Cali en 1917. Fue educado en el colegio San Luis Gonzaga de esta ciudad, donde recibió una educación católica ortodoxa por lo que su padre le facilitó la lectura de textos “que no me dejaran perder el buen camino –que para él–, era el radicalismo.” Su padre –nos dice Bonar– fue formado en las ideas liberales que Fidel Cano promulgaba en Antioquia y que lo llevaron a diferenciar entre la libertad y la tiranía, las que pasaron a un hijo que a los quince años ya recitaba frases célebres de los escritores inmersos en aquella filosofía y escuela de vida que surgió de los diferentes movimientos ilustrados que acogieron a Rousseau, Volney, Voltaire, Vargas Vila, Montesquieu, Diógenes Arrieta, Víctor Hugo y Andrés J. Lenis… pensadores de allá y de acá, que se movían al oriente, siempre en busca de la luz que nos guía por el largo camino de la vida.
Se formó, entonces, en la lucha por la libertad como enemigo de los sables que nos impusieron gobiernos regeneradores, sectarios y violentos, enemigos de la democracia popular, incluyente, tolerante… Era, en síntesis, un civilista.
En 1939 la Universidad del Cauca le otorgó el grado de Doctor en Leyes y Ciencias Jurídicas, profesión que ejerció en pocos períodos de su vida. Durante su proceso de formación universitaria tuvo una clara imagen de la patria cuando ésta fue agredida por el Perú; se alistó entonces en el “Batallón Estudiantil” en cuyas filas casi alcanza a ser fusilado, no por luchar contra el enemigo invasor de nuestras tierras, sino en el desarrollo de una acción que nos ofrece como anécdota para decirnos por qué juró defender a la Patria de cualquier manera, pero nunca en las filas militares. Esto no le impidió reconocer el papel que juegan los soldados en las sociedades, a los que veía “como un sacerdocio, como una pasión, como una agonía” que, con la dictaduras que disfrazadas de democracia afligieron nuestro país, le mostraron que a menudo la “disciplina militar, se convertía con frecuencia en “complicidad”.
Como ya dijimos, desde el colegio, y con la ayuda de su padre, ya se había formado como librepensador, filosofía de vida que reforzó en las aulas universitarias de Popayán y que nunca ocultó:
“Soy yo un liberal con todas las consecuencias implícitas en esa ideología. Por lo tanto, creo que todas las ideas deben ser estudiadas, todas las tesis debatidas, todas las teorías analizadas. En un mundo donde en menos de cien años han sido revolucionadas las bases de la biología, la física cósmica, la economía, no es posible ir adelante en el camino del conocimiento con la única pauta de la arbitraria división de los hombres en ortodoxos y heterodoxos. Es posible que en la escuela primaria y en la segunda enseñanza haya que defender a las mentes juveniles de las novelerías de los filosofantes. Pero en una Universidad no se puede ignorar a Einstein, a Darwin, a Marx, a Freud. Seguramente estos cuatro caballeros están en los profundos infiernos, quemándose para renovar el volcánico combustible. Pero aunque así sea, las matemáticas, la historia natural, la economía, la política, la medicina, la ciencia, en fin, se nutre en elevada proporción de las obras de esos genios. Claro que es muy peligroso poner a los jóvenes en contacto con esas teorías. ¿Pero qué vamos a hacer si en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos donde ellos profesaron no hubo una inquisición que los quemara a tiempo, y que redujera a cenizas sus obras para que no anden por allí alborotando y sublevando?”
Admirador del libre pensamiento participó en tertulias culturales, entre los que destacaron como participantes Hernando Tejada, Peter Eggen, Jan Bartelsman, Martha Hoyos, Maritza Uribe; seguramente, estas inquietudes intelectuales lo llevaron a que junto a Raúl Echeverría, el 6 de diciembre de 1956 inaugurara la Primera Feria de Cali. Su pasión fue el periodismo que desempeñó en los más importantes periódicos de la región: Nuevo Día, La Batalla, El Tiempo, Relator, Occidente, El Expreso y El País. Aunque su periodismo fue básicamente político, también fue corresponsal deportivo del diario El Tiempo en el que informaba los avances de ese gran equipo vallecaucano, el América de Cali.
Conocedor como nadie de la historia en sus versiones más críticas, puso su labor periodística al servicio de nuestra región y en 1960 fue autor de Valle del Cauca: medio siglo de riquezas y, poco después, en 1962, de Colombia, país de ciudades. La publicación en 1967 de Cali, Ciudad de América, de su autoría y bajo la coordinación de María Teresa Holguín, sirvió de sustento para que en esta ciudad se realizaran los VI Juegos Panamericanos en 1971, de los que publicó una memoria titulada Colombia, el Valle, Cali, en 1973. Su infatigable labor en el periodismo de opinión hizo que, en 1976, le fuera concedido el Premio de Periodismo Simón Bolívar por un artículo publicado en El País sobre un tema en el que sin duda era el mejor experto como se podrá ver a lo largo de este libro: los aspectos socioeconómicos del Valle del Cauca. Su desempeño como líder cívico lo llevaron a ser Director de Fenalco Valle y Secretario Ejecutivo de la unidad de Acción Vallecaucana. Sus incursiones en la política lo hicieron Concejal de Cali y Diputado de la Asamblea del Valle, y le permitieron desempeñar algunos cargos en delegaciones colombianas en Quito, Río de Janeiro y Buenos aires.
Murió el viernes 16 de noviembre de 1979 a los 65 años de edad en la ciudad que lo vio nacer.
Este libro –Mis Paisanos– es quizás el mejor reconocimiento que se le puede hacer a vallecaucanos y vallecaucanas que se han destacado en el panorama nacional y local. Por sus páginas desfila la percepción que acerca de sus vidas tuvo otro vallecaucano, quien se caracterizó por el respeto al libre pensamiento, por aplicar un código moral que se basó en la responsabilidad frente a los demás y por la defensa a ultranza de la democracia como opción política posible para lograr el bienestar de las grandes mayorías sociales.
No deja de ser irónico, que el enemigo de toda acción de fuerza, de las violencias que conculcan los derechos de otros, de los golpes militares y de las dictaduras, del constreñimiento al pensamiento libre, de quien confesó públicamente que “mi formación mental y mis experiencias vitales me condujeron desde temprano al bando contrario al de los hombres de sable”, incluya una imagen de vida del general Gabriel Revéiz Pizarro, un militar que –precisamente– no se caracterizó por la defensa de la democracia civilista sino de aquella que se basa en la fuerza que impone el orden estricto con sus libertades restringidas. Pero este toque irónico lo diluye el mismo autor cuando nos dice: “¡Yo de biógrafo de un general!: “el diablo haciendo hostias”, dirán algunos.” Y lo justifica con una frase que es una evidencia contundente de su código moral, lo hace porque debe destacar lo que considera más importante del militar biografiado: su carácter: “No escribo sobre el general Revéiz por ser militar ni a pesar de ser militar. Sino sencillamente, porque la lección de hombría que está dando a blandengues y transigentes merece exaltarse.” Todo esto lo lleva a una clasificación interesante sobre cuál deber ser el carácter de los hombres: “Y así como es admirable –nos dice– la habilidad en el político, la austeridad en el maestro, la elocuencia en el orador, la visión en el estadista y el razonamiento en el filósofo, es plausible la entereza en el hombre de armas.” No me interesa rescatar la visión que sobre el general mencionado tuvo Bonilla Aragón, me interesa el por qué consideró destacarlo entre los vallecaucanos: porque atacó la corrupción en el ejército y porque sentó los principio rectores de su vida militar con una frase “: “O somos, o no somos. O somos oficiales de la República o políticos…”
Esto nos retrata al autor de este libro. Un hombre que no dudaba en exponer sus principios, pues entendía que “Lo que separa y divide, al menos a hombres de menester intelectual, es la libertad de pensar y la consiguiente de decir o escribir lo que se piensa.” Sometido al yugo de los censores de artículos de prensa, no dudó en criticar a los que restringen la libertad de palabra y llamaba a defenderla como la forma más clara de libertad de pensamiento, aunque a veces dudaba: “¿Hay algún escritor en el mundo, que en verdad sea libre?” Sabía que los periodistas y quienes expresan su opinión escrita están sujetos al accionista y al anunciante, a la sociedad en la que se vive, al partido al que se pertenece y, desde luego, al lector. En cuanto a la libertad de prensa, su conclusión es lapidaria: “Si se examinaran las cosas sin preconcepto, se concluiría que el periodismo, si bien un medio eficacísimo para divulgar las ideas, acabó en gran parte con el periodista libre, porque lo puso a depender de mil patrones invisibles.”
Estas muestras de libertad de pensamiento y de expresión aparecen en todas las reseñas biográficas que componen esta obra, en las que poco se dice del biografiado en el sentido de la evolución biológica de su vida para destacar aquellos aportes que hicieron a los colombianos en general, pero muy especialmente a los habitantes de nuestra región vallecaucana. Desde luego, no todo son elogios pues con una fina ironía –que es su rasgo distintivo– no deja de mencionar los errores que cometieron en su accionar social, económico o político, sobre todo en este último aspecto.
Un buen ejemplo lo constituye su semblanza de Hernando Caicedo en la que hace una crítica a los latifundistas que sólo acumulan riqueza, pues reconoce el papel de los empresarios que transformaron el campo y lo hicieron productivo para ellos y otros; nos muestra los beneficios sociales que esto trae para la creación de un proletariado: “nuestro paisano (Caicedo) –al crear un imperio fabril– apresuró más que nadie el desarrollo de su comarca; dio, más que nadie, oportunidades de trabajo, e hizo posible, más que nadie, que la tierra del Valle iniciara su servicio humano.”
En estos textos Bonar nos muestra su análisis descarnado de las prácticas políticas que llevaron al desastroso resultado del 19 de abril de 1970 para los partidos políticos que vieron deteriorar su hegemonía frente-nacionalista ante un ex militar dictador que había sido derrocado por los mismos a quienes alcanzó a derrotar en los comicios de aquel día. Se trata sin duda de una acertada crítica al trabajo electoral de políticos tradicionales anquilosados por sus viejas prácticas clientelistas quienes, seguros de sus mesnadas, quedaron sepultados en el panteón electoral. Es un cuestionamiento a los métodos electorales que contrasta con la acción política que percibe en un destacado vallecaucano, el padre Alfonso Hurtado Galvis, quien era capaz de movilizar grandes contingentes humanos gracias a sus acciones cívicas o a su programa La voz del prójimo, que si bien lo situaba en un tipo diferente de acción religiosa, no lo llevaba a empuñar las armas como sí ocurrió con algunos curas de izquierda, que –a su juicio– combatían con armas equivocadas: A Hurtado lo consideraba un “revolucionario de corazón que no se puede meter en la revolución, que no acepta el orden establecido pero que tampoco cree en la evolución por milagro.”
Las críticas políticas se hacen más fuertes cuando analiza el papel que jugará en el futuro, Gustavo Balcázar Monzon, –un análisis sin duda premonitorio– o cuando hace un análisis descarnado de la llamada “generación del Centenario para estudiar lo que pudo haber sido y no fue de una promesa del liberalismo como lo fue Saúl Saavedra Galindo, hijo del más famoso tribuno vallecaucano, similar a como ocurre cuando nos habla de Marino Renjifo Salcedo, de quien dice citando al algún desconocido filósofo: “La juventud es una enfermedad de la que, desgraciadamente, nos curamos todos los días.” Nos habla de promesas políticas encarnadas en hombres para quienes –como en el caso de Renjifo– “Ya le llegará la hora de la serenidad, que, desgraciadamente, es también la del vientre redondo.”
Su conocimiento del mundo político se hace más evidente cuando aprovecha cualquier ocasión para instruirnos, como ocurre con el boceto de Hernando Bueno Figueroa, que es aprovechado para, en un largo prólogo, contar algunas anécdotas de Hernando López Pumarejo, que no tiene otro fin que el de poner en escena a Alfonso López Pumarejo, a quien considera “mi dios democrático mayor y la única pasión política que me he permitido en la vida”. Nos deja ver en esto facetas personales y desconocidas como el haber sido compadre de Guadalupe Salcedo, ese gran defensor de los liberales cuando eran perseguidos por los bárbaros que dominaron el Estado colombiano y lo llenaron de sangre, en una constante histórica que al parecer, por fin vislumbra un final.
Igual ocurre cuando sin abandonar su deje irónico nos habla de la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres, pues incursiona en discusiones acerca del movimiento feminista, el papel de las mujeres en la política y en lo que los vallecaucanos y colombianos de su tiempo esperaban de ellas cuando empezaron a ocupar cargos públicos de elección popular. Su mirada sobre el feminismo, tema candente para la época en que escribía, generaría hoy respuestas airadas de muchas mujeres por la forma en que lo expone y que sustenta en concepciones muy tradicionales propias de sociedades patriarcales. Sin embargo, por ser un producto de su tiempo, reconoce que la concepción social de las mujeres estaba cambiando para la época y que sus contemporáneos tenían que aceptar que “la inferioridad absoluta” de las mujeres, era puro cuento. Cabe rescatar aquí el papel que le reconoce a la Sra. Mercedes Lloreda de Garcés por sus acciones sociales pero, aún con cierto espíritu crítico imbuido de las concepciones patriarcales, criticaba su accionar político al lado del partido conservador.
El personaje político es para él recurrente. Decía que a la política en Colombia se “entra ignorándolo todo”, pues “Entre nosotros, se podría decir que la única especialidad que no requiere especialización, es la de la política.” Sin embargo, reconoció en los políticos de su tiempo a figuras destacadas como Libardo Lozano Guerrero, José Manuel Saavedra Galindo, Severo Reyes Gamboa, Salustio Victoria, Hernando Borrero Cuadros, grandes oradores por los que no ocultaba su admiración, pero que no figuraron más allá de nuestra provincia por razones personales diversas, pero fundamentalmente porque “la dignidad impide la genuflexión que exigen los dómines”, o porque los desplazan “los caciques ventripotentes”, como se refería a uno de sus biografiados. Pero aún a los que destaca no deja de criticarles su falta de deseo de brillar más allá del solar vallecaucano a pesar de sus méritos: “He conocido muchos ministros, muchos embajadores, muchos magistrados, muchos políticos de esos que aparecen en los periódicos todos los días, y son comidilla de los besamanos palaciegos. En algunos hallé verdadera magnificencia mental. En otros lastimosa pobreza de cultura. Pienso en ellos y los comparo con varios de mis paisanos y compruebo que el saldo es favorable a los míos. Es que en esto, como en lo otro, todo es problema de ganas. Y yo no sé por qué los vallecaucanos inteligentes son tan desoladoramente desganados.” “Desdeñan los honores, la notoriedad, el éxito. Se fastidian con la publicidad. No resisten la compañía de los vulgares ni de los intensos. Y los tiene sin cuidado esa cosa horrible que llaman la acción, los hechos, los logros. Sacrifican todo el placer lúdico de la lectura, o helénico de la conversación. “y que jamás me obliguen el camino a elegir.” Por todo concluía: “nuestros políticos se dividen en estas categorías: los que saben mucho y hacen mucho. Los que no saben nada y consiguen mucho. Los que saben mucho y no logran nada. Y los que no saben nada y no obtienen nada.”
Pero no sólo de política nos habla Bonar, pues al considerar la vida como una totalidad, aprovecha a sus biografiados para recuperar en la memoria las costumbres vallecaucanas. En esto me recuerda a su maestro, el gran Andrés J. Lenis, en quien reconocemos un estilo que se perpetúa en estas páginas, pues Lenis –sin duda el mejor cronista caleño– aprovechaba toda ocasión que se le presentaba para realizar críticas sociales o para formar a los habitantes de Cali en las ideas renovadoras de un pensamiento que buscaba liberar las conciencias. Nos aparecen entonces imágenes de las costumbres de unos vallecaucanos que con dificultad superaban los recuerdos de las violentas guerras decimonónicas, las que sin duda formaron políticamente a la generación del Centenario; son las costumbres de los mismos vallecaucanos que enfrentaron la dictadura de Reyes o de Rojas Pinilla y construyeron la democracia en lucha constante contra oscurantismos religiosos o políticos. Son también imágenes de pueblos diversos con menciones rápidas a El Cerrito o El Zarzal para detenerse en Palmira, como el símbolo más grande del progreso vallecaucano y contarnos una historia de un pueblo que surgió sin fundadores gracias a la constante pujanza de sus gentes, pues “nació libre, caminadora, liberal y con el diablo adentro.”
La cotidianidad caleña aflora también cuando nos describe cómo era un día en la vida de uno de los médicos más famosos de Cali –el Dr. Vicente Borrero–, quien “fue uno de los últimos “médicos de familia” que hubo por aquí, (y quien) a cuentos curaba de la salud del alma y cuerpo.” Desayunos, almuerzos, siestas, reuniones con los médicos del San Juan de Dios, clases en Santa Librada, alumnos que a las dos se la tarde sólo pensaban en salir a bañarse en los frescos charcos del río, las peleas de gallos, afición por los caballos… recuerdos de un Cali, que ya se había ido.
Estas costumbres se recogen como un recuerdo de los tiempos idos, pues siempre destacó las opciones del progreso y denunció a “las clases pastoriles vallecaucanas” que se mantenían en el pasado y que no aceptaban ninguna crítica frente a su decadencia. Decía al respecto Bonar: “Dejemos previamente establecido qué debe entenderse por decadencia. Y digamos que se refiere exclusivamente a la pérdida del poder, por desplazamiento hacia otras clases sociales o económicas.” Para él, esto era un fenómeno americano que obedecía “al poco interés puesto por las clases tradicionales para prepararse intelectualmente y continuar con la sartén por el mango.” Sus argumentos, a veces irónicos y basados en escritores clásicos españoles, eran básicamente políticos y para ello se apoyaba en la historia, de la que nos ofrece unos ensayos que evidencian una concepción materialista que busca explicar el presente que le tocó vivir, un presente en el que la preeminencia social no se lograba por los apellidos sino por la luces que brinda la formación intelectual y técnica. Concluía diciendo: “Lo que ocurre es que en la vida moderna el poder va siendo cada vez menos una dádiva añeja a la cuna.”
Admiraba a muchos de sus paisanos. Destaca a un Mario Carvajal por su valor intelectual y moral y a otros miembros de esta familia, de quienes destaca su afán de no figurar a pesar de su valor intelectual y moral, que utiliza para afirmar que la “enfermedad medular” de la literatura colombiana “es la falta de continuidad en el esfuerzo, la ausencia del sentido profesional, el desconocimiento de lo que es la “tarea” del hombre de letras, tan acusada en escritores de otras latitudes. Y que no se alegue –decía– el sacrificio de la cantidad, a la calidad.”
En sus notas se muestra el esfuerzo por mostrarle al país las capacidades de los vallecaucanos que desarrollaron el sector azucarero más importante del país, un sistema eléctrico eficiente mediante centrales hidroeléctricas y fundaron una universidad con la mejor escuela de medicina. También producto de ellos son las Empresas Municipales de Cali, que para su época fue la mejor del país gracias a que fue administrada por sectores privados y, desde luego, la CVC, la obra que más lo llenó de orgullo.
Llama la atención en estas páginas su noción de la historia local. Nos muestra cómo Cali permanece en estado de aldea durante cuatro siglos y que sólo en los años sesenta tuvo un crecimiento acelerado en lo demográfico y lo urbanístico. Se pregunta entonces: “¿Por qué duerme una ciudad cuatro siglos y despierta después bajo la urgencia de una pesadilla?” La explicación, para él, la encuentra en la sociedad pastoril que dominó la ciudad durante 350 años, y, utilizando el análisis de una fotografía de mediados del siglo XIX, encuentra que son los pastores los que mantuvieron una Cali estática. Una obra literaria –Casa Grande y Sensala de Gilberto Freyre–, le sirve para sustentar su explicación al comparar la sociedad vallecaucana con la brasileña, pues en ésta encuentra cómo toda la mentalidad del senhor de engenho se transforma y hoy sus descendientes son cultivadores técnicos que creen en la dinámica social, en la función social de la propiedad y en las obligaciones sociales que los nuevos hechos demandan.” Es en la historia donde encuentra la explicación del ser y del deber ser de los vallecaucanos a los que muestra como “el más provinciano entre todos los hijos de Colombia.” Pero ¿qué pueden hacer ellos –se pregunta– si los vallecaucanos somos así, mal amansados, desdeñosos, independientes e individualistas?”
En estas páginas, Bonar, reconoce a paisanos valiosos. Destaca sus obras, pero también les critica sus desacertadas acciones políticas, sobre todo, de aquellos que apoyaron la dictadura de un Gustavo Rojas Pinilla, o de los que fueron incapaces de enfrentar la violencia que cubrió con su manto de sangre las tierras vallecaucanas siendo permisivos con los criminales. También nos ofrece luces para hacer una historia de su partido, pero también nos aporta verdaderos tratados sobre la economía local y regional y sobre la educación en sus variantes española, francesa e inglesa para mostrar cómo al Plan Lilienthal lo consideraba: “una verdadera concepción humanística, puesto que pone la economía a girar en la órbita del hombre.” Y, desde luego siendo su pasión, nos habla de los métodos políticos de la época.
No escapó a su mirada el tema de la atención en salud, la que remata mostrándonos cómo la asistencia hospitalaria ha llevado a que personas no reciban atención por no tener dinero, algo que sigue inmodificable. Y desde luego, su otra gran pasión, el deporte, de la que nos ofrece los lineamientos para entender cómo se entronizó entre nosotros hasta hacer de Cali una “capital deportiva”, al lado de una institución Coldeportes, que se hizo grande dirigida por otro de sus paisanos.
¿Qué son estas páginas? ¿Son biografías? Digamos que sí en un sentido muy amplio.
En realidad son verdaderos ensayos sobre una realidad que le tocó vivir con sus aciertos y desaciertos. Son realidades humanas, acciones de hombres y mujeres de carne y hueso, contadas por un testigo que no fue prisionero de los halagos condicionados por el compromiso de clase, de ideología y de política. Son ensayos sociales hechos para educar futuras generaciones. Son lecciones de historia de una ciudad, una región y un país que avanzaba con dificultad por los caminos de una modernidad al tener que enfrentar todos los obstáculos posibles y que, según Bonar, sólo se superaban elevando los niveles culturales de sus paisanos y dándoles una visión más universal de sus posibilidades de desarrollo. Son valiosas páginas de historia vallecaucana contadas en un alto estilo literario y con un espíritu crítico que sólo son posibles en un analista comprometido con el bienestar de sus contemporáneos y que ejercía sin temores libertad de pensamiento y de palabra. Son su homenaje a sus paisanos, a quienes Bonar consideró que se destacaron por una vida al servicio de los vallecaucanos con aciertos y errores.
Alonso Valencia Llano
Profesor Titular, Departamento de Historia
Universidad del Valle
MIS PAISANOS
EL MANZANILLO
Hace varios años mantuve en La Unidad, el civilizado semanario tradicionalista que dirigió Álvaro Caicedo, una columna intitulada Mis Paisanos. Me propuse dar a conocer desde ella a las gentes que están labrando la fisonomía de la comarca y empujando su desarrollo.
Las notas tuvieron éxito, y un personaje bogotano llegó a preguntarme por qué el Valle, que era capaz de producir tantos hombres de empresa, sudaba para aportar un ministro al gabinete presidencial; le respondí que nosotros éramos eficaces solo en nuestro patio. Haciendo las cosas directamente, a nuestra manera. Por lo cual, nos llevan a Bogotá y nos enredamos en el dédalo de las intrigas y nos perdemos en los meandros de los besamanos…
Ahora mi sobrino Carlos Fernández Bonilla me pide que resucite a Mis Paisanos para su quincenario Consigna.
Como los Bonilla siempre hemos funcionado a manera de archipiélago, pensando y haciendo cada uno lo que nos venga en gana, sin más comunicación que saltuarios y recíprocos abordajes, esta es la hora en que ignoro los propósitos de esa nueva salida periodística de mi cognado. Pero sin averiguarla, accedo a sus deseos. No solo por complacerlo sino que me parece que es útil presentar la vida y milagros de todos estos vallecaucanos de hogaño, que sin publicidad ni escándalo, están transformando fondos feudales en fábricas-haciendas y aclimatando la técnica como motor del progreso.
* * * * *
Pensé comenzar con algún profesor, gerente, agricultor o mariólogo. Varios nombres alcancé a anotar para escoger entre ellos a mi primera víctima. Entre los años de La Unidad y ahora, han surgido nuevas gentes y nuevas inquietudes.
Sin embargo, preferí iniciar la tarea con un personaje en abstracto, innominado aunque nominable, conocido aunque infalible con nombre y apellido. Me refiero al “manzanillo”. A uno sin nombre propio.
Se me dirá que tal “Quidam” no es típico del Valle, puesto que se da en toda tierra de garbanzos. Acepto la objeción, pero replico que el “manzanillo” nuestro, quizá por razones de medio y de clima, tiene características inconfundibles, como pasa con los de todo el país. ¿O es que se parecían don Rafael Arredondo “manzanillo” antioqueño y el general Iguarán “manzanillo” de la Costa?
* * * * *
Fue el “manzanillo” en tiempo de bárbaras naciones un sujeto de otro corte y de otro estilo. Como lo exigían las épocas. Como este era entonces –ahora lo es visiblemente menos– un país de elecciones, la raíz de su poder se fincaba en ganar las elecciones; para ello era ventripotente y trabucaire, como algunos que por aquí conocimos, capaz de disolver unos comicios a tiros de revólver o de sustituir las papeletas de los atemorizados votantes; o muy si señor para suplantar registros, resucitar muertos, habilitar edades, repletar de blancos pétalos de papel las canastas de María Antonia.
Los tiempos han cambiado. La cedula de ciudadanía, purificador invento importado al país por Olaya Herrera y Gabriel Turbay, fue dejando sin oficio al electorado. Después, con el advenimiento del Frente Nacional y la “politización” de la Registraduría del Estado Civil, se decretó la final cesantía del trujimán.
Hoy puede afirmarse que, salvo casos de “registros copados”, como acontece en el Norte del Valle y Boyacá, todos los votos que se depositan en las elecciones corresponden a ciudadanos de carne y hueso. Otra cosa es que se los engañe y estafe con falsas promesas y fementidos ofrecimientos.
A nuevos tiempos, nuevos hombres. Así ha cambiado el “manzanillo”.
* * * * *
Hoy el “manzanillo” es, casi siempre, lo que en España se llama un sujeto “jerarquizado”. Sabe que su fuerza no dimana del propio valor, necesita tener un origen sagrado, tal como los reyes hacían derivar su poder de la divinidad. Y entonces se escuda en el “directorio”. El “directorio” es el “tabú”, el “desiderátum”, la “última ratio”. De todas maneras le interesa estar en el “directorio” y con el “directorio”.
Si es posible en mayoría; pero también en minoría, si los hados son adversos. El directorio le sirve después de martillo para los herejes, de señuelo para los incautos, de gratificación para los leales, de solo para los incrédulos.
* * * * *
El “manzanillo” nuestro no sabe prácticamente de nada. Es aterradora su ignorancia sobre el Estado, sobre la economía, sobre la sociología, sobre problemas de desarrollo, sobre toda la infinita gama de materias que deberían ser su especialidad. Ni sabe de ellas, ni se interesa por ellas. Va al congreso, a las comisiones, a las juntas, como a oír tronar. Y aunque la vida le dé la oportunidad de aprender, se resiste. Esta Colombia que sustituyó a la España de Sámano tampoco necesita de sabios.
Pero como algo tiene que saber el “manzanillo”, limita sus ciencias a una que domina como un especialista. Y es el conocimiento de los “manzanillos” menores, de los que ejercen en inferior escala, de los aprendices de la Real Orden.
Los primeros cristianos se identificaban por el pez simbólico. De los masones se afirma que tienen un saludo especial. Los carbonarios se filiaban por un santo y seña inequívoco. No sé cuál será la contraseña de los “manzanillos”, pero es el hecho que se conocen al rompe, y se miden y se pesan en cuestión de segundos.
Por eso el “manzanillo” se conduce con sutil instinto en medio de los variables climas del poder. Un sexto sentido le indica hacia dónde va a inclinarse la balanza. Y allí se ubica. “¿Quiénes vamos ganando?”, dizque preguntaba a las cinco de la tarde, y en plenos escrutinios, un famoso “manzanillo” de Medellín, al presidente de cada mesa electoral.
Esa es su mentalidad. Por eso es un genio en el campo de las batallas de las “convenciones”, donde se conduce con certero instinto de entrega, ruega, grita, apostrofa, y si es necesario desenfunda el revólver. Y resiste, resiste las horas y los días.
Sus opositores se fatigan, se emborrachan, se duermen. El sigue imperturbable repartiendo consignas, ordenando escaramuzas. Hasta que, al cabo de muchas horas, la lista final queda como él deseaba. Y así un año, cinco años, diez años, veinte años, cuarenta años.
Son la mayor parte de los “jefes”.
* * * * *
Sin embargo, el país está cambiando, y pasando la hora del “manzanillo”, aunque éste no lo advierta.
La importancia del “jefe natural” es cada vez menor.
La clientela lo ha abandonado. El desgano de las gentes hacia este primer actor de la Comedia Tropical se traduce en abstenciones cada vez más crecientes y en el auge de los grupos en disidencia. (La expansión del lopismo y del anapismo en el Valle –grupos que, sin embargo, también tienen “manzanillos” y de los peores– expresa la reacción del pueblo contra los tradicionales cosecheros de votos).
En los fenómenos anexos al lanzamiento, retiro y reaparición de la insustituible candidatura presidencial del doctor Lleras Restrepo, jugaron, sobre todo en el primer acto, papel preponderante los “manzanillos”.
Como era un axioma que quién contara con el apoyo del “Senador X” en el Valle, del “Senador Z” en Caldas, del “Senador Y” en Magdalena, del “Senador N” en Antioquia, dominaba la política liberal, todos creíamos que la sincera cólera del pueblo que veía que estaba cometiendo impunemente una injusticia contra uno de los más probados servidores del país.
Es que el reino de los “manzanillos” ya no va siendo de este mundo.
Ahora la candidatura del doctor Lleras Restrepo está al estudio de otros hombres, de otras fuerzas. Por eso resulta tan extraña la presencia de algunos “manzanillos” en Cali, en la pasada semana, en torno al candidato nacional, barajados con estudiantes, líderes obreros, economistas, jefes de acción comunal, gerentes, es decir, personas que están viviendo y haciendo el nuevo país.
Ante uno de ellos estuve a punto de usar la fórmula con que sacramentalmente se interrogaba a los aparecidos: “De parte de Dios, dime qué quieres….”
* * * * *
¿Hasta cuándo sobrevivirá el “manzanillismo”?. Desaparecerá como los otros lagartos gigantes anteriores al diluvio? Sería lo lógico. En un país organizado sobrará el empírico, el tegua de la política. Esta es una técnica, una especialización. Sin embargo… Yo dudo mucho que jamás logremos eliminar al “manzanillo”. Así como en las tumbas de los faraones se han hallado amebas en estado de latencia, no sería de extrañar que en la sociedad futura apareciera el “manzanillo”, como un celacanto inmortal, listo a prestar testimonio sobre la feliz época de las “convenciones” y los sancochos de gallina.
LOS QUE ESTABAN
Cali fue fundada el 25 de julio de 1.536, Y de acuerdo con los datos estadísticos, cuatro siglos después apenas si había llegado a los 100.000 habitantes. (En el censo de 1.938 apenas si arribó a ese centenar. El de 1.928 fue desechado por fraudulento). En cambio, en menos de treinta años ha multiplicado por siete su potencial humano.
He cavilado mucho; dando pábulo a mi viejo vicio de pensar en las cosas de mi tierra, en busca de una explicación para esos dos fenómenos. El uno de estancamiento; el otro, de desarrollo atípico. Porque no es fenómeno corriente que una fundación permanezca en estado de aldea durante cuatro siglos, para que de pronto se desperece y salte al vacío. A veces he llegado a aceptar como posible una aplicación de la teoría de la “locura celular” con que algunos científicos explican el cáncer. Un tejido que permanece tranquilo y sosegado durante muchos años, y que resulta, de pronto, presa de una vesania furiosa que la lleva a reproducirse multiplicándose con insospechada potencia. De la misma manera que se explican los tumores pueden justificarse estas explosiones demográficas y urbanísticas.
Pero, ¿por qué se presenta esa locura celular? ¿Porque duerme una ciudad cuatro siglos y despierta después bajo la urgencia de una pesadilla? Allí está el detalle.
Quien pueda contestar a esta pregunta habrá descubierto el misterio de la carcinogénesis y de la expansión de las sociedades humanas.
* * * * *
Hay una fotografía muy patética de Cali en 1.845. La examiné muchas veces en el museo de Manuel María Buenaventura, con la amorosa curiosidad de quien busca en el retrato de un abuelo los rasgos comunes.
Es la plaza de Caicedo, que en ese tiempo aún no llevaba ese nombre, pues como que ni bautizo había tenido.
El fotógrafo debió ubicarse desde los balcones de alguna casa del costado norte para alcanzar a enfocar la Iglesia Mayor –aún no teníamos Obispo–, consagrada a San Pedro Apóstol, los edificios del lado occidental y las toldas de vendedores y traficantes, levantadas en medio de una vegetación que imagino de guácimos, chiminangos y carboneros.
Es la plaza típica de la aldea grande. Así se ven muchas en España, sobre todo hacia Castilla la Vieja, Galicia y Extremadura. Y así se hallan bastantes en Colombia, sobre todo en el altiplano, donde aún hay burgos que tuvieron importancia por viceversas de la política o de la calidad del señorío ahí afincado, y que decayeron después, muy azorinescamente.
La Catedral domina la perspectiva. Como una afirmación de fe y también de poderío eclesiástico. Pero de una fe modesta; y expresión de una iglesia que no debía ser, ni mucho menos, rica. Las líneas que algunos han llegado hasta calumniar de bellas, me dieron siempre la sensación de esas casas de los pobres que se completan a plazos y del mismo modo se amplían, de generación en generación. Infinitamente más hermoso San Francisco de Cali. Y desde luego el de Popayán, y la Catedral y Santo Domingo de esa ciudad procera.
Entre la Catedral y la casa del Coronel Roberto Zawadzky, un largo, pobre y monótono tapial que rescataba un patio, que era a la vez huerto, taller y cochera. Y donde yo, de muchacho, vi reparar de manos de don Benjamín Martínez y del Maestro Arce a muchos santos y a muchas vírgenes, circunstancia que de seguro hubo de contribuir a lo que mi adorable tía llama la pérdida de mi fe…
Tanto la casa del Coronel como las que cierran el ángulo por el costado occidental, Hormazas y Caicedos, eran de tapia y adobe y techo de teja española. Quien quiera conocerlas puede ir a Caloto y solicitar por el edificio donde funciona la alcaldía, los juzgados, el coso y la cárcel. Dos gotas de agua no son tan parecidas.
Pero lo que impone sello inconfundible de poblacho al conjunto es el mercadillo que a la sazón se celebraba en la Plaza Mayor.
Todos para el expendio de carnes, el aguardiente, los plátanos y las fritangas, y entre uno y otro, esponjadas como gallinas cluecas, las vivanderas dentro de un cerco de frutas y legumbres.
Esta fotografía fue tomada a una ciudad que a la sazón tenía tres siglos y medio de vida. Y en la que moraban algunas familias de prosapias y ejecutoras. Y otras menos ilustres, pero que compartían con ellas desde centurias atrás el dominio de parte del territorio más rico de Colombia.
Cada vez que me encuentro con esa imagen pienso en que el pastor nuestro fue uno de los ejemplares humanos más estáticos de Colombia.
* * * * *
Y como toda la fuerza económica estaba en sus manos, era lógico que cuanto los rodeaba fuera a su imagen y semejanza.
Este pastor, que yo quisiera poder estudiar algún día en sus aspectos positivos y negativos, y cuyo tema constituye la esencia de uno de esos libros en que quienes escribimos siempre pensamos y nunca hacemos, llenó la siesta comunal durante cerca de cuatro siglos.
En su magistral libro Casa Grande y Senzala, investigación sobre la familia brasileña bajo el régimen de la economía patriarcal, fijó Gilberto Freyre con rasgos perennes el triunfo despótico del señor de hacienda sobre cuanto lo circundaba. El caso de Badia y Pernambuco es muy parecido al nuestro, con la diferencia de que el feudalismo era allá azucarero y entre nosotros pecuario.
“La casa-grande” (hacienda) venció en Brasil a la iglesia, afirma Freyre, en los impulsos que manifestó, está el principio para hacerse dueña de la tierra. Vencido el jesuita, el señor de ingenio quedó dominando la Colonia casi solo. El verdadero dueño del Brasil, más que los virreyes y los obispos.
“La fuerza se concentró en manos de los señores rurales. Dueños de las tierras. Dueños de los hombres. Dueños de las mujeres”. Sus casas representan ese inmenso poderío feudal. “Feas y fuertes”. Paredes gruesas. Cimientos profundos. Refiere una tradición norteña que un señor de ingenio ansioso de perpetuidad no pudo contenerse y mandó a matar dos esclavos y enterrarlos en los sillares de la casa. El sudor y a veces la sangre de los negros fue el aceite, que más que el de higuerilla, ayudó a dar a los cimientos de las “casas grandes” su consistencia casi de fortaleza.
“Lo irónico es, sin embargo, que por falta de potencial humano, toda esa solidez arrogante de forma y de material, fuera muchas veces inútil: en la tercera o cuarta generación casas enormes edificadas para atravesar los siglos, comenzaron a derruirse podridas por abandono y falta de conservación. Incapacidad de los biznietos y también de los nietos para conservar la herencia ancestral… La costumbre de que se enterraran los muertos dentro de la casa –en capilla, que era una dependencia de la casa–, es bien característica del espíritu patriarcal de cohesión de la familia. Los muertos continuaban bajo el mismo techo que los vivos. Entre los santos y las flores devotas. Santos y muertos eran al final parte de la familia…”
Pero la “casa grande” patriarcal no fue solo fortaleza, capilla, escuela, oficina, harem, convento de niñas y hospedería.
Desempeñó otra función importante en la economía brasileña: fue también banco, dentro de sus propias paredes, debajo de los ladrillos y mosaicos, en el suelo, enterrábase dinero, guardábanse joyas, oro, valores. A veces guardaban las joyas en las capillas adornando a los santos…
“Para seguridad y precaución contra los corsarios, contra los excesos demagógicos, contra las tendencias comunistas de los indígenas y de los africanos, los grandes propietarios en sus celos exagerados de privatismo, enterraron dentro de la casa las joyas y el oro, del mismo modo que los muertos queridos…”.
Me haría interminable acentuando el paralelo entre aquella economía feudal y la nuestra.
* * * * *
Sin embargo, hay una diferencia fundamental: la “casa grande” brasileña desapareció, a pesar de la extensión del país y no obstante la subsistencia del feudalismo colonial en otras formas de economía. Cada día es sustituida por la fábrica-hacienda.
Y sobre todo la mentalidad el senhor de engenho al pasar al nieto transformose fundamentalmente. Hoy es un cultivador técnico que cree en la dinámica social, en la función social de la propiedad y en las obligaciones sociales que los nuevos hechos demandan.
No voy a sostener que el latifundio haya desaparecido en el Brasil. Existe, pero cada vez más lejos de las mejores tierras. El desenvolvimiento industrial se ha proyectado sobre el campo mutando la psicología.
Entre nosotros, en cambio, el pastor no ha desaparecido. Su hermetismo, su egoísmo, su suficiencia, continúan acentuados en los descendientes de los viejos colonialistas.
Cada vez que advierto el odio con que cierto tipo de demagogos combate a los industriales y descalifica a quienes están tratando de impulsar la etapa manufacturera de nuestra economía, pienso en los despistes a que conduce la indigestión ideológica, si esos tales en lugar de buscar la revolución en los libros la estudiaran en las realidades circundadas, se darían cuenta que lo que hay que modificar y sustituir es la psicología del pastor. Del hombre que tiene las mejores tierras de Colombia entregadas a unos vacunos que son descendientes, sin modificación de los que importó don Sebastián de Belalcázar. Y que odia a la técnica y a todas las ideas que traten de situarlo como miembro de una sociedad humana con quien lo ligan derechos, pero también obligaciones.
MANUEL MARÍA BUENAVENTURA
Formé con la colaboración de un grupo de amigos una baraja de caleños para esta galería de Mis Paisanos. Y todos coincidimos en que, después de hecha la obligada y justa venia jerárquica a Usía al señor gobernador Aragón Quintero, debía abrir plaza por razones de edad, dignidad y gobierno, como reza la triaca del Astete, Don Manuel María Buenaventura, más conocido como el “Chato”, es, en efecto, el mayor de los caleños vivos biografiables. Hace poco cumplió sus primeros ochenta años, y aunque sigue tan campante, metiendo la descomunal nariz en todas las ollas, podridas o no, de la historia, constituye lo que los cronistas cursis llaman una reliquia, no solo por sus años de vida, sino, sobre todo, por haberlos gozado y sufrido eÍ amor y olor en Santiago de Cali. Y la calidad de dignidad y gobierno se le otorga por la natural primacía que es consecuencia de un ejercicio vital, extenso, intenso, que jamás conoció el odio, la pequeñez o la bastardada.
Por eso vino de perillas el homenaje nacional que le ofrecen en el Club Campestre, el Club de Leones de Cali y con él la sociedad entera. Estábamos pasados, para usar el modismo lugareño de expresar al patricio la gratitud colectiva por todo lo que ha hecho por la ciudad y sus gentes. Y mientras llega la hora de que los leones rujan, se encrespen y agiganten, sigo adelante como los faroles.
* * * * *
Al meditar un poco sobre lo que ha sido esta acción y pasión de la vida, encontré que algo no encajaba perfectamente en los conceptos definidores habituales, como si en el rompecabezas hubiese surgido un fragmento cuyos bordes no correspondieran al espacio por llenar. El problema que se me planteó fue el siguiente: el “Chato” había vivido por y para la historia: sin embargo, no era un historiador en el sentido general de la palabra. Y digo esto sin demeritar sus investigaciones, varias de las cuales andan por allí, recogida en el libro El Cali que se fue, con unas deslavazadas notas prologales mías. En efecto, la finalidad primordial de este historiador ha sido narrar la historia pero no las historias. Puesto que a volúmenes, libros, digestos, sumas y mamotretos con datos, fechas y documentos, a la usanza de la mayoría de los historiógrafos, ha consagrado tiempo, capacidad y fortuna a coleccionar testimonios físicos y palpables del pasado. No ha escrito ninguna colección de volúmenes.
Pero ha salvado del vórtice de la destrucción elemental imponderables sobre los hombres y sus hechos, que viven por sí mismos y que, además, serán materia prima invaluable cuando se escriba la verdadera historia nacional.
* * * * *
Se me ocurre que debo explicar esto de “verdadera historia nacional” para que no se me atribuyan intenciones deprimentes contra la benedictina labor de nuestros historiadores, que son intelectuales muy respetables y dignos de gratitud. La labor historiográfica tiene dos etapas diferentes: la del acopio y la de la crítica. La primera consta en la investigación del hecho y sus circunstancias. La segunda en su íntima razón de ser. La mayor parte de nuestros tratadistas se limitan a mostrar sucesos, anécdotas y fechas. Por eso son tan frecuentes arduas y encendidas polémicas sobre naderías: si el caballo que montó el Libertador en Boyacá era tordillo o rucio a secas, o si Manuelita Sáenz llevaba en la tarde de la entrada triunfal de Bolívar a Quito una rosa encarnada sobre el pecho indecible, o si el único adorno de tan alto calvario era la crucecilla de brillantes que le había regalado su pacífico y tolerante inglés…
Las historias de la patria hoy, tenidas como clásicas, son más almanaques de hechos unidos por el hilo de la cronología que otra cosa. Entra el lector en Groot, Restrepo, Henao y Arrubla, etc., etc., y sale de esa selva apolillada sin saber el porqué de los acontecimientos, presentados además y casi siempre a través del lente doloso del sectarismo. Por eso entre nosotros la historia no ha sido la maestra de los hombres de que hablaba el antiguo; pues resulta imposible extraer experiencias de lo que no se comprende.
Por eso tienen tanta importancia los trabajos de historiadores como Joaquín Tamayo, Indalecio Liévano, Lemos Guzmán, Germán Arciniegas, que no se quedan en la piel de los acontecimientos sino que penetran en el organismo social hasta averiguar con el examen de los tejidos enfermos o de las anomalías fisiológicas la razón de los dolores, convulsiones y calenturas.
Lanzada la moderna historiografía por el método científico se valora la utilidad de la paciente labor de los coleccionistas de cosas y papeles, a través de los cuales viven reviviendo los protagonistas de la historia.
Ilustro el planteo con un ejemplo: en el nuevo museo de nuestro paisano se conserva la pequeña cruz de hierro que llevó Caldas al patíbulo y que asió con dedos crispados hasta el momento mismo de la descarga fatal.
Pregunto yo si no está mucho más presente el mártir en ese tangible momento de su sencilla fe que en todos los papelotes que se han escrito para contarnos que la ejecución fue en viernes y que, sin embargo, estaba lloviendo.
La historia al fin y al cabo es también una parte de las letras humanas. Y como tal debe ser ciencia del hombre, no yerto cementerio de datos.
* * * * *
Había leído yo un buen número de libros sobre el Renacimiento sin lograr concepto claro sobre las profundas corrientes sociales, económicas y políticas que afloraron durante esa edad maravillosa. Hasta el atardecer en que me detuve, en la Florentina Plaza de la Señoría, frente a la piedra que recuerda el sitio donde fue quemado Jerónimo Savonarola. Frente a mí estaba el Palacio Ducal rematado por la airosa torre de Astolfo. Un poco más allá, la Galería de los Oficios, en la calle que conduce al Arno y que escolta los bustos de los toscanos ilustres. A mi derecha, la “logia” que guarda el Perseo de Benvenuto-Cellini. Al levantar los ojos de la loza que fue asiento de la implacable hoguera, entendí la batalla del fraile del medioevo contra vida que era el Renacimiento y comprendí que la nobleza naciente, proforma del estado futuro, había quemado en el violento predicador el concepto teológico de la sociedad.
Pero va muy larga esta digresión. Entremos a saco en el personaje. Alguna vez lo retraté con estas palabras que siguen siendo valederas afuera de ciertas:





























