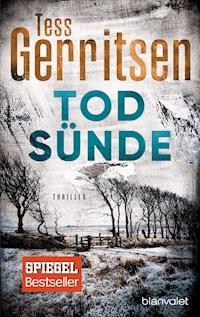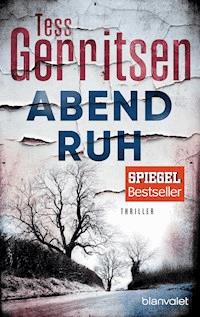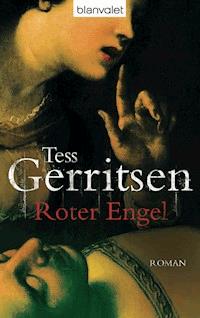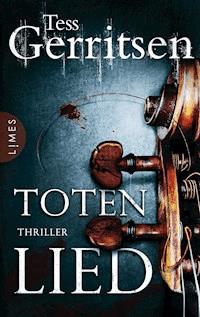Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rizzoli & Isles
- Sprache: Spanisch
Él la dio por muerta. Pero ella sigue aquí. Cuando la detective de homicidios de Boston Jane Rizzoli y la médica forense Maura Isles llegan a la escena de un crimen brutal, se encuentran con una matanza digna de la bestia más feroz; incluso hay marcas de garras en el cadáver. Allí, el renombrado cazador y taxidermista Leon Gott ha sido grotescamente exhibido como si fuera uno de los magníficos animales cuyas cabezas adornan las paredes de su propia casa. ¿Acaso Gott ha despertado a un depredador más peligroso que cualquier que haya cazado? Maura teme que ese no sea el primer homicidio del asesino y que tampoco sea el último. Después de vincular el crimen con una serie de homicidios sin resolver en áreas salvajes de todo el país, se pregunta si las respuestas podrían encontrarse en un remoto rincón de África. Seis años antes, un grupo de turistas en un safari cayó presa de un asesino que estaba entre ellos. Aislados en lo profundo de la sabana de Botsuana, sin medios de comunicación y con solo un guía armado con un rifle para protegerlos, los turistas aterrorizados rogaban desesperadamente que llegara el rescate antes de que sus peores instintos —o los animales que acechaban en las sombras— los hicieran pedazos. Pero el depredador más letal ya estaba entre ellos, y solo una víctima escapó sus garras sangrientas. Ahora este asesino bestial ha elegido Boston como su nuevo territorio de caza y Rizzoli y Isles deben encontrar una manera de hacerlo salir de las sombras y acorralarlo. Incluso si eso significa ofrecerle el cebo al que ningún cazador puede resistirse: la única víctima que escapó.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morir dos veces
Tess Gerritsen
Morir dos veces
Título original: Die Again
© 2014 Tess Gerritsen. Reservados todos los derechos.
© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción: Constanza Fantin Bellocq,
© Traducción, Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1279-2
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
This edition is published by arrangement with Jane Rotrosen Agency, LLC, through International Editors & Yáñez co’ S.L.
Rizzoli & Isles
El cirujano (Rizzoli & Isles #1)
El aprendiz (Rizzoli & Isles #2)
El pecador (Rizzoli & Isles #3)
Hermanas de sangre (Rizzoli & Isles #4)
Desaparecidas (Rizzoli & Isles #5)
El club mefisto (Rizzoli & Isles #6)
Reliquia macabra (Rizzoli & Isles #7)
Frío glacial (Rizzoli & Isles #8)
La chica silenciosa (Rizzoli & Isles #9)
El último en morir (Rizzoli & Isles #10)
Morir dos veces (Rizzoli & Isles #11)
—
Para Levina.
CAPÍTULO 1
Delta del Okavango, Botsuana
En la claridad del amanecer la veo: sutil como una marca de agua, hundida en la tierra desnuda. Si fuera mediodía, cuando el sol africano brilla con fuerza y calor, tal vez no la habría visto, pero a primera hora de la mañana, incluso las más tenues hondonadas y depresiones proyectan sombras, y cuando salgo de la tienda, esa huella solitaria me llama la atención. Me agacho junto a ella y siento un repentino escalofrío al darme cuenta de que solo una fina tela de lona nos protegía mientras dormíamos.
Richard sale por la abertura de la tienda y suelta un gruñido de felicidad mientras se despereza, de pie, e inspira los aromas de la hierba cargada de rocío, del humo de la leña y del desayuno que se cocina en el fuego. Los olores de África. Esta aventura es el sueño de Richard; siempre ha sido de Richard, no mío. Soy la novia comprensiva cuya respuesta por defecto es: «Por supuesto que iré, cariño». Aunque signifique veintiocho horas y tres aviones diferentes, de Londres a Johannesburgo, a Maun y, luego, a la selva; el último avión era una caja destartalada, comandada por un piloto con resaca. Aunque signifique dos semanas en una tienda de campaña, matando mosquitos y orinando detrás de los arbustos.
Aunque signifique que podría morir, que es lo que pienso mientras miro fijamente esa huella, hundida en la tierra a apenas un metro de donde Richard y yo dormíamos anoche.
—¡Huele el aire, Millie! —exclama Richard— . ¡En ningún otro sitio huele así!
—Había un león aquí —respondo.
—Ojalá pudiera embotellarlo y llevarlo a casa. ¡Qué recuerdo sería! El olor de la sabana.
No me escucha. Está demasiado emocionado con África, demasiado envuelto en su fantasía de gran aventurero blanco donde todo es espectacular y fantástico, incluso la comida de anoche, de cerdo en lata y judías, que según él fue «¡La cena más espléndida de la historia!».
—Había un león aquí, Richard —repito más alto—. Estaba justo afuera de nuestra tienda. Podría haber entrado. —Quiero asustarlo, quiero que diga: «Dios mío, Millie, esto es serio».
En lugar de eso, llama alegremente a los miembros más cercanos de nuestro grupo:
—¡Eh, venid a echar un vistazo! Anoche anduvo un león por aquí.
Las primeras en unirse a nosotros son las dos chicas de Ciudad del Cabo, cuya tienda está instalada junto a la nuestra. Sylvia y Vivian tienen apellidos holandeses que no sé deletrear ni pronunciar. Las dos son veinteañeras, rubias, de piernas largas, bronceadas, y al principio me costó distinguirlas, hasta que Sylvia me gritó, exasperada: «¡No es que seamos gemelas, Millie! ¿No ves que Vivian tiene los ojos azules y yo, verdes?». Mientras las muchachas se arrodillan a mi lado para examinar la huella, me doy cuenta de que tampoco huelen igual. Vivian, la de los ojos azules, huele a hierba dulce, al aroma fresco e intacto de la juventud. Sylvia huele a la loción de citronela que siempre se echa para repeler a los mosquitos, porque «El DEET es venenoso. Lo sabes, ¿verdad?».Me flanquean como sujetalibros en forma de diosas rubias, y veo que Richard mira otra vez los pechos de Sylvia, tan descaradamente expuestos por su escotada camiseta de tirantes. Para ser una chica tan concienzuda a la hora de cubrirse de repelente de mosquitos, deja al descubierto una cantidad alarmante de piel.
Por supuesto, Elliot también se apresura a unirse a nosotros. Nunca está lejos de las rubias, a las que conoció hace solo unas semanas en Ciudad del Cabo. Desde entonces, se ha pegado a ellas como un cachorro fiel que espera una pizca de atención.
—¿Es una huella reciente? —pregunta Elliot, en tono preocupado. Al menos, alguien más comparte mi sensación de alarma.
—Ayer no la vi —dice Richard—. El león debió pasar por aquí anoche. Imagínate salir a hacer tus necesidades y toparte con esto. —Richard aúlla y lanza un zarpazo a Elliot, que retrocede, lo que hace reír a Richard y a las rubias, porque Elliot es el que les resulta cómico, el norteamericano temeroso cuyos bolsillos están repletos de pañuelos de papel y repelente de insectos, crema solar y desinfectante, pastillas para la alergia, pastillas de yodo y cualquier otro elemento necesario para seguir con vida.
No me uno a sus risas.
—Podría haber matado a alguien aquí fuera —señalo.
—Pero esto es lo que sucede en un safari de verdad, ¿no? —dice Sylvia alegremente—. Estás en la sabana con leones.
—No parece un león muy grande —comenta Vivian, inclinándose para estudiar la huella—. Quizá una hembra, ¿no crees?
—Macho o hembra, ambos pueden matarte —dice Elliot.
Sylvia le da una palmada juguetona.
—Ay, ¿tienes miedo?
—No. No, solo supuse que Johnny exageraba cuando nos dio aquella charla el primer día. «Quedaos en el jeep. Quedaos en la tienda. O moriréis».
—Si querías pisar terreno seguro, Elliot, quizá deberías haber ido al zoo —dice Richard, y las rubias se ríen de su comentario burlón. Aclaman a Richard, el macho alfa.
Como los héroes de sus novelas, es el hombre que toma las riendas y salva el día. O eso cree. Aquí, en la naturaleza, no es más que otro londinense que no tiene ni idea de nada, pero se las arregla para parecer un experto en supervivencia. Es otra cosa que me irrita esta mañana, además del hecho de que tengo hambre, no he dormido bien y ahora los mosquitos me han encontrado. Los mosquitos siempre me encuentran. Cada vez que salgo, es como si oyeran sonar la campana de la cena; ya he comenzado a darme palmadas en el cuello y en la cara.
Richard llama al rastreador africano:
—¡Clarence, ven! Mira lo que pasó por el campamento anoche.
Clarence ha estado tomando café junto al fuego con el señor y la señora Matsunaga. Ahora se acerca a nosotros con su taza de café de hojalata y se agacha para mirar la huella.
—Está fresca —dice Richard, el nuevo experto en la sabana—. El león debió pasar justo anoche.
—No es un león —dice Clarence. Nos mira y entorna los ojos; su rostro de ébano resplandece bajo el sol de la mañana—. Es un leopardo.
—¿Cómo puedes estar tan seguro? Es solo la huella de una pata.
Clarence dibuja en el aire por encima de la huella.
—¿Veis?, esta es la pata delantera. La forma es redonda, como la de un leopardo. —Se levanta y recorre la zona con la mirada—. Y es un solo animal, así que este caza solo. Sí, es un leopardo.
El señor Matsunaga toma fotos de la huella con su Nikon gigantesca, que tiene un teleobjetivo que parece algo que lanzarías al espacio. Él y su mujer visten idénticas chaquetas de safari, pantalón caqui, pañuelos de algodón y sombreros de ala ancha. Están combinados hasta en el más mínimo detalle. En todos los sitios turísticos del mundo se encuentran parejas como ellos, vestidos con los mismos estampados extravagantes. Hace que te preguntes si se levantaron una mañana y pensaron: «Hoy le regalaremos una carcajada al mundo».
A medida que el sol se eleva, borrando las sombras que definían con tanta claridad la huella de la pata, los demás hacen fotos, intentando ganarle al resplandor cada vez más intenso. Incluso Elliot saca su cámara de bolsillo, pero creo que solo es porque es lo que están haciendo los demás y a él no le gusta quedarse fuera.
Soy la única que no se molesta en coger la cámara. Richard está haciendo suficientes fotos por los dos con su Canon, «¡La misma cámara que utilizan los fotógrafos de National Geographic!». Me pongo a la sombra, pero incluso aquí, al resguardo del sol, noto que el sudor me resbala por las axilas. Ya empieza a hacer calor. Todos los días son calurosos en la sabana.
—Ya veis por qué os digo que os quedéis en vuestras tiendas por la noche —dice Johnny Posthumus.
Nuestro guía se ha acercado tan silenciosamente que no me he dado cuenta de que ha vuelto del río. Me giro y veo a Johnny justo detrás de mí. Qué apellido tan tétrico, Posthumus, pero nos ha dicho que es un apellido bastante común entre los colonos afrikáners, de los que desciende. En sus rasgos veo el linaje de sus robustos antepasados holandeses. Tiene el pelo rubio aclarado por el sol, ojos azules y piernas como troncos de árboles, bronceadas y enfundadas en pantalones cortos de color caqui. Los mosquitos no parecen molestarle, ni tampoco el calor, y no lleva sombrero ni repelente. Crecer en África le ha endurecido la piel, lo ha inmunizado contra las incomodidades.
—Pasó por aquí justo antes del amanecer —dice Johnny, y señala un matorral en la periferia de nuestro campamento—. Salió de esos arbustos, caminó hacia el fuego y me miró. Una hembra preciosa, grande y sana.
Me asombra lo tranquilo que está.
—¿De verdad la viste?
—Estaba aquí encendiendo el fuego para el desayuno cuando apareció.
—¿Qué hiciste?
—Hice lo que os he dicho que hagáis en esa situación. Me mantuve erguido. Le permití una buena visión de mi cara. Los animales de presa, como las cebras y los antílopes, tienen los ojos a los lados de la cabeza, pero los ojos de un depredador miran hacia delante. Mostradle siempre la cara al felino. Dejadle ver dónde tenéis los ojos y sabrá que también sois depredadores. Se lo pensará dos veces antes de atacar. —Johnny mira a los siete clientes que le pagan por mantenerlos con vida en ese remoto lugar—. Recordadlo. Veremos más felinos grandes a medida que nos adentremos en la espesura. Si os encontráis con uno, manteneos erguidos e intentad parecer lo más grandes que podáis. Miradlo de frente. Y, pase lo que pase, no corráis. Tendréis más posibilidades de sobrevivir.
—Estabas aquí, cara a cara con un leopardo —dice Elliot—. ¿Por qué no usaste eso? —Señala el rifle que Johnny lleva siempre colgado del hombro.
Johnny sacude la cabeza.
—No le dispararé a un leopardo. No mataré a ningún felino grande.
—Pero ¿acaso el arma no es para eso? ¿Para protegerte?
—Quedan pocos en el mundo. Son los dueños de esta tierra y nosotros somos los intrusos. Si un leopardo me atacara, creo que no podría matarlo. Ni siquiera para salvar mi propia vida.
—Pero eso no se aplica a nosotros, ¿verdad? —Elliot suelta una carcajada nerviosa y mira a nuestro grupo de viajeros—. Le dispararías a un leopardo para protegernos, ¿verdad?
Johnny responde con una sonrisa irónica.
—Ya veremos.
Al mediodía, ya hemos recogido todo y estamos listos para adentrarnos en la naturaleza. Johnny conduce el camión; Clarence va en el asiento del rastreador, que sobresale por delante del parachoques. Me parece una posición precaria, con las piernas balanceándose al aire libre, carne fácil para que cualquier león pueda atraparlo. Pero Johnny nos asegura que mientras permanezcamos en el vehículo estaremos a salvo, porque los depredadores piensan que formamos parte de un animal enorme.
—Pero, si salís del camión, seréis la cena. ¿Entendido?
Sí, señor. Mensaje recibido.
Aquí no hay caminos de ninguna clase, solo un tenue aplanamiento de la hierba donde el paso de neumáticos anteriores ha compactado el suelo pobre. El daño causado por un solo camión puede dejar cicatrices en el paisaje durante meses, dice Johnny, pero no imagino que muchos camiones se adentren tanto como nosotros en el delta. Llevamos tres días conduciendo desde la pista de aterrizaje donde nos dejaron y no hemos visto ningún otro vehículo en esta zona virgen.
La vida en la sabana no era algo en lo que yo creyera hace cuatro meses, sentada en nuestro piso de Londres, viendo cómo la lluvia salpicaba las ventanas. Cuando Richard me llamó para que me acercara a su ordenador y me enseñó el safari en Botsuana que quería reservar para nuestras vacaciones, vi fotos de leones e hipopótamos, rinocerontes y leopardos, los mismos animales conocidos que se pueden encontrar en zoológicos y parques de caza. Me imaginaba un gigantesco parque de caza con cómodos alojamientos y caminos. Como mínimo, caminos. Según la página web, acamparíamos en la sabana, pero yo me imaginaba grandes tiendas con duchas e inodoros. No pensé que pagaría por el privilegio de hacer mis necesidades entre los arbustos.
A Richard no le importa en lo más mínimo la poca comodidad. Está entusiasmadísimo con África, se siente como si estuviera en lo alto del monte Kilimanjaro, y no para de hacer fotos mientras viajamos. En el asiento de atrás, la cámara del señor Matsunaga saca tantas fotos como la de Richard, pero con un objetivo más largo. Richard no lo admite, pero siente envidia de los teleobjetivos y, cuando volvamos a Londres, es probable que busque en Internet el precio del equipo del señor Matsunaga. Así es como luchan los hombres modernos: no con lanzas y espadas, sino con tarjetas de crédito. Mi platino le gana a tu oro. El pobre Elliot, con su modesta Minolta, se queda rezagado, pero no creo que le importe, porque una vez más está acurrucado en la última fila con Vivian y Sylvia. Echo un vistazo a los tres y veo la cara decidida de la señora Matsunaga. Es otra mujer comprensiva. Seguro que cagar en los arbustos tampoco fue su idea de unas buenas vacaciones.
—¡Leones! ¡Leones! —grita Richard—. ¡Allí!
Las cámaras disparan más rápido; nos acercamos tanto que puedo ver moscas negras pegadas al flanco del león macho. Muy cerca hay tres hembras que se repantigan a la sombra de un árbol. De repente, oigo una ráfaga de japonés detrás de mí y me giro para ver que el señor Matsunaga se ha puesto en pie de un salto. Su mujer lo sujeta de la chaqueta de safari, desesperada por evitar que salte del camión para hacer una foto mejor.
—¡Siéntate! —ordena Johnny con una voz sonora que nadie, hombre o bestia, podría ignorar—. ¡Ahora!
Al instante, el señor Matsunaga se deja caer en su asiento. Incluso los leones parecen sobresaltados y miran fijamente al monstruo mecánico con dieciocho pares de brazos.
—¿Recuerdas lo que te he dicho, Isao? —lo regaña Johnny—. Si sales de este camión, estás muerto.
—Me entusiasmo. Se me olvida —murmura el señor Matsunaga, inclinando la cabeza en señal de disculpa.
—Mira, solo intento manteneros a salvo. —Johnny respira hondo y dice en voz baja—: Siento haberte gritado. El año pasado, un colega estaba de safari con dos clientes. Antes de que pudiera detenerlos, ambos saltaron del camión para hacer fotos. Los leones se los llevaron en un santiamén.
—¿Quieres decir que los mataron? —pregunta Elliot.
—Para eso están programados los leones, Elliot. Así que, por favor, disfrutad de la vista, pero desde dentro del camión, ¿vale? —Johnny suelta una carcajada para rebajar la tensión, pero seguimos acobardados, como un grupo de niños indisciplinados a los que acaban de regañar.
Los clics de la cámara son ahora poco entusiastas, fotos tomadas para cubrir nuestra incomodidad. Todos estamos sorprendidos por la dureza con la que Johnny ha tratado al señor Matsunaga. Me quedo mirando la espalda de Johnny, que asoma justo delante de mí; los músculos de su cuello sobresalen como gruesas lianas. Vuelve a arrancar el motor. Dejamos a los leones y nos dirigimos a nuestro próximo campamento.
Al atardecer, aparece el alcohol. Una vez montadas las cinco tiendas y encendido el fuego, Clarence, el rastreador, abre la caja de aluminio para cócteles que lleva todo el día dando tumbos en la parte trasera del camión y exhibe las botellas de ginebra, whisky, vodka y Amarula. A este último le he cogido especial cariño; es un licor de crema dulce elaborado a partir del árbol africano de la marula. Sabe a mil calorías alcohólicas de café y chocolate, como algo que un niño tomaría a hurtadillas cuando su madre está de espaldas. Clarence me guiña un ojo cuando me da el vaso, como si yo fuera la niña traviesa del grupo porque los demás toman bebidas para mayores, como gin-tonic caliente o whisky puro. Esta es la parte del día en la que pienso: «Sí, es bueno estar en África», cuando las molestias del día, los bichos y la tensión entre Richard y yo se disuelven en una agradable bruma achispada y puedo acomodarme en una silla de camping y ver cómo se pone el sol. Mientras Clarence prepara una sencilla cena a base de estofado de carne, pan y fruta, Johnny levanta la alambrada perimetral, de la que cuelgan campanillas para alertarnos si algo se mete en el campamento. Noto que la silueta de Johnny se queda inmóvil ante el resplandor del atardecer; levanta la cabeza como si olfateara el aire, percibiendo miles de olores de los que yo ni siquiera soy consciente. Es como otra criatura de la sabana; está tan a gusto en este lugar remoto que casi espero que abra la boca y ruja como un león.
Me vuelvo hacia Clarence, que remueve la olla de guiso burbujeante.
—¿Cuánto hace que trabajas con Johnny? —le pregunto.
—¿Con Johnny? La primera vez.
—¿Nunca habías sido su rastreador?
Clarence agita enérgicamente la pimienta sobre el guiso.
—Mi primo es el rastreador de Johnny. Pero esta semana Abraham está en su pueblo para un funeral. Me pidió que ocupase su lugar.
—¿Y qué dijo Abraham sobre Johnny?
Clarence sonríe, sus dientes blancos brillan en la penumbra.
—Oh, mi primo cuenta muchas historias sobre él. Muchas historias. Cree que Johnny debería haber nacido shangaan, porque es como nosotros, pero con la cara blanca.
—¿Shangaan? ¿Es tu tribu?
Asiente con la cabeza.
—Provenimos de la provincia de Limpopo. En Sudáfrica.
—¿Ese es el idioma que os oigo hablar a veces?
Suelta una carcajada culpable.
—Cuando no queremos que sepáis lo que decimos.
Imagino que nada de eso es halagador. Miro a los demás, sentados alrededor del fuego. El señor y la señora Matsunaga están revisando diligentemente las fotos del día en la cámara de él. Vivian y Sylvia holgazanean con sus camisetas de tirantes escotadas, rezumando feromonas que hacen que, como de costumbre, el pobre y torpe Elliot se arrastre para llamar la atención: «¿Tenéis frío? ¿Puedo traeros vuestros suéteres? ¿Otro gin-tonic?».
Richard sale de nuestra tienda con una camisa limpia. Hay una silla vacía esperándolo a mi lado, pero pasa de largo. En cambio, se sienta junto a Vivian y activa su encanto: «¿Qué tal el safari? ¿Alguna vez vas a Londres? Me encantaría enviaros a Sylvia y a ti ejemplares autografiados de Blackjack cuando se publique».
Por supuesto, ahora saben quién es. Una hora después de conocer al grupo, Richard mencionó con sutileza que era Richard Renwick, el escritor de novelas de suspense, creador de Jackman Tripp, el héroe del MI5. Por desgracia, ninguno de ellos había oído hablar de él ni de su héroe, lo que provocó un primer día de safari un tanto espinoso. Pero ahora está de nuevo en forma, haciendo lo que mejor sabe hacer: seducir a su público. Exagera. Demasiado. Pero, si me quejo de ello más tarde, sé exactamente lo que dirá: «Es lo que debemos hacer los escritores, Millie. Debemos ser sociables y atraer a nuevos lectores». Es curioso cómo Richard nunca pierde el tiempo siendo sociable con abuelitas, solo con chicas jóvenes y, a poder ser, guapas. Recuerdo cómo me sedujo con el mismo encanto hace cuatro años, cuando firmaba ejemplares de Opción mortal en la librería donde trabajo. Cuando Richard está en su elemento, es imposible resistirse a él, y ahora lo veo mirar a Vivian como no me ha mirado a mí en años. Desliza un cigarrillo Gauloises entre sus labios y se inclina hacia delante para apagar la llama de su encendedor de plata esterlina con garbo masculino, como haría su héroe Jackman Tripp.
La silla vacía que tengo a mi lado es como un agujero negro que absorbe toda la alegría de mi estado de ánimo. Estoy a punto de levantarme y volver a mi tienda cuando, de repente, Johnny se sienta en la silla. No dice nada, solo observa al grupo como si nos estuviera evaluando. Creo que siempre nos está evaluando y me pregunto qué ve cuando me mira. ¿Acaso soy como todas las demás esposas y novias resignadas que han sido arrastradas a la sabana para complacer las fantasías de safari de sus hombres?
Su mirada me inquieta y me veo obligada a llenar el silencio.
—¿Funcionan esas campanas de la alambrada perimetral? —pregunto—. ¿O solo están ahí para hacernos sentir más seguros?
—Sirven como primera alerta.
—No las oí anoche, cuando el leopardo entró en el campamento.
—Yo sí. —Se inclina hacia delante, echa más leña al fuego—. Es probable que volvamos a oírlas esta noche.
—¿Crees que hay más leopardos al acecho?
—Hienas esta vez. —Señala la oscuridad que se cierne más allá de nuestro círculo iluminado por el fuego—. Hay cerca de media docena de ellas observándonos ahora mismo.
—¿Qué? —Miro hacia la noche. Solo entonces veo el reflejo de unos ojos que me miran.
—Son pacientes. Esperan a ver si hay comida para robar. Si sales ahí fuera solo, te convertirán en su comida. —Se encoge de hombros—. Por eso me habéis contratado.
—Para no terminar como cena.
—Si pierdo demasiados clientes, me quedo sin mi paga.
—¿Cuántos son demasiados?
—Solo serías la tercera.
—Es una broma, ¿verdad?
Sonríe. Aunque tiene más o menos la misma edad que Richard, toda una vida bajo el sol africano ha grabado líneas alrededor de sus ojos. Me apoya una mano tranquilizadora en el brazo, lo que me sobresalta, porque no es un hombre que haga contacto físico innecesario.
—Sí, es una broma. Nunca he perdido a un cliente.
—Me cuesta distinguir cuándo hablas en serio.
—Cuando hable en serio, lo sabrás. —Se vuelve hacia Clarence, que acaba de decirle algo en shangaan—. La cena está lista.
Miro a Richard para ver si se ha dado cuenta de que Johnny me habla, de que Johnny me toca el brazo. Pero Richard está tan concentrado en Vivian que yo podría ser invisible.
—Es lo que debemos hacer los escritores —dice Richard, previsiblemente, cuando nos tumbamos en nuestra tienda esa noche—. Yo solo atraigo nuevos lectores. —Hablamos en susurros, porque la lona es fina y las tiendas están muy juntas—. Además, me siento un poco protector. Están solas, dos chicas en la sabana. Son bastante aventureras a pesar de que solo tienen veintitantos años, ¿no crees? Hay que admirarlas por ello.
—Es obvio que Elliot las admira —observo.
—Elliot admiraría cualquier cosa con dos cromosomas X.
—Así que no están del todo solas. Él se apuntó al viaje para hacerles compañía.
—Por Dios, debe ser agotador para ellas. Tenerlo dando vueltas todo el tiempo, poniendo ojitos de enamorado.
—Elliot dice que las chicas lo invitaron.
—Lo invitaron por lástima. Charló con ellas en algún club nocturno, se enteró de que se iban de safari. Probablemente le dijeron: «¡Oye, tú también deberías pensar en venir a la sabana!». Seguro que nunca imaginaron que se apuntaría.
—¿Por qué siempre lo menosprecias? Parece un hombre muy agradable. Y sabe mucho sobre pájaros.
Richard resopla.
—Eso siempre resulta muyatractivo en un hombre.
—¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan malhumorado?
—Podría decir lo mismo de ti. Hablo con una joven y no puedes con ello. Ellas, al menos, saben cómo pasar un buen rato. Se meten en ambiente.
—Estoy intentando disfrutar, de verdad. Pero no pensé que sería tan duro. Esperaba...
—Toallas mullidas y bombones en la almohada.
—Reconóceme el mérito. Estoy aquí, ¿no?
—Sí, y quejándote todo el camino. Este safari era mi sueño, Millie. No me lo arruines.
Ya no susurramos y estoy segura de que los demás pueden oírnos, si es que siguen despiertos. Sé que Johnny lo está, porque se encarga de la primera guardia. Me lo imagino sentado junto al fuego, escuchando nuestras voces, oyendo la creciente tensión. Seguro que ya es consciente de ella. Johnny Posthumus es el tipo de hombre al que no se le escapa nada; así es como sobrevive en este lugar, donde oír el tintineo de una campana en una alambrada significa la diferencia entre la vida y la muerte. Qué inútiles y superficiales le parecemos. ¿Cuántos matrimonios ha visto desmoronarse, a cuántos hombres engreídos ha visto humillados en África? La sabana no es un mero destino de vacaciones: es donde aprendes lo insignificante que en realidad eres.
—Lo siento —susurro, y le tiendo la mano—. No quería estropeártelo.
Aunque mis dedos se cierran en torno a los suyos, Richard no me devuelve el gesto. Siento su mano inerte entre las mías.
—Lo has ensombrecido todo. Mira, sé que este viaje no era tu idea de unas vacaciones, pero, por el amor de Dios, basta ya de esa cara de desánimo. Mira cómo se lo están pasando Sylvia y Vivian. Incluso la señora Matsunaga se las arregla para ser entusiasta.
—Quizá sean las pastillas contra la malaria que estoy tomando —digo sin convicción—. El médico dijo que pueden deprimirte. Dijo que algunas personas incluso se vuelven locas con ellas.
—Bueno, a mí la mefloquina no me está molestando. Las chicas también la están tomando y son bastante alegres.
Otra vez las chicas. Siempre comparándome con las chicas, que son nueve años más jóvenes que yo, nueve años más delgadas y frescas. Después de cuatro años de compartir el mismo piso, el mismo baño, ¿cómo puede una mujer seguir pareciendo fresca?
—Debería dejar de tomar las pastillas —le digo.
—¿Qué, y coger malaria? Ah, claro, eso sí que tiene sentido.
—¿Qué quieres que haga? Richard, dime qué quieres que haga.
—No lo sé. —Suspira y me da la espalda. Su espalda es como hormigón frío, un muro que rodea su corazón, encerrándolo fuera de mi alcance. Después de un momento, añade en voz baja—: No sé hacia dónde vamos, Millie.
Pero yo sé hacia dónde va Richard. Se aleja de mí. Ha estado alejándose de mí durante meses, de manera tan sutil y gradual que hasta ahora me negaba a verlo. Podría atribuirlo a «Oh, los dos estamos muy ocupados últimamente».Él ha estado corriendo para terminar las revisiones de Blackjack. Yo he estado luchando con nuestro inventario anual en la librería. Todo irá mejor entre nosotros cuando nuestras vidas vayan más despacio. Eso es lo que me decía a mí misma.
Fuera de nuestra tienda, la noche se llena de sonidos del delta. Estamos cerca de un río, donde antes vimos hipopótamos. Creo que ahora puedo oírlos, junto con los graznidos, gritos y gruñidos de innumerables criaturas.
Pero dentro de nuestra tienda solo hay silencio.
Así que aquí es donde el amor viene a morir. En una tienda de campaña, en la sabana africana. Si estuviéramos de vuelta en Londres, estaría fuera de la cama, ya vestida, e iría al piso de mi amiga a beber brandy y a buscar comprensión. Pero aquí estoy, atrapada dentro de una tienda de lona, rodeada de fieras que quieren comerme. La claustrofobia me hace sentir desesperada por salir, por correr gritando hacia la noche. Deben ser las pastillas de la malaria, que están haciendo estragos en mi cerebro. Quiero que sean las pastillas, porque eso significa que no es culpa mía sentirme desesperada. Debo dejar de tomarlas.
Richard se ha quedado dormido. ¿Cómo puede dormirse tan plácidamente cuando siento que estoy a punto de hacerme añicos? Lo escucho inspirar y exhalar, tan relajado, tan tranquilo. El sonido de que no le importa.
Sigue dormido cuando me despierto a la mañana siguiente. Mientras la pálida luz del amanecer se filtra por las costuras de nuestra tienda, pienso con temor en el día que nos espera. Otro viaje incómodo, sentados uno al lado del otro, intentando comportarnos de manera civilizada. Otro día de ahuyentar mosquitos y mear en los arbustos. Otra noche viendo coquetear a Richard y sintiendo cómo se desmorona otro pedazo de mi corazón. Creo que estas vacaciones no pueden ir a peor.
Y entonces oigo los gritos de una mujer.
CAPÍTULO 2
Boston
Fue el cartero quien llamó. A las once y cuarto de la mañana, una voz trémula por un teléfono móvil: «Estoy en Sanborn Avenue, West Roxbury, 02132. El perro... Vi al perro en la ventana...». Y así es como llegó a la atención de la policía de Boston. Una cascada de acontecimientos que comenzó con un cartero alerta, uno de un ejército de soldados de infantería que se despliega seis días a la semana en los barrios de todo Estados Unidos. Son los ojos de la nación; a veces, los únicos ojos que se dan cuenta de que una anciana viuda no ha recogido su correo, un solterón no contesta el timbre y en un porche hay una pila amarillenta de periódicos.
El primer indicio de que algo iba mal en el interior de la gran casa de Sanborn Avenue, código postal 02132, fue el buzón abarrotado, algo que el cartero estadounidense Luis Muniz notó por primera vez el segundo día. Dos días de correo sin recoger no eran necesariamente motivo de alarma. La gente se ausenta durante el fin de semana. Se olvida de solicitar la suspensión de entrega a domicilio.
Pero, el tercer día, Muniz empezó a preocuparse.
El cuarto día, cuando Muniz abrió el buzón y lo encontró repleto de catálogos, revistas y facturas, supo que tenía que actuar.
—Llamó a la puerta principal —relató el patrullero Gary Root—. Nadie contestó. Se le ocurrió preguntar a la vecina de al lado si sabía algo. Entonces miró por la ventana y vio al perro.
—¿Ese perro que está allí? —preguntó la detective Jane Rizzoli, señalando a un golden retriever de aspecto amistoso que ahora estaba atado al buzón.
—Sí, ese. La placa de su collar dice que se llama Bruno. Lo saqué de la casa antes de que pudiera hacer más... —el patrullero Root tragó saliva— daño.
—¿Y el cartero? ¿Dónde está?
—Se ha cogido el resto del día libre. Es probable que esté tomándose una copa en algún sitio. Tengo su información de contacto, pero no creo que pueda decirte mucho más de lo que acabo de contarte. No entró en la casa, solo llamó al 911. Fui el primero en llegar y encontré la puerta abierta. Entré y... —Sacudió la cabeza—. Ojalá no lo hubiera hecho.
—¿Hablaste con alguien más?
—Con la agradable vecina de al lado. Salió cuando vio los coches aparcados aquí, quería saber qué pasaba. Solo le dije que su vecino había muerto.
Jane se volvió y miró hacia la casa donde Bruno, el simpático perro, había quedado atrapado. Era una casa unifamiliar antigua, de dos plantas con porche, garaje para dos coches y frondosos árboles en el jardín de delante. La puerta del garaje estaba cerrada y en la entrada había aparcado un Ford Explorer negro a nombre del propietario. Esa mañana, no había habido nada que diferenciara la residencia de las demás casas bien cuidadas de la avenida Sanborn, nada que llamara la atención de un policía y le hiciera pensar: «Un momento, aquí pasa algo». Pero ahora había dos coches patrulla aparcados en la acera con las luces encendidas, lo que hacía evidente para cualquiera que allí pasaba algo muy malo. Algo a lo que Jane y su compañero, Barry Frost, estaban a punto de enfrentarse. Al otro lado de la calle, un grupo numeroso de vecinos miraban la casa, boquiabiertos. ¿Alguno de ellos se había dado cuenta de que hacía días que no se veía al dueño, que no había sacado a pasear al perro ni recogido el correo? Seguro que ahora se lo estaban contando unos a otros: «Sí, me di cuenta de que algo no iba bien». Todos somos genios a posteriori.
—¿Quieres guiarnos por la casa? —preguntó Frost al patrullero Root.
—¿Sabes qué? —respondió Root—. Preferiría no hacerlo. Por fin me he quitado el olor de la nariz, y no me apetece volver a olerlo.
Frost tragó saliva.
—Eh... ¿tan grave es?
—Estuve allí unos treinta segundos, como mucho. Mi compañero no duró ni eso. No es que haya nada ahí que tenga que señalaros. Lo veréis enseguida. —Miró al perro, que respondió con un ladrido juguetón—. Pobre cachorro, atrapado ahí sin nada que comer. Sé que no tuvo opción, pero aun así...
Jane miró a Frost, que contemplaba la casa como un condenado a la horca.
—¿Qué has comido? —le preguntó.
—Sándwich de pavo con patatas fritas.
—Espero que lo hayas disfrutado.
—Eso no ayuda, Rizzoli.
Subieron los escalones del porche y se detuvieron para ponerse los guantes y los cubrezapatos.
—¿Sabías que hay una pastilla llamada Compazine? —dijo Jane.
—¿Sí?
—Funciona bastante bien para las náuseas matutinas.
—Estupendo. Cuando me quede embarazado, la probaré.
Se miraron y Jane lo vio respirar hondo, igual que ella. Una última bocanada de aire puro. Con una mano enguantada, abrió la puerta y entraron. Frost levantó el brazo para taparse la nariz y bloquear el olor con el que estaban demasiado familiarizados. Lo llamaran cadaverina, putrescina o con cualquier otro nombre químico, todo se reducía al hedor de la muerte. Pero no fue el olor lo que hizo que Jane y Frost se detuvieran al cruzar la puerta, sino lo que vieron en las paredes.
Miraran donde miraran, muchos ojos les devolvían la mirada. Toda una galería de muertos, enfrentados a estos nuevos intrusos.
—Jesús —murmuró Frost—. ¿Se dedicaba a la caza mayor o algo así?
—Bueno, eso sí que es caza mayor —acotó Jane, mientras miraba la cabeza disecada de un rinoceronte y se preguntaba qué tipo de bala se necesitaba para matar a semejante criatura. O al búfalo del Cabo que estaba a su lado. Pasó despacio junto a la hilera de trofeos; los cubrezapatos susurraban contra el suelo de madera mientras ella observaba, boquiabierta, las cabezas de animales, tan reales que casi esperaba que el león rugiera—. ¿Son legales? ¿Quién demonios mata a un leopardo hoy en día?
—Mira. El perro no era la única mascota que corría por aquí.
En el suelo de madera había varias huellas de color marrón rojizo. Las más grandes correspondían a Bruno, el golden retriever, pero también había huellas más pequeñas repartidas por toda la habitación. Las manchas marrones en el alféizar de la ventana marcaban el lugar donde Bruno había apoyado las patas delanteras para mirar al cartero. Pero no fue simplemente la visión de un perro lo que hizo que Luis Muniz llamara al 911: fue lo que asomaba de la boca de ese perro.
Un dedo humano.
Jane y Frost siguieron el rastro de huellas de patas, pasando bajo los ojos vidriosos de una cebra y un león, una hiena y un facóquero. Este coleccionista no discriminaba por tamaños; hasta las criaturas más pequeñas tenían su ignominioso lugar en esas paredes, incluidos cuatro ratones posando con diminutas tazas de porcelana, sentados alrededor de una mesa en miniatura. Una grotesca fiesta del té del Sombrerero Loco.
A medida que atravesaban el salón y se adentraban en el pasillo, el hedor a putrefacción se hacía más intenso. Aunque aún no podía ver el origen, Jane oía el zumbido ominoso de insectos. Una mosca gorda zumbó en círculos alrededor de su cabeza y se alejó por una puerta.
«Sigue siempre a las moscas. Ellas saben dónde se sirve la cena».
La puerta estaba entreabierta. Justo cuando Jane la empujó, algo blanco salió disparado y pasó junto a sus pies.
—¡Santo cielo! —gritó Frost.
Con el corazón al galope, Jane miró al par de ojos que se asomaban por debajo del sofá del salón.
—Es solo un gato. —Soltó una carcajada de alivio—. Eso explica las huellas más pequeñas.
—Espera, ¿has oído eso? —preguntó Frost—. Creo que hay otro gato allí dentro.
Jane respiró hondo y cruzó la puerta para entrar en el garaje. Un gato atigrado gris se acercó trotando a saludarla y se enroscó entre sus piernas, pero Jane lo ignoró. Su mirada estaba fija en lo que colgaba de un cabrestante del techo. Las moscas eran tan numerosas que podía sentir su zumbido en los huesos mientras revoloteaban en enjambres alrededor del maduro festín que alguien había destripado, dejando al descubierto la carne que se retorcía de gusanos.
Frost se alejó dando arcadas.
El hombre desnudo colgaba cabeza abajo; tenía los tobillos atados con una cuerda de nailon naranja. Como el cadáver de un cerdo colgado en un matadero, le habían abierto el abdomen y extirpado los órganos. Los dos brazos colgaban libres, y las manos casi habrían tocado el suelo... si todavía hubieran estado adheridas al cuerpo. Si el hambre no hubiera obligado al perro Bruno, y quizá también a los dos gatos, a empezar a comer la carne de su dueño.
—Así que ya sabemos de dónde salió ese dedo —dijo Frost, con voz apagada, cubriéndose la boca con la manga—. Jesús, es la peor pesadilla de cualquiera. Que te coma tu propio gato...
A ojos de tres mascotas hambrientas, lo que ahora colgaba del cabrestante parecería sin duda un festín. Los animales ya habían desarticulado las manos y arrancado tanta piel, músculo y cartílago de la cara que el hueso blanco de una órbita había quedado al descubierto, una cresta nacarada que asomaba entre la carne destrozada. Los rasgos faciales estaban roídos hasta resultar irreconocibles, pero los genitales, grotescamente hinchados, no dejaban lugar a dudas de que se trataba de un hombre mayor, a juzgar por el vello púbico gris.
—Colgado y destripado como una presa de caza —dijo una voz detrás de ella.
Sobresaltada, Jane se volvió, para ver a la doctora Maura Isles de pie en la puerta. Incluso en una escena del crimen tan grotesca como aquella, Maura se las arreglaba para verse elegante, con el pelo negro tan impecable como un casco reluciente, la chaqueta y los pantalones grises perfectamente ajustados a su esbelta cintura y caderas. Hacía que Jane se sintiera como la prima desaliñada, con el pelo desordenado y los zapatos desgastados. Maura no se acobardó por el olor, sino que se acercó al cadáver, sin prestar atención a las moscas que se lanzaron en picado sobre su cabeza—. Esto es inquietante —dijo.
—¿Inquietante? —resopló Jane—. Estaba pensando más bien en algo como muy jodido.
El gato atigrado gris abandonó a Jane, se acercó a Maura y se frotó una y otra vez contra su pierna, ronroneando. Qué poca lealtad felina.
Maura apartó al gato con el pie, pero su atención seguía centrada en el cadáver.
—Faltan los órganos abdominales y torácicos. La incisión parece muy firme, desde el pubis hasta el xifoides. Es lo que un cazador haría con un ciervo o un jabalí. Colgarlo, destriparlo y dejarlo madurar. —Miró hacia el techo—. Y eso parece un cabrestante para elevar y colgar la caza. Está claro que esta casa pertenece a un cazador.
—Esos también parecen de cazador —dijo Frost. Señaló el banco de trabajo del garaje, donde un estante imantado sostenía una docena de cuchillos de aspecto letal. Estaban limpios, con las hojas relucientes.
Jane se quedó mirando el cuchillo deshuesador. Imaginó ese filo de navaja cortando carne blanda como mantequilla.
—Qué curioso —observó Maura, centrándose en el torso—. Estas heridas de aquí no parecen hechas con un cuchillo. —Señaló tres incisiones que atravesaban la caja torácica—. Son perfectamente paralelas, como cuchillas montadas juntas.
—Parece una marca de garras —dijo Frost—. ¿Podrían haberla hecho los animales?
—Son demasiado profundas para un gato o un perro. Parecen ser post mortem, con mínima supuración... —Se enderezó y miró el suelo—. Si lo vaciaron aquí, deben haber lavado la sangre con una manguera. ¿Veis ese desagüe en el hormigón? Es algo que un cazador instalaría si usara este espacio para colgar y madurar la carne.
—¿Qué es eso de madurar? Nunca he entendido para qué sirve colgar la carne —dijo Frost.
—Las enzimas post mortem actúan como ablandador natural, pero suele hacerse a temperaturas justo por encima del punto de congelación. Aquí parece haber... ¿cuánto, unos diez grados? Alcanza para que empiece a descomponerse. Y para que haya gusanos. Me alegro de que sea noviembre. Olería mucho peor en agosto. —Con unas pinzas, Maura cogió uno de los gusanos y lo estudió mientras se retorcía en la palma de su guante—. Parecen del tercer estadio. Coinciden con el momento de la muerte, hace unos cuatro días.
—Todas esas cabezas disecadas en el salón —dijo Jane—. Y acaba colgado como un animal muerto. Yo diría que aquí hay un tema recurrente.
—¿La víctima es el dueño de la casa? ¿Habéis confirmado su identidad?
—Es un poco difícil hacer una identificación visual sin las manos ni la cara. Pero diría que la edad coincide. El propietario registrado es Leon Gott, de sesenta y cuatro años. Divorciado, vivía solo.
—Desde luego, no estaba solo cuando murió —dijo Maura, mirando dentro de la incisión lo que ahora era poco más que un cascarón vacío—. ¿Dónde están? —preguntó, y de pronto se volvió hacia Jane—. El asesino colgó el cadáver aquí. ¿Qué hizo con los órganos?
Por un momento, el único sonido en el garaje fue el zumbido de las moscas; Jane pensó en todas las leyendas urbanas que había oído sobre órganos robados. Luego se concentró en el cubo de basura tapado, en la esquina más alejada. Al acercarse a él, sintió que el hedor a putrefacción se hacía aún más intenso; las moscas revoloteaban en una nube hambrienta. Con una mueca de asco, levantó el borde de la tapa. Un rápido vistazo fue todo lo que pudo soportar antes de que el olor la obligara a retroceder dando arcadas.
—Supongo que los has encontrado —dijo Maura.
—Sí —murmuró Jane—. Al menos, los intestinos. Te dejaré el inventario completo de tripas a ti.
—Genial.
—Oh, sí, será muy divertido.
—No, lo que quiero decir es que el asesino era meticuloso. La incisión. La extracción de las vísceras. —Los cubrezapatos crujieron mientras Maura se dirigía al cubo de la basura.
Tanto Jane como Frost retrocedieron cuando Maura abrió la tapa, pero incluso desde el lado opuesto del garaje percibieron el olor repugnante de los órganos en descomposición. El olor parecía perturbar al gato atigrado, que se frotaba contra Maura con más fervor aún, maullando para llamar su atención.
—Tienes un nuevo amigo —dijo Jane.
—Comportamiento normal de felino. Me reclama como su territorio —dijo Maura, mientras hundía una mano enguantada en el cubo de la basura.
—Sé que te gusta ser minuciosa, Maura —dijo Jane—. Pero ¿qué tal si los revisamos en la morgue? ¿En una sala con protección contra riesgo biológico o algo así?
—Necesito estar segura...
—¿De qué? Se hueleque estánahí. —Asqueada, Jane vio cómo Maura se inclinaba sobre el cubo de la basura y metía aún más la mano en el montón de vísceras. En la morgue, había visto cómo Maura abría torsos y despegaba cueros cabelludos, descarnaba huesos y cortaba cráneos con una sierra, todo con una concentración tal como si fuera guiada con un láser. Esa misma concentración gélida se reflejaba en el rostro de Maura mientras hurgaba en la masa coagulada del cubo de basura, sin prestar atención a las moscas que ahora se arrastraban por su pelo oscuro elegantemente cortado. ¿Qué otra persona podía verse elegante haciendo algo tan repugnante?
—Venga, no es como si no hubieras visto tripas antes —dijo Jane.
Maura no contestó y hundió más las manos en el cubo.
—De acuerdo. —Jane suspiró—. No nos necesitas para esto. Frost y yo comprobaremos el resto del...
—Hay demasiado —murmuró Maura.
—¿Demasiado qué?
—Este no es un volumen normal de vísceras.
—Tú eres la que siempre habla de gases bacterianos. De hinchazón.
—La hinchazón no explica esto. —Maura se enderezó, y lo que sostenía en su mano enguantada hizo que Jane retrocediera.
—¿Es un corazón?
—Este no es un corazón normal, Jane —dijo Maura—. Sí, tiene cuatro cámaras, pero este arco aórtico no es normal. Tampoco lo son los grandes vasos.
—Leon Gott tenía sesenta y cuatro años —dijo Frost—. Tal vez le fallaba el corazón.
—Ese es el problema. Esto no parece el corazón de un hombre de sesenta y cuatro años. —Maura volvió a meter la mano en el cubo de la basura—. Pero este sí —dijo, y extendió la otra mano.
Jane miró una mano; luego, la otra.
—Espera. ¿Hay dos corazones ahí dentro?
—Y dos pares de pulmones.
Jane y Frost se miraron.
—Mierda —dijo él.
CAPÍTULO 3
Frost buscó en la planta baja y Jane, en el primer piso. Fue habitación por habitación, abriendo armarios y cajones, mirando debajo de las camas. No había cadáveres destripados por ninguna parte ni señales de lucha, pero sí muchas motas de polvo y pelos de gato. El señor Gott —si es que era el hombre que estaba colgado en el garaje— no había sido fanático de la limpieza y el orden, y en su cómoda había recibos de ferretería, baterías de audífonos, una cartera con tres tarjetas de crédito y cuarenta y ocho dólares en efectivo, y unas cuantas balas sueltas. Lo que dejaba claro que el señor Gott era más que un entusiasta de las armas de fuego. No le sorprendió abrir el cajón de la mesita de noche y encontrar una pistola Glock cargada, con una bala en la recámara, lista para disparar. Justo la herramienta indicada para un hombre paranoico.
Lástima que el arma estuviera arriba mientras al propietario de la casa le arrancaban las tripas abajo.
En el armario del baño encontró el esperado arsenal de pastillas para un hombre de sesenta y cuatro años. Aspirina e ibuprofeno, atorvastatina y Lopresor. Y en la encimera había un par de audífonos de alta gama. No los llevaba puestos, lo que significaba que podría no haber oído a un intruso.
Cuando Jane bajaba las escaleras, sonó el teléfono en el salón. Cuando llegó, el contestador ya se había puesto en marcha y Jane oyó la voz de un hombre que dejaba un mensaje:
Hola, Leon. No me contestaste sobre lo del viaje a Colorado. Hazme saber si quieres unirte a nosotros. Debería ser divertido.
Jane estaba a punto de volver a reproducir el mensaje para ver el número de teléfono de la persona que llamaba cuando se dio cuenta de que el botón de reproducir estaba manchado de lo que parecía sangre. Según la pantalla parpadeante, había dos mensajes grabados y ella acababa de escuchar el segundo.
Con un dedo enguantado, presionó «Reproducir».
3 de noviembre, nueve y cuarto de la mañana:
... y si llama inmediatamente, podemos rebajar las tarifas de su tarjeta de crédito. No pierda la oportunidad de aprovechar esta oferta especial.
6 de noviembre, 14 horas:
Hola, Leon. No me contestaste sobre lo del viaje a Colorado. Hazme saber si quieres unirte a nosotros. Debería ser divertido.
El 3 de noviembre fue lunes, hoy era jueves. Ese primer mensaje seguía en el contestador, sin reproducir, porque a las nueve de la mañana del lunes, Leon Gott probablemente estaba muerto.
—¿Jane? —dijo Maura.
El gato la había seguido hasta el pasillo y dibujaba figuras de ochos entre sus piernas.
—Hay sangre en este contestador —dijo Jane, volviéndose para mirarla—. ¿Por qué lo tocaría el asesino? ¿Por qué revisaría los mensajes de la víctima?
—Ven a ver lo que Frost ha encontrado en el jardín trasero.
Jane la siguió hasta la cocina y salió por la puerta de atrás. En un jardín vallado donde la hierba crecía por trozos, había un edificio anexo con revestimiento metálico. Demasiado grande para ser solo un cobertizo de almacenamiento, la estructura sin ventanas parecía lo bastante amplia como para ocultar todo tipo de horrores. Al entrar, Jane percibió un olor químico, a alcohol. Las bombillas fluorescentes iluminaban el interior con un resplandor frío y clínico.
Frost estaba de pie junto a una gran mesa de trabajo, estudiando una herramienta de aspecto temible atornillada a ella.
—Al principio pensé que era una sierra de mesa —dijo—. Pero esta hoja no se parece a ninguna sierra que haya visto nunca. ¿Y esos armarios de ahí? —Señaló al otro lado del taller—. Echa un vistazo a lo que hay dentro.
A través de las puertas de cristal del armario, Jane vio cajas de guantes de látex y una serie de instrumentos de aspecto aterrador dispuestos en los estantes. Bisturíes y cuchillos, sondas, pinzas y fórceps: herramientas de cirujano. De los ganchos de la pared colgaban delantales de goma salpicados con lo que parecían manchas de sangre. Con un escalofrío, se volvió y miró la mesa de trabajo de madera contrachapada, cuya superficie estaba llena de muescas y cortes, y vio un trozo de carne cruda congelada.
—Bien —murmuró Jane—. Ahora sí que siento terror.
—Esto es como el taller de un asesino en serie —dijo Frost—. Y esta mesa es donde rebanaba y cortaba los cuerpos.
En la esquina había un barril blanco de unos doscientos litros montado sobre un motor eléctrico.
—¿Para qué demonios es esa cosa?
Frost negó con la cabeza.
—Parece lo bastante grande como para sostener...
Jane fue hacia el barril. Se detuvo al ver gotas rojas en el suelo. Había manchas en la tapa.
—Hay sangre por todas partes.
—¿Qué hay dentro del barril? —preguntó Maura.
Jane dio un fuerte tirón al cerrojo.
—Y detrás de la puerta número dos hay... —Echó un vistazo a la tapa abierta—. Serrín.
—¿Eso es todo?
Jane metió la mano en el barril y rebuscó entre los copos, levantando una nube de polvo de madera.
—Solo serrín.
—Así que todavía nos falta la segunda víctima —dijo Frost.
Maura se acercó a la aterradora herramienta que Frost había creído que era una sierra de mesa. Mientras examinaba la hoja, el gato volvió restregarse contra su pantalón, negándose a dejarla en paz.
—¿Ha visto bien esto, detective Frost ?
—Me he acercado hasta donde he podido.
—¿Nota cómo esta hoja circular tiene un filo que está doblado hacia los lados? Es evidente que no está hecha para cortar.
Jane se unió a ella en la mesa y tocó con cuidado el filo de la hoja.
—Esto parece que te haría pedazos.
—Puede que sea para eso. Creo que se llama descarnador. No se usa para cortar, sino para moler la carne.
—¿Quién fabrica una máquina así?
Maura fue hasta un armario y abrió la puerta. Dentro había una hilera de lo que parecían botes de pintura. Cogió un bote grande y le dio la vuelta para leer el contenido.
—Bondo.
—¿Un producto para coches? —dijo Jane, al ver la imagen de un coche en la etiqueta.
—La etiqueta dice que es masilla para carrocerías. Para reparar abolladuras y arañazos. —Maura volvió a dejar la lata en la estantería. No podía quitarse de encima al gato gris, que la siguió mientras se dirigía al armario y miraba a través de las puertas de cristal los cuchillos y las sondas, dispuestos como el juego de herramientas de un cirujano—. Creo que sé para qué se utilizaba esta habitación. —Se volvió hacia Jane—. ¿Recuerdas ese segundo grupo de vísceras en el cubo de basura? No creo que sean humanas.
—Leon Gott no era un hombre agradable. Y estoy tratando de ser benévola —dijo Nora Bazarian, mientras limpiaba un bigote de crema de zanahoria de la boca de su hijo de un año. Con sus vaqueros desteñidos, la camiseta ajustada y el pelo rubio recogido en una coleta juvenil, parecía más una adolescente que una madre de treinta y tres años con dos hijos. Tenía la habilidad de madre de hacer varias cosas a la vez: metía cucharadas de zanahoria en la boca abierta de su hijo y al mismo tiempo cargaba el lavavajillas, vigilaba el pastel en el horno y respondía a las preguntas de Jane. No era de extrañar que la mujer tuviera la cintura de una adolescente; no se quedaba quieta ni cinco segundos.
—¿Sabe lo que le gritó a mi hijo de seis años? —dijo Nora—. «Fuera de mi jardín». Solía pensar que eso solo lo hacían los viejos cascarrabias en las caricaturas, pero Leon se lo dijo de verdad a mi hijo. Y todo porque Timmy se acercó a acariciar a su perro. —Nora cerró el lavavajillas de golpe—. Bruno tiene mejores modales que su dueño.
—¿Desde cuándo conocía al señor Gott? —preguntó Jane.
—Nos mudamos a esta casa hace seis años, justo después de que naciera Timmy. Pensamos que era el barrio perfecto para los niños. Puede ver lo bien cuidados que están la mayoría de los jardines y, además, hay otras familias jóvenes en esta calle, con niños de la edad de Timmy. —Con gracia de bailarina, se giró hacia la cafetera y volvió a llenar la taza de Jane—. Unos días después de mudarnos, le llevé a Leon un plato de brownies, solo para saludarlo. Ni siquiera me dio las gracias, solo me dijo que no comía dulces y me los devolvió. Luego se quejó de que mi bebé lloraba demasiado por la noche. ¿Puede creerlo? —Se sentó y metió más zanahorias en la boca de su hijo—. Para colmo, tenía todos esos animales muertos colgados en la pared.
—Así que ha estado dentro de su casa.
—Solo una vez. Me contó con mucho orgullo que él mismo había matado a la mayoría de ellos. ¿Qué clase de persona mata animales solo para decorar sus paredes? —Limpió una gota de zanahoria de la barbilla del bebé—. Fue entonces cuando decidí que nos mantendríamos alejados de él. ¿Verdad, Sam? —dijo, dirigiéndose al niño—. Bien lejos de ese hombre malo.
—¿Cuándo vio al señor Gott por última vez?
—Hablé con el agente Root sobre todo esto. Vi a Leon por última vez el fin de semana.
—¿Qué día?
—El domingo por la mañana. Lo vi en su entrada. Metía bolsas de la compra en su casa.
—¿Vio si alguien lo visitó aquel día?
—Estuve fuera la mayor parte del domingo. Mi marido está en California esta semana, así que llevé a los niños a casa de mi madre, en Falmouth. Esa noche volvimos tarde a casa.
—¿A qué hora?
—Alrededor de las nueve y media o diez.
—Y esa noche, ¿escuchó algo inusual al lado? ¿Gritos, voces fuertes?
Nora dejó la cuchara y la miró con el ceño fruncido. El bebé emitió un graznido de hambre, pero Nora lo ignoró; su atención estaba totalmente centrada en Jane.
—Cuando el agente Root me dijo que habían encontrado a Leon ahorcado en su garaje, pensé que había sido un suicidio.
—Me temo que estamos ante un homicidio.
—¿Está segura?
«Sí. Estoy segura».
—Señora Bazarian, si pudiera recordar la noche del domingo...
—Mi marido no vuelve a casa hasta el lunes, y estoy sola con los niños. ¿Es seguro que nos quedemos aquí?
—Hábleme del domingo por la noche.
—¿Mis hijos estarán seguros?
Era la primera pregunta que haría cualquier madre. Jane pensó en su propia hija de tres años, Regina. Pensó en cómo se sentiría ella en la situación de Nora Bazarian, con dos niños pequeños, viviendo tan cerca de un lugar donde se había cometido un acto violento. ¿Preferiría que la tranquilizaran o que le dijeran la verdad, que era que ella no sabía la respuesta? No podía prometer que alguien estaría siempre a salvo.
—Hasta que sepamos más —dijo Jane—, sería buena idea tomar precauciones.
—¿Qué se sabe?
—Creemos que ocurrió en algún momento de la noche del domingo.
—Ha estado muerto todo este tiempo —murmuró Nora—. Justo al lado, y no tenía ni idea.
—¿No vio ni oyó nada inusual el domingo por la noche?
—Puede verlo por usted misma: hay una valla alta alrededor de su jardín, así que nunca sabíamos lo que sucedía allí. Excepto cuando hacía ese horrible ruido en su taller del jardín.
—¿Qué tipo de ruido?