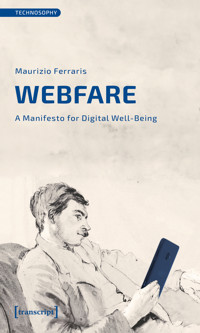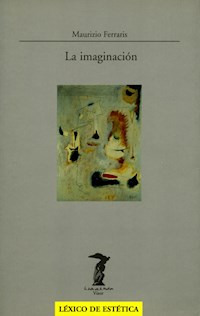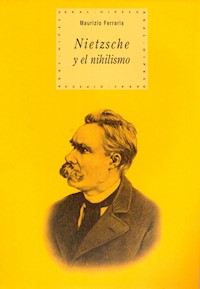Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Herder
- Sprache: Spanisch
El punto de partida del autor es un hecho de lo más común: en pleno fin de semana y a altas horas de la noche recibimos un e-mail del trabajo, lo leemos y lo respondemos. ¿Qué nos lleva a responderlo como si fuera una verdadera llamada a las armas? ¿Cómo es posible que, tantas décadas después y en tiempos de paz, se haya cumplido el ideal de la "movilización total" expresado por Ernst Jünger en los años treinta? No cabe duda de que la relación establecida entre tecnología y ser humano es desigual. Sin embargo, Ferraris se aleja de la visión para la cual detrás de la emergencia tecnológica hay una estrategia de dominación y aborda esta cuestión desde el punto de vista del Nuevo Realismo. Propone una antropología del homo cellularis, que acepta inicialmente la concepción del ser humano en tanto que ser técnico y por lo tanto, constitutivamente dependiente y alienado para luego deconstruirla, abriendo así la posibilidad a un panorama realista de emancipación que no descuide el programa de la Ilustración y el Humanismo. Tal vez por primera vez en la historia del mundo, el absoluto está en nuestras manos. Pero tener el mundo en las manos es también, de manera automática, estar en manos del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurizio Ferraris
Movilizacióntotal
traducción deMiguel Alonso Ortega
Herder
Título original: Mobilitazione totale
Traducción: Miguel Alonso Ortega
Diseño de la cubierta: Gabriel Nunes
Edición digital: José Toribio Barba
© 2015, Gius. Laterza & Figli, Roma
© 2017, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3925-4
1.ª edición digital: 2017
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
LA LLAMADA«¿Dónde estás? ¡Preséntate! ¡Actúa!»
LA MOVILIZACIÓN¿Cómo y por qué nos moviliza la llamada?
EL APARATO¿Cuál es el aparato que hace posible la movilización?
LA DISPOSICIÓN¿Quién me manda hacerlo?
LA RESPUESTA¿Es posible no responder?¿Cómo se responde?¿Qué se responde?
PALABRAS CLAVE
AGRADECIMIENTOS
LA LLAMADA«¿Dónde estás? ¡Preséntate! ¡Actúa!»
Es la noche del sábado, tradicionalmente consagrada al descanso. Me despierto. Me intereso por saber la hora y, obviamente, miro el teléfono, el cual me dice que son las tres. Pero, al mismo tiempo, observo que me ha llegado un correo. No resisto a la curiosidad, o mejor a la ansiedad (el correo tiene que ver con un asunto de trabajo), y ya no hay vuelta atrás: lo leo y respondo. Estoy trabajando —o quizás sea más exacto decir que estoy ejecutando una orden— en la noche del sábado, dondequiera que esté.
La llamada (vibración del móvil, molesto tintineo, o incluso, como en mi caso, tan solo la notificación de un correo) es una llamada a las armas en el corazón de la noche y en plena vida civil, igual que en la movilización total de la que hablaba Ernst Jünger en los años treinta.1 Pero, aparentemente, no hay guerras en curso, al menos en las latitudes desde las que combato mi solitaria batalla armado con el móvil. Y sospecho que no soy el único en estas condiciones. Llega un mensaje y nos moviliza. Nos moviliza sobre todo en la medida en que, al encontrarse en un soporte móvil, es un Diktat que nos alcanza en cualquier parte del mismo modo que puede movilizar a otros miles de millones de personas.
De hecho, actualmente, el número de abonados a los dispositivos móviles supera al de la población mundial. ¿Quién lo habría imaginado hace solo veinte años? A día de hoy, tres mil millones y medio de usuarios de la red, esto es la mitad de la población mundial, escribe (y, lo que es más grave, recibe) sesenta y cuatro mil millones de correos electrónicos, lanza veintidós millones de tweets y publica un millón de entradas. ¿Qué se preguntan? ¿Qué se dicen? Obviamente muchas cosas, en gran medida algo como «¡Soy yo, existo, estoy aquí!». Pero esta —por decirlo de modo burocrático— autocertificación de existencia en vida parece ser ya la respuesta a una pregunta fundamental: «¿Dónde estás? ¡Preséntate! ¡Actúa!». Esto es, a la llamada que me moviliza de noche y que proviene, antes que de un usuario humano cualquiera, de aquello que analizaré bajo el nombre, amenazante pero creo que apropiado, de «aparato» [apparato].2
No es difícil percibir en las ARMI3 (propongo este acrónimo como nombre genérico de los terminales de la movilización: Aparatos [apparecchi] de Registro y Movilización de la Intencionalidad) el tono entre indiscreto y autoritario de la pregunta fundamental que dirigimos cada vez que llamamos a alguien al móvil. «¿Dónde estás?» es un apóstrofe que se arroga la autoridad de saber dónde estamos, como si preludiara una infracción del habeas corpus, y a la vez posee el tono que no admite réplica del «¿Dónde está tu hermano?» con el que Dios se dirige a Caín.4
Es el tono de fondo, el bajo continuo que, más allá de cualquier contenido de la comunicación, confiere un estilo militar a la llamada. Al responder soy yo mismo (o al menos creo serlo, y con esto basta), sigo el mandamiento de una religión de la cual soy, al fin y al cabo, un creyente, en una situación que dista mucho de la que está vigente en una cadena de montaje. Como es obvio, alguien podría objetarme que la alienación es precisamente esto: creer perseguir algo nuestro mientras nos perdemos en intereses y acciones programados por otros. A lo que yo, de manera no menos obvia, podría rebatir que, por lo que ambos sabemos, él podría ser un zombi programado para publicar compulsivamente mensajes de crítica de la ideología en las redes sociales. Una retorsión inevitable y no demasiado aguda del argumento, pero verdadera: incluso el más implacable crítico del sistema, el bloguero más irritable y huraño, el intelectual más disidente, aceptaría, en su disidencia, el sistema que critica a través de petulantes entradas y tweets.
Lo más inquietante es el imperio militar que ejerce la llamada. El aparato [apparecchio] que funciona como terminal del aparato [apparato] parece ordenar algo, al contrario de lo que habría hecho un medio del siglo pasado, como una radio o un televisor, dedicados al entretenimiento, a la información y, claro está, a la persuasión. Actividades que antiguamente habrían sido censuradísimas por la crítica de la cultura, y a menudo con excelentes motivos, pero, en definitiva, bondadosas y, al fin y al cabo, pacíficas con respecto a la llamada. Habría podido limitarme, sin duda, a mirar la hora y beber un vaso de agua, dejando la respuesta para la mañana siguiente. En efecto, así sucede muchas veces. Pero el mismo hecho de que, en ocasiones, pueda llegar a darse una reacción compulsiva de este tipo, que transforma los dispositivos móviles en aparatos de movilización, nos lleva a cuestiones que nada tienen que ver con las peculiaridades propias de los viejos y los nuevos medios. Más bien, los nuevos medios revelan algo muy antiguo, que forma parte de la esencia misma de nuestra forma de ser humanos, así como de nuestra forma de ser sociales.
Es un error ver en la técnica algo moderno y, sobre todo, algo consciente. La técnica, al igual que el mito, es una revelación en la que porciones de un inconsciente colectivo no programado por nadie emergen de forma progresiva. Los románticos, hace dos siglos, auspiciaban el advenimiento de una nueva mitología: hela aquí, en internet. Y es verosímil que, debido a la velocidad de las innovaciones tecnológicas, en los años venideros emerjan otros muchos fragmentos de esta mitología, novísima en sus aparatos [apparecchi] pero, como veremos, antiquísima en el aparato [apparato] que los gobierna. El tema de este libro es precisamente lo arcaico y, en buena medida, lo inconsciente.5 Más precisamente, la pregunta a la que quisiera intentar dar una respuesta es una familiar lejana de los grandes interrogantes kantianos (qué puedo saber, hacer, esperar): ¿quién me manda hacerlo? ¿Cuál es la fuerza que me mueve con la perentoriedad de un imperativo categórico?6 No se trata, entiendo, de un imperativo psicológico y puramente individual, que se pueda resolver mediante una terapia o una toma de conciencia. La toma de conciencia se tiene que dar, pero tiene que ver con la naturaleza del aparato [apparato] (distinto del apparecchio, ya se trate de un ordenador, un smartphone o una tableta, pero impensable sin él) que ha producido esta militarización de la vida civil.
Una aclaración antes de seguir adelante. Al contrario que en mis trabajos precedentes, en este libro no describiré una ontología social, sino una antropología de nuestro ser en el mundo. En pocas palabras: qué es el hombre en un momento en el que la estructura fundamental de la realidad social parece ofrecida, de manera creciente, por internet. Esta antropología reconecta de manera ideal con los numerosísimos tratados que, durante el siglo pasado, afrontaron el tema de la incidencia de la técnica sobre la naturaleza humana.7 Con respecto a dichos estudios tan solo poseo la inmerecida ventaja de ocuparme de una tecnología mucho más cercana al mundo social de lo que sucedía con anterioridad. Esto pone de manifiesto, aún más si cabe, que no existe un grado cero de la naturaleza humana (consideración que, por otro lado, podría hacerse extensible a distintas formas de vida animal), y cómo esta está constitutivamente determinada (hasta el más alto nivel, el de la motivación) por elementos que en un sentido amplio pueden ser definidos como «culturales».
Reconocer estas formas de motivación (esto es, responder al interrogante «¿Quién me manda hacerlo?») es el objetivo fundamental de las páginas que siguen, y para tal fin he tenido que introducir cierto número de términos técnicos, nuevos, seminuevos o viejos, incluso cuando los empleo en un sentido algo diferente del habitual. Son, por así decirlo, una versión actualizada de los «existenciales» heideggerianos. Me excuso por anticipado por el abuso de expresiones idiomáticas; no me ha sido posible hacerlo de otro modo (pero aún podría haberlo empeorado poniéndolo en mayúsculas: tal vez habría quedado más claro, pero resultaría insoportable). Para hacer todo, si no más leve, al menos más claro, he añadido al final del volumen un glosario con las palabras clave que podrá usarse como sinopsis de las tesis fundamentales que defiendo en este libro.
LA MOVILIZACIÓN¿Cómo y por qué nos moviliza la llamada?
La llamada es, antes que nada, una responsabilización: respondo porque me siento apostrofado, yo, precisamente yo. La responsabilidad de la que me siento investido tiene un inconfundible carácter de «primera persona»: el mensaje está dirigido a mí, y yo siento la necesidad de responder con la misma (aparente) naturalidad con la que el filósofo estadounidense John Searle, en la anécdota referida al principio de La construcción de la realidad social, siente la necesidad de entrar en un bar de París y pedir una cerveza.8
Hay, no obstante, una importante diferencia. Mi interrogante no se dirige, como en el libro de Searle, al reconocimiento de la «inmensa ontología invisible» de normas y contratos compartidos por la intencionalidad colectiva que hace posible la ejecución de una petición tan simple, sino que más bien trata de sacar a la luz al aparato [apparato] que se esconde detrás de la movilización y que me lleva a sentirme responsable o, cuando no, francamente culpable. Un enigma que, ha de admitirse, es aún más complicado que reconocer las motivaciones que puedan inducir a un estadounidense en París a entrar en un bar y pedir una cerveza. ¿Cómo escribía otro estadounidense en París, Fitzgerald? «Primero, te tomas una bebida. Segundo, la bebida se toma una bebida. Tercero, la bebida te toma a ti»: hablando claro, únicamente a la tercera cerveza dejo de ser yo quien decide. En el caso de la llamada, la situación es más apremiante e imperiosa: «Primero, la llamada te toma a ti. Segundo, la llamada te toma a ti. Tercero, la llamada te toma a ti».
Para resolver el enigma intentamos, antes que nada, definir el ambiente en el que tiene lugar la llamada: las ARMI, esto es, el aparato [apparecchio] que transmite la llamada; los movilizados, es decir, una parte considerable de los sesenta y cuatro mil millones de destinatarios y remitentes de los correos que se envían cada día; la militarización, a saber, el contexto despojado de las distinciones, propias de la vida civil, entre público y privado, así como entre trabajo y descanso.
El apparecchio: las ARMI
El absoluto. ¿Qué hace de la llamada de móvil algo mucho más poderoso que la atracción por la cerveza de Searle? En pocas palabras, si la cerveza tiene que ver con el espíritu, aunque sea de lúpulo, la llamada comunica con el absoluto. Por primera vez en la historia del mundo, el absoluto está en nuestros bolsillos. El aparato [apparato], cuya manifestación más evidente es internet, es un imperio sobre el que nunca se pone el sol,9 y el hecho de tener un smartphone en el bolsillo significa tener el mundo en la mano, pero también, y de manera automática, estar en manos del mundo: en cualquier momento podrá llegar una solicitud, en cualquier momento seremos responsables. También se podría establecer, por contrato, que se trabaja una hora a la semana; pero, en cualquier caso, se pondría en práctica el principio por el cual se trabaja durante todas las horas del día (y, nótese bien, los desempleados trabajan más que los demás: tendremos ocasión de volver a este estado de cosas con amplitud). Dentro de poco será posible incluso hacer llamadas desde los aviones (por el momento solo en Estados Unidos), lo que aumentará el riesgo de colisión. Al igual que en el lema de la artillería británica, ubique quo fas et gloria ducunt, lo justo y la gloria conducen a cualquier parte, nos vemos bombardeados por misiles y misivas que, por lo general, llevan implícita una respuesta, con un crecimiento indefinido de la responsabilidad laboral y de la responsabilidad en general. Y así hasta llegar a la hipérbole de telefonear a 11 000 metros mientras se atraviesan los husos horarios, a la carrera, a 900 kilómetros por hora.
El móvil moviliza. He aquí lo que ha cambiado desde los tiempos (hace exactamente veinte años) de la cerveza de Searle. Quien todavía esté en condiciones de hacerlo, que regrese a la época, lejana conceptualmente y cercana cronológicamente, en la que los teléfonos eran aparatos [apparati] fijos y capaces tan solo de comunicar, sin ningún aspecto vinculado al registro. En esa época, todo aquel que no se encontrara en las cercanías de un teléfono fijo bajo su competencia (el teléfono de casa o de la oficina) estaba virtualmente eximido de cualquier responsabilidad. El teléfono sonaba, pero si se tenía un motivo válido para no estar en casa o en la oficina, en modo alguno se le podía imputar a uno el hecho de que era ilocalizable (según se decía). Añádase que el fijo no solo estaba localizado, sino que, en teoría, era amnésico (antes de la invención de los contestadores automáticos y de los aparatos [apparati] secundarios de memorización de las llamadas), por lo que no quedaba rastro de las llamadas incluso cuando se regresaba a las cercanías del aparato [apparecchio]. Así pues, también en este caso, ninguna responsabilidad sino la vida civil, el habeas corpus en definitiva.
El único teléfono móvil (aunque desmemoriado) fue durante muchos años el teléfono rojo concebido en 1963. Encerrado en una cajita, seguía como una sombra o un espectro al presidente de Estados Unidos y podía ser utilizado para comunicar directamente con el presidente de la Unión Soviética en caso de amenaza de guerra nuclear. En retrospectiva, la referencia a la esfera militar aparece como profética. Las ARMI contemporáneas son dispositivos móviles y movilizadores que obtienen todo su poder del hecho de que están siempre con nosotros y siempre dotados de memoria. Esto significa que, a diferencia de lo que sucedía con el fijo, somos responsables ante los mensajes que nos puedan alcanzar, en cualquier lugar y en cualquier momento. Incluso si nos halláramos en una zona sin cobertura o nuestras ARMI estuvieran descargadas por alguna razón, la memoria, al reactivarse, nos situaría en poquísimo tiempo delante de nuestras responsabilidades, es decir, de los mensajes que nos han alcanzado durante el periodo de desconexión.
Guerra total. Si el teléfono rojo estaba pensado para prevenir la guerra mundial, el móvil ha desencade-nado algo que nos recuerda a la guerra total. «¿Queréis una guerra total, más total de lo que nunca podríais imaginar?», preguntaba Goebbels en 1943. Por mucho que el auditorio respondiera que sí con la peor voluntad del mundo, estaba desprovisto de las ARMI, las cuales condensan tres funciones —la movilidad, el archivo y la comunicación— que, en tiempos, eran mutuamente exclusivas. En el sentido de que podías decidir irte de viaje, pero esto conllevaba (en una época anterior al móvil y al correo electrónico) la renuncia a cualquier comunicación, e incluso el archivo, en el mejor de los casos, era un equipaje demasiado pesado que contenía un fragmento irrisorio de la información contenida en una memoria USB. O bien se podía estar en el archivo, esto es, en el estudio, con (casi) todos los documentos necesarios y con el teléfono; pero a menudo faltaba algo, y era obligado migrar a la biblioteca, donde se tenía que renunciar a la comunicación (al no haber correos electrónicos ni móviles). En ambos casos, la movilidad resultaba imposible. Ahora todo está en las ARMI, convertidas en el contenedor total de los documentos, de su adquisición, de su conservación y de su transmisión, el guardián y garante de nuestra vida social. Lo cual, obviamente, significa que, si perdemos las ARMI, todo está perdido.
Sin duda, hay cierta ironía en el hecho de que este sueño o pesadilla de otro siglo, conectado con las tempestades de acero y el militarismo —y que, por tanto, parecía definitivamente acabado en 1945 tras la catástrofe de Alemania—, haya encontrado su realización en un contexto completamente distinto, de plástico y ligereza, fuera de cualquier ostentada marcialidad. Un contexto que no atañe a todo el mundo, pero que, en cualquier caso, afecta a una parte significativa de los siete mil millones de personas que habitan el planeta, bastante más de lo que haya podido suceder con ningún otro evento histórico o social: más que el monoteísmo, más que el capitalismo, más que el comunismo.
Los actores: los movilizados
Acción. Normalmente, la llamada no se limita a demandar una respuesta: exige una acción. En un momento en el que la mayor parte de los trabajos se realizan por medio de las ARMI, el acceso a ellas equivale al acceso al trabajo: piénsese en la cantidad de prestaciones efectuadas con las ARMI fuera del horario normal de servicio. En rigor, este trabajo no está retribuido, y a menudo ni siquiera se contabiliza como trabajo, lo que supone (es fácil de entender) una nueva frontera de la explotación que comienza en el momento en el que, tal y como ocurría en muchas empresas, se obliga a los empleados a estar siempre provistos de un smartphone (escribo «ocurría» no porque hoy ya no suceda, sino simplemente porque parece inconcebible la idea de un empleado, o mejor de un individuo en general, desprovisto de las ARMI).
Los movilizados aceptan ser llamados a la acción en cualquier momento y soportan una objetiva disminución de la libertad, que no se ve correspondida por ningún tipo de ventaja económica, y que, es más, la mayoría de las veces se transforma en trabajo gratuito, sin ninguna protección sindical. Y no hay nada de sorprendente (tal vez solo una ironía amarga) si el trabajo consiste en publicar críticas al capital concebido como en los tiempos de los campos y los talleres en las redes sociales, y lo que se dirime mediante el post (para el crítico inflexible del mismo modo que para cualquier otro movilizado) es la visibilidad. Resulta evidente que, por muy legítimo que sea, leer todo esto en términos de «servidumbre voluntaria»10 puede traducir en términos morales lo que, por el contrario, tiene una dimensión estructural.11 Los componentes son mucho más amplios y variados.
Responsabilidad. El mensaje está destinado a ti, precisamente a ti; te alcanza. Quien lo ha mandado sabe que lo has leído. La orden se presenta como un mandato individual, de manera bien distinta a lo que ocurría con los viejos medios. Lo que se transmite con la llamada no es una simple información, como las que eran (y aún hoy lo son, de manera residual) transmitidas por los medios del siglo pasado. Desde este punto de vista, nuestra situación ha cambiado mucho con respecto a la época de la radio y la televisión. Entonces nos quejábamos (y son quejas que, ahora, nos parecen verdaderamente exageradas) de que estábamos sumergidos en un flujo de información superabundante e imposible de gestionar. Pues bien, ¿dónde está el problema? No tenerlo en cuenta habría sido suficiente. Pero es mucho más difícil hacer frente al alud de solicitudes, peticiones, preguntas impacientes dirigidas por la armada móvil que nos rodea.