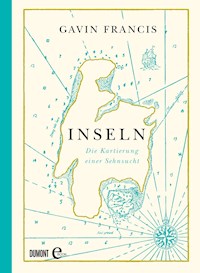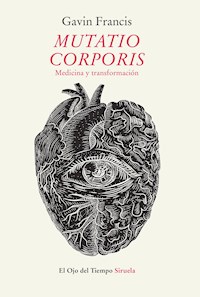
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Oportuno, sugerente y elocuente... rebosante de humanidad y agudeza, Francis se suma a las filas de esos médicos de elegante pluma, entre los que se encuentran Oliver Sacks y Atul Gawande, y que a pesar de su sabiduría son capaces de conservar una profunda humildad». The Times Estar vivo significa estar inmerso en un constante proceso de transformación: crecer, curarse, aprender, envejecer. Nuestro margen de decisión es escaso en lo referente a algunos cambios: no podemos evitar la pubertad, la menopausia o que nuestro cabello se vuelva gris. Otros no afectan a todos los seres humanos y algunos pueden convertirse en hitos esperados en nuestro camino —un embarazo o una transición de género anhelada—. También hay cambios que abren senderos oscuros, como las crueles alteraciones producidas por la anorexia o las arenas movedizas de la pérdida de memoria. En la actualidad la medicina, con ayuda de las nuevas tecnologías, tiene un poder sin precedentes para modificar nuestras vidas, aunque con limitaciones. Gavin Francis se sumerge en la historia de la medicina con la misma facilidad que lo hace en los casos de su práctica médica para revelar hasta qué punto somos capaces de cambiar en cuerpo y mente. Asimismo, indaga en la historia, el arte, la literatura, los mitos y la magia para demostrar que la esencia misma del ser humano es el cambio. El resultado es una obra que nos permite explorar el sentido de nuestra naturaleza biológica, psicológica y filosófica; en suma, de nuestra identidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2019
The translation of this title was made possible with the help of the Publishing Scotland translation fund
Título original:Shapeshifters
En cubierta: ilustración de © iStock.com / Irina Stankevich
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Gavin Francis, 2018
© De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2019
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17860-68-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Una nota acerca de la confidencialidad
1. Transformación
2. Hombres loboAlteraciones bajo el influjo de la luna llena
3. ConcepciónLa primera y la segunda razón para existir
4. DormirLa cámara de los sueños
5. BodybuildingDesbocados de furia
6. El cuero cabelludoCuernos, terror y gloria
7. NacimientoLa transformación del corazón
8. RejuvenecimientoUna alquimia de juventud y belleza
9. TatuajeEl arte de la transformación
10. AnorexiaEl hechizo del control
11. AlucinacionesLa esfera demoniaca
12. PubertadJuventud súbitamente acelerada
13. EmbarazoLa labor más minuciosa
14. GigantismoLos dos colosos de Turín
15. GéneroLas dos vidas de Tiresias
16. Jet lagEl cerebro que sostiene el cielo
17. HueseríaUn álgebra de la curación
18. MenopausiaEl tercer rostro de la diosa
19. CastraciónEsperanza, amor y sacrificio
20. La risaUna preeminencia en nosotros
21. PrótesisHumanidad 2.0
22. MemoriaPalacios del olvido
23. MuerteLa celebración de la vida
24. Transformaciones
Agradecimientos
Notas sobre las fuentes
Índice de ilustraciones
Para los optimistas ante la vida,
que tienen esperanza en el cambio humano
LECTOR INTENDE, LAETABERIS
Humanidad:
n. raza humana, especie humana, género humano, naturaleza humana, condición humana.
Ser humano; persona, individuo, mortal, cuerpo.
adj. Humano, mortal, personal, individual, social.
Cambio:
n. alteración, mutación, variación, modificación, metástasis, desviación, giro, evolución, revolución, transformación, transfiguración; metamorfosis.
v. alterar, variar; modular, cambiar, modificar, virar, barajar, torcer, desviar.
Transformar, transfigurar, metamorfosear.
«Mi intención es glosar las maneras en que los cuerpos cambian, transformándose incesantemente en otras formas».
OVIDIO, Metamorfosis (año 8 d. C.)
«Todas las cosas cambian con el tiempo, y nosotros cambiamos con ellas».
LOTARIO,
emperador del Sacro Imperio Romano (c. 840)
«Y entonces yo, una mujer, mediante un simple movimiento de la mano de la diosa Fortuna, me transformé en un hombre».
CHRISTINEDE PIZAN, La mutación de Fortuna (1403)
«No somos más que un haz o una colección de sensaciones... y nos hallamos en perpetuo flujo y movimiento».
DAVID HUME, Tratado de la naturaleza humana (1739)
«Las aguas que mis juveniles ojos contemplaron no han cambiado; todo el cambio está en mí».
HENRY DAVID THOREAU, Walden (1854)
«La metamorfosis gobierna los fenómenos naturales..., refleja el carácter cambiante del conocimiento y de las actitudes hacia lo humano».
MARINA WARNER,
La Metamorfosis de Ovidio en el arte contemporáneo (2009)
Una nota acerca de la confidencialidad
Este libro reúne una serie de historias sobre medicina y acerca de los cambios que experimenta el cuerpo humano. Del mismo modo que los médicos han de honrar con su práctica el acceso privilegiado que poseen a nuestros cuerpos, también han de respetar la confianza de que les hacemos partícipes al compartir con ellos nuestras historias. Dicha obligación ya fue reconocida hace dos mil quinientos años: el juramento hipocrático insiste en que «de ningún modo lo que se vea o escuche durante la práctica médica se debe publicar o divulgar». Como médico y también como escritor he pasado mucho tiempo meditando acerca de ese «deber», considerando lo que se puede y lo que no se puede decir sin traicionar la confianza de mis pacientes.
Las reflexiones que siguen están basadas en casos relacionados con mi experiencia clínica, pero la identidad de los pacientes ha sido velada con el fin de que nadie los reconozca. Cualquier parecido, por tanto, es casual. Velar por dicha confianza es un aspecto esencial de lo que hago: confianza significa ‘con fe’. Tarde o temprano todos nos convertimos en pacientes y deseamos tener fe en que seremos escuchados y nuestra privacidad será respetada.
1Transformación
«Desde un comienzo tan sencillo han evolucionado, y siguen haciéndolo, las formas más bellas y maravillosas».
CHARLES DARWIN, El origen de las especies
Cerca de mi consulta médica hay un parque bordeado por cerezos y olmos que experimentan una hermosa transformación anual. Si llego al trabajo con tiempo suficiente, suelo sentarme en un banco a contemplarlos durante unos instantes. El invierno trae tormentas y en los últimos años algunos de los olmos más altos han sido derribados por el viento. Cuando caen, arrancando de cuajo sus raíces, dejan en la tierra profundos hoyos del tamaño de tumbas. Al acercarse la Pascua, las ramas se cubren de un verde tan maravilloso que resulta fácil comprender por qué algunos hombres llegaron a imaginar que ese era el color del paraíso. Cuando los cerezos florecen en primavera, salpican la hierba con sus pétalos y caminar bajo sus ramas se convierte en un festín de tonos rosas. En verano el aire es rico y denso; se encienden las barbacoas, los bebés juegan sobre esterillas a la sombra y hay acróbatas haciendo equilibrios sobre cables tendidos entre los troncos de los árboles. Pero mi estación favorita es el otoño, cuando el cielo parece estar más distante, el aire es trasparente y frágil y las hojas color carmesí, castaño y oro se arremolinan a mis pies formando montoncitos. Hace casi veinticinco años que disfruto de este parque, cercano también a la Facultad de Medicina, donde estudié.
1.
Con dieciocho años, durante el primer curso de carrera, estuve caminando una mañana entre esos mismos remolinos de hojarasca antes de una clase de Bioquímica que difícilmente olvidaré, una ponencia durante la cual viví algo parecido a una revelación acerca de la complejidad de la relación entre los fenómenos de la vida y sobre el milagro que esta constituye. El inicio no me pareció demasiado prometedor: proyectado sobre la pared, había un complejo diagrama de una molécula de hemoglobina. La profesora explicó que el componente químico que aporta oxígeno a los glóbulos rojos, conocido como «anillo de porfirina», era esencial tanto para la hemoglobina de la sangre como para la clorofila que absorbe la energía del sol a través de las hojas. Gracias a las porfirinas, dijo ella, es posible la vida en la Tierra tal como la conocemos. En la pared, la estructura molecular se parecía a un trébol de cuatro hojas, con las hojas de porfirina entrelazadas dando lugar a una estructura de complejidad casi gótica. Alojado en el centro de cada una de las cuatro hojas había un átomo de hierro de color rojo lava.
Cuando el oxígeno llega al corazón de cada hoja, explicó, esta enrojece como un arce en otoño; cuando el oxígeno es liberado, se oscurece hasta adquirir un tono púrpura. Hasta aquí en lo que a bioquímica se refiere. «Pero este no es un proceso estático —añadió la profesora—, sino dinámico y vivo». La fijación del oxígeno transforma su limbo. La tensión de la transformación acciona una pequeña palanca atómica que hace que los otros tres limbos se comben, alentándolos a tomar más oxígeno. Esta fue la primera revelación de la elegancia de la bioquímica, tan sorprendente que podría haber sido una obviedad. Desde la clorofila hasta la hemoglobina, las moléculas cooperan entre sí con el fin de sustentar la vida.
Observando el diagrama, traté de imaginar los billones de moléculas de mi propia hemoglobina, sus formas cambiantes a medida que tomaban oxígeno de mis pulmones con cada aliento. Después, el latido de mi corazón impulsaba torrentes de sangre hacia el cerebro, los músculos, el hígado, donde tendría lugar el mismo cambio a la inversa. Parecía una transformación tan vital y perenne como el crecimiento anual de las hojas y su caída en otoño, por improbable que pareciera, si bien podría estar sucediendo a cada instante por todo mi cuerpo.
«Cuanto más oxígeno necesitan los tejidos, más ácidos se vuelven —continuó—. Dicha acidez deforma la hemoglobina, obligándola a liberar oxígeno en la proporción exacta, según sus necesidades». Esta fue la segunda revelación de la mañana: la sangre está exquisitamente calibrada para atender las necesidades de oxígeno en cada punto del organismo. Explicó también el modo en que la hemoglobina fetal es sutilmente enriquecida para poder absorber oxígeno a través de la placenta de la madre, pero yo estaba aún tan absorto con sus dos primeras revelaciones que apenas la escuché.
Sentí que el aire se cargaba de respeto y me invadía una especie de felicidad. Que se diera semejante equilibrio en el tumulto de la química corporal me resultó extrañamente hermoso, aunque al mismo tiempo inevitable.
La transformación es uno de los temas más antiguos y trascendentales del arte y la literatura: hace dos mil años, en las Metamorfosis, el poeta latino Ovidio retrató la naturaleza y a la especie humana como un furioso torbellino en el que toda materia, animada e inanimada, se veía atrapada en ciclos de cambio, «como la cera, que adopta nuevas formas, nunca permanece inmutable... Todo está inmerso en un flujo constante y nace como presencia transitoria»1. Ovidio concluía su poema con una declaración sobre la fraternidad de la vida y con un apasionado llamamiento a tratar a todos los seres con compasión. Esta compasión se encuentra también en el corazón de la práctica clínica. Podría describirse la medicina como la alianza entre la ciencia y la bondad. Este libro es una celebración del dinamismo y las transformaciones de la vida humana, ya sea como un modo de reflexionar sobre el cuerpo o como verdad universal.
El gran desfile del cosmos está en constante evolución: el universo se expande, la galaxia gira en su vórtice, la Tierra da vueltas como una rueda en torno a su órbita y la Luna se aleja más y más cada año. La inclinación del eje de nuestro planeta propicia el cambio de estaciones; más de un trillón de mareas bañan sus costas. Que «nada permanece igual durante mucho tiempo» es un tópico que, dependiendo de la perspectiva, puede convertirse en una maldición o en un consuelo. «Es imposible adentrarse dos veces en el mismo río», dijo Heráclito. Nuestros cuerpos se renuevan incesantemente, igual que las aguas de cualquier caudal.
Estar vivo es estar en perpetua metamorfosis. Las fronteras de nuestro ser son porosas —moldeadas y recompuestas por los elementos de nuestro entorno—. El agua del río fue una vez espuma del mar y al año siguiente podría fluir por las venas de tu vecino. El agua de tu cerebro se derramó alguna vez sobre antiguos paisajes y se alzó en el oleaje de océanos desaparecidos hace largo tiempo. Desde esta perspectiva, el cuerpo es en sí mismo una corriente en movimiento o un fuego ardiente; en su devenir no hay dos instantes iguales. En el crecimiento y la recuperación, en la adaptación y el envejecimiento, nuestros cuerpos cambian inevitablemente de forma, y mediante el sueño, la memoria y el aprendizaje también lo hacen nuestras mentes. Desde las crisis que nos pueden abrumar hasta las transiciones que tienen lugar entre nuestro nacimiento y la tumba, desde los flujos neuronales a partir de los cuales se urde el tejido de nuestra conciencia hasta los logros que somos capaces de llevar a cabo mediante nuestra fuerza de voluntad y nuestra determinación, encarnamos el cambio.
La palabra paciente significa ‘que padece o sufre’, y la práctica de la medicina persigue el alivio del sufrimiento humano. Gran parte de mi trabajo como médico consiste en sacar partido de aquellos cambios que nos ayudan y en intentar ralentizar los que pueden limitarnos. Como escritor, estoy interesado en el cambio como una metáfora que ha sido motivo de preocupación para poetas, artistas y pensadores durante milenios; como médico, estoy interesado en el mismo tema, pues la práctica de la medicina constituye la búsqueda del cambio positivo, por modesto que este sea, en las mentes y en los cuerpos de mis pacientes.
1 Ovidio, Metamorfosis, libro XV, líneas 169-175.
2Hombres lobo. Alteraciones bajo el influjo de la luna llena
«Como primera metamorfosis humana de esta especie, merece la pena examinar en detalle la del licaón [en un lobo]»2.
GENEVIEVE LIVELEY, Las metamorfosis de Ovidio
Cuando una noche el ala de urgencias del hospital resulta especialmente sangrienta y cargada de violencia, o se dan demasiados ingresos psiquiátricos, no es extraño escuchar a los colegas frases como «Debe de haber luna llena». A lo largo de esos ajetreados turnos de noche, a veces me paro a pensar y busco en el cielo una explicación para mi dura carga de trabajo en la tierra. La luna afecta no solo a las mareas o a los ciclos de fertilidad humanos, sino también a nuestras mentes, según antiguas creencias. Otelo le dice a Emilia: «Es el efecto de la desviación de la luna. Se acerca más de lo debido y vuelve locos a los hombres». James Joyce se refiere en el Ulises al «poder de la luna para encantar, mortificar, embellecer e inducir a la locura». Constituye una creencia muy extendida que la luna posee un efecto transformador sobre la psique humana. Diversas investigaciones llevadas a cabo en India, Irán, Europa y los Estados Unidos así lo afirman. Un estudio norteamericano concluyó que, para el cuarenta por ciento de la población, la luna tenía algún tipo de influencia sobre la mente humana3. Según una encuesta anterior, dicho porcentaje ascendía a un setenta y cuatro por ciento entre los profesionales de la salud mental. Sin embargo, los estadísticos no han sido capaces de fundamentar tal afirmación. La tasa de ingresos por traumas, obsesión o psicosis (lunacy, ‘locura’) no se ve afectada por las fases lunares, y tampoco existe conexión alguna entre la luna llena y el índice de intentos de suicidio, accidentes de tráfico o el número de llamadas a los servicios de apoyo telefónico. Tanto mis colegas del servicio médico de urgencias como aquellos que integran el mencionado setenta y cuatro por ciento de profesionales norteamericanos de la salud mental están todos equivocados.
El hecho de que la verdad pareciera contradecir la opinión mayoritaria indujo a tres psiquiatras californianos a investigar. En un estudio titulado «La luna y la locura reconsideradas»4, planteaban que, con anterioridad a la llegada de la luz artificial en el siglo XIX, la luna llena probablemente afectaba a aquellas personas aquejadas de una precaria salud mental, al alterar la calidad y la duración del sueño. Aportaban datos que demostraban que un periodo de catorce horas de descanso a oscuras podía interrumpir, e incluso prevenir, episodios de psicosis maniaca; y que una leve reducción de las horas de sueño puede empeorar la salud mental y provocar ataques epilépticos —algo que mis propios pacientes aquejados de bipolaridad y epilepsia han confirmado—. Los patrones de actividad cerebral relacionados con un sueño reparador parecen solaparse con los patrones asociados a una buena salud mental de un modo que aún no comprendemos por completo.
Antes de la llegada de la luz artificial, la gente sacaba partido de los días de luna llena, dado que su luz era lo bastante intensa como para permitir llevar a cabo diversas actividades durante la noche. La Sociedad Lunar, compuesta por industriales e intelectuales en la Inglaterra del siglo XVIII, había sido bautizada de ese modo no porque el astro fuera su objeto de estudio, sino porque a sus miembros les resultaba más conveniente reunirse durante el plenilunio. Sin embargo, la luz de la luna también creaba sombras suficientes como para disparar la imaginación de la gente y suscitar los más diversos temores. «Los dementes se muestran sensiblemente más inquietos durante la luna llena, así como al rayar el alba», escribió el psiquiatra francés Jean-Étienne Esquirol en el siglo XIX: «¿No produce ese brillo en sus habitaciones un efecto lumínico que atemoriza a algunos, deleita a otros y los pone nerviosos a todos?5».
Joanne Frederick llegó en una ambulancia. «Delirio intenso», leí en la parte superior de su ficha de ingreso. Su compañera de piso nos facilitó los precedentes clínicos: durante varios días, había sufrido un fuerte resfriado, se sentía cansada y débil y había acudido a la farmacia para comprar medicinas. No funcionaron. El cansancio era cada vez mayor, padecía dolores abdominales y sentía que le ardía la piel. Su orina era caliente y densa y la micción le resultaba dolorosa. Había tenido infecciones urinarias en el pasado, pero esto era diferente: un malestar físico se extendía por todo su cuerpo, desde el torso hasta las extremidades. Le temblaban las piernas, los brazos habían perdido toda su fuerza y tenía una persistente febrícula. Concertó una cita con su médico de cabecera, pero no llegó a acudir. Su compañera de piso pidió una ambulancia cuando la joven comenzó a alucinar con lagartos gigantes que se arrastraban por las paredes. De camino al hospital, sufrió un ataque y cuando pude verla en la unidad de cuidados intensivos, ya había sido sedada.
Hay cientos de razones por las que alguien puede llegar a sufrir un «delirio intenso»: sobredosis de droga, síndrome de abstinencia, infecciones, apoplejías, hemorragia cerebral, traumatismos craneales e incluso déficits vitamínicos. Sin embargo, los resultados de todas las pruebas de Joanne eran normales y su escáner cerebral no mostraba nada llamativo. Mientras permanecía sedada en su cama, su compañera me contó más detalles de su historia. Joanne había tenido una existencia bastante tranquila. Aunque cultivaba algunas amistades, era de naturaleza reservada. Había sido ingresada anteriormente en una ocasión a causa de una «crisis nerviosa» y en su historial clínico había algunas notas que describían un breve episodio de pánico incapacitante y ansiedad que se habían resuelto tras algunos días de descanso. Trabajaba como administrativa en una oficina situada en los sótanos del ayuntamiento, un trabajo que adoraba porque le permitía resguardarse de la luz del sol. «Se quema con mucha facilidad —dijo su compañera de apartamento—. Debería verla usted en verano, le salen ampollas». Su dermis estaba salpicada de manchas marrones, especialmente en la cara y las manos, como si hubieran derramado granos de café sobre su piel mojada.
En aquel tiempo yo era médico residente y, tanto para mí como para el resto del equipo, el diagnóstico de Joanne constituía un acertijo de difícil resolución. Cuando llegó el médico supervisor para hacer su ronda, escuchó con atención cómo había llegado Joanne al hospital y ojeó las notas de su ingreso anterior. Le examinó la piel cuidadosamente, revisó los resultados de sus tests y después alzó la mirada con expresión de triunfo: «Es necesario comprobar los niveles de porfirinas», dijo.
Las porfirinas, de importancia clave tanto en la estructura de la hemoglobina como de la clorofila, son generadas en el organismo por una serie de enzimas que trabajan de forma colaborativa, como un equipo de andamiaje. Si un miembro de dicho equipo no trabaja adecuadamente, el resultado es la porfiria. Anillos de porfirina, formados parcialmente, se acumulan en sangre y tejidos y generan «desequilibrios», que pueden deberse a consumo de drogas, dietas o incluso a un par de noches de insomnio. Algunas porfirinas son extremadamente sensibles a la luz (es precisamente esta propiedad la que les permite absorber la energía del sol en la clorofila), y ciertas variantes de porfiria producen ampollas e inflamación como resultado de la exposición a la luz solar, con las consecuentes heridas. El aumento de porfirinas en los nervios y en el cerebro causa insensibilidad, parálisis, psicosis y convulsiones. Otro efecto de la acumulación de porfirinas en la piel, todavía sin explicación, es el crecimiento de pelo en la frente y en las mejillas. La porfiria aguda puede provocar estreñimiento y un angustioso dolor abdominal: no es infrecuente que las víctimas entren aullando en el quirófano para someterse a sucesivas e innecesarias operaciones hasta que los médicos consiguen efectuar un diagnóstico correcto6.
Cuando el informe de laboratorio de Joanne llegó a nuestras manos, confirmó altísimos niveles de porfirinas; era probable que padeciera una rara variante de porfiria7 conocida como variegata. El tratamiento ya había comenzado: reposo, supresión de medicamentos agravantes (los remedios para el resfriado que había comprado en la farmacia podrían haber agudizado la crisis) y fluidos intravenosos, además de inyecciones de glucosa. En un periodo de tres días se había recuperado y recibió el alta hospitalaria junto con un listado de fármacos que debía evitar y, por fin, una explicación para su alta sensibilidad a la luz.
En 1964, la revista Proceedings of the Royal Society of Medicine publicó un curioso artículo firmado por un neurólogo londinense llamado Lee Illis. A lo largo de cuatro elocuentes y persuasivas páginas, proponía que el mito del hombre lobo había sido reforzado o incluso iniciado por la porfiria8. Enfermedades de la piel como la hipertricosis pueden causar el crecimiento de vello en el rostro y en las manos, aunque dicho síntoma no se acompaña de manifestaciones psiquiátricas. La rabia en humanos, por otra parte, puede inducir un estado mental de furia y agitación, además de alucinaciones y el impulso de morder, pero sin cambios en la piel. Illis puntualizaba que los sujetos aquejados de porfiria evitaban la luz directa del sol y preferían salir de noche. Las crisis son provocadas por periodos de sueño escaso o cambios en la dieta. En casos graves, sin tratamiento la piel de los pacientes puede presentar una extremada palidez, un tono amarillento propio de la ictericia o laceraciones, y el vello comienza a crecer en el rostro. La salud mental de los pacientes aquejados por ciertas variantes de porfiria puede llegar a verse seriamente afectada, lo que deriva en aislamiento social al generar desconfianza en la comunidad.
En siglos pasados, esta constelación de síntomas bien podría haber suscitado acusaciones de brujería. Un exorcista francés, Henry Boguet, alardeaba en su Discours exécrable des sorciers (1602) del número de hombres lobo y brujas a los que había torturado y ejecutado: seiscientos, entre los cuales decenas de niños. «Todos estos hechiceros presentaban graves arañazos y laceraciones en la cara, así como en los brazos y las piernas —escribió—. Uno de ellos estaba tan desfigurado que apenas era posible reconocer en él a un ser humano y resultaba difícil contemplarlo sin estremecerse». No parece descabellado creer que la manifestación de esta suerte de enajenación intermitente, en conjunción con la fotosensibilidad, en una comunidad analfabeta, aislada y crédula, pudiera generar y perpetuar el temor a que los seres humanos pudieran transformarse en lobos. Después de todo, el setenta y cuatro por ciento de los profesionales de la salud mental aún creen que la luna llena puede ser causa probable de locura.
Según la antigua ley hitita, ser desterrado de una comunidad implicaba recibir la siguiente amonestación: «Te has convertido en un lobo». Incluso hoy en día seguimos describiendo a las personas excluidas como «lobos solitarios». La primera transformación humana descrita en las Metamorfosis de Ovidio es la de un hombre en un lobo, provocada por los dioses como castigo por la ferocidad y el canibalismo. Aunque la amenaza de los lobos ha desaparecido casi por completo en Europa, todavía recurrimos a ellos cuando necesitamos una metáfora para expresar impulsos depredadores y voraces: aludimos a una «sonrisa lobuna» o a un «hambre de lobo»; los niños aún tiemblan al escuchar el cuento de Caperucita roja o la historia del lobo que aterroriza a Los tres cerditos. Las representaciones pictóricas de lobos realizadas por nuestros ancestros paleolíticos son algunos de los ejemplos artísticos más antiguos que conocemos.
Se supone que la palabra werewolf (hombre lobo) se refiere a la transformación física de un ser humano en lobo, mientras que el término de origen griego licantropía está reservado actualmente, en inglés, para designar el delirio psiquiátrico de aquella persona que cree haberse transformado en lobo, una modalidad de psicosis. Los psiquiatras han ampliado el uso del término para abarcar cualquier delirio basado en la transformación en un animal, aunque el término correcto para esto sería teriantropía, del griego therion, que significa ‘bestia’. Plinio consideraba absurda la idea de que las personas pudieran convertirse físicamente en lobos y, por tanto, únicamente la mente humana era capaz de operar semejante transformación: «¿Que los hombres puedan transformarse en lobos y volver a recuperar su forma original? Podemos creer sin miedo a equivocarnos que se trata de una soberana mentira»9.
El rey Jacobo I de Inglaterra (Jacobo VI de Escocia) sentía una particular fascinación por el ocultismo y en su libro Daemonologie (1597) escribió sobre los hombres lobo: «Los griegos los denominaban lykantropoi, es decir, lobos-hombre. Pero, en mi humilde opinión, si tal cosa hubiere existido, su causa no sería otra que una superabundancia de melancolía»10. La licantropía, pues, era para el rey Jacobo una forma de locura transitoria, un problema psiquiátrico antes que una transformación física. El médico griego Marcelo de Sida estaba de acuerdo: argumentaba que los hombres lobo que, según los rumores, frecuentaban los cementerios de Atenas al caer la noche no eran «cambiapieles» —término romano para designar a aquellos que podían mudar de forma para transformarse en lobos—, sino dementes. El médico bizantino Pablo de Egina escribió que esos licántropos podían ser tratados mediante sangrías copiosas, sueño y sedantes, un conjunto de remedios no muy diferente del moderno tratamiento de la porfiria11.
La literatura antigua está repleta de transformaciones ilusorias: una de las églogas de las Bucólicas de Virgilio narra la locura de tres hermanas condenadas a creer que se habían convertido en vacas: «Los campos se llenaban de mugidos imaginarios... Cada una de ellas temía que le colocaran el yugo en el cuello y a menudo se tocaban la frente lisa en busca de cuernos»12. En el Antiguo Testamento, el rey Nabucodonosor experimenta una transformación animal después de un largo periodo de depresión: «Fue apartado de los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las garras de los pájaros»13.
En la Europa de la tardía Edad Media, atrocidades como las descritas por Boguet eran relativamente comunes y cientos de supuestos hombres lobo fueron ejecutados en la picota. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, los informes publicados sobre licantropía comenzaron a decaer junto con las supersticiones (y también las poblaciones de lobos del continente). Sin embargo, los delirios no desaparecieron por completo, sencillamente cambiaron de forma. En 1954, Carl Jung describió el caso de tres hermanas que soñaban noche tras noche que su madre se había transformado en un animal. No se sorprendió cuando, años después, la madre desarrolló un trastorno psicótico de naturaleza licantrópica: las hijas, razonaba, habían sido capaces de reconocer inconscientemente la «identidad primitiva» reprimida por su madre durante largo tiempo14.
En nuestra época y en nuestra cultura, la obra literaria más famosa y que mejor ha sabido expresar el horror y el potencial metafórico de la transformación animal es La metamorfosis de Kafka. Gregor Samsa se despierta una mañana convertido en una «monstruosa alimaña», una criatura con aspecto de insecto, cortas y torpes patas, protuberante boca y un caparazón duro como el de un escarabajo15. La transformación de Samsa es irreversible: como viajante de comercio vivía atrapado al servicio de su familia, y en su nueva vida como parásito está atrapado físicamente en su propia habitación. Mientras sus parientes cercanos viven angustiados tratando de decidir qué hacer, él se acostumbra a su nueva forma, arrastrándose por el techo y prefiriendo los restos putrefactos dispersos por el entarimado de madera a los platos de comida que le lleva su familia. Al final corre la misma suerte que cualquier insecto: muerto sobre el suelo de la habitación, es barrido y arrojado a la basura.
La metamorfosis de Kafka se resiste a cualquier interpretación simplista, pero es comprensible para todo aquel que se haya sentido alienado, perseguido e indefenso. La metamorfosis de Samsa lo convierte en un ser física y socialmente aislado, como muchas de las personas que padecen una grave enfermedad mental o física. Las transformaciones animales que conocemos a través de la mitología y las tradiciones folclóricas tienden a poner de manifiesto cierta apariencia de coherencia, o incluso de justicia, al menos dentro de la lógica de la propia narración. A Samsa, sin embargo, no se le concede ese consuelo, pues «no se le ocurría ningún modo de instaurar orden y tranquilidad en aquel caos».
Uno de los olmos cercanos a mi consulta me parece distinto de todos los demás, no a causa de su tamaño o del patrón dibujado por sus ramas, sino porque uno de mis pacientes se cayó de él en una ocasión desde una altura de seis metros. Gary Hobbes no tenía por costumbre trepar a los árboles. Era un joven aquejado de esquizofrenia que, tras consumir un cóctel de drogas que contenía MDMA, llegó a convencerse de que se había transformado en un gato. Según los testigos, el día de su caída había estado merodeando por las calles de la localidad, examinando el contenido de los contenedores de basura, antes de trepar al árbol para ponerse a sisear a los transeúntes. Después de que llamaran a la policía, trepó aún más arriba. Un hombre que paseaba a su perro se acercó para observar, lo que hizo que Gary se encogiera y emitiera un chillido, mostrando un terror hacia los perros que nunca había manifestado. La policía trataba de encontrar el modo de hacerle bajar cuando el joven resbaló y cayó del árbol, y a consecuencia del impacto con el suelo se rompió la muñeca. También se golpeó la cabeza y permaneció tendido sobre la hierba maullando, lo bastante aturdido como para que pudieran llevárselo a urgencias sin más incidentes.
A la mañana siguiente, Gary se despertó en la unidad de ortopedia con un molde de yeso en el brazo y se mostró reacio a comentar su experiencia con el psiquiatra del hospital. Cuando recibió el alta médica, regresó a la vivienda de apoyo donde residía, un pequeño bloque de apartamentos con un conserje que, si era necesario, hacía las veces de auxiliar. Las ocasiones en que fui a visitarlo para comprobar cómo evolucionaba vi latas abiertas de comida para gatos en la cocina, y me pregunté si se las comería. De cuando en cuando le preguntaba sobre aquella noche, pero él cambiaba de tema. Lo último que supe de él fue que había adoptado una pareja de gatos callejeros y había instalado una gatera en la puerta del apartamento.
Los antiguos mitos europeos y de Oriente Próximo están repletos de transformaciones animales. Algunos estudiosos lo interpretan como una evidencia de cultos arcaicos. Una breve búsqueda en internet basta para constatar que la veneración de gatos y perros sigue siendo hoy en día una motivación tan poderosa para el ser humano como en cualquier otra época. En las tradiciones folclóricas también abundan las metamorfosis animales; desde las narraciones selkies de las tierras célticas, en las que los humanos se transmutan en focas, hasta las transformaciones en espíritus animales del chamanismo. Algo que todas estas historias tienen en común es el peligro de extraviarse y perder el contacto con lo humano: el selkie que pasa demasiado tiempo como foca pierde su vida humana; el chamán mentalmente débil o deficientemente entrenado podría quedar atrapado para siempre en su piel de animal16.
«En cierto modo —escribió Thoreau— son todos bestias de carga creadas para transportar una porción de nuestros pensamientos». No hay más que visitar cualquier tienda de juguetes o ver algún programa televisivo para niños para comprobar hasta qué punto los animales humanizados siguen formando parte de la civilización occidental. Desde Peter Rabbit hasta Stuart Little, de los disfraces de tigre a los rostros maquillados en las fiestas, ponerse en la piel de los animales y adoptar sus hábitos ofrece a los niños un liberador mecanismo que les permite convertirse en alguien más fiero, más pequeño, más rápido o más ágil de lo que realmente son. Para algunos adultos la psicosis teriomórfica puede constituir un mecanismo de huida comparable, una liberación de las limitaciones y presiones de la vida humana.
A finales de los últimos ochenta, un grupo de psiquiatras de Massachusetts publicó un artículo en el que se describían doce casos que habían tratado a lo largo de catorce años en una clínica de los suburbios de Boston. Dos de ellos padecían licantropía y se habían convertido en lobos, dos se habían convertido en gatos, otros dos en perros y dos eran «indeterminados» (su comportamiento consistía en «arrastrarse, aullar, ulular, arañar, patear, defecar» y en «reptar, gruñir, ladrar»). De los cuatro restantes, uno se había convertido en tigre, otro en conejo, otro en pájaro y otro más —que durante toda su vida había cuidado jerbos— se transformó en su mascota favorita17.
No había predominancia de esquizofrenia entre los pacientes —ocho de ellos fueron categorizados como «bipolares», dos como «esquizofrénicos», uno había recibido un diagnóstico de depresión y era descrito como poseedor de una «personalidad borderline»—. «La licantropía no tenía relación aparente con el pronóstico —señalaban los autores—. El delirio de transformarse en un animal no hace presagiar una enfermedad más grave que cualquier otro delirio». La transformación más persistente de todas era la de un varón joven, de veinticuatro años, que tras un periodo de abuso del alcohol llegó a convencerse, como Gary Hobbes, de que era un gato atrapado en el cuerpo de un hombre. Cuando se publicó la investigación, el hombre llevaba viviendo trece años ininterrumpidos en su personalidad felina.
«El paciente declaró que había averiguado que era un gato cuando la mascota de la familia compartió con él el secreto, y posteriormente le enseñó el “lenguaje felino”», escribieron los psiquiatras. Desempeñaba un trabajo normal y, entretanto, «vivía con gatos, mantenía relaciones sexuales con ellos, cazaba con ellos y frecuentaba lugares donde estos se reunían por las noches en lugar de sus equivalentes humanos». Los psiquiatras tenían pocas esperanzas de que el paciente pudiera mejorar —sus delirios persistían después de varios intentos de tratamiento con antidepresivos, anticonvulsivos, antipsicóticos y seis años de psicoterapia. «El mayor objeto de su amor —no correspondido— fue una tigresa del zoo local —concluían—, y esperaba poder liberarla algún día».
2 Genevieve Lively, Ovid’s Metamorphoses (Londres, Continuum Books, 2011), pág. 22.
3 M. D. Angus, «The rejection of two explanations of belief in a lunar influence on behavior», en D. E. Vance (ed.), «Belief in lunar effects on human behavior», Psychological Reports, 76 (1995), pág. 32.
4 Charles Raison, Haven Klein y Morgan Steckler, «The moon and madness reconsidered», The Journal of Affective Disorders,vol. 52, núm. 1, abril de 1999, págs. 99-106.
5 Jean-Étienne Esquirol, A treatise on insanity (Filadelfia, Lea and Blanchard, 1845, traducido del francés), págs. 32-33.
6 Cuando esos mismos andamios de enzimas fallan en las plantas, aparecen manchas oscuras en las hojas como consecuencia de una menor exposición a la luz solar. (N. del T.)
7 En 1969 se sugirió que el rey Jorge III (que reinó entre 1760 y 1820) había padecido una variante de porfiria, aunque actualmente ha sido desmentido por improbable. Véase I. Macalpine y R. Hunter, George III and the mad business (Londres, Penguin Press, 1969).
8 L. Illis, «On porphyria and the aetiology of werewolves», Proceedings of the Royal Society of Medicine, vol. 57, 1964, págs. 23-26.
9Encyclopaedia Metropolitana, Edward Smedley, Hugh James Rose y Henry John Rose, eds. (Londres, B. Fellowes et al., 1845), pág. 618.
10 Paul M.C. Forbes Irving, Metamorphosis in greeks myths (Oxford, Clarendon Press, 1990).
11The History of the world, commonly called the natural history of C. Plinius secundus, or Plinius (Nueva York, McGraw-Hill, 1964), libro VIII, capítulo 22, pág. 65.
12 Virgilio, Bucólicas VI, «La canción de Sileno».
13 Daniel 4, 33.
14 C. G. Jung, Collected works, vol. 17 (Londres, Routledge and Kegan Paul, 1954). La historia de Jung es una interesante contrapartida de la leyenda de la madre de Dante Alighieri, que mientras estaba embarazada soñó que su hijo nonato se transformaría en un pavo real.
15 Las transformaciones en los modernos cuentos de hadas de Angela Carter son igualmente sorprendentes. (N. del T.)
16 Véase Forbes Irving, Metamorphoses in greek myths.
17 Paul E. Keck, Harrison G. Pope, James I. Hudson, Susan L. McElroy y Aaron R. Kulick, «Licantropy: alive and well in the twentieth century», Psychological Medicine, vol. 18, núm. 1, 1998, págs. 113-120.
3Concepción. La primera y la segunda razón para existir
«Que la vergüenza caiga sobre todo aquel que piense mal de ello».
Sir Gawain y el Caballero Verde
Durante el curso académico en la Facultad de Medicina trabajaba de camarero en un bar, y en verano hacía disecciones de cadáveres humanos. El trabajo en el bar venía a ser una suerte de educación para la vida, y el trabajo de anatomía, imaginé en un principio, me propiciaría una educación en lo referente a la muerte. No me resultaba macabro, sino enriquecedor. Conseguí un estómago a prueba de bombas y unos sólidos conocimientos de anatomía. Sin embargo, allí no aprendí nada acerca de la muerte.
Solo después de hacerme médico me vi obligado a desempeñar una de las tareas más desoladoras de la medicina: dar a conocer enfermedades terminales o informar sobre la muerte de algún ser querido. Al trabajar habitualmente en hospitales, estar presente en momentos de duelo y muerte se convirtió en una rutina: permanecer de pie solemnemente mientras una persona exhala su último aliento o percibir cómo su piel se enfría tras un intento fallido de reanimación. De algún modo, me resultaba extraño que no tuviera lugar ningún cambio físico en el momento de la transición: el cuerpo muerto estaba compuesto por los mismos elementos que el vivo instantes antes. El dinamismo con el que, momento a momento, se urde la vida simplemente se había detenido.
Hubo un tiempo en que se creía que en el instante de la muerte el alma se escapaba del cuerpo por la boca abierta. «Vuestra existencia pende de un hilo —escribió Montaigne—, reposa en el borde de vuestros labios»18. Ese hilo es en ocasiones resistente y está bien sujeto; otras veces es frágil y apenas se sostiene. Para Montaigne la muerte era la rotura del hilo en el telar de la vida y el comienzo de un nuevo proceso de desenredado. Como su reverso, la concepción era simplemente la atadura de un nuevo hilo, con el que se iniciaría una nueva urdimbre en el tapiz de la vida.
Leonardo da Vinci escribió que su primer recuerdo era la imagen de un milano real, una especie de halcón que se alimenta de carroña, descendiendo sobre su cuna y abriéndole los labios con la cola19. Los milanos son maestros de la acrobacia —la forma de la cola inspiró el diseño de las naves romanas20— y Leonardo los estudió cuidadosamente mientras diseñaba sus propias máquinas voladoras. Las interpretaciones de esos recuerdos de la cuna suelen variar: algunos ven en ellos el despertar de su genio creativo, otros su propia percepción de su excepcionalidad, y hay quien los relaciona tangencialmente con su homosexualidad.
En torno a 1503, Leonardo pintó una Virgen María adulta sentada en el regazo de su madre, santa Ana. María se inclina hacia delante, estirándose, como si quisiera devolver a Jesús a la familia, pero él la elude tratando de agarrar al cordero, que simboliza el sacrificio de la crucifixión que le espera.
En la época de Leonardo, la creencia de que María se había quedado embarazada sin que mediara sexo estaba fuertemente arraigada, y la idea de que su propia concepción había sido igual ganaba cada vez más adeptos. El papa de aquel tiempo convirtió dicha creencia en ortodoxia. Durante los dos siglos anteriores, Ana había sido muy importante en el culto medieval a la fertilidad —pinturas anteriores la representan en compañía de sus tres hijas, todas ellas llamadas María y de distinto padre. En una época en la que las mujeres solían quedarse embarazadas veinte veces o más a lo largo de su vida, los embarazos de Ana la habían convertido en una santa popular.
2.
Incluso para aquellos que no eran santos la creación de una nueva vida era considerada un milagro divino, algo que escapaba al entendimiento humano. Era obvio que el sexo tenía algo que ver con ello, pero el mecanismo que lo propiciaba seguía siendo un misterio. No obstante, Leonardo estaba decidido a comprender todos los estadios de la vida humana desde su comienzo. En uno de sus dibujos más famosos, realizado una década antes que el retrato de santa Ana, llevó a cabo un intento de representar la anatomía del hombre y la mujer «en rayos X» en el mismo instante de la concepción:
3.
Había pocos precedentes y, a pesar de que era un avezado anatomista y disector, la mayor parte de la anatomía sexual del dibujo era inventada. Desde su punto de vista, los fluidos corporales pasaban de un cuerpo a otro en virtud de la temperatura y de la actividad. El útero que dibujó posee un tubo que lo conecta directamente con los pechos (él pensaba que la leche materna se transformaba en sangre menstrual), y la matriz recibe a su vez el fluido seminal femenino a través de un canal que fluye desde la espina dorsal. Su comprensión de la anatomía sexual masculina era igualmente poco convencional. Dibujó un conducto que comunicaba el corazón con el fluido que baña la columna vertebral y otros vasos que llevaban el semen desde el cerebro hasta la espina dorsal, y desde allí, directamente al pene. Los testículos parecen ser poco más que meros contrapesos que mantienen los conductos en la posición adecuada. Sin duda tenía sentido del humor: a modo de encabezado sobre el dibujo de la concepción, escribió: «Expongo a los hombres el origen de la primera, y quizás la segunda, razón de su existencia».
Veinte años después de su retrato de santa Ana, un médico alemán llamado Euchar Roesslin llevaba a cabo sus investigaciones influenciado por la lectura del Génesis 3, 16: «Multiplicaré en gran medida tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos; y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti». Sugería que «el singular placer natural entre hombres y mujeres» era una compensación tan solo parcial por el dolor del parto y, para ambos sexos, un bálsamo contra la inevitabilidad de la muerte21.
En torno a 1700, el médico alemán Albrecht von Haller ya sabía que los óvulos humanos procedían de los ovarios, pero pensaba que durante el coito las trompas de Falopio se ponían rígidas y «rodeando y comprimiendo el ovario en ferviente ayuntamiento, [este] presiona hacia afuera y absorbe un óvulo maduro»22. Hicieron falta otros setenta años para que otro alemán, Karl Ernst von Baer, identificara un óvulo mamífero (en un perro). Y hasta 1930 no se pudo ver un óvulo humano en el interior de la trompa de Falopio de una mujer. Se impuso así la moderna concepción del fenómeno de la fecundación23.
Gran parte de mi trabajo está relacionado con la fertilidad y la infertilidad: concepción y contracepción y, en ocasiones, aborto. Las mujeres llegan a la consulta en busca de ayuda para interrumpir un embarazo o para llevarlo adelante, para provocar la ovulación o para prevenirla. Yo asesoro y doy consejos, receto fármacos y hago torpes dibujos de la anatomía masculina y femenina. Pero, incluso hoy, muchos aspectos de la fertilidad y sus ciclos siguen constituyendo un misterio.
La creación de una nueva vida pasa, por lo general, desapercibida: algunas mujeres sienten dolores cuando están ovulando, pero el embrión puede ser concebido hasta veinticuatro horas después, y ni la fertilización en sí misma ni la implantación en el útero producen ningún tipo de sensación fisiológica. La sospecha de un embarazo puede tardar semanas en convertirse en una convicción lo bastante fuerte como para inducirnos a ir a la farmacia a comprar una prueba de embarazo.
En lo que a las consultas se refiere, pueden ser alegres o sombrías. Una mujer llega a mi consulta, se sienta ante el escritorio y dice: «Estoy embarazada». El modo en que pronuncia esas palabras suele ser suficiente para estimar si son motivo de celebración o de miedo. Me decido por una de las dos opciones y respondo pausadamente con un «¿Y cómo te sientes?», tan solo para asegurarme. «¡Encantada!», oigo decir a veces, o «¡Fatal!». En algunas ocasiones, la mujer en cuestión abre el bolso y deja varios tubitos de prueba sobre la mesa, todos con la misma cruz azul o la doble línea rosa. Los examinamos, colocándolos bajo la luz en diversos ángulos para cerciorarnos de que no estamos cometiendo un error, y después repetimos la prueba con uno de los tests que guardo en el cajón del escritorio. Mientras la orina empapa la tira reactiva, bajamos la mirada, con expresión ansiosa y abatida o iluminada por el entusiasmo y la expectación.
Los tests de hoy en día son tan sensibles que muchas mujeres pueden saber si están o no embarazadas a los pocos días de la concepción, cuando el embrión apenas es todavía una cadena de células delgada como un hilo en un microscópico disco de gelatina, una cadena que definirá el eje de la médula espinal. Cuando el estado de ánimo en la habitación es de entusiasta expectación, esos instantes son un regalo, ya se trate de un bebé esperado durante mucho tiempo o de una grata sorpresa. Durante las otras consultas, cuando predomina el abatimiento, mis preguntas se vuelven un poco menos urgentes: ¿cuándo tuviste el último periodo? ¿Cuán regulares son normalmente? ¿En qué fecha aproximada crees que concebiste? ¿Es la primera vez que te quedas embarazada? Hoy en día estamos acostumbrados a ser los responsables de nuestro propio cuerpo, pero el embarazo es un primitivo recordatorio de que los cambios del organismo a menudo escapan a nuestro control. Los cuerpos tienen sus propios ritmos, sus rutas establecidas y sus destinos marcados. Para algunos es precisamente esa inexorable cualidad del embarazo lo que lo convierte en algo aterrador. Se trata de un proceso, a menudo alienante en su otredad, que se ha puesto en marcha sin que hayamos tenido opción de escoger, y para la mujer, decida o no seguir adelante con el embarazo, nada volverá a ser igual.
En casi todo el Reino Unido, una mujer puede solicitar la interrupción del embarazo si así lo desea. Dos profesionales de la medicina firmarán un documento acreditando su consentimiento, siempre que exista un riesgo físico o mental para la madre si el proceso de gestación continúa. El procedimiento es rápido y discreto. Yo mismo he atendido a mujeres cuyos maridos no eran el padre de la criatura y a adolescentes cuyas vidas se volverían insoportables si sus padres llegaran a enterarse de lo sucedido. Esto es menos frecuente hoy gracias a la educación sexual y al suministro de métodos anticonceptivos; la tasa de embarazos adolescentes en el Reino Unido se ha reducido a la mitad en los últimos veinte años.
En una ocasión estuve presente durante una fertilización in vitro: el semen se inoculó con una pipeta sobre los óvulos de una mujer colocados en una lámina de vidrio, donde resultaron fertilizados casi al instante. A continuación, dejaron que los óvulos comenzaran a reproducirse; las células se fueron multiplicando, haciéndose cada vez más pequeñas con cada subdivisión, hasta que el preembrión adquirió la forma de una esfera hueca de un tamaño similar al del óvulo original. El desarrollo de una nueva vida no implica un aumento de tamaño o peso en los estadios iniciales; los elementos químicos ya presentes en el óvulo y el esperma sencillamente se entrelazan dando lugar a un nuevo diseño. Observar una fertilización humana fue una experiencia al mismo tiempo extraordinaria y corriente, como ver a una abeja polinizando una flor.
4.
Hace un siglo, un médico de Massachusetts, Duncan MacDougall, decidió pesar a sus pacientes inmediatamente antes y después de su fallecimiento: la pérdida de masa resultante, veintiún gramos según sus estimaciones, constituía el peso del alma. Sus instrumentos no eran fiables: ni la transición a la muerte ni la concepción de la vida ocasionan cambio de peso alguno, ni la pérdida o adquisición de masa corporal. Estamos sencillamente ante el cese o el inicio de todo aquello que nos sostiene, el comienzo de un nuevo proceso de transformación.
Hannah Mollier tenía veinticuatro años cuando la conocí. Solía llevar su larga melena recogida en un moño y, entre una consulta y otra, su color cambiaba como las luces de los semáforos. Lucía vestidos morados y azules hasta los tobillos. Ella y su marido Henry se habían mudado a Escocia desde los valles galeses y su acento era tan marcado que a menudo me veía obligado a pedirle que repitiera lo que acababa de decir. Un día, al llegar a la clínica, abrió su bolso y tres pruebas de embarazo cayeron rodando sobre mi escritorio.
—Estoy embarazada —dijo.
—¿Y cómo te sientes? —le pregunté.
—No estaba planeado si es eso a lo que se refiere, pero seguiré adelante con ello.
Hablamos sobre vitaminas y comadronas, ecografías y náuseas matutinas, y le recomendé que acudiera a una clínica prenatal.
La vi con regularidad durante todo el embarazo, que fue terrible para ella: alta presión arterial, náuseas, acidez estomacal y dolores de espalda tan agudos que apenas podía caminar. «Después de este no habrá más —me dijo con su voz jovial y cantarina—. Con uno es suficiente».
Seis semanas después del parto trajo a su bebé para que la conociera, una pequeña de aspecto frágil, con ojos oscuros como dos manchas de tinta y una piel suave y casi traslúcida. Una vez terminado el chequeo completo de su hija y examinada la cicatriz de la cesárea para comprobar si se estaba curando bien, discutimos las opciones contraceptivas; finalmente, se marchó de la consulta con una receta de píldoras anticonceptivas. «Su tasa de fracaso es del uno por ciento —le dije—. Es importante que las tomes más o menos a la misma hora del día».
Tres meses más tarde entró de nuevo en la clínica empujando el carrito del bebé. Cuando fui a buscarla a la sala de espera, me fijé en que estaba sentada junto a otra paciente mía que acababa de embarcarse en su tercer ciclo de FIV.
—¡Estoy otra vez embarazada! —dijo Hannah, mientras trataba de cruzar el umbral de la puerta de mi despacho con el carrito.
Se sentó y, con un solo brazo, siguió meciendo el cochecito.
—¿Y cómo te sientes? —le pregunté.