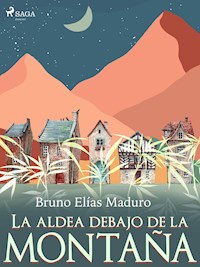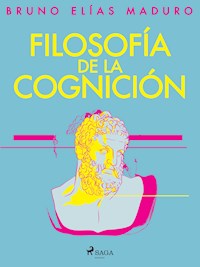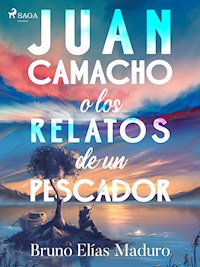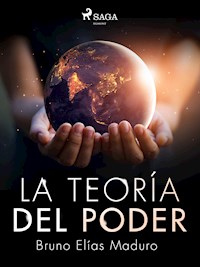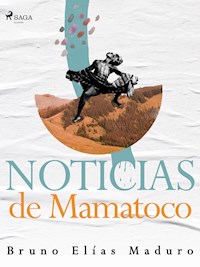
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Mamatoco es un pueblo inventado del Caribe colombiano. Podría ser muchos otros en el mundo, pero es ese y en esa región. El narrador saltimbanquea de una historia a la otra. Las anécdotas de los habitantes de Mamatoco tocan fibras universales porque él se toma el trabajo de sacarles jugo. Hace que giren por momentos hacia otras disquisiciones más antropológicas o filosóficas, que en esta oportunidad solo refuerzan la calidad literaria. Nombres como los de Josephine II, Freddy y Laura Coronado, por decir algunos pocos, se vuelven entonces la puerta de entrada para hablar de la guerra que persiste a pesar del deseo de paz, ocuparse de los mitos que aglutinan a un conjunto tan heterogéneo o volver (con humor y frescura) a la pregunta por lo humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruno Elías Maduro Rodríguez
Noticias de Mamatoco
Saga
Noticias de Mamatoco
Copyright © 2013, 2022 Bruno Elías Maduro and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728044568
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRESENTACIÓN
Con más o menos énfasis suele decirse que la historia la escriben los vencedores, sin aclarar que con “historia” el autor de la frase se refiere a la historia oficial. Pero hay formas de derrota que llevan dentro de sí su propio triunfo, y el solo hecho de historiar, aunque sea tergiversando los hechos o precisamente por tergiversarlos, encarna ya su propia gloria.
En Noticias de Mamatoco, Bruno Maduro nos ofrece, en clave narrativa no exenta de humor, una pauta para desatender la historia oficial y vislumbrar nuestro pasado desde otra ventana. Con una misma voz que refiere a diversos personajes, Maduro va entretejiendo con anécdotas una historia, no por ficticia menos verdadera, de un pueblo que, salvo por el hecho de no haber sido nunca un pueblo arrodillado, bien podría por extensión representar a todos los pueblos del Caribe colombiano.
El carácter universal de este libro tiene lugar en lo doméstico de hechos y seres que en medio de sus pequeños dramas acaban por mostrarnos su lado más puro y humano. Y es precisamente en esa universalidad de lo narrado —y en la posibilidad de reconocernos en hechos y personajes que aunque ficticios o deformados por la distancia, el deseo o la imaginación, nos asoman un poco a la ilusión de creer que tuvieron lugar o existieron realmente— donde a mi juicio descansa la esencia y reside lo fundamental de estos relatos.
Como si se tratara de un juego de twister, la voz narradora se retuerce grácilmente sobre sí misma para colocar una mano sobre la crónica y otra sobre la ficción, mientras roza con los pies, de manera tergiversadora o escéptica, la historiografía y la antropología filosófica. Tal ejercicio de amalgama y distorsión, lejos de arrancarle sus manzanas a la vida, sólo puede enriquecerla, pues tal como el mismo autor señala en uno de sus textos, “somos seres constructores que labramos no sólo lo que despliega crecimiento, sino lo que embriaga y multiplica el espíritu”.
Rodolfo Lara Mendoza
La República Independiente de Tasajera
A Toto Camacho Maduro,
quien me mostró por primera vez la libertad.
¿A quién le gusta el rechazo, la soledad, la guerra, la pobreza, el ostracismo, la venganza? Cuando el ser atraviesa estos territorios, la humanidad se altera, el individuo pierde el norte, las comunidades lloran.
Nuestro pueblo es un ente inestable y ambicioso. Durante su historia ha vivido atravesando este desierto. Un pueblo ambivalente que desea la paz, pero nunca ha podido dejar la guerra; que desea la prosperidad, pero siempre ha practicado la corrupción y el despilfarro público; que anhela las buenas costumbres, pero aplaude a aquel que obtuvo riqueza y poder por cualquier medio. Un pueblo que ama la libertad, pero persigue a quien trate de practicarla; y si el individuo insiste en su ideal libertario, entonces tendrá que huir o sufrir la pena de desaparecimiento. Cuando digo mi pueblo, no me refiero a Mamatoco; estoy señalando mi lugar de origen, la provincia de Ciénaga y sus contornos, la misma que ha sido derrotada y diezmada por cachacos y gringos.
Nuestra historia es muy peculiar. Durante dos siglos de independencia, hemos vivido, permanentemente, matándonos unos a otros. Al final del siglo XIX los liberales inventaron el federalismo. En esos momentos, Ciénaga fue anexada al Estado Autónomo de Tasajera. El transcurrir histórico estuvo aparentemente sometido a la ley y el orden, como lo plantea nuestro Escudo nacional. Pero a pesar de que no tuvimos dictaduras permanentes encarnadas en una sola persona que ejecutara la tiranía y el autoritarismo individual, sí hemos sufrido otra forma peculiar de servidumbre: el nepotismo. Unas cuantas familias han gobernado la nación, alternándose unos a otros en el poder del Estado, y desde ahí se han apoderado de los bienes públicos y de las riquezas del país, dejando sólo minucias a la mayoría de gente que vive hipnotizada y sometida al principio de sólo obedecer y someterse. Este sólo deber ciudadano es un axioma de tipo casi religioso, el cual es imposible violar. La ley, aunque sea injusta, debe ser acatada: Dura lex sed lex.
El Estado de los cachacos nunca se ha predispuesto a realizar una labor pública a favor de los habitantes; ellos viven en un país mental. La idea de que un buen gobierno procure la libertad de cada quien y promulgue el verdadero arbitrio individual para que cada hombre pueda estar exento de tiranías y oligarquías despóticas, y se pueda así hallar una existencia que posibilite la idea de una construcción del sí mismo, ha sido una falacia. El ejercicio permanente del nepotismo alrededor del poder público, y de la tenencia de los bienes, ha hecho que en esta nación exista una tiranía sin tirano. Una forma inteligente de disfrazar esta dominación y esta explotación constante, la podemos dejar ver así: la clase que domina sabe presentar al público un permanente cambio de ideas y alternancia política. Es esta una tecnología instintiva de poder que ha sostenido por siglos nuestra clase dirigente.
Otra forma de sostenerse en el poder es tratar de aparentar una hostilidad indeleble. Nuestro nepotismo se engrandece y se alimenta con la indemne guerra civil que hemos vivido desde que somos una nación. Una o dos familias liberales le declaran la guerra a otras dos o tres conservadoras, y detrás de esa pelea que se inicia en los clubes, por lo regular, llegan a incitar al pueblo, dividiéndolo, y lo invitan a lanzarse a las calles para que se autodestruyan. En este conflicto fraccionan también al ejército, que empieza a darse balas hasta que la sangre agolpa el odio. Después, sin haber sufrido rasguño alguno, las familias líderes que llamaron a la guerra van al club nuevamente y se toman una botella de whisky y listo, el armisticio: “Tú coges esto y yo esto otro”. Y así se pacta una terminación parcial de las guerras civiles. Los que llaman a la guerra y la promulgan, mueren de muerte natural, mientras que el pueblo se divide con una facilidad impresionante entre un bando y otro, ejerciendo un analfabetismo e ignorancia permanente que parece increíble. Puedo presentir seres autómatas esperando la orden para el cuchillo.
Cuando sucedió lo que voy a narrar acerca de Tasajera, ya la nación había sufrido varias guerras de nepotismo. El general Obando, en la segunda mitad del siglo XIX, había sido un hombre de armas. Se declaró en contra de que la Iglesia tuviese conventos que albergaran menos de ocho religiosas. Estas amplias edificaciones de las monjas, debían servir para la educación popular. Obando peleaba porque estos monacatos se fueran al declive, pero las familias que delimitaban el ejercicio del poder de la época no dejaron que el General liderara el despojo. El militar Obando se sintió herido y convocó a la rebelión. Lo dejaron solo y se diseñó una componenda para quitarlo del gobierno. De un momento a otro, sus amigos se volvieron enemigos y la decisión fue unánime, derrocar al General. Obando cambio entonces de estrategia y empezó a liderar la defensa de lo que él antes quería aplastar. Empezó a amparar, a acoger y a abrigar a las religiosas, pues, según su nueva versión, ellas necesitaban esos espacios monacales para meditar. Sólo porque en Bogotá no lo dejaron que hiciera una masacre cualquiera, él empezó a pelear en el bando contrario para vengarse de esos antiguos amigos que no lo acolitaron.
Cuando el general Obando llamó a la segunda insurrección procatólica, los cienagueros y todas las provincias aledañas lo siguieron, así que hicieron un pacto con él: “Lo apoyamos, General, sólo si usted nos da la autonomía en esta región”. El General aceptó. Las tropas que Tasajera aportó eran indisciplinadas, pero sobrias; al fin y al cabo eran hombres de bien que se dedicaban sólo a la pesca y a la artesanía marítima. En otras épocas, Tasajera fue un pueblo próspero, un agresivo productor de bienes acuícolas y de grandes perlas marinas. Los japoneses venían al puerto de Santa Marta a negociar las perlas de Tasajera. Cuando la milicia tasajerense llegó a hacer parte de la tropa de Obando, se encontró con otros grupos indisciplinados, personas de bajo nivel cortesano. No sabían montar adecuadamente un caballo, había que decirles, inclusive: “Así se salta sobre la yegua, así se coge el estribo, de esta manera se juntan las manos y las piernas para que el jinete controle la situación”. Pero aprendieron los tasajerenses muy fácilmente. Con las habilidades equinas, los oriundos de Tasajera llegaron a puestos altos en la milicia de Obando. Ya se hablaba de una nueva aristocracia de Tasajera, cuyo arte militar era innato y cuya cortesía social era nobilísima. Los panameños, no en vano, vinieron a aprender de estos el arte de la estrategia, las formas de armar la defensa, el arte de resistir al enemigo, el manejo hábil de la espada y el arrastre contemporáneo del moderno fusil. El adiestramiento más importante lo obtuvieron los antioqueños, quienes no sólo aprendieron de los tasajerenses el arte de la milicia, sino otras técnicas de supervivencia militar; el arte de matar animales de monte, la caza de zaínos, la emboscada del ñeque, la caza menor del ponche y la capacidad para autocontrolar el odio y la agresividad paisa en el combate, y someter esta pasión al arte de la guerra como un medio para obtener una meta, no como un placer en sí mismo.
Pero cuando el general Obando obtuvo la victoria, las tropas fueron licenciadas poco a poco. Cada quien buscó de manera individual la forma de irse a su pueblo de origen, porque el gobierno había quedado tan arruinado con la guerra, que el Presidente tenía que pedir prestado para comprar la comida de su casa o para pagar los pasajes en los carruajes de mulas cerreras. Los guerreros de Tasajera volvieron victoriosos, pero sin un peso. El pueblo los aclamó como los nuevos libertadores, por encima de Simón Bolívar y el desagradecido general Santander. Hubo calle de honor. Tasajera desplazó a Cartagena en importancia, también a los samarios y a los guajiros. De esos territorios venían a pedir favores gubernamentales al pueblo, porque se sabía que estos militares retirados estaban en el oído del Presidente: “Que mire, que necesito esto del Presidente; mira, una recomendación para que nuestro hijo entre al clero; mire, que nuestro hijo es cura y está promocionado para ser obispo, mire que no nos vayan a expropiar la tierra, etc.”.
En la plaza de Tasajera no cabían las estatuas. Pero un día alguien dijo: “Para qué estatuas si los héroes están aquí, vivos y andan por las calles”. No quedó un mármol con cabeza. Los hombres-héroes de Tasajera se hicieron famosos en todo el Caribe. De Aruba y Curazao mandaban jovencitas de 17 ó 18 años para que se cruzaran con los héroes; venían de Santander, de Panamá; una vez vino un barco repleto de mujeres chinas, pero se perdieron y llegaron a Paraguachón y allá se confundieron con los wayúu; los guajiros se dieron un plato exquisito, usurpando el nombre de Tasajera. Las filas para acceder a los turnos sexuales de los hombres-héroes eran interminables. Las bogotanas hicieron un memorial a sus autoridades, que si no las llevaban a Tasajera, se iba a tener que abrir la guerra otra vez. Las bogotanas volvieron preñadas y alegres a su tierra. “Esos corronchos la tienen grande y son en la cama como sedientos sin agua; no acaban la una cuando ya están chupando la otra”. Los cachacos quedaron callados y siguieron su rumbo normal, pero decidieron vengarse y hablaron con el general Obando para que sacara a Tasajera de las prerrogativas de la posguerra. Una sobrina del General también había hecho la fila de Tasajera. El decreto fue inmediato: se prohibía en Tasajera todo acto de heroísmo y vanagloria de triunfo. Los hombres del pueblo debían retornar al mar y al arte de la pesca, a cultivar su yuca y su malanga y a dejar a un lado el arte prolijo de convertirse en el macho nacional.
Las mujeres de Tasajera que, entre otras, eran las más orgullosas porque sus maridos servían de sementales para una nueva raza de la nación, fueron las que protestaron por la actitud desagradecida del Presidente: “Nojoda, ese cachaco después que lo pusimos donde está, nos va a echar vainas, que se agarre los pantalones ese hijueputa”. Y llamaron a un alzamiento en armas, fue la primera insurrección popular habida en Tasajera. Se decidió desplazar la autoridad de Ciénaga, de Fundación, de Riohacha, de Paraguachón, de Valledupar o Santa Marta, y se hizo de inmediato una declaración de independencia “por la cual se instituye la República Autónoma e Independiente de Tasajera y se nombran sus autoridades”. Los artículos de la nueva manifestación de independencia y la Constitución de la República eran claros; se quería imitar la Revolución Francesa y la Constitución Inglesa. Llamaron al profesor Rafael Márquez para que hiciese de secretario, porque a pesar de tanta cultura cortesana y habilidades orales en el pueblo, muy pocos sabían leer y escribir. Rafa Márquez redactó la Constitución en voz alta. Todos asintieron; el derecho de igualdad era incólume, así que la Carta Magna no tenía firmas, sino la huella de todos. El fallo último fue nombrar a Rafa Márquez como el primer Presidente de la República. Alguien dijo: “Como por aquí a nadie le interesa esa vaina de la presidencia, quédate ahí hasta que te mueras; así nos evitamos la hipocresía de las elecciones”. El primer decreto del gobierno autónomo fue restablecer las filas de guajiras venezolanas y de panameñas arrechas, de cachaquitas alborotadas, voladas desde el interior del país, que se venían a escondidas de sus maridos a usufructuar la miel del placer en los toldos de la República Independiente de Tasajera.
La noticia llegó a Bogotá tres años después, el tiempo que dura el Estado central en enterarse de lo que sucede en el país. El Presidente que iba a tomar una decisión en el asunto, ya era el nuevo caudillo José Hilario López, pero pasó por alto el argumento porque se había decretado otra guerra civil en la nación, que le quitaba la atención a este problema de faldas. Los independientes de Tasajera no participaron en la nueva guerra de la nación, a pesar de los ruegos de Bogotá. La República de Tasajera, sin embargo, duró hasta el primer gobierno del cartagenero Rafael Núñez. Cuando el gobernante cayó en la cuenta de que estos hombres y mujeres del Caribe eran libres e iguales a él, les mandó una tropa bien entrenada. La centralización política no podía delegarse a corronchos culozungos que maltrataban el idioma y golpeaban el nuevo Himno Nacional escrito por el tirano.
Se oyeron voces de guerra, pero cuando los tasajerenses fueron nuevamente a alistarse, ahora en contra del Estado, ya estaban barrigones y llenos de hijos extranjeros, su vigor y su beligerancia estaban ya amansados por el placer del cuerpo y la tarea diaria de ser sementales ejercitando sus habilidades eróticas. El ejército conservador llegó sin ningún reparo. La orden era acabar con la República de Tasajera, pero se decepcionaron. No hallaron un estado como tal, ni funcionarios públicos que robaran el dinero de las arcas de la comunidad, sólo a algunos voluntarios que decían: “Hoy vamos a limpiar el camino, mañana lavamos el asadero comunal de pescados, el domingo enjuagamos la iglesia y le compramos al cura su alimento”. Tampoco hallaron policías ni ejércitos ni códigos. En el tiempo que transcurrió la República Independiente no hubo delitos gruesos, se respiraba la paz de un gobierno que deja al pueblo gobernar sus asuntos. Ya se habían olvidado los fantasmas del Estado bogotano, cuando irrumpieron los militares y dijeron: “Esta naturaleza pendenciera de héroes barrigones, exportadores de placer, hay que acabarla”. Tumbaron las camas públicas, las trojas, los toldos comunes, se decretó que desde ese momento Tasajera quedaba incomunicada con extranjeros y cachacos, así se evitaría proseguir la Revolución Sexual del Caribe.
Para la mentalidad de los militares conservadores, esta naturaleza depravada no podía someterse más que por la violencia, sobre todo si estos animales eran retoños o jóvenes hijos de los antiguos héroes. El ejército llevó al patíbulo a niños varones, jóvenes y adultos. La masacre fue bestial. Dejaron los cadáveres tirados para que sirvieran de ejemplo de que esa conducta no podía volver a repetirse. “Corronchos libres y felices, eso es un contrasentido. ¡Viva Colombia. Aquí manda la ley el orden de Rafael Núñez (…)!”.
Después llegaron algunos funcionarios adiestraditos, con manuales cívicos que decían que la sociedad es un sistema equitativo de cooperación entre personas libres e iguales, pero que tenían que diezmar el pescado, la yuca y el plátano para que los funcionarios cachacos pudieran cumplir esos mandatos. La idea de una cooperación social que se basa en la igualdad y el ejercicio de la justicia fomentada desde la idea del bien y el ejercicio del derecho cachaco, volvieron a Tasajera y a las regiones vecinas. Adiós a la feliz libertad de sementales del Caribe. Sólo el pueblo de Mamatoco sobrevivió a la regeneración y a la pacificación de Núñez.
Muchos huyeron. Los que se quedaron fueron personas valerosas que no sólo soportaron ver cómo sus hijos morían, sino también cómo se apoderaban del territorio que desde la época de Cristóbal Colón era un territorio comunal. Llegaron funcionarios del bajo Bolívar, de los Santanderes, del sur de Córdoba y de Antioquia, y conformaron la nueva oligarquía respaldada por el ejército. El pueblo decayó, así que los criollos de Tasajera que poseían dinero se fueron para Ciénaga y Santa Marta. Tasajera quedó en el olvido y hoy sólo se escuchan los albores de cuando una vez fueron libres. Varias veces se ha querido retomar la bandera de la independencia, pero la idea ha sido aplastada, ya no por el gobierno sino por el sarcasmo y la burla de los otros habitantes: “Una república independiente de Tasajera, eso da risa”. Los vecinos de otros pueblos se han olvidado de cuando las antorchas brillaban en la oscuridad de esta otrora tierra nueva, de cuando el pueblo dormía tranquilo y no pasaba hambre, de cuando los cardones y los trupillos florecían relucientes, de cuando los lancheros y carboneros y los intelectuales de Valledupar venían a pedir prestado no sólo dinero sin usura, sino bendiciones católicas. Los vallenatos le arrancaban al cura de Tasajera la camándula, porque ellos también querían usufructuar la gracia que vivía este pueblo del océano de la esperanza.