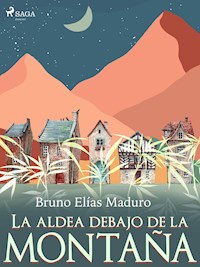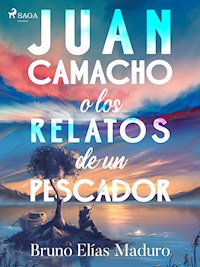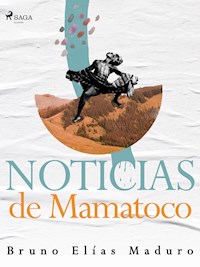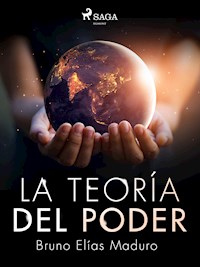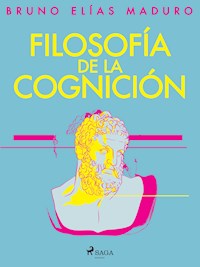
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Cómo pensamos? ¿Qué podemos conocer? Bruno Maduro profundiza en los grandes temas que hacen a nuestras capacidades cognitivas. Y aclara desde el vamos que su libro será una obra filosófica, si bien él cuenta con una vasta formación en psicoanálisis, neurociencias y diversas corrientes de la psicología. La exploración se inicia recuperando algunas fuentes de la filosofía griega que todavía ofrecen estímulos valiosísimos para esta reflexión. Luego se adentra en los tópicos más frecuentes de las teorías modernas: tiempo, conciencia, universalidad, símbolos, signos. Por último, Maduro define con más detalle sus propuestas acerca de lo que denomina sistema relacional, de las condiciones del lenguaje y de la estructura general de la cognición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruno Elías Maduro Rodríguez
Filosofía de la cognición
LECCIONES PRELIMINARES PARA UNA CIENCIA DEL PENSAR
EDITORIAL ALFA & OMEGA PUBLICIDAD
Saga
Filosofía de la cognición
Copyright © 2009, 2022 Bruno Elías Maduro and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728044582
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Rubén Jaramillo Vélez
A mis hijos y mi esposa que han prestado su tiempo y sacrificado sus horas libres.
Ellos son, verdaderamente, la entidad que ha patrocinado esta investigación.
A mi abuela Mercedes y mi madre Rosa, dos heroínas de la vida.
PRESENTACION
El texto Filosofía de la Cognición es producto de una investigación continua y denodada que comenzó hace quince años cuando inicié los estudios de Psicología en las huestes de mi maestro Rubén Jaramillo Vélez, a quien dedico este libro. Con él comencé los estudios de Psicoanálisis clásico y Psicoanálisis contemporáneo. Abordamos autores como Freud, Anna Freud, Otto Rank, etc. Asimismo, el Psicoanálisis de segunda generación, Erik Erikson, Melanie Klein, en quienes tenemos una afición que raya en el fundamentalismo. Una vez agotada esta etapa de Psicoanálisis en mi formación, empecé una nueva en el área de Neurociencias. Accedí a una formación en Neurodesarrollo infantil a cargo de la Neuróloga Pediatra Miriam Barboza, a quien aprecio mucho; un curso continuo de neuroanatomía y neurobiología con el emérito investigador Roberto Guerrero Figueroa, quien ya falleció. El doctor Guerrero, Neurólogo y Psiquiatra de tendencia conductual, llevó a cabo permanentes discusiones conmigo acerca de muchos elementos de esta investigación.
Asimismo, en el año 2002 al 2004, estuve realizando un entrenamiento hospitalario en salud mental. El Hospital San Pablo de Cartagena me certificó 480 horas clínicas de presencialidad y formación en Psiquiatría Clínica. Fue una experiencia exitosa, la del Hospital San Pablo. Confrontar muchas de las hipótesis aquí en el campo empírico no sólo enriqueció mi trabajo sino que desbarató muchos de los prejuicios que pululan en el mundo de la ciencia cognitiva y de la filosofía así como de la psicología.
Mi tendencia cognitiva comienza en la mitad de esos estudios empíricos de Psiquiatría y Neurociencias. Las hipótesis psicoanalíticas me parecen insuficientes para abordar el tema del pensar como tal. Desde el año 2001 hasta el 2007 me interné en los clásicos Vigotsky, Piaget, Brunner, Luria, entre otras obras ampulosas y muy llenas de especulación, a veces innecesarias. Pienso que muchos de estos autores sufrían crisis personales que lo llevaban a escribir en demasía y repetir continuamente sus mismas ideas.
Con Ingrid, mi esposa, nos inmiscuimos en una investigación paralela a ésta que presento, y era la de diseñar un test de tendencia cognitiva-ecléctica para medir estados cognitivos y averiguar estructuras comprensivas profundas. El test ha sido todo un éxito, faltando sólo su comercialización masiva, en lo cual no soy un especialista.
Pero, en el fondo, no soy Psicólogo de profesión. Mi formación básica es la de Filósofo, aunque me he aventurado a muchas formaciones en psicología, Derecho, Pedagogía, Literatura e Historia entre otras áreas; con esta misma terquedad formativa, estuve también en la Sierra Nevada de Santa Marta en un trabajo etnológico permanente, durante cinco años continuos con los indígenas Kogi y Arhuacos donde aprendí mucho del trabajo antropológico de la mano de Julio Barragán. En esa línea de formación, también me he aficionado en Historia y sociología política; debo afirmar contundentemente que toda esta digresión de aprendizaje ha sido para completar mi formación de filósofo.
El texto que presento es una obra filosófica aunque no parezca. Mi interés es dar a conocer cómo la cognición humana es una caja negra que aún no se ha abierto. Se especula sobre ella en demasía y yo no quiero caer en estos equipos de especulación.
El texto tiene dos partes. La primera es cognición en la antigüedad y la segunda es cognición en la modernidad. ¿Por qué en la antigüedad? Pienso que los griegos fueron contundentes en este tema sin saberlo. Muchos de los aportes a la filosofía cognitiva están en ellos. La modernidad ha descubierto muy poco sobre el asunto. Mi hipótesis central, si el lector la detecta, es actualizar a los griegos, sobre todo a Platón en sus libros VI y VII de La República. Hay, en esos dos textos, un material riquísimo sobre ciencias del pensar más que en cualquier cognitivista contemporáneo.
Para finalizar, quiero reconocer colaboraciones interesantes de mi amigo Iván Hernández, Terapeuta Ocupacional, y de su equipo de fonoaudiólogos y neurodesarrollistas, del Doctor Jaime Morales De León, Pediatra emérito, al Doctor Jaime Fandiño neurocirujano y epilectólogo, por su empeño en enseñarme los aportes de Karl Lashley a la ciencia del pensar.
Espero que el lector se encuentre no con soluciones sobre el tema, sino con aquellos problemas que aún tengo en mi cabeza.
Bruno Maduro Rodríguez
PRIMERA PARTE
LA COGNICIÓN EN LA ANTIGÜEDAD
Y cuando no hay primavera, ¿de qué se alimenta el chupaflor?
1. La tarea del pensar
Empecemos con una afirmación contundente: fueron los griegos de la antigüedad los que inauguraron en el mundo occidental la tarea del pensar. Más allá de Homero, de los micénicos o minoicos, no se encuentran datos creíbles, por lo menos con fiabilidad histórica, que nos detallen con profusa y convincente muestra los estados culturales del pensar. Podemos afirmar entonces que del mundo occidental Homero es el Adán del pensamiento como tal, no porque se haya convertido en el estandarte del mundo griego sino porque su imperio del habla retoca los prismas del ideal de un autor clásico: filósofo, historiador, narrador épico, jurista, hoy diríamos psicólogo o también sociólogo, esteticista lírico y, sobre todo, poeta; de los mejores, el mejor: con ello el prototipo 1 de poeta, ciego y errabundo, sabio y sin ánimo de poder o dominio, que va por los caminos de los pueblos desbaratando el sentido común de los hombres e instaurando una nueva concepción ante la vida del transcurrir humano iniciando así la ardiente tarea del pensar 2 . Homero, como griego, es el fundador y, como tal, legislador de cómo se lleva a cabo esta obra del entendimiento en la mente. Si a los hebreos le debemos el conocimiento de Dios y la Salvación humana a través de Cristo, a los griegos le debemos el arte de narrar, de conquistar la atención humana con la historia de los hombres y sus dioses, el de averiguar lo sucedido sin importar que en esa indagación caiga lo irreal, la fantasía como parte del hecho firme y fehaciente del arte de decir las cosas (la verdad homérica no es total pero así como se presenta es el inicio y, como inicio, es nuestra base).
A los griegos le debemos el arte de preguntarle a las cosas, que no tienen cómo responder de por sí, la facilidad para interponerse en el abrasador y la oprimente opinión común; le debemos también el arte de plantear la reflexión como el lenguaje básico para enfrentar el mundo que está ahí delante, frente a mí. Y van más allá nuestras deudas mencionadas como mínimas en la arquitectura de la inteligencia. A los griegos le debemos la indagación metódica de la realidad y, como tal, la ciencia occidental, la deducción como arte de la lógica, la inducción como hábito del pensador, la axiomática, los modelos matemáticos, la observación detallada y científica, el arte de la política como asunto de los hombres y no de los dioses, la intuición y el concepto de universo y de universalidad, la idea de ley en la naturaleza y en el pensamiento, el cuestionamiento de los hechos como se nos presentan, la idea de que la teoría no es una dificultad sino el mejor de los placeres que puede usufructuar el hedonismo individual. A los griegos le debemos el espíritu occidental y mucho más.
Le faltaron a los griegos dos cosas por las cuales el mundo moderno hubiera sido innecesario: el experimento y la ciencia como esa empresa que busca unos resultados esperados. Estos dos conceptos son los verdaderos aportes de la sociedad europea del Renacimiento y la Ilustración al mundo del pensar. Lo demás es griego.
La idea de tener un objetivo definido, una meta con sistemas de organización 3 , el arte de trabajar postergando y acrecentando el grado de dificultad, o quizá dejar a un lado lo urgente que domina la vida. Pero dedicarse a la optimización del pensamiento, eso es griego. También la regularidad de pensamiento y acción, la comulgación de acto y palabra, de funcionamiento inteligible para evitar daño, la educación del hábito hacia lo general para con ello conseguir el sostenimiento en un mundo que se le presenta al hombre como hostil y contradictor. En Grecia se inaugura ese arte que es el hombre que intelige, que nunca podría estar tranquilo con el cúmulo de sensaciones y la acumulación de datos sensoriales. Para el griego clásico, conocer implica realizar una labor tortuosa, llena de obstáculos de donde lo que se busca no se muestra fácil; el camino natural de las cosas aparentemente dúctil, en el pensar griego se torna en lo inaccesible y sin más herramientas para penetrarlo que el mismo entendimiento.
La búsqueda y lo buscado se juntan en el acto del pensar griego 4 . El saber no es algo que viene dado, sino algo que hay que diseñar y, en este diseño, el camino es un adentrarse sin reservas, un arriesgarse, donde el emprender la búsqueda en forma de aventura es el primer compromiso del pensador, la tarea primaria que lleva en últimas a preguntar por los principios a fin de ser conducido a los objetos más conocible, abriéndose paso a través de, dando codazos para pasar entre las tesis presentes que no son confiables y buscar sólidas respuestas que generen en si mismas otras preguntas que abran paso al espíritu, este es el abre boca del intelegir occidental: una verdadera investigación como se concibe en el pensar griego, es un reto que se hace desde lo oscuro donde el averiguar va a ciegas llevando como herramientas de trabajo el arte de preguntar, la voluntad de aprender y, sobre todo, la intención de conocer la verdad 5 .
2. ¿Qué es la realidad?
Con esta pregunta los griegos afirman su condición de pensadores universales abriendo el camino hacia lo perplejo, ellos podrían preguntar 6 ¿Qué es lo que acontece que para nosotros pensantes no ocurre en el entender? Los primeros pensadores filosóficos, en esta pregunta, distinguían dos ámbitos de ese entender. Parménides, por ejemplo 7 , planteaba que había una gran diferencia entre la realidad pensada y la realidad conocida; lo que puede ser percibido no es precisamente lo que puede ser conocido. En esta afirmación acuñaba una reflexión que es histórica en el pensamiento filosófico: lo mismo es ser que pensar; lo cual conmina al intérprete actual a referir que toda la realidad cabe en el pensamiento o, mejor, que lo real es lo mismo que lo pensado pero, a su vez, deja una duda: ¿puede esa realidad que toca el pensar llegar a conocerse? Y otra así ¿conocer y realidad en griego acaso no significan lo mismo? Veamos cómo se desarrolla este esquema en Parménides: χρη το λεγειν τε νοειν τ′ εον εμμεναι que puede traducirse como: “necesario decir que así es también lo pensado como lo que es real” 8.
Recordemos algunas anotaciones filológicas para comprender la frase elocuente del pensador: λεγειν (λεγειν), νοειν ψ εμμεναι (emmenai). La primera palabra legein se traduce como declarar, anunciar, leer, ordenar, poner en frente una cosa para anunciarla. La segunda palabra noein, - para Parménides que trabaja en un griego arcaico - su semántica más o menos es pensar pero no en el sentido de un pensar cualquiera sino de aquel acto cognitivo que proporciona la claridad de lo que se le presenta a la mente en frente de sí 9 . Más adelante este concepto tomará otras connotaciones en pensadores como Platón y Aristóteles. En Parménides noein es clarificar lo inteligible, mostrar el sí mismo, lo que sucede en el afuera. Y el otro término εμμεναι (emmenai) es traducible como “lo que es”. Aquí la acción es el verbo permanecer que tiene una equivalencia a la del verbo ser que, en griego ático, es einai y se presenta aquí en una declinación y en un dialecto dórico no tradicional en el uso normal de los textos de la Grecia clásica. εμμεναι significa lo suyo, lo que es, lo que persevera. ¿Puede este punto de vista lingüístico llegar a configurarse como ese término medieval que los escolásticos tradujeron como “quididad”? No se pueden confundir las dos traducciones, τι εστιν y εον; la primera es una pregunta, la segunda no lo es. Yo lo traduzco como lo real, lo que sucede, lo que acontece en el aquí y en el ahora y se me muestra y además de mostrárseme, lo puedo ver, lo puedo abstraer y si lo puedo ver y lo puedo pensar, toma otro escaño más coherente conmigo: lo puedo manipular con mi entendimiento de manera permanente 10 .
Ahora bien, como nuestro interés es lo real 11 , ¿por qué hemos hablado del pensar en primer lugar? No es fácil, pero asumo mi defensa diciendo que los griegos vieron cosas más difíciles de lo que hoy vemos nosotros. Lo real es sólo aquello que puede ser traducido en lo consciente. Parménides equipara pensar y realidad, pero, ¿por qué lo hace? Pues si él tenía una lógica no muy común a la realidad, lo hacía porque lo real no es sólo todo lo existente fuera de mí. Es, además de eso, lo que de afuera puede ser registrado por una acción de mi pensamiento. ¿Cuál es la tarea entonces del universo fuera del pensante? (Recordemos que en los griegos no existe la dualidad sujeto-objeto. Esta condición pertenece a la modernidad): El universo real de afuera es un plenum, algo que siempre es lo mismo y único, continuo. Es inmóvil y no excede en absoluto sus límites. Está autodeterminado por una poderosa ley de necesidad (ananxe) “que obliga a los cielos a mantener las estrellas en sus peirata” 12 o límites. No ha tenido origen tampoco tendrá final, siempre ha sido lo que es. La pregunta siguiente hecha a Parménides por nosotros sería ¿Cómo es que ese universo real, uniforme e imperecedero puede llegar a la abstracción en forma de realidad? Parménides se defiende diciendo que la realidad es inmutable en el sentido de que ella como entidad, permanece en el mismo lugar, el perecer es solo una apariencia. Entonces el pensar no es simplemente un equivalente a lo real, es una condición en la cual posibilita una esperanza al que piensa equiparar su pensamiento con lo que es como un acontecimiento.
Lo real es entonces la condición de lo pensado; así lo pensado 13 puede alguna vez llegar a lo real metodológicamente hablando y poder afirmarse lingüísticamente que solo lo verdaderamente pensado es lo único real, y la tautología de Parménides se vuelve contundente: lo real es lo mismo que el pensar. ¿Cómo entonces puede llegarse a ese registro a través de otro acto del pensar? ¿Cómo es que el Noein se vuelve el conocer?: afirmemos, conocer es diferente de pensar, conocer es la vía al pensar no es el pensar mismo. En esa vía hacia el conocer existen las dificultades y los errores por montón, el camino al conocer es tortuoso y doloroso, pero el camino del pensar en sí 14 , además de lo anterior, es casi inaccesible así que, plantea Parménides que la mayoría de los hombres solo se conforman con un opinar que apenas es el comienzo pero no el tránsito, mucho menos la meta. Esa mayoría que solo se basan en la falsedad y el error no pueden obtener el verdadero conocimiento y mucho menos llegar al noein. La fuente de error de estas gentes, que son la mayoría de los hombres, es la confianza en el ojo y en el oído, de ahí que ellos deduzcan sus juicios de esa primaria actividad cognitiva y se contenten con ella. Para Parménides lo real no es solo eterno sino único. Conocer lo real es llegar a lo pensado en sí como por una sola vía, la que casi todos rechazan, el camino de la verdad dolorosa y ajena al común de las gentes que vive de la opinión y que no entienden lo que viven ni oyen, que no logran percatarse que existen, estas masas andan a ciegas y, sin embargo viven felices como cerdos que engordan.
3. Logos 15
Hablar de logos en Grecia es arrancar la tarea de lo cognitivo en un pensador que por excelencia es enigmático y un poco misterioso, quizás religioso; hablo de Heráclito de Éfeso. Heráclito ha planteado que los hombres, en su mayoría no gustan del conocer, del pensar y mucho menos del saber 16 . Sin embargo, la mayoría (que sólo opina) tiene esta aptitud y se cree dueña del poder que da la sabiduría. Casi todos los hombres sin ser pensadores se creen dueños de la verdad y son sabios según su propia opinión. Un buen maestro debe trabajar con este material de prejuicios en el proceso de enseñanza. Heráclito no es un maestro pero sí un alarmista, en el sentido de esos que muestran los errores comunes que, por ser de la mayoría, se atreven a presentar como verdades absolutas e indiscutibles ante la muchedumbre que aplaude sin saber su propia desgracia. Heráclito, para prender la alharaca, hace su oficio de una manera sencilla y procaz: anuncia el logos volviéndose así impopular.
Pero esa anunciación es, para el pensador, enigmática y oscura, pues muchas veces se ha repetido a sí mismo “los hombres no se dan cuenta de lo que hacen mientras están despiertos, mucho menos cuando ellos están dormidos” (Kirk and Raven, Heráclito. Frag. 7, Op. Cit.). Y si los hombres deambulan bicéfalos, como diría otro griego (me refiero a Parménides), entonces cómo van a entender los humanos la verdad si ésta no le causa una sensación de intriga, descubrimiento y aventura. El enigmático pensador busca motivar la inteligencia dormida de aquellos que no saben ni cómo hablar ni cómo escuchar, de aquellos que se hartan de sí mismos, de aquellos que están como ebrios y en tal estado son llevados o conducidos por un niño imberbe que va dando tumbos sin saber por dónde va él con su alma. Entonces, sin importar ahondar su impopularidad, Heráclito plantea que hay que extinguir la insolencia más que a un gran incendio: Es necesario que el pueblo y el hombre luche por el logos como si se tratara de las murallas de una ciudad. ¿Cuál es ese logos por el que hay que luchar?
Partamos de una de sus afirmaciones: la verdad está ahí, es algo que existe para que todos los hombres la comprendan, y si está ahí, se manifiesta como aquello que determina el curso de todo lo que acontece: el logos es aquello que ordena todas las cosas. Hay un logos interno y uno externo: uno afuera en la naturaleza y uno adentro, en el sí mismo, según Heráclito.
Sin embargo, Desde el punto de vista del griego clásico en general, el concepto logos es muy amplio. Heráclito quiso darle un ámbito más restringido que el popular; su interés buscaba situarlo en lo recóndito del acto de conocer. El griego común y la tradición literaria y filosófica no ajustaban el término logos con esa característica metafísica; para Heráclito el concepto tenía dos grandes rasgos, uno que se refería hacia un afuera de la mente del que conoce y otro hacia un adentro del hombre como pensador. Eso interno es lo que los griegos nunca denominaron con nombre propio: la conciencia. Fue Heráclito una de las personas que más se aproximó a este concepto moderno.
En el ámbito externo, logos es el significado de aquella idea que hace relación a la valoración que se le da a un individuo con su reputación, su estima. Honrar a un hombre es nombrarlo con el logos. También logos, en este mismo concepto de lo externo, significa, lo que referimos en castellano, como aquel algo pronunciado bajo el concepto de causa, razón o argumento. También en griego, podemos decir que logos significa la verdad de ese algo que acontece en su medida, plenitud y mesura, y que mantiene su correspondencia, relación y proporción con respecto a lo real. En algunos otros contextos, logos es un concepto que define el sentido de un discurso de una narración que describe lo que es, entendiendo lo que es como lo real.
En cuanto a su significado hacia lo interno, logos quiere decir la facultad amplia de la razón; aquella parte donde el entendimiento humano gobierna sin dificultad un territorio subjetivo que brinda las garantías para ejercer el saber. Por otra parte, entendemos por logos también en este mismo sentido todo lo que se dice a través de la palabra, ya sea escrita o hablada; lo verbal y lo racional: el pensamiento y el lenguaje, el pensar y el decir son uno y el mismo en el logos.
Logos es también la noción que se nos da de una cosa para que sea tomada en cuenta como importante. Tomar en consideración ese algo, pararlo frente a mí para que lo vea mi entendimiento también es logos.
En conclusión, digo que los heracliteanos afirmaban un logos interno y uno externo; los dos son uno y lo mismo con diferentes manifestaciones. La naturaleza tiene un logos; el hombre o el que piensa tiene un logos; sólo hay que juntar las fichas, el rompecabezas, el uno con el otro para que florezca lo que es y lo que realmente sucede se muestre y el entendimiento lo pueda ver. Si la auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta, la verdadera labor del pensador es el detalle para evitar esa ocultación empezando con una enumeración sucinta de cada acción hacia el conocimiento del propio ser que conoce: poner de acuerdo el propio logos que conoce con el sí mismo, es la primera y más grande labor del pensante. Así, el logos heracliteano es algo que uno oye, ve y siente, es como si uno mirara la regulación de todos los acontecimientos, sus leyes universales, en una película mental y además de ver cómo el universo se mueve, ver cómo veo yo ese mover: el verdadero pensador ve con ojos de logos el universo envuelto en otro logos. El universo no se muestra fácil; es propio de la naturaleza el misterio, la ocultación, el esconderse. Es tarea entonces del pensador 17 averiguar, indagar, atreverse, arrastrarse por la caverna platónica hacia la luz del sol, desmitificar, arrancar misterios, buscar sin cesar.
4. Eidos
El acto cognitivo de ver lo intelegible no es fácil de explicar. Si el entendimiento es un acto en el cual hay una implicación de varios factores y condiciones, así como de predisposiciones, la palabra más adecuada para reflejar esta gran condición arquetipal es Eidos que, en Platón, se resumió en otra no menos compleja: Idea. Para Platón, conocer no es sólo producir, también es aprehender y, sobre lo anterior, más importante, es trascender sobre lo aparentemente conocido. El conocimiento es la aprehensión de un ser en sí a través de un transitar por el camino tortuoso y difícil que va de lo que se piensa comúnmente como válido a la meta casi inexacta de lo que realmente sucede. Así, el conocimiento en Platón es trascender de la phisis o lo natural hacia lo constitutivo 18 . El conocer no es un proceso lineal, llevado por etapas que empiezan por la más fácil hacia otra más compleja. No. Este puede ser el esquema de la teoría del aprendizaje, entendido ésta como aquel que tiene punto de partida en algo que es ya conocido por todos y busca lo complejo. El conocer no cumple estas formas categóricas; el conocimiento es un entramado de redes difíciles que terminan en un último acto bien limitado: la idea 19 .
¿Qué entendía Platón por Idea? ιδειν significa, en griego, ver lo original y ese ver no tiene una influencia del ver de los sentidos, el de la vista, aunque sirva de símil. El eidein significa ver con el logos interno, con el ojo profundo del alma. Esta palabra Platón la deriva en una más especializada: idea, que, como su significado original, tiene el sentido de origen, pero no un original que se palpa o se toca, sino de algo que se puede ver en forma de paradigma, de modelo, de forma; la forma de un objeto no corpóreo que puede tener su representación en uno corpóreo 20 . Hay dos palabras conjuntas a esta de la idea, son ellas: soma (cuerpo) y phisis (el mostrar de lo que existe naturalmente, ó, naturaleza, como se ha traducido habitualmente). La palabra idea, a su vez, en su forma original, las contiene a ellas dos. Cuando Platón habla de idea, se refiere a la forma fundamental de una cosa, su cuerpo original tal cual como se debe ver en lo real-existente o también se refiere a la naturaleza de lo que verdaderamente existe; los números, por ejemplo, que no se pueden ver con la simple percepción sino que para entenderlos se necesita hacer despertar un algo interno que ubique esas formas de las cosas en las cuales residen lo que nosotros los castellanos llamamos verdad, poseen esa naturaleza del eidos21.
Podemos afirmar que el concepto idea no sólo muestra un cuerpo de algo físico de manera extranatural. Idea da a entender la forma real de lo esencial. La esencia de las cosas no sujetas a flujo. Las opiniones no pueden ser idea porque ellas son mudables, van de una persona a otra. Van de un ciudadano a otro que ejerce libremente su derecho a hablar. Las opiniones deben su existencia a un original muy decantado y lastimosamente casi exclusivo de pocos: la verdad. La opinión puede ser el remedo de la verdad, su copia inexacta y, por tanto, sofisma. 22
Hoy, en el castellano, la palabra idea ha desmejorado en simplemente chispa instantánea de la imaginación o, quizá, alguna gráfica de algo que hay que hacer de una manera concreta, un proyecto por ejemplo. Podemos decir: “acabas de tener una buena idea, es genial esa idea, esa idea que tienes es horrible, terrible”. La palabra, entonces, en nuestro idioma común se ha degradado del fin para el cual nació. Tener una idea es diferente a idea tal como la presentó Platón.
Las ideas no llegan a conocerse por los sentidos sino mediante el entendimiento 23 . Las cosas sensibles no son una imitación de las ideas, son una soma en la cual la idea se presenta como la infraestructura no la estructura. Repito, la infraestructura como en un edificio. La idea no está ajena al objeto, no está alejada de él, tiene participación de las cosas a las que se refiere. El alma es una idea no porque está fuera del hombre, sino porque habita en él, porque anda con él, vive con él, funciona y siente la perplejidad por todo lo existente.
Con esto afirmamos, idea no es sólo forma o mundo arquetipal externo. Idea es también un acto cognitivo que implica referencia más allá de la apariencia de algo; adentrarse en la constitución de esa cosa, sus características y su desplazamiento. Ver la idea es ver la realidad tal como es, la idea es, entonces, un medio hacia lo real pero también una meta: la idea es lo real, instrumento y fin. El conocer no es simplemente una sencilla copia de lo existente; se podría decir que conocer es taladrar el mármol que oculta la figura, la piedra que impide a los hombres que el mundo muestre cómo es la idea que está detrás de esa roca. Nuestro pecado original cognitivo sería, desde el punto de vista platónico, la ignorancia y la idea una aventura a la libertad y la verdad.
5. Mnesis y Anamnesis
Si hablamos de memoria y recuerdo en la Grecia clásica, dos son las instituciones a las cuales debemos describir de una forma contundente: Mnesis: que podemos traducirla como el recuerdo de lo atendido, pensado o sufrido y, la otra, Anamnesis: que no es más que una recuperación de la mnesis24. La primera es un acto del individuo, la segunda un ritual de la cultura empezando por el fenómeno de lo religioso y terminando en la filosofía y la pedagogía. Mnemosine25, una de las divinidades en la que los griegos depositaban el arte de recordar, era una diosa emocional más que racional. Al lado de la diosa Mnemosine, estaba Phistis que, en griego es creencia, o Fobos, quien es el miedo convertido en repugnancia. Hoy la neurociencia no en vano ha puesto en los lugares del cerebro el miedo, el dolor, la tristeza, al lado de la memoria en el sistema que ellos denominan límbico. ¿Será esta ubicación un perjuicio arcaico o un acierto de la antigüedad?
La memoria es una función muy elaborada que se refiere a importantes categorías del sí mismo. Los griegos no conocieron la psicología pero sí la inauguraron, sin denominarla así 26 . El acto consciente, el acto del yo fue inaugurado por ellos y pusieron a la memoria al lado de ese elemento subjetivo en forma de divinidad; no es posible imaginar el “conócete a ti mismo” de Sócrates sin la memoria que actúa como ente consciente y dinámico en el sí mismo.
Mnemosine también es quien preside la función poética, es la gobernante del sistema emotivo humano. Sabemos que el acto poético no es solamente lúdico, es un acto cognitivo de lo más excelso. En Mnemosine se ve cómo ese acto se convierte en algo sobrehumano. El poeta es el aedo (de ahí oda); quien canta para que no se pierda lo acaecido y para que él pueda cantar necesita no sólo de la herramienta de la mnemotecnia, necesita, a su vez, estar poseído por la inspiración, las musas; el poeta se muestra como un verdadero historiador, un inspirado que no sólo dice lo que pasó sino que también se vuelve un anunciador 27 . El poeta, como emisario de la memoria, es un cantante del pasado y anunciante de lo porvenir y, como tal, profeta: el don del poeta no es sólo el de aedo, sino el de la videncia; ve lo que viene, ve lo que sucede, ve sin darse cuenta que ve, plantea Sócrates a través de Platón en su apología.
El poeta conoce el pasado porque su videncia o su forma de ver lo atrapa de una manera casi mágica. Él no conoce el pasado porque es un archivista o un filólogo, o un investigador de campo como el arqueólogo o el paleontólogo; él conoce el pasado porque puede estar en él. Raúl Gómez Jattin decía: “creo en el pasado como punto de llegada”. El poeta se traslada al pasado para residir en los acontecimientos, su experiencia, que inmediata, se debe a un don divino, al acto de aedo: el poeta es un inspirado, un historiador de la divinidad y la memoria 28 , es aquél que deja el material divino para el deguste de otros, para que ellos abran los ojos. El poeta es quien éticamente presenta el aprender como un recordar hacia una nueva forma de ver el cosmos, la naturaleza y el hombre; esa es en sí la esencia de la Mnemosine griega.
Servidos por Mnemosine primero están los pitagóricos y después Platón y su escuela, quienes cultivaron al lado del concepto de mnemé, una doctrina con sus respectivas técnicas y metodologías: la doctrina de la reminiscencia o anamnesis. Desde la óptica religiosa, anamnesis es una afirmación de que el alma humana es inmortal y, como tal, eterna; ella no muere como lo hace el somá o cuerpo, así que el alma en su eternidad lo que sabe lo olvida al llegar al cuerpo. Soma es sinónimo de olvido 29 . La psiqué como alma necesita recordar, hacer anamnesis para recuperar lo que verdaderamente sabe: este es el verdadero conocer. La memoria, entre tanto, es un objetivo ya no de almacenamiento de recuerdos conscientes, la memoria es la base del verdadero aprendizaje y la mnemotécnica es la búsqueda de la verdad, del eidos. Existe un conocimiento prenatal, hoy diríamos lo que viene en la genética, por eso el gen, como unidad de la memoria moderna que guarda nuestro cuerpo y que conscientemente no podemos variar sin que se cambie la esencia de lo que somos, es el heredero de Mnemosine.
Aprendizaje, memoria, verdad y videncia, son la esencia de lo que es mneme y anamnesis en el acto cognitivo. Estos son la clave para otra no menor disposición del hábito humano, ellos dos son la parturienta del aprendizaje. Sócrates en el Menón 30 , en una parte del diálogo afirma que él no le ha dicho nada al joven con quien habla sino que sólo le ha hecho las preguntas en el orden adecuado, sacando a relucir un conocimiento dormido que estuvo en su psiché, en su alma, de tal manera que lo hizo recordar aplicándole un método: la anamnesis. ¿Cómo podemos explicar el conocimiento de las matemáticas si en el espacio físico de la naturaleza no existe el punto, la línea, el círculo puro ni un verdadero triángulo? Platón respondería a esta cuestión así: eso ya viene dentro de nosotros, está ahí, sólo se necesita recordar. Anamnesis, entonces, no es sólo recuerdo y memoria de lo acaecido en lo histórico, es también la búsqueda de lo trascendente, de lo verdadero. El mnésico no sólo busca recuerdos y hechos, busca verdades; no hace un mapa insignificante de sucesos, busca algo que está detrás de los acontecimientos, el entendimiento que tumbe la creencia de lo que opinamos como cierto 31 . El mnésico es un historiador y como istorie es un investigador, ya no de un cúmulo amorfo e infinito de sucesos sino que es un averiguador, un preguntador, y, como tal, un filósofo, un pensador, un poeta y, de los poetas, el mejor de ellos porque es un aprendiz que recibe su enseñanza de la realidad misma y su mejor maestra es la memoria.
6. Doxa
Doxa puede llegar a ser un derivado del verbo griego δοχεω 32 que en tiempo futuro es δοεω ycuyo significado es, primeramente, tener buena apariencia o también parecer como algo que se presenta a un alguien. Para el hablar griego este verbo, este presentarse, era también un hacerse al renombre, tener prestigio, ser reputado, pasar por alguien importante, lo que nos da a entender que en su forma lingüística primitiva doxa es un mostrarse al público con algo que merece ser visto y dado por célebre. La doxa antecede a la fama, a la celebridad, al aplauso, al espectáculo; desde la perspectiva pública doxa no es sino un acto del cual un auditorio es el juez que mide con su aplauso la consideración de lo que se muestra o, por el contrario, se queja con censura.
Desde el punto de vista cognitivo, las cosas empiezan a variar con respecto al habla común. Ya doxa no es sólo tener apariencia y renombre, es otra cosa menos creíble y plausible. El concepto con relación al acto de intelegir se convierte en mera apariencia, en fingir, creer en un algo que se pospone, que se aplaza, un juzgar que no decide de fondo pero presume una falsa certeza e induce a la creencia mayoritaria de las masas que no investigan, no examinan, no prueban, sino que creen. Doxa es un acto de control social y, como tal, debe ser acatado por la mente. El individuo debe acatar que la opinión y la creencia provenientes de la mayoría son como un acto de fe social. Doxa puede ser equivocación pero, si viene de todos, debe ser acatado.
La otra palabra derivada en esta misma fuente lingüística es δογματιεω que significa sostener una opinión como verdad. Dogmático. Dogma en griego también es opinión, pero opinión en forma de sentencia, de decreto imperativo que busca una adhesión importante de lo que se plantea. Los mismos griegos fueron geniales al darle a esta categoría un grado de incertidumbre y duda; de hecho, una palabra que pertenece a la misma raíz es doios que significa doblez, doble o doie que significa duda, incertidumbre aceptable pero no aprobada, mostrarse, aparecer pero no comprobarse. Esta, sin duda, es la esencia de la doxa, un concepto que de abrebocas se presenta como el hálito de los juicios mayoritarios. Las masas no pueden llegar a tener sino doxa, opinión. ¿Pueden ser sabias las multitudes si sólo emiten esta clase de juicios obscuros y de medias tintas? Para Parménides doxa significa la vía que incorpora la opinión de los mortales, de esos mismos hombres que son incapaces de ofrecer una creencia verdadera pues el público no hace sino juzgar por lo que ve y toca 33 : juzga por sus sensaciones nunca por la razón. La multitud descarta lo que es por lo que aparece, ella se decide por lo que parece adecuado; el público se convence fácilmente por lo que se le presenta de primera mano, confundiendo en su juicio conocimiento, ignorancia, creencia y verdad. Para el mortal en multitud, el razonamiento es un acto muy fácil pues es efímero y de sentido común y, por tanto, errado. ¿Puede la mayoría opinar un asunto como verdadero? Si esto acontece se puede colegir que a dicha certeza sólo se llegó a través de un juego del azar y de probabilidad, nunca del buen juicio del entendimiento de los individuos. Las mayorías si aciertan lo hacen por azar, nunca por la prueba y el conocimiento. ¿Es entonces confiable el conocimiento de las mayorías? La respuesta que da Parménides es No. Los hombres a través de la opinión inducen falsas creencias en forma de verdades, hoy diríamos en forma de ideologías, de fundamentalismos; las falsas teorías no son más que un derivado de esta condición pre-cognitiva de los griegos. Doxa no es sólo opinión común sino juicio fácil que adopta un conglomerado para luego arrepentirse, y como la culpa no cae sino en individuos, lo que hagan todos no es culpa de nadie. Las acciones erradas que provienen de la opinión no son objetables a personas individuales y quizá los errores comunes son perdonables de antemano. Parece que existe una ley que exime al hombre de su responsabilidad si lo hizo arrastrado por lo que todos creían. Esta es la esencia de la doxa como dogma y opinión. 34
Un pueblo sabio no emite opinión, deja el asunto en blanco para que intervenga el conocimiento a través de la investigación y la verdad que consigan los expertos en el tema. Heráclito decía “un hombre sabio vale para mí por mil, y aún más si es el mejor”. Y en cuanto a la opinión, Heráclito fue más radical que su opositor Parménides: “Hay que erradicar y extinguir la insolencia más rápidamente que un incendio”. 35
7. Aisthesis
De los textos platónicos más difíciles de entender son, entre otros, el Parménides y el Teetetos. La técnica utilizada en el Parménides por el filósofo griego, es la de un Platón ya maduro que trata de expresar sus pensamientos consolidados. Paradójicamente, a pesar de esta madurez, no es muy accesible al público incluso filosófico y, mucho menos, al lector no formado en temas de filosofía. Es en este texto en donde Platón expone un argumento que hasta hoy se debate con mucho ahínco: ¿Es la realidad un algo estable e inteligible? 36 Esta pregunta dio pie al filósofo de Königsberg, Inmanuel Kant, para, nada más y nada menos que, su argumento previo a la máxima obra del genio filosófico: La crítica de la razón pura. Kant plantea nuevamente estas ideas en la obra Precrítica. En aquel escrito “Nueve elucidaciones del conocimiento metafísico de los primeros principios” y también en su otra obra “Del mundo sensible al mundo inteligible, sus formas y principios” 37 está condensado grandemente este argumento platónico. En este último escrito Kant plantea, como actualizando el debate platónico, una solución para este problema. Él dice: para obtener una idea del concepto de mundo en general, se deben tener en cuenta tres momentos, la materia, la forma y la universalidad. El mundo se compone de cosas que son. Ahora, ese mundo, parafraseo a Kant, es inteligible y sensible 38 . El filósofo alemán repite el argumento ya platónico pero no concluye el problema con una solución sino con una perplejidad: el mundo de las cosas que son, de la sustancia, no es accesible a la cosa en sí de lo que es, no puede llegar a ser pensamiento. Desde este punto de vista, el Parménides platónico queda resuelto con una afirmación humillante para el deseo de saber humanos: lo único que es seguro al entendimiento del hombre es lo incognoscible, ¿La inteligencia debe conformarse con ello?
Platón fue mucho más allá que ese conformismo kantiano. Él planteaba que hay un mundo real, el mundo de las formas al cual sólo se puede acceder solo por el nous o esa cognición puesta a funcionar en forma de entendimiento, inteligencia y pensamiento. Entonces, cómo queda la mayoría de los mortales para hacer seguir su andar diario y cotidiano, su aparente sabiduría, porque los hombres construyen edificios, carreteras, autos, hacen fiestas, viven su vida cotidiana como si vivieran en un mundo verdadero y real. La respuesta sería: porque los demás mortales que no se preocupan por lo real, lo verdadero y lo fundamental, viven embriagados por los sentidos y su verdad sólo es una, a través de lo perceptible. La opinión, aunque es la más alta versión cognitiva de las personas comunes, no podrá jamás siquiera tocar lo que verdaderamente existe, sólo ve las cosas por sombras o por reflejo, diría San Pablo 39 . El hombre común se conforma con sus “verdades” que provienen de lo perceptible. Los griegos denominaron esta forma cognitiva previa, pero práctica y empíricamente contundente, Aisthesis.
A este concepto se unen dos más que hoy ya han creado escuelas en las áreas de la filosofía de las ciencias, la Psicología, las Neurociencias con la Neuropsicología a la cabeza y, sobre todo, la Psiquiatría. Son ellos el concepto de sensación y el de percepción. Los griegos no poseían palabras individuales que distinguieran sensación de percepción, es decir, los datos sensoriales como olor, color, sonido, etc., con respecto a su entendimiento y distinción así como su relación entre sí. El concepto Aisthesis abarcaba ambas configuraciones hoy modernas. Los pensadores clásicos incluyen dos conceptos griegos plenamente conocidos: el concepto de Doxá y el concepto de poiesis: el primero manifestado como la opinión o como juicio que tengo de algo porque lo veo y lo siento, o poiesis como ese entendimiento fabril de algo que puedo realizar con carácter de función y utilidad práctica.
Estas formas empíricas de la aisthesis se confunden en el vulgo general con el concepto de verdad 40 . Si el sujeto puede llegar a través de los sentidos a solucionar problemas cotidianos en corto plazo utilizando sólo sensaciones y percepciones, esta seguidilla de soluciones lo llevaría a la creencia de que con sólo la aisthesis el hombre puede bastarse. Cualquier cosa que nosotros recibamos a través de los sentidos incluye cualquier experiencia directa o espontánea, llevándonos a conclusiones casi contundentes: son los sentidos las únicas vías del conocimiento. El empirismo inglés y sus sucesores viven esta forma inacabada del percepto. Pero la capacidad de la aisthesis sólo llega a lo palpable, a lo mensurable inmediatamente, lo que deja al conocimiento cojo y de visión corta. Platón fue contundente: existe la necesidad de una inteligencia que vaya más allá de los sentidos en el uso peculiar del razonamiento 41 , extrayendo conclusiones a través de hipótesis que modelen de una vez lo verdadero real que es inaccesible a las sensaciones. El pensador no puede quedarse satisfecho con lo frío o la caliente, él tiene que ir más allá. Esta conformidad es propia del vulgo que aparta la tarea del entendimiento para aprovechar su tiempo en el hedonismo del licor, la embriaguez y el chisme. El hombre que aspira a conocer no puede quedarse en lo que muestran sus ojos y lo que oyen sus oídos; los sentidos mismos deben ser puestos en duda para que aflore esa otra instancia, la del entendimiento 42 . Lo perceptible no puede acceder a las substancias, lo perceptible sólo puede ser singular y, como mucho, untarse de lo general, nunca el solo podrá acceder a lo universal, mucho menos a lo que es necesario y real y, cuando menos, a la verdad.
El hombre de doxa y poiesis, el que opina y fabrica 43 es un hombre a medias, o mejor, a un cuarto, un sujeto Por completar, que le falta una parte del entendimiento: y pensar que la mayoría de nuestros juicios son conceptos de la aisthesis. Juzgar con la sola aisthesis es prejuzgar y prejuzgar sólo sirve para perjudicar y sólo eso.
8. Epistemé 44
¿Qué es lo que se presenta como necesario? Los griegos pensaron que lo necesario era algo que no podía ser de otro modo. La luz como tal no puede ser no luz, la oscuridad no es la negación necesaria de la luz, es la negación lógica pero para llegar a ser necesaria, debe condicionarse, estar frente a ella y relacionarse. Lo necesario es lo que es sin titubear. Ese titubear podría ser incluir la posibilidad de que ese algo no sea, de una u otra manera, dubitativo, maleable, baboso. Lo necesario no puede ser algo que no se puede agarrar firmemente. Lo necesario es contundente y si no existe la cosa que fundamenta, simplemente no es. Bueno, y, ¿por qué hablamos de lo necesario cuando enfrento el concepto de la epistemé griega en una contexto cognitivo? Porque los griegos pensaban que esa era la primera condición para lo que hoy traducimos como conocimiento científico. El conocimiento epistémico, decía Aristóteles, debe ser necesario, universal y cognoscible. 45
¿Qué es lo universal? En el capítulo siete de su obra Hermeneias, Aristóteles plantea que unas son las cosas universales y otras las individuales. Entiende él por universal aquello que por su naturaleza puede atribuirse de este modo a muchos y, por individual lo que no. Por ejemplo, hombre es una cosa universal, Calias una cosa individual”. Ahora bien, la ciencia o epistemé es un conocimiento fiable, necesario, universal y cognoscible. Recordemos que lo cognoscible es lo que se puede acceder a través del pensar, lo que podemos descifrar. Esto cognoscible está evidentemente emparentado con el concepto aletheia que trataremos más adelante. Entonces, la epistemé es un conocimiento universal necesario y cognoscible. ¿Cómo diferenciamos esta condición del pensar de los otros modos de cognición? Aristóteles, en su texto Analíticos posteriores, expone que lo cognoscible ο το εττιδτητον? como ciencia, difieren de lo opinable o doxa en que la epistemé tiene por objeto lo universal y sólo adquiere razones necesarias. En efecto, si la ciencia es un conocimiento 46 con razones, esos argumentos deben salir de lo esencial que está siendo conocido. Pero podríamos decir que lo universal y lo necesario son inherentes, no pueden despegarse, no pueden presentarse el uno sin el otro. Aristóteles podría decir a esta afirmación: sí.
La ciencia es, por ende, un conocimiento que por ser necesario y universal 47 busca desentrañar dentro de lo cognoscible de la naturaleza lo verdadero y cierto. Por eso, su posición clara y contundente con la opinión que, por ser mudable y falible, sigue el curso fácilmente al engaño. La opinión, por ejemplo, como la plantea el sofista, necesita más de la persuasión para engendrar creencias; la epistemé