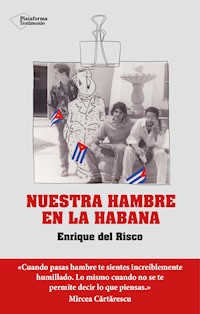
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Nuestra hambre en La Habana es un libro de memorias personales de esa posguerra sin guerra que en la Cuba de la década de 1990 recibió el curioso eufemismo de «Período Especial». En tono tragicómico, el autor describe y explica la debacle que llevó a los gatos y las pieles de plátanos a la condición de manjares, a los cerdos a la de mascotas urbanas criadas en bañeras y a la práctica desaparición del transporte público, la gastronomía y las bebidas alcohólicas. Una catástrofe nacional contada a través de las experiencias personales de quien trabajó en una escuela, un museo y un cementerio mientras trataba de ser joven, libre y feliz en el peor momento de la historia de Cuba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nuestra hambre en La Habana
Memorias del Período Especial en la Cuba de los 90
Enrique Del Risco
Primera edición en esta colección: febrero de 2022
© Enrique Del Risco Arrocha, 2022
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2022
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-18927-35-5
Foto de portada: Ernesto Chao GalbánAdaptación: Armando Tejuca Corominas
Diseño, realización de cubierta y fotocomposición: Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
Un tocadiscosEn el cementerioNombresEl reino de GuarinaTarequex 91Los muertos no se están quietosBicicletasLa (nueva) escuelaEsto es una pipa (de cerveza)«La arcilla de nuestra obra»El paraíso a la vuelta de la esquinaBreve curso para entender el hambreLa escuela queda atrásKnut HamsunUn museo detenido en el tiempo (valga la redundancia)Problemas de autoestima¿Cuál es el animal que más come?De cómo nos preparamos para la debacleLa Habana, viejaDe la (mala) vida de los animalesRetrato íntimo de un policía secretoRobosEl viejoFalsificacionesAbueloMoral y leyesDel Bobo, un peloApagones, parálisisRegreso al cementerioCinefilia en tiempos del HambreYo, literatoBarbarie, sexo y espírituExtranjerosEleccionesRestaurantesUn ejercicio de imaginaciónAlcoholDineroIrseBruce Willis y Wonder WomanLas fugasNúmeros¿Cómo se puede aguantar tanto?El remolcadorPequeñas maniobrasMaleconazoCamagüeyBalsasEn la aduanaEpílogoA Lourdes Dávila, culpable de que empezara a escribir este libro, inocente de todo lo demás.
Cuando pasas hambre te sientes increíblemente humillado. Lo mismo cuando no se te permite decir lo que piensas.
MIRCEA CĂRTĂRESCU
Por ahora no pido más que la justicia del almuerzo.
PABLO NERUDA
Un tocadiscos
En cuanto comenzara a trabajar me compraría un tocadiscos. Estaba decidido. No de inmediato, por supuesto. Con el primer sueldo de recién graduado universitario invitaría a mis padres a comer en el restaurante favorito de la familia. Pero si ahorraba una cuarta parte de mis tres siguientes salarios de ciento noventa y ocho pesos, para principios del año siguiente, uno de esos tocadiscos de la República Democrática Alemana que llevaban décadas cogiendo polvo en las tiendas de la capital sería, al fin, mío. No me importaba que la humanidad se estuviera pasando en masa al sonido cristalino de los CD o que meses atrás hubiese caído el Muro de Berlín. Todavía los CD eran una leyenda cubana, y del estruendo de la caída del muro berlinés llegaba apenas un rumor a una Cuba que en esos días era más isla que nunca. Mi sueño de contar al fin con un aparato que reprodujera la música que yo quisiera parecía viable. Aunque sin exagerar. No iba a escuchar la música que quisiera. Si acaso unos cuantos discos de producción nacional tan polvorientos como el tocadiscos que planeaba comprarme y algo de música clásica que se vendía en la Casa de la Cultura Checoslovaca, una institución que cada día reforzaba más su condición de reliquia del pasado. Un pasado en el que expresiones como «campo socialista» o «bloque soviético» tenían sentido.
No obstante, y sin que mediara ningún esfuerzo por mi parte, con los días, mi aparentemente modesta ambición se convirtió en utopía inalcanzable. Luego, en nada. Pero al menos, tras mi primer mes de trabajo en el cementerio pude invitar a mis padres a El Conejito. La noche del 9 de octubre de 1990. Lo recuerdo porque, mientras nos acomodábamos en el restaurante, Cleo mencionó que era el cumpleaños de John Lennon. Esa noche ignoraba que el país que producía mi anhelado tocadiscos había desaparecido días antes para unirse a su antigua rival, la República Federal de Alemania. Tampoco sabía que iba a ser la última vez que comería en aquel restaurante. O que muy pronto hasta la propia noción de restaurante entraría en fase de extinción. Yo, que pensaba que con aquella cena celebraba mi estreno laboral, en realidad me estaba despidiendo del mundo tal como lo había conocido hasta entonces.
Para nuestra familia aquella fue la cena del fin del mundo que fue la prosperidad socialista, un oxímoron que se resolvía en colas casi interminables para casi todo, un transporte público horrendo y el forzado ascetismo de la cartilla de racionamiento. Una prosperidad para la que la carne, los mariscos y la cerveza eran lujos absolutos, pero en la que al menos abundaban el ron y los cigarrillos. Un mundo en el que los servicios gastronómicos eran una variante del sadismo y la burocracia resultaba tan kafkiana como para darle nuevo sentido a la obra del praguense. Un mundo de pobreza regimentada por el que muy pronto íbamos a desarrollar una nostalgia feroz.
Los meses siguientes iban a ser pródigos en desapariciones. Primero desaparecieron el ron y los cigarrillos. El ron desapareció de las cafeterías dejando las botellas de vodka soviético a merced de los borrachines que no les habían prestado atención hasta entonces. Luego el vodka también desapareció. La comida no. La comida había desaparecido de las cafeterías desde los años sesenta: lo que hacía era reaparecer con más o menos intermitencia. Hasta que, en cierto momento difícil de determinar, esa intermitencia también desapareció. Algo similar a lo que le pasó al papel sanitario: luego de tener durante años una relación esquiva con nuestros culos vino a ser definitivamente sustituido por el papel periódico. (Algunos, con talante más vengativo, acudían a las páginas de la Constitución Socialista, de la Plataforma programática del PartidoComunista de Cuba o a las obras completas de Marx, Engels y Lenin impresas por la soviética editorial Progreso en amable papel cebolla).
No mucho después desaparecería el transporte público casi por completo. Los autobuses que antes pasaban cada media hora ahora lo hacían cada tres o cuatro. Muchas rutas de autobuses desaparecieron sin dejar rastro.
También desaparecieron las bombillas que iluminaban el exterior de las casas.
O los muebles de los portales de las casas.
Y los gatos.
Y los gordos.
Los gatos porque los cazaban y se los comían. Y los gordos porque no comían lo suficiente. Todo lo que quedaba de los obesos de antaño eran fotos en blanco y negro, enmarcadas en las salas de las casas junto a las que se sentaban, irreconocibles, con los pellejos colgándoles de los brazos, para evocar lo que ahora veían como sus buenos tiempos.
No todo fueron desapariciones.
También aparecieron algunas cosas y reaparecieron otras que no se habían visto en mucho tiempo, casi todas destinadas a sustituir la ausencia de comida y de transporte. O los cigarros y el alcohol.
Nada como una buena crisis para convertir el alcohol en producto de primera necesidad.
Buena parte de los sustitutos de la comida, del transporte público y del alcohol los aportaba el propio Gobierno para hacer más llevadera una crisis que se empeñaba en llamar Período Especial.
Novedades como:
picadillo de soya,perros (calientes) sin tripas,pasta de oca,picadillo texturizado.Y las bicicletas, claro.
Las bicicletas no se comían. Eran para sustituir el transporte. Los perros, el picadillo y la pasta eran igual de indigestos, pero se destinaron a sustituir la comida. (No se dejen engañar por nombres que poco tenían que ver con lo que designaban. Del mismo modo que nuestros estómagos no se dejaban engañar cuando los intentaban procesar).
También aparecieron:
el ron a granel,el vino espumoso,los amarillos,los camellos.(Los amarillos eran empleados del Gobierno que, apostados en las paradas de autobuses y en puntos estratégicos de la ciudad y de las carreteras, estaban autorizados a detener los vehículos públicos o privados y embutir en ellos a cuantos pasajeros pudieran. Los camellos eran camiones enormes adaptados malamente para el transporte de pasajeros, al punto de que estos salían de ahí convertidos en algo distinto a sí mismos. No en balde los camellos recibieron el sobrenombre de «la película del sábado» por el sexo, la violencia y el lenguaje de adultos que se escenificaban en ellos).
Entre las reapariciones estuvo el tremendísimo repunte en la producción de alcoholes caseros. Y de los nombres para designarlos: «chispa e’tren», «hueso de tigre», «azuquín», «duérmete, mi niño», «el hombre y la tierra» y otros todavía más intraducibles a una lengua conocida.
Los cerdos se convirtieron en animales domésticos: crecían junto a la familia y dormían en la bañera para ser devorados o vendidos en cuanto adquirieran suficiente peso.
Si no se los robaban antes.
Aparecieron enfermedades apenas conocidas hasta entonces, hijas naturales de la mala alimentación. De la falta de vitaminas y de higiene.
(Porque los jabones y el detergente —se me olvidaba mencionarlo— también estuvieron entre los primeros caídos en combate).
Enfermedades que producían invalidez, ceguera o, si no se atajaban a tiempo, la muerte.
Epidemias de polineuritis, de neuropatía óptica, de beriberi, de suicidios.
Suicidios no solo de personas. En esos días recuerdo haber visto más perros atropellados en la calle que nunca, y supuse que también ellos se cansaban de vivir. O los choferes de esquivarlos.
Todo lo demás se encogía. Las raciones de alimento que el Gobierno vendía mensualmente, las horas al día con electricidad, la llama del gas de las hornillas. La vida.
La ración mensual de huevos se fue reduciendo al punto de que los huevos terminaron bautizados como «los cosmonautas» por aquello del conteo regresivo: «8, 7, 6, 5, 4». Recuerdo que en algún momento se redujo la ración personal a solo tres huevos al mes. Luego no recuerdo nada.
El pan también se encogió hasta quedar en una porción que cabía en la mano y que, ante su evidente falta de ingredientes básicos, resultaba difícil que no se te desmoronara entre los dedos antes de llegar a casa. (Las bolsas de papel también habían desaparecido y las de plástico siempre fueron un privilegio reservado a los extranjeros, así que el acarreo de panes era inevitablemente manual.) Pero ni siquiera la condición miserable y menguante de aquellos panes los defendía de nuestra hambre.
La lucha diaria por el pan se convirtió en una expresión rigurosamente literal: un día, visitando la casa de un actor bastante exitoso, me vi en medio del fuego cruzado entre el actor y su hijo adolescente, al que el primero recriminaba que, luego de comerse los panes de ambos, intentara zamparse el de su madre.
Lo único que se mantenía inalterable era el discurso oficial. Con «discurso oficial» no me refiero a las «tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias». Hablo de la acepción más concreta de «serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente». O, para decirlo con más precisión, lo que pensaba y sentía el máximo líder del país, que era como decir el país mismo. Palabras y frases que desfilaban durante horas para decir una y otra vez lo mismo: lo dispuestos que estábamos a defender las conquistas de la Revolución y lo mal que nos iría si se nos ocurría cambiar de régimen político. O lo mal que le iba al mundo si se comparaba con nosotros. O lo bien que estábamos si nos comparábamos con los demás. No lo recuerdo con exactitud ni tengo deseos de releer aquellos discursos.
Dichos discursos también insistían en lo irreversible de nuestra decisión de construir el socialismo tomada desde tiempo antes de que naciéramos.
Iba quedándonos claro que el capitalismo se construía al menor descuido, mientras que el socialismo requería décadas de incesante labor y todavía no se veía si alcanzaríamos a ponerle techo.
El nuestro era un socialismo a la intemperie.
La prensa escrita y la televisión imitaban al discurso oficial en no darse por enteradas de los cambios que estaban ocurriendo en las hermanas repúblicas socialistas de Europa: el mismo discurso triunfalista sobre los avances locales en la construcción del socialismo, las mismas cifras de sobrecumplimiento, las mismas exuberantes cosechas de papas que luego no encontrabas en ningún sitio. En aquellos medios no se anunció a derechas la caída del Muro de Berlín. O la ejecución de Nicolae Ceaușescu. O la masacre de Tiananmén.
Los eventos incómodos para el discurso oficial o se ignoraban o se comunicaban de un modo tan distante de lo real como estaban nuestros alcoholes caseros de los destilados industriales.
En todos esos años no escuché en los medios oficiales pronunciar la palabra «hambre» salvo para referirse a otro país. En aquellos años nuestra miseria no recibió otro nombre que el de Período Especial, fenómeno que tenía su origen en «dificultades de todos conocidas».
En esos años me tocó ser joven, recién graduado, feliz.
Tuve suerte. A otros les tocó ser padres y madres de familia abrumados por la tarea de alimentar a sus hijos sin tener con qué. Forzados a hacer tortillas de un solo huevo para cuatro, cinco, diez personas. A prostituirse para que sus hijos se vistieran. A robar para que sus abuelos no se murieran de hambre.
Porque hubo muertos de hambre. Muchos. No los reportaban como tales. Alguien quedaba en los puros huesos y luego se lo llevaba un simple catarro, un infarto, un derrame cerebral. O se suicidaba. O se montaba en una balsa que era otra forma de suicidio. Un suicidio esperanzado. Si llegabas a la Florida o te recogía en el camino algún barco americano estabas salvado. A eso se le llamaba en esos días «pasar a mejor vida». A irse del país, digo. Recorrer más de noventa millas en aquellos amasijos de maderas, redes, cuerdas y neumáticos de camión por un mar revuelto y atestado de tiburones siempre ha estado al nivel de los milagros. Incluso si otorgamos igualdad de posibilidades a la muerte y al escape, la disyuntiva da escalofríos.
De 1990 a 1995 al menos cuarenta y cinco mil cubanos llegaron en balsa a los Estados Unidos.
Calculen ustedes.
Y están los otros, los que murieron en sus casas de alguna enfermedad alentada por el hambre.
De aquellas muertes nadie tiene cifras fiables. No obstante, esto puede darles una idea: en 1990 el promedio de los entierros en el principal cementerio de La Habana oscilaba entre cuarenta y cincuenta diarios. Cuarenta entre semana, cincuenta los sábados y los domingos. Lo sé porque trabajé allí. Me fui y cuando regresé, tres años después, la cifra se había duplicado: ochenta enterramientos diarios de lunes a viernes y cien los fines de semana.
Hagan la cuenta.
En medio de esa masacre sorda yo me di muchísimos lujos. El lujo de ir al cine, de leer, de visitar y recibir amigos, de no dejar de escribir. El lujo de ser insolentemente irresponsable, de ser feliz en medio de aquella hambre atroz que lo invadía todo y que hacía que la gente se desmayara en las paradas de autobuses o en la sala de espera de cualquier consulta médica.
Eso no me evitaba acostarme con hambre. O levantarme con hambre. Desayunar un vaso de leche en polvo y la mitad del ínfimo pan que Cleo compartía conmigo. Meter en un cacharro de plástico un poco de arroz y picadillo de soya o unas croquetas de pescado que constituirían mi almuerzo (se ruega no tomar demasiado al pie de la letra los nombres que le dábamos a la comida: los usábamos por costumbre, para que el engaño del hambre fuera lo más eficaz posible). Luego ir en bicicleta hasta el cementerio. Sí, durante buena parte de mis últimos años cubanos fingí ser historiador del principal cementerio de la ciudad. Cincuenta y cinco hectáreas tapizadas de cruces y mármoles. O lo que es lo mismo: cincuenta y cinco hectáreas de hambre rodeadas de hambre por todas partes.
Porque incluso en pleno centro de la ciudad, en una zona rodeada de cafeterías, restaurantes, pizzerías y heladerías, todo estaba cerrado por falta de comida.
En tiempos de absoluto control del Estado sobre la economía, la ecuación era simple: si el Estado no tenía nada que vender, entonces no había nada que comprar.
Y si de repente vendían algún fiambre de aspecto infame, habría que hacer tres o cuatro horas de cola para comprarlo.
Por eso debía atenerme a lo que llevara en aquella cantina plástica y devorarlo antes de que el calor bestial del trópico lo volviera una pasta babosa y rancia. Aprovechar hasta la última migaja porque no habría nada más que comer hasta que regresara a la casa, a las cinco de la tarde, en bicicleta.
O no. Porque en la casa tampoco encontraría mucho. Arroz, alguna legumbre y luego cocimientos de hierbas arrancadas a escondidas de los canteros del barrio para engañar un hambre cada vez más astuta. Yo prefería que el hambre me agarrara en la calle, viendo alguna película. Usualmente películas viejas, en la Cinemateca, porque los antiguos cines de estreno proyectaban las mismas películas durante meses. Al menos en la Cinemateca exhibían una y hasta dos películas diferentes al día. Allá me encontraba con Cleo a la salida de su trabajo, y coincidía con mi hermano y su novia o con cualquiera de mis amigos. En una ciudad en que cualquier artículo costaba entre veinte y cincuenta veces lo que valía antes, al menos la entrada al cine conservaba el mismo precio.
Con mi sueldo mensual podía ir doscientas veces al cine. O comprarme dos jabones.
Era raro el concierto, la obra de teatro o la función de ballet que nos perdíamos. No había muchos espectáculos a los que asistir: cantautores locales, roqueros tercermundistas, compañías de teatro europeas perdidas en algún programa de intercambio.
La ciudad vacía y a oscuras y nosotros pedaleando. Y rezando porque las «dificultades de todos conocidas» no obligaran a suspender la función de esa noche. Para no regresar a casa con el estómago vacío y el espíritu igualmente en blanco. Surcando la ciudad oscura y desolada a lomos de la bicicleta, con un machete en la mano para que pudiera verlo quien tuviera intenciones de asaltarnos.
Las bicicletas eran el oro de aquellos años. Como todo lo que sirviera para moverse, emborracharse, bañarse o llenarse el estómago.
Al día siguiente se repetiría el ciclo: leche en polvo, bicicleta, arroz, frijoles, cine, bicicleta, arroz, frijoles y cocimiento.
Un ciclo accesible solo a los que teníamos el privilegio de no tener que mantener a una familia, una casa. La suerte de no estar obligados a tomarnos la vida en serio.
Entre aquel octubre en que invité a mis padres a comer a su restaurante favorito y el otro octubre en que por fin me fui de Cuba pasaron cinco años. Un quinquenio espantoso, interminable.
Y feliz, porque tuve la dicha de ser joven, irresponsable y estar bien acompañado.
Pero, hasta donde recuerdo, ni una vez en esos cinco años volví a pensar en ese tocadiscos. El tocadiscos que no había podido comprarme porque el país que los producía había desaparecido junto con nuestra vida de antaño.
Desaparecidos para bien y para mal.
Ahora, por fin, en medio de la ñoñería hípster por los discos de vinilo, me he comprado un pequeño tocadiscos. Un pretexto para reunir, sin prisas ni pausas, la colección de discos que nunca tuve.
Allá los que busquen en los discos una autenticidad desconocida en su mundo digital: para mí aquel tocadiscos tiene el sabor dulce y frío de la venganza.
En el cementerio
Mi primer trabajo como graduado de la Universidad de La Habana fue en el cementerio Colón. Tuve suerte. A mis compañeros los enviaron a cementerios más pequeños, más pobres, con menos historias que contar. O al Departamento de Servicios Comunales de sus respectivos municipios a censar los monumentos y las tarjas que encontraran. A hacer un recuento de cuántos había y de su estado de conservación para que luego les dijeran que no había material con que hacer las reparaciones que recomendaban. Para censar los monumentos de un municipio bastaban dos meses. Si trabajaban muuuuuy lento. Se suponía que era un empleo que debía durarles al menos los dos años que durara el llamado servicio social. El tiempo en que supuestamente saldábamos la deuda con el Estado después de que este nos hubiera costeado la carrera.
A la graduación anterior de historiadores la habían enviado en masa al Ministerio de Turismo. Habíamos puesto el grito en el cielo. ¿Estudiar Historia cinco años para terminar pastoreando manadas de turistas? ¿Husmear en archivos, escribir disertaciones, recibir diplomas en letras góticas para luego repetir una y otra vez a los extranjeros las trivialidades de un trozo de ciudad?
¿Se podía pensar en un destino más indigno para nuestra profesión?
Por supuesto que sí, pero aquella reacción da idea de lo perdidos que estábamos.
Ni idea de lo estratégica que iba a ser muy pronto la industria turística.
Ni de lo miserable que iba a ser nuestra existencia en el futuro inmediato.
Investigadores desdoblados en vendedores de aguacates, de puré de tomate.
Arquitectos reconvertidos en choferes de taxis.
Doctoras en prostitutas.
Tampoco imaginábamos que pronto el primer mandatario —el mismo que antes presumía de haber extirpado la prostitución— se jactaría de que las prostitutas locales eran las más cultas del planeta.
No intuíamos lo poco que valdría nuestra dignidad en unos meses.
Seguíamos aferrados a nuestra anticuada idea del futuro: desarrollarnos como profesionales de la rama que escogiéramos, ascender lentamente en prestigio y salario. Soñar con ser invitados a algún congreso en el extranjero, oportunidad que aprovecharíamos para comprarle zapatos a toda la familia. Si teníamos mucha suerte, el Estado nos vendería un carro con el que esquivar el transporte público, ir a la playa los fines de semana y recorrer el país durante las vacaciones. Un carro, incluso ruso y asmático, era la medida máxima de la prosperidad socialista y el reconocimiento social. Comprar una casa no entraba en las fantasías de nadie. Si acaso soñar con que el sistema de trueques de viviendas diseñado por el Estado nos ayudaría a aliviar el fatalismo habitacional. Ese fatalismo que acumulaba generaciones de parientes en una misma vivienda sin otra esperanza que construirle añadidos chapuceros. O que la naturaleza adelantara su trabajo con los familiares más viejos.
El cementerio no fue la primera opción que se me presentó. En principio tuve acceso al puesto más apetecido de todos: el de investigador en un centro dedicado al estudio de la vida y la obra de José Martí, el héroe nacional. Un centro de investigaciones diseñado a la altura de nuestros viejos sueños profesionales.
Lo rechacé por instinto y no fue una mala decisión. Me habría hastiado enseguida del trasiego con la figura más alta del santoral laico de la nación. Habría reaccionado como acostumbraba y los jefes del lugar no habrían tenido otra opción que expulsarme, declararme persona no grata a las instituciones del Estado, convertirme en paria. En mártir anónimo y precoz.
Además, tenía mis propios sueños. Personales, intransferibles. Mi máxima ambición en el verano de 1990 era enseñar la Verdadera Historia de la Nación a las nuevas generaciones. En la enseñanza preuniversitaria. Darle la vuelta al cuentecillo idiota que se enseñaba en las escuelas cubanas sobre el pasado colectivo. Hacer partícipes a las nuevas camadas de adolescentes de los descubrimientos que había hecho con respecto a la historia patria. Como si la Verdad Revelada que pretendía ofrecerles pudiera distraerlos por unos minutos de asuntos tan esenciales para un adolescente como el sexo y la música de moda.
Se lo expliqué al entonces director del Centro de Estudios Martianos, pero sin darle detalles. Simplemente dije: «Estoy muy joven para burocratizarme».
Su rostro cuadrado y blando generó una sonrisa que quise entender como comprensiva. Una sonrisa que distenderá sus eternos labios de funcionario cada vez que recuerde esa conversación. «¿Cómo se puede ser tan idiota?», se preguntará.
De manera que, mientras esperaba a que apareciera la oportunidad de enseñar Historia en alguna escuela, fui a ocupar mi puesto en el cementerio como parte de un equipo de investigación recién creado. Al frente —me decían— estaba una investigadora entusiasta que había llegado a encaramarse a una grúa para fotografiar las esculturas situadas sobre el pórtico principal del cementerio.
El cementerio —pensé— era un lugar bonito y no resultaría demasiado aburrido mientras buscaba un puesto de profesor.
«Entusiasta» no era la mejor definición para la jefa del equipo de investigación del cementerio. «Loca de mierda» era bastante más precisa. Me di cuenta ya en las primeras semanas.
Llamémosla Guarina, aunque ese no era su nombre. El real era tan ridículo como ella misma.
Cuando la conocí, Guarina ya andaba metida de lleno en su propia película. Un guion bastante común entre los clásicos del realismo socialista: un héroe —heroína en este caso— ilustrado que intenta abrirse camino en un medio retrógrado, aferrado a sus propias tradiciones. Una comunidad unida en su resistencia taimada, pero incansable, a la llegada de la modernidad. Por eso, nos decía Guarina, los integrantes del equipo técnico de la Necrópolis de Cristóbal Colón debíamos ser modélicos en todo momento. Demostrarle a la masa de sepultureros, custodios y oficinistas que no éramos unos señoritingos engreídos por sus títulos universitarios, sino gente más trabajadora que ellos mismos. ¡Y qué mejor manera de demostrarlo que entrando a trabajar una hora antes que todo el mundo! Y dedicar esa hora extra a reunirnos con Guarina para que nos explicara los grandiosos proyectos que tenía para el cementerio. Reuniones en las que solía quedarme profundamente dormido para disgusto máximo de nuestra faro, luz y guía.
Los planes de Guarina desafiaban por igual el presupuesto del cementerio y la lógica. Pero, por desorbitados que parecieran, no carecían de cálculo. Su modelo era el historiador de la ciudad, un personaje que había convertido un puesto cuasi decorativo en dominio feudal sobre el cascarón histórico de La Habana. Una suerte de alcalde de facto del principal foco turístico de la capital. Guarina, por su parte, ansiaba convertirse en alcaldesa de aquella ciudad de los muertos a la que le vaticinaba un atractivo turístico comparable al de la Habana Vieja.
Aunque los planes de nuestra jefa parecieran irrealizables, la resistencia que encontrábamos los del equipo técnico (que, además de la jefa, estaba compuesto por dos historiadoras del arte, un arquitecto y por mí) era bastante real. Los sepultureros verían con desconfianza la presencia de un grupo de universitarios en predios en que habían sobrevivido y medrado por años y, a veces, por generaciones. Cuerpos extraños penetrando en el ecosistema del cementerio: mezcla de espías del Gobierno y competencia por los tesoros que albergaba la Necrópolis de Cristóbal Colón.
Fundado en 1876, Colón —cuyo nombre era herencia del propósito, frustrado por el turbulento divorcio entre Cuba y su metrópoli, de que los restos del Almirante de la Mar Océana reposaran allí— era un mundo en sí mismo. Un universo dominado por el secreto y el contrabando. Sitio de castigo y, a la vez, refugio de fugitivos. Protegido de la mirada del común de los mortales por una coraza de escrúpulos y superstición, el cementerio tenía el aire de esos barrios míticos donde ni la policía se atreve a entrar. Pero, a diferencia de aquellos barrios dizque marginales, el cementerio estaba tomado por las fuerzas del orden. Más de un tercio de sus trabajadores eran vigilantes: jubilados del Ejército y de la Policía, viejos militantes comunistas, gente de confianza que, como suele suceder con la gente de confianza, no se enteraba de nada.
Sin embargo, el grueso de sus empleados eran enterradores. Ya fueran herederos de una dinastía de enterradores o forzados a trabajar allí tras tropezar con la ley. Durante mucho tiempo a los exconvictos se les ofrecieron dos opciones laborales: enterrador o cazador de cocodrilos. No sé cómo les iría a los que cazaban cocodrilos, pero a los enterradores no parecía irles mal. Una vez superada la repugnancia al trato diario con cadáveres, no era difícil convertirlo en un modo de vida. Al final de la tarde los enterradores cambiaban los uniformes raídos con incrustaciones arqueológicas de churre y sudor por ropa bastante mejor que la nuestra, y hasta algunos se marchaban en motocicletas que los elevaban sobre la condición peatonal del 90 % de la población. Sus ganancias conocidas provenían de las propinas que recibían durante los entierros y exhumaciones de manos de los dolientes. En cuanto a las otras, pasaría algún tiempo antes de que tuviera una idea clara de cuál era su origen, pero desde el principio pude imaginarme que lo mismo se cagaban en las leyes de los hombres que en las de Dios.
El cementerio era también refugio de fugitivos de todo tipo de persecuciones, empezando por los homosexuales. Ostensibles o secretos. Con esposa y familia o sin pareja conocida: los que no engañaban a nadie y los que solo se engañaban a sí mismos. Constituían la totalidad del personal del archivo y no escaseaban entre los enterradores.
Una vez uno de los enterradores de los que presumían estricta observancia de la machanguería local se ofreció a mostrarme la tumba de un antiguo presidente de la república. Apenas nos paramos frente a lo que quedaba del líder de masas me insinuó que tuviéramos sexo. Como no me vio especialmente dispuesto, apeló entonces a una de las frases que mejor hermana la necesidad con la resignación sexual: «En tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera».
Desde fuera, los enterradores parecían como cualquier tribu desconocida: compacta y hostil. En nuestras salidas al campo —que era como se designaba a todo el cementerio fuera del cobijo de las oficinas— nos recibían con la más honesta mirada de desprecio que pueda concebirse. «¿Y estos están aquí para mirarnos?», dijo un sepulturero mientras acarreaban unos ataúdes podridos rellenos de huesos que acababan de exhumar. Sin pensarlo, me puse a cargar ataúdes con ellos para que, sin conseguir mejorar la imagen que tenían de mí, supieran, además, que era muy fácil de manipular.
En el cementerio los conflictos a menudo tenían una dimensión espiritual. Literalmente. Espíritus contra espíritus, dioses contra dioses, unos muertos contra otros. Lo supe pronto, tras mi primera reunión sindical. Arrastrado por la inercia de los debates en la universidad, cuando creía en la eficacia de «llamar las cosas por su nombre», me atreví a discutir con la jefa del sindicato. Pensé que todo concluiría con la mirada rabiosa que me lanzó al final de la discusión. Sin embargo, al día siguiente el archivo en el que trabajaba amaneció lleno de una mezcla de virutas de ataúdes podridos y de tierra sacada del fondo de las tumbas. «Un polvazo», dictaminó Elpidio, versado en religiones africanas y asuntos de ultratumba. Era la manera con que la jefa del sindicato anunciaba su guerra contra mí: convocando a sus dioses para combatirme, expulsarme de su reino de tumbas, cruces y angelitos de mármol.
Así se resolvían buena parte de los asuntos del cementerio. A golpe de polvazos, kilos prietos y cintas coloradas. Cuando algo se perdía en el archivo, Elpidio ataba un trozo de cordel a una pata de una silla o una mesa. Para amarrarle los cojones a san Dimas, decía, y obligarlo a devolver lo perdido. Es bueno tener a alguien como Elpidio a tu lado mientras avanzas por un mundo que ignoras con tanta perfección.
Los primeros amagos del Hambre coincidieron con una ola de robos en las principales tumbas del cementerio. Profanaciones en serie que se ensañaron con los mausoleos de la avenida principal de la necrópolis, la que en el ancient régime contenía las propiedades más caras y donde se construyeron los monumentos más vistosos. Tumbas adornadas con obras de los más importantes artistas españoles y cubanos de la época. La manera en que los emperadores del azúcar o los faraones de la cerveza aspiraban a distinguirse del resto de los mortales incluso después de la muerte. Y se distinguieron en aquellos días del Hambre, ¡claro que sí!: contra sus restos, sus losas de mármol de Carrara y su vidriería francesa se ensañaron los saqueadores. Profanadores bien informados y sistemáticos que cada noche avanzaban tumba a tumba por la avenida principal en busca de dientes y crucifijos de oro flotando sobre charcos de huesos corroídos.
Apenas me instalaba en mi nuevo trabajo fui saludado por la profanación y la destrucción del mausoleo de los Malpica, una rica familia del siglo XIX. Junto con Guarina y el administrador del cementerio bajé al interior del mausoleo para encontrarme los nichos abiertos y, en el suelo, un revoltijo de trozos de mármol y calaveras. El mármol roto correspondía a las lápidas de los nichos que habían sido traídas desde el primer cementerio de La Habana, fundado en 1805 por el obispo Espada, de quien tomara su nombre. Los huesos eran de miembros de la familia Malpica y de allegados como el poeta Julián del Casal, para quien este revolcón post mortem se sumaba al sobresalto de morir joven.
Fuera de episodios así, es fácil olvidarse de la muerte cuando se trabaja en un cementerio. Fácil acostumbrarse al trasiego de ataúdes, coronas de flores y gente seria que se adentra en un mar de mármol reverberando al sol. Apenas un raro ataque de llanto rompía el pacto de pudor entre quienes se habían gastado las lágrimas en velorios larguísimos.
Al hambre, en cambio, es más difícil distraerla que a la muerte, requiere atención más constante. Pero antes de que el Hambre se apropiara definitivamente del país todavía la comida se asomaba en breves estertores. Un día vendían café con leche en el Ten Cent del Vedado, ese rezago del pasado en que La Habana miraba con confianza a Nueva York y con superioridad a Miami. Otro día, en el mismo Ten Cent, vendían manzanas cubiertas de caramelo, esa redundancia. Hasta que no apareció nada más y el Hambre alcanzó su plenitud.
Cuando la comida se evaporó por completo de las calles apenas lo notamos. Tras tanto amago, pensamos que en algún momento la comida reaparecería, como había hecho otras veces. Como el agua que se asomaba a los grifos un par de días a la semana. Hasta que comprobamos que debíamos pasárnosla sin comida mucho más tiempo del que estábamos preparados para soportar. Que las pizzerías no volverían a vender pizzas ni las cafeterías, croquetas. Las mismas pizzas y croquetas que habían hecho las carreras de tantos humoristas locales ahora se convertían en carne de nostalgia. Y la carne, bueno..., ni a nostalgia llegaba.
Nombres
Se impone un ajuste conceptual. Algo que me evite la repetición de ciertas palabras que conformaban el vocabulario oficial y a las que nos resistíamos como podíamos. Un intento de seguirle siendo fiel a aquella reticencia, a aquellas elipsis.
Por ejemplo: no decíamos «Revolución Cubana», «Gobierno revolucionario», «Estado», «socialismo». Decíamos sencillamente «Esto».
Tampoco decíamos «Fidel Castro» o «Comandante en Jefe». Decíamos «Quientusabes», «el Innombrable», «tu Tío», «el Barba», «Patilla», «Guarapo», «Barbatruco», «Esteban (Dido)», «Armando (Guerra Solo)» o «Jotávich» (por un personaje infantil con una barba mágica). O bastaba con alargarse la barbilla con los dedos o señalar la mejilla con el índice para referirse a esa barba que andaba por todas partes, asfixiándonos a todos. No evitábamos su nombre por miedo, sino por superstición. Como se evita mencionar ciertos números, pisar una raya en la acera o abrir un paraguas bajo techo. No pretendíamos que fuese una clave accesible solo para entendidos: cualquiera de aquellas maneras de aludirlo era tan transparente y obvia como el nombre y los dos apellidos.
Los apellidos eran, de hecho, irrelevantes. Un letrero que aparentemente aludía a un actor, tocayo del Máximo Líder («Abajo Fidel Pérez Michel»), bastó para expulsar de sus respectivas carreras a todo un piso de un dormitorio universitario, incluyendo a algunos que ese día visitaban su provincia de origen. Los encargados de reprimirlos habrán concluido que, por mal que actuara, Pérez Michel no merecía ser repudiado de esa manera.
No. No era miedo. Era hastío más bien. La conciencia colectiva de la nación concluyó que aquel nombre había sido mencionado demasiadas veces para añadir una más. En el vacío que se hizo alrededor de su nombre se hacía tan evidente su poder como el resquemor que producía.
No abusábamos del concepto «Período Especial», término que ha tenido un absoluto éxito retrospectivo. Su nombre oficial era «Período Especial en Tiempo de Paz», lo que sugería de entrada que las cosas podrían ponerse peor. Porque, si así era en tiempo de paz, ¿cómo sería en la guerra? En lugar de «Período Especial en Tiempo de Paz», preferíamos decir «ahora» para contrastarlo con un «antes» que se iba agigantando en nuestra memoria de hambrientos sin consuelo.
Estados Unidos era, desde hacía rato, el Yuma o, más recientemente, «el Más Allá». A la gente que llegaba al Más Allá la imaginábamos en el puto paraíso. No decíamos «se fue», sino «pasó a mejor vida».
Así que:
Evitaré expresiones como «Revolución Cubana», «Gobierno revolucionario», «Estado socialista» o «régimen castrista». Para referirme al sistema que desde hace más de sesenta años se enseñorea de mi país diré «Aquello», de igual modo que decía «Esto» cuando sobrevivía en La Habana.
A Fidel Castro preferiré llamarlo Quientusabes, como en «Abajo Quientusabes», la pintada de la que todos hablaban en La Habana y que sospecho que nadie vio. Una pintada que, al mismo tiempo que denostaba al aludido, reconocía su desmesurada presencia en nuestras vidas, su aplastante obviedad.
Y finalmente al Período Especial cada vez que pueda lo llamaré «Hambre», con mayúscula. Sé, como cualquiera que lo haya vivido, que el horror de aquellos tiempos no se reduce a la falta de alimentos, pero al menos este término asume mejor aquella realidad que la ladina higiene del concepto «Período Especial».
El reino de Guarina
Guarina era insufrible. Empezando por el tono de su voz y la insistencia en que nos tomáramos en serio sus ademanes grandilocuentes y sus planes absurdos. Una suerte de Gato con Botas sin ingenio ni gracia. No se trataba de que el marqués que Guarina decía representar existiera o no, sino que, en caso de existir, no nos interesaba conocerlo. El único misterio consistía en descubrir el punto exacto donde terminaba la imbecilidad de Guarina y comenzaba su picardía. Porque no podía ignorar la realidad tanto como pretendía. Con todo, una vez que se la miraba con detenimiento, Guarina era bastante transparente: una niña malcriadísima atrapada en el cuerpo fofo de una señora mayor dispuesta a emberrenchinarse a la menor señal de que sus caprichos no se verían satisfechos. Lo curioso es que tantos años después no recuerde un solo ejemplo de aquellos caprichos que tanto me crispaban y que terminaron por hacerme huir del cementerio. Uno de esos raros casos en los que he tenido éxito a la hora de borrar experiencias desagradables.
El resto del equipo técnico estaba compuesto por personajes que, cada uno a su modo, reforzaban la noción de que el cementerio era una especie de purgatorio comunista. Un lugar en el que se expiaban pecados pasados o al que uno corría a refugiarse hasta que Aquello se olvidara de nuestra existencia.
Estaba el caso de Judith, historiadora del arte. Mujer altiva, de buenas maneras y elegante en la medida que aquellos años te permitían distanciarte del aire de mendicidad promedio en aquella isla. Era la primera vez que ejercía como historiadora del arte, pues hasta entonces había trabajado en el Servicio Exterior. De allí se trajo su porte cuidado y sus reflejos de espía. Notoria era la incomodidad que le provocaba Guarina y era fácil sospechar que haría cualquier cosa por quitársela de encima. No fue difícil sentirnos cómplices.
Horacio, en cambio, era la definición misma del gusano viejo, especie endémica de la fauna cubana. En su caso se trataba de un ejemplar joven de gusano viejo, seres que albergaban sus rencores contra Aquello desde la cuna misma. O desde un par de generaciones anteriores. Generaciones que vieron sus vidas y expectativas burguesas arrolladas por ese torrente de vulgaridad e ineficacia que se hacía llamar Revolución Cubana. Gente que portaba en su ácido desoxirribonucleico los reflejos necesarios para no involucrarse demasiado con el régimen y, al mismo tiempo, sobrevivir a este. Personajes a los que nunca oirías una crítica abierta contra el sistema, pero que nunca dejaban pasar la oportunidad de dejar caer un comentario oscuramente insidioso.
Horacio venía de una familia de arquitectos que por alguna razón no se había incorporado al abundante éxodo de profesionales que provocó Aquello en sus comienzos. Mucho lo habrían aleccionado sobre el valor de la discreción para no señalarse ante la masa vociferante y entusiasta en la que debía zambullirse cada día. Si quería estudiar en la universidad y graduarse en la misma profesión que su padre, no debía mostrar más allá de cierta apatía.
Horacio fue lo bastante cauto para graduarse, aunque no tanto como para trabajar para alguna de las empresas constructoras de hoteles que empezaban a ponerse de moda. El cementerio apareció como su destino natural y a él se aferró Horacio como saben hacerlo los verdaderos supervivientes. Pese a su discreción, las señales de disgusto hacia Aquello que iba dejando a su paso eran tan poco discretas como el paseo de una babosa.
Era notorio hacia dónde se inclinaba su brújula política en su mención de autores borrados hacía mucho de la literatura local o de platos igualmente excluidos de la gastronomía patria y desterrados a las cafeterías de Miami. Horacio decía, por ejemplo, que «en Miami, cuando anuncian el sándwich, no dicen que tiene jamón, queso, lechón asado y pepino encurtido, sino que dicen simplemente “sándwich cubano con todos sus ingredientes”». Con esto se refería a la puntillosa costumbre socialista de anunciar qué ingredientes excluía cada plato de la fórmula original. Como el famoso «pan con tortilla sin pan». (Luego al visitar Miami comprobé la falsedad del comentario de Horacio. Los sándwiches cubanos allá no se anuncian «con todos los ingredientes»: se sobreentiende que los incluyen, sin necesidad de aclaraciones.) No obstante, en medio de aquel paisaje aplanado por el miedo, la postura política de un experto en sutilezas como Horacio era tan notable como si llevara sobre la camiseta un letrero que dijese: «Me defeco en cada uno de los días en que este Gobierno ha estado en el poder».
Zoila Guerra guardaba una extraña simetría con Horacio. Al igual que este, Zoila había forjado sus opiniones políticas desde muy temprano y su recorrido por la vida era ejemplar en más de un sentido. Solo que en su caso estaba marcada por la lealtad absoluta al Gobierno, aunque más que de lealtad se podría hablar de una astuta y consistente servidumbre. Pertenecía al llamado Batallón UJC-MININT, letrerío que aludía a la Unión de Jóvenes Comunistas y al Ministerio del Interior. Tal asociación era menos redundante de lo que cabría suponer. Los integrantes del tal llamado batallón —y de eso me enteraría tiempo después— solían reclutarse desde adolescentes para ser enviados a un instituto preuniversitario en la Isla de la Juventud regentado por el Ministerio del Interior. Una vez graduados en diversas variantes de la represión y el chivataje, eran inoculados en el torrente sanguíneo de las universidades, listos para cumplir cuanta misión se les asignase: desde la protección de algún evento público hasta la vigilancia de sus compañeros de estudio.





























