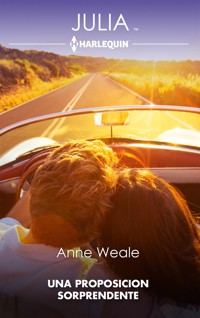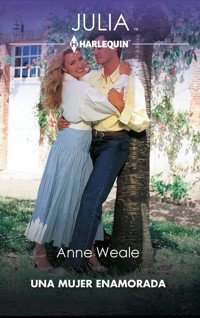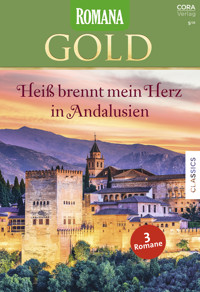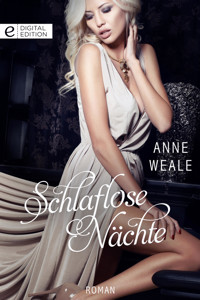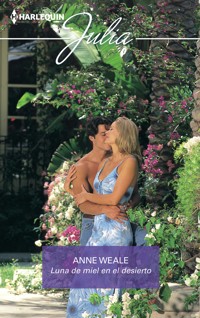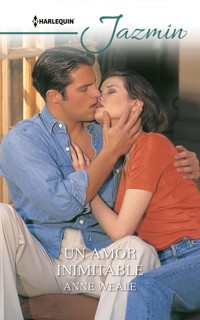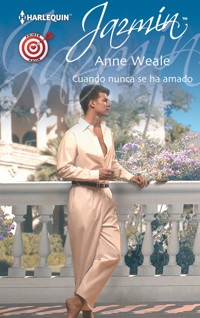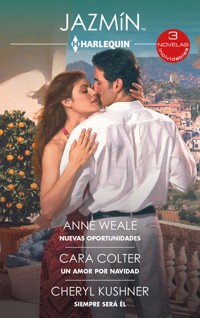
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Nuevas oportunidades Un playboy en busca de esposa. Cuando Liz se trasladó a vivir a un tranquilo pueblo en España, no esperaba que su vecino fuera el playboy Cameron Fielding... La casa de Cameron era un continuo desfilar de visitantes femeninas, por eso a Liz la sorprendió tanto enterarse de que estaba pensando casarse... ¡con ella! Se trataba de una proposición práctica... pero la luna de miel les demostró que su matrimonio podía ser muy apasionado. Un amor por Navidad Sí, Jamie, Papá Noel existe... O al menos eso era lo que Beth Cavell quería que creyera su sobrino huérfano. Ella sola no podía darle los regalos de Navidad que el pequeño quería, y eso que eran solo dos: nieve... ¡y un papá! ¿Qué debía hacer una buena tía como ella? Por de pronto alquilaría una cabaña en medio de la hermosa naturaleza de Canadá... Allí fue donde encontró a Riley Keenan, que sentía la misma simpatía por la Navidad que por los niños y sus tías; es decir, ninguna. Pero poco a poco, la encantadora Beth y su sobrino estaban consiguiendo ablandarle el corazón. Y entonces empezó a caer la nieve. ¿Se cumpliría también el segundo deseo de Jamie? Siempre será él Después de tantos años, estaba claro que seguía siendo el hombre de su vida El jefe de policía Ryan O'Connor llevaba diez años sin ver a Zoe Russell, justo desde que le había roto el corazón a su mejor amiga. Ahora tenían que caminar juntos hacia el altar porque eran los padrinos de la boda de la hermana de Zoe. Pero Ryan no estaba preparado para ver el cambio que había dado aquella muchacha tan poco femenina... ni para enfrentarse a los sentimientos que iba a despertar en él... Zoe había intentado olvidar a Ryan de todas las maneras posibles, pero ninguno de los hombres que había conocido en la gran ciudad podía compararse siquiera al sexy y testarudo Ryan. La casamentera de su hermana estaba intentando emparejarlos, pero ¿cómo podría convencerlo de que debían caminar juntos hacia el altar, esa vez como novios?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 572 - abril 2024
© 2002 Anne Weale
Nuevas oportunidades
Título original: A Spanish Honeymoon
© 2002 Cara Colter
Un amor por Navidad
Título original: Guess Who’s Coming for Christmas?
© 2003 Cheryl Kushner
Siempre será él
Título original: He’s Still the One
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1062-812-0
Índice
Créditos
Nuevas oportunidades
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Un amor por Navidad
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Siempre será él
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
La mujer sin hombre es como el fuego sin leña
Algunas noches Liz no podía dormir. Los recuerdos, arrepentimientos, dudas, los deseos no satisfechos, la euforia de ser libre y el pánico de la imprudencia silbaban en su cerebro como los cohetes que los chicos lanzaban en las fiestas. Cuando esto ocurría se levantaba, se preparaba una infusión y, a menos que estuviera lloviendo, lo que casi nunca ocurría en ese clima tan bueno, subía a la terraza donde tendía la ropa y tomaba el sol.
Allí estaba una noche, observando las montañas del pequeño pueblo español de Valdecarrasca, cuando escuchó unos ruidos. Venían de la gran casa que tenía la entrada principal una calle más arriba. La vivienda se llamaba La Higuera, y desde sus ventanas se divisaban las terrazas de las casas más pequeñas. La Higuera había estado vacía desde que Liz llegó, seis meses atrás, y por eso había olvidado que algún día el propietario regresaría y su propia terraza no tendría la misma intimidad.
El primer indicio de que alguien había llegado fue el ruido de las persianas al subirse. La primera reacción de Liz fue levantarse de la tumbona, bajar corriendo las escaleras y meterse en la casa antes de que se dieran cuenta de su presencia. Se quedó en la cocina a oscuras, preguntándose si las persianas del piso superior se subirían igual que las de abajo. Tal vez no fuera Cameron Fielding, el propietario, quien había llegado. Le habían dicho que a veces prestaba la casa a sus amigos.
Para muchos extranjeros que vivían en el pueblo, Cameron Fielding era un nombre muy conocido. Liz nunca había oído hablar de él hasta que empezó a vivir en Valdecarrasca, pero lo que le contaron no le gustó.
Quien hubiera llegado a La Higuera debió de haberlo hecho sin avisar a Alicia, una corpulenta española a quien se le pagaba por vigilar la casa cuando estaba vacía y por limpiarla antes de que alguien la usara. Según se comentaba en el pueblo, se suponía que debía hacerlo una vez al mes, pero en realidad solo lo hacía un día o dos antes de que llegara el señor Fielding o alguno de sus invitados.
Pero parecía que esa vez la habían pillado desprevenida. Hasta donde Liz sabía, Alicia no había puesto un pie en la casa desde hacía meses, lo que significaba que todo debía de tener una espesa capa de polvo y olor a cerrado.
Alguien subió una de las persianas del piso superior. Era un hombre, pero estaba a contraluz y solo pudo ver que era alto y ancho de espaldas, con el cabello oscuro. De hecho, parecía un español. Entonces apareció una segunda persona, una mujer que lo abrazó por detrás. Él se volvió para devolverle el abrazo, inclinó la cabeza hacia la de la chica y se dieron un apasionado beso.
Aún se besaban cuando el hombre extendió una mano y las cortinas taparon la ventana, como si un sexto sentido le hubiera dicho que no tenían tanta intimidad como hubiera esperado en un pueblecito español a la una de la madrugada.
Liz se sintió culpable y echó las cortinas de la cocina, encendiendo después la luz. Se preparó otra infusión y se la llevó al dormitorio, con la intención de seguir leyendo un libro. Pero lo que había visto despertó todos los anhelos que hasta entonces se había esforzado en ocultar.
Sentía curiosidad por saber si el hombre de La Higuera era en realidad ese mujeriego cuyas hazañas amorosas siempre estaban en boca de todos. «Cada vez que viene se trae una novia diferente», había escuchado Liz. «No es precisamente guapo, pero sí terriblemente atractivo, y sin moral. Pero, al no estar casado, ¿se le puede culpar por aprovechar las oportunidades?». Ese era otro de los comentarios que recordaba.
La infancia y la adolescencia de Liz las había arruinado un hombre de la misma calaña que sí había estado casado, por eso ella tenía propensión a odiar a los mujeriegos. No tenía tiempo para la gente que pensaba que el sexo era un juego. Los despreciaba.
Al día siguiente se levantó temprano, como siempre. Mientras se lavaba los dientes pensó en su aspecto. Cuando llegó al pueblo estaba pálida y demacrada después de pasar un invierno frío y húmedo y de agarrar varios resfriados en el trayecto desde su casa en las afueras hasta su lugar de trabajo, en el centro de Londres. Pero ese día, aún después de una noche inquieta, tenía tres veces más vitalidad de la que nunca había tenido en Inglaterra. Nunca había sido una belleza. Los ojos de color azul oscuro y la piel ligeramente bronceada eran su mejor baza, pero también tenía una nariz desastrosa y una barbilla poco femenina.
Antes solía peinarse según la moda aunque adoptando una versión conservadora, pero en el pueblo, para ahorrar dinero, había decidido dejarse el cabello largo para poder recogérselo. Su color natural era castaño, pero tenía reflejos creados por ella misma frotándose algunos mechones con un limón partido por la mitad. Siempre tenía un limón a mano, gracias al limonero que crecía en el jardín de atrás.
Se duchó y se vistió con una camiseta blanca, una falda de algodón de color azul marino y zapatillas de deporte. Poco después se dirigía en coche al mercado que ponían una vez a la semana en un pueblo algo más grande, a unos cuantos kilómetros. Justo después de desayunar había decidido que pasaría media hora trabajando en el jardín cercado de La Higuera.
La antigua propietaria de la casa de Liz, una anciana inglesa llamada Beatrice Maybury, se había comprometido a cuidar el jardín mientras vivía allí, y Liz había ocupado su lugar. Siempre le había gustado la jardinería, y el sueldo que le pagaban por una hora de trabajo a la semana completaba sus limitados ingresos. Pero cuando aceptó hacerlo no sabía a quién pertenecía la casa. Beatrice nunca le había hablado de las tendencias depredadoras de Fielding.
Después de lo que pudo haber seguido a ese beso apasionado, no era probable que los habitantes de La Higuera se levantaran antes del mediodía. Liz decidió quitar la maleza y regar un poco antes de que se despertaran. Entró por una puerta en un lateral que llevaba al jardín «secreto» de la parte de atrás. La mayoría de las casas grandes no tenían jardines, solo patios. En Valdecarrasca, las casas que eran demasiado pequeñas para tener un patio disponían de un pequeño jardín. Pero el de La Higuera era del tamaño de una pista de tenis.
Estaba de rodillas junto a un muro revestido de hiedra cuando oyó la voz de un hombre.
–Hola… ¿quién es usted?
Sobresaltada, lanzó un pequeño grito e intentó mantener el equilibrio. El hombre la agarró del brazo para ayudarla a levantarse.
–Lo siento… No pretendía asustarla. Supongo que pensó que la casa aún estaba vacía. Volví anoche. Soy Cam Fielding, el propietario. ¿Y usted es…?
Ella había sabido quién era inmediatamente. Lo de «terriblemente atractivo» no era una exageración. Era sin lugar a dudas el hombre más atractivo que había conocido.
Por la noche había pensado que era un español porque tenía alguna de sus características: pestañas y cabello negros, piel bronceada y unos rasgos que indicaban ascendencia árabe. Pero aunque no todos los españoles tenían los ojos marrones, nunca había visto a uno que los tuviera del color del acero.
–Soy Liz Harris –dijo, consciente de que bajo el albornoz blanco él estaba completamente desnudo. Tenía el pelo húmedo. Seguramente se habría dado una ducha, habría bajado a hacer café y la habría visto por la ventana de la cocina.
–¿Es la hija de la señora Harris… o su nuera?
–Ninguna de las dos. Soy la señora Harris –dijo, deseando que le soltara el brazo para poder separarse un poco. Sentía que su magnetismo era muy fuerte.
Él arqueó una ceja.
–Esperaba que fuera mucho mayor. Cuando Beatrice Maybury me dijo que una viuda iba a comprar la casa, pensé que sería de la misma edad que ella. ¿Cuántos años tiene?
–Treinta y seis –contestó aliviada al ver que la soltaba y podía dar un paso atrás–. ¿Cuántos tiene usted?
–Treinta y nueve. ¿Su marido era mucho mayor que usted… o murió muy joven?
–Era un año mayor. Murió hace cuatro años –nunca había conocido a nadie que hiciera preguntas tan personales sin conocerla de nada. La mayoría de la gente evitaba mencionar cualquier cosa que tuviera que ver con su viudedad.
–¿Qué ocurrió?
–Se ahogó tratando de rescatar a un niño en el mar. No nadaba muy bien y los dos se perdieron –contestó con voz neutra. El heroísmo de Duncan todavía era un misterio para ella. Solía ser un hombre precavido que no corría ningún riesgo, y ese último acto de su vida no casaba con su carácter.
–Fue muy valiente. ¿Vivían en España cuando ocurrió?
–No, en Inglaterra. Solíamos venir a España con sus padres, que alquilaban un chalé para pasar el invierno. El hermano de Beatrice Maybury, a quien ella se ha ido a cuidar, conoce a mi suegro, y pensó que tal vez les gustaría comprar la casa. Vinimos a verla y a mis suegros no les gustó, pero a mí sí.
–¿Y qué tal lo lleva? ¿Trabaja en algo más a parte de cuidar el jardín?
–Soy diseñadora de moda, y normalmente trabajo para revistas femeninas. El trabajo lo puedo hacer en cualquier parte, gracias al correo electrónico.
La distrajo cierto movimiento en la terraza. La chica que había visto por la noche bajaba para unirse a ellos. También llevaba un albornoz, como Fielding, pero estaba diseñado para ser decorativo más que práctico. Estaba hecho de capas irregulares de gasa de los colores de la puesta del sol, y flotaba alrededor de la chica, que tenía una figura propia de una actriz de Hollywood.
–Cam… la nevera está vacía, no hay zumo de naranja –dijo lastimeramente bajando las escaleras.
–Ya lo sé. Esperaba que te levantaras más tarde –las presentó–: Señora Harris, esta es mi invitada, Fiona Lincoln. Fiona, esta es mi vecina. La señora Harris se ocupa de cuidar el jardín.
Liz se quitó el guante de la mano derecha y no se sorprendió al comprobar que Fiona le daba una mano lacia. Las mujeres glamorosas no solían dar un fuerte apretón de manos, por lo que Liz había podido comprobar. Tal vez pensaban que era poco femenino.
–Creí que tenías una criada que se ocupaba de todo –le dijo Fiona a Cam.
Liz se dio cuenta de que, aunque Fiona no se había vestido, estaba completamente maquillada.
–Hay una mujer que viene a limpiar, pero no parece que haya estado aquí últimamente. ¿La conoce usted, señora Harris? ¿Está enferma?
–Es una mujer que se llama Alicia, pero no solemos coincidir. Yo vengo normalmente antes de desayunar o por la tarde temprano, y supongo que ella viene a mediodía.
–Sé dónde vive, iré a verla. Ahora la dejaremos tranquila mientras nos organizamos un poco. La veré más tarde –mientras se volvían, Cam rodeó la cintura de la mujer y ella se apoyó en él.
Liz sintió un pinchazo de envidia. Lo habría dado todo por tener un hombre en su vida en quien poder apoyarse. Pero también sabía que una relación como la de Cameron y Fiona no era seria, y seguramente terminaría con indiferencia, igual que empezó. Eso no la satisfacía. Ella nunca podría tener un amante solo por el placer físico.
Mientras miraba a Cameron, Liz se preguntó cómo era posible que ciertos hombres como él y su padre fueran felices haciendo el amor con mujeres por las que no sentían ningún afecto. Para ella, la idea de irse a la cama con alguien a quien no amara era repugnante.
Se había casado muy joven y no había disfrutado de la libertad sexual que conoció su generación. Duncan había sido su primer novio y su único amante, y era bastante improbable que se casara otra vez. Pero, ¿quería casarse por segunda vez? El matrimonio era un gran riesgo. Suspiró y volvió a las plantas.
Después de comer, Liz salió a dar un paseo por los caminos que atravesaban los viñedos. Cuando llegó al pueblo unos meses atrás las uvas eran diminutas, y las había visto crecer hasta que estuvieron listas para recoger. En el camino de vuelta tomó un camino desde el que tenía una vista general de Valdecarrasca. Sobresalían la iglesia y la fila de cipreses del cementerio, donde los ataúdes se metían en nichos y se distinguían por las fotografías de sus ocupantes, así como por los nombres y fechas.
El resto de la tarde lo pasó trabajando en el diseño de un mantel y servilletas a juego para un artículo que se iba a publicar el siguiente verano. A las seis bajó para prepararse un gin-tonic y la ensalada que se comería a las siete. Todavía seguía llevando el horario al que siempre había estado acostumbrada.
Estaba a punto de partir un aguacate en dos cuando alguien llamó a la puerta. Para su sorpresa, vio que era Cameron Fielding.
–Espero no venir en un mal momento. ¿Tiene cinco minutos?
–Por supuesto. Pase.
Se apartó mientras él agachaba la cabeza para evitar golpearse con el dintel, que era demasiado bajo. Dos de las cosas por las que sus suegros no habían comprado la casa habían sido que no había un recibidor y que en la habitación que daba a la calle entraba poca luz. Solo tenía una ventana pequeña con una reja.
–Pase a la cocina –dijo Liz después de cerrar la puerta.
Fielding la esperó para que lo guiara. Liz pensó que a lo mejor era la primera vez que estaba en la casa, pero un momento después él dijo:
–Ha cambiado la cocina. Ahora está mucho mejor, más ligera.
–A Beatrice no le gustaba cocinar, pero a mí sí –contestó Liz–. Estoy tomando un gin-tonic, ¿quiere uno?
–Gracias. Con hielo pero sin limón, por favor.
Liz preparó la bebida y le señaló la silla de mimbre del rincón.
–¿Para qué quería verme?
–Siempre he sospechado que nadie limpiaba la casa cuando estoy fuera, y esta visita inesperada lo ha confirmado. Evidentemente, nadie ha tocado la casa desde la última vez que estuve aquí. Bueno, es algo normal que ocurre en un montón de países donde los extranjeros tienen casas de vacaciones. Normalmente a los emigrantes se les considera unos idiotas que tienen más dinero que sentido común. ¡Salud! –dijo levantando el vaso.
–¡Salud! –respondió. ¿Le iba a pedir que también se hiciera cargo de la casa? Seguramente no.
–Alicia trabaja bien cuando realmente lo hace, pero necesita que la vigilen –siguió–. Me preguntaba si usted podría supervisarla… asegurarse de que hace lo que tiene que hacer. También quisiera tener a alguien de confianza que llenara la nevera y tal vez dispusiera algunas flores. ¿Está usted demasiado ocupada con su propio trabajo como para ocuparse de algo más?
Liz había estado preparando una fría respuesta en caso de que le pidiera que se hiciera cargo de la limpieza. No porque considerara que el trabajo doméstico era indigno de ella, sino porque la molestaba que él pensara que su propio trabajo no era más que un hobby.
Mientras pensaba qué decir, él continuó:
–Por cierto, es evidente que está haciendo mucho más en el jardín de lo que hacía Beatrice. Creo que no le estoy pagando suficiente. Si estuviera dispuesta a supervisar el trabajo de Alicia, estaría encantado de subirle el sueldo.
Le sugirió una cantidad en pesetas. Era un aumento tan considerable que al principio Liz pensó que se había equivocado al convertirlo en libras. Aunque llevaba viviendo allí seis meses, aún seguía pensando en libras esterlinas, excepto para las pequeñas operaciones diarias.
–Si cree que no es suficiente, podemos negociar –dijo Cameron mirándola con sus penetrantes ojos grises.
–Es suficiente… más que suficiente. Pero tengo que pensarlo. No estoy segura de querer hacer las dos cosas. Mi español es muy básico. Me entiendo bien con el hombre del banco, que también es extranjero, pero la gente del pueblo tiene problemas para entender mi acento. ¿Usted habla español?
Él asintió con la cabeza.
–Pruébelo conmigo –le sugirió que tradujera algunas frases y después continuó–. Lo está haciendo bastante bien. Ahora que hay supermercados por todas partes los extranjeros que viven cerca de la costa pueden vivir sin aprender nada de español, y eso es lo que hace la mayoría.
–¿Cómo lo aprendió usted?
–Mis abuelos vinieron aquí cuando se jubilaron. Mis padres viajaban mucho y yo solía venir durante las vacaciones de verano. Los niños aprenden mucho más rápido que los adultos.
–¿La Higuera era la casa de sus abuelos?
–No, vivían en la costa, antes de que se masificara. Cuando murió mi abuelo me dejó la casa, pero estaba rodeada de chalets con piscinas, así que la vendí y compré La Higuera para cuando me jubile.
–¿Qué tiene en contra de las piscinas? –preguntó.
–En un país como este, donde siempre hay sequía, son una extravagancia. Pero la culpa es de los urbanistas, que no han creado ninguna ley para que sea obligatorio que todas las casas nuevas tengan cisternas que se llenan con agua de lluvia –apuró la bebida y se levantó–. Me quedaré hasta el sábado por la tarde. Cuando se haya decidido, llámeme. El número está en la guía.
Cuando se hubo marchado, Liz regresó a la cocina y se sintió incómoda al darse cuenta de que le habría gustado que se quedara un poco más. Pero ese hombre era como su padre, una persona encantadora pero despreciable cuyas infidelidades habían sido una angustia para su madre. Charles Harris había descuidado las responsabilidades paternas para dedicarse a sus numerosas aventuras.
Liz lavó el vaso de Fielding y lo guardó en un armario, como si ese gesto la ayudara a quitárselo de la cabeza. Pero aunque hizo lo posible por concentrarse en otras cosas, el impacto de su personalidad y el sueldo extra que le había ofrecido continuaron colándose en sus pensamientos durante la solitaria cena. Era el salario que la gente de Londres solía pagar por las tareas domésticas, y sin duda él podía permitírselo. La gente que trabajaba en la televisión ganaba muchísimo. ¿Era correcto que lo aceptara? La verdad era que le podía venir muy bien.
A las ocho de la tarde, cuando las tarifas telefónicas eran más baratas, se dirigió a la habitación que usaba como despacho. Después de mirar el correo electrónico entró en internet y fue a su página favorita. La red le servía para escapar de los problemas del mundo real. A veces sentía que se estaba convirtiendo en una adicta, pero al menos era una adicción inofensiva, no como otras viudas, que se daban al alcohol.
El viernes por la tarde lo llamó por teléfono.
–Cam Fielding.
Aunque no hubiera dicho su nombre, Liz habría reconocido el timbre de voz.
–Soy Liz Harris. Si su oferta todavía sigue en pie, me gustaría aceptarla.
–Estupendo. Si viene, le daré un juego de llaves y le enseñaré la casa.
–¿Ahora?
–Si no tiene inconveniente.
Cinco minutos más tarde Fielding le abrió la puerta. Llevaba una camisa de lino color coral y un pantalón caqui. La casa tenía una espaciosa entrada y en las escaleras había una balaustrada de hierro forjado que parecía antigua.
–Fiona está en el jardín echándose una siesta –dijo mientras cerraba la puerta–. Anoche fuimos a un club nocturno en la costa. Espero que no la molestáramos al llegar.
–Ni siquiera un camión podría haberme despertado –contestó.
Fielding le enseñó la planta baja. Las ventanas que daban a la calle eran pequeñas y con rejas de hierro, pero las del sur eran grandes y sin nada que impidiera admirar las montañas. Había una cocina grande con una mesa de tamaño familiar al fondo. Se separaba del comedor, lleno de estanterías con libros y cuadros, por una puerta plegable. También había un estudio con más libros y, al lado, un baño.
–Este es el aseo de la planta baja, pero arriba hay más habitaciones y más baños. Déjeme ofrecerle una taza de café y luego comentaremos el sueldo.
A Liz, que había sido hija y mujer de hombres sin ninguna capacidad doméstica, la sorprendían los hombres que se manejaban bien en la cocina sin ayuda femenina. Sin embargo, dudaba que Fielding pudiera hacer algo más que café, aunque era posible, teniendo en cuenta que su trabajo lo llevaba a lugares problemáticos donde no siempre podía encontrar un hotel.
–Espero volver más a menudo durante el año que viene –dijo poniendo las tazas y los platitos en una bandeja–. ¿Con qué frecuencia cree que habría que limpiar la casa?
Liz se apoyó en la encimera de mármol rosado que dividía la zona de trabajo de la del comedor.
–La cocina y los baños necesitan más atención que las otras habitaciones. No sé lo eficiente que es Alicia, pero creo que lo más sensato es que yo venga a echar un vistazo cada dos semanas y que le sugiera lo que tiene que hacer.
Él sonrió.
–Ha dicho «sugiera» y no «diga». Creo que tiene buenas dotes de dirección.
Liz era consciente del encanto de Fielding, pero se resistió.
–La mayoría de la gente prefiere que les pidan las cosas, no que se las ordenen. Solo es sentido común. Por lo que está dispuesto a pagarme, me aseguraré de que la casa siempre esté lista para ser ocupada, aunque también debería avisarme, para llenar la nevera.
–Intercambiemos las direcciones de correo electrónico, así podremos mantenernos en contacto. Hay un bloc de notas y lápices al lado del teléfono, en la otra habitación –dijo señalando el comedor.
Liz tomó el bloc y escribió la dirección. Fielding también anotó la suya, mientras esperaban a que el agua comenzara a hervir. Después echó unas cucharadas de café molido en las tazas, añadió agua y llevó la bandeja a la mesa.
–No creí la explicación de Alicia de por qué la casa estaba hecha un desastre cuando llegué –dijo–. Pero todo cambiará cuando usted comience a vigilarla, y si no es así, habrá que buscar a otra persona. Tal vez usted podría preguntar. Ahora las mujeres jóvenes tienen coche y prefieren trabajar fuera, pero para las mayores, que no tienen medio de transporte, el trabajo doméstico sigue siendo la única opción.
–Estaré atenta. Pero tengo que decir que no es muy divertido limpiar una casa vacía. Alicia se animaría mucho si usted viniera más a menudo, y si yo reconozco sus esfuerzos. El trabajo de una casa es horriblemente repetitivo y las mujeres que lo hacen necesitan sentirse apreciadas –estaba pensando en su madre, cuyo trabajo nunca se había visto alabado.
Él cambió de tema.
–¿Tiene relación con otros extranjeros? ¿Han sido amables con usted?
–Mucho. Y también la gente de aquí –pero, como ya se había dado cuenta en Inglaterra, había muchas diferencias entre la vida de una esposa y la de una viuda. El mundo social estaba hecho para parejas, no para solteros.
La puerta de la terraza se abrió y entró Fiona, que llevaba un minúsculo bikini plateado.
–¿Es eso café? ¿Puedo tomar una taza? –preguntó antes de lanzarle un simple «hola» a Liz.
Liz intentó iniciar una conversación:
–¿Lo pasaron bien anoche en la ciudad?
–Estuvo bien –contestó Fiona encogiéndose de hombros indolentemente.
Seguramente la mayoría de los hombres la encontraban enormemente sexy cuando estaba desnuda, pensó Liz. ¿Pero lo haría también un hombre exigente? Lo más probable era que el sexo fuera la única razón por la que Fiona estaba allí.
Liz apuró su taza.
–Será mejor que me vaya. Hoy tengo mucho trabajo.
–Espere un minuto –dijo Fielding mientras le tendía a Fiona una taza de café. Después sacó una billetera del bolsillo trasero–. Debería tener algo de dinero, para pagar a Alicia y para usted.
–No es necesario. Podemos arreglar las cuentas la próxima vez que venga.
–Sí que lo es. ¿Qué pasaría si un terrorista me volara la cabeza? –le dio unos veinte billetes de mil pesetas–. Mañana por la mañana llamaré al banco para que modifiquen la cantidad que transfieren a su cuenta. También necesita un juego de llaves. Están en un cajón de la entrada.
Liz lo siguió hasta la salida y dijo:
–Hasta luego, Fiona.
–Adiós –contestó sin preocuparse de ocultar su indiferencia con una sonrisa.
Debía de ser fantástica en la cama para que él la aguantara, pensó Liz mientras bajaba la calle. Llevaba el dinero en el bolsillo y las llaves de La Higuera en la mano.
Cuando Cam volvió a la cocina, le dijo Fiona:
–Debería retocarse la nariz.
–¿Qué le pasa a la nariz?
–Es demasiado grande.
–La mía también –dijo frotándose la nariz heredada de su bisabuelo, el Capitán «Halcón» Fielding. Su antepasado tenía rasgos parecidos a los de los afganos contra los que luchó en la frontera del noroeste, muriendo como un héroe en Kabul al principio del reinado de la Reina Victoria. Cam pensaba a veces que algún gen de ese bisabuelo aventurero lo había llevado a elegir su propia carrera.
–Es diferente –dijo Fiona–. A los hombres les quedan bien las narices grandes, pero a las mujeres no.
–Solo me he fijado en sus ojos. Son del color de las verónicas –se dio cuenta de que Fiona nunca había visto una verónica y añadió–: Son pequeñas flores silvestres de un azul intenso.
–No le gustas. Y yo tampoco. Pero eso no le ha impedido aceptar tu dinero.
–¿Por qué crees que no le gustamos? –Cam podía adivinar la razón, pero no creía que Fiona la supiera.
–Supongo que te envidia. Eres rico y famoso, pero ella no es nadie, no tiene dinero y vive en una casucha de mala muerte. Y no creo que vuelva a casarse.
–Eres deliciosa, pero no tienes corazón, ¿verdad, Fifi? –dijo secamente–. Yo creo que a la señora Harris le gusta su casita, no va de compras como una posesa y todavía está de luto.
A Fiona no le gustaba que la llamaran Fifi. En realidad, había varias cosas en Cam que no le gustaban. Era sarcástico y a veces no sabía de qué estaba hablando, pero le encantaba que otras mujeres la envidiaran. Y Cam no esperaba que ella hiciera todo el trabajo en la cama, al contrario que otros hombres que había conocido. De hecho, acostarse con él era un trato, y ahora le apetecía hacerlo.
Le dedicó una sonrisa seductora.
–Voy a darme una ducha. ¿Vienes conmigo?
Por la noche Cam se levantó y bajó a beber agua sin despertar a Fiona. Desde que tenía veinte años y hasta principios de la década de los treinta había bebido mucho alcohol, pero ya lo hacía cada vez menos. Sabía lo que les pasaba a los periodistas que seguían pegados a la botella a los cuarenta años.
Estaba en forma, y quería seguir así. Esa semana con Fiona había bebido más de lo que solía, y sabía por qué. Porque ella lo aburría, incluso en la cama le parecía sosa. Había sido un error llevarla allí. A Fiona le gustaba ir de compras, los restaurantes elegantes y las discotecas. Era una chica de compañía, pero él ya no era un playboy; tenía que reconocerlo y replantearse su vida.
Bebió un vaso de agua y se subió otro a la habitación. El dormitorio estaba iluminado por la luz de la luna y veía con claridad la cara de Fiona y sus curvas voluptuosas perfiladas bajo la sábana arrugada.
Se dirigió a la ventana y miró al exterior. Más allá del muro de su jardín se extendía una fila de tejados, pero solo había uno plano, el de Beatrice Maybury. Al pensar en su sucesora, la retraída señora Harris, supo que había hecho bien al contratarla. Parecía el tipo de persona que se ganaba cada peseta que estaba dispuesto a pagarle, y estaba cuidando el jardín mucho mejor de lo que lo había hecho Beatrice.
Pensó que estaba loca al encerrarse en un sitio como Valdecarrasca. Evidentemente, todavía estaba de luto por un marido que había desperdiciado su vida y arruinado la de ella en un gesto de locura. Si hubiera seguido vivo habría sido un héroe, pero estaba muerto y había condenado a Liz a un futuro solitario. No le había preguntado, pero estaba seguro de que no tenía hijos.
El hecho de que hubiera aceptado su oferta, aunque en el terreno personal no lo aprobara, sugería que el otro trabajo no le proporcionaba suficiente dinero. Ella le había demostrado su desaprobación abiertamente, pero el trabajo de Cam le había enseñado a captar ciertas vibraciones. Como la mayoría de las «buenas» mujeres, tenía un estricto código moral que dejaba fuera a personas como él y Fiona. Esas mujeres querían que todos vivieran como ellas lo hacían y que los hombres tuvieran un trabajo respetable con horario de nueve a cinco.
Pero su carrera le exigía hacer las maletas rápidamente y presentarse en el lugar de la noticia, por lo general incómodo y donde existía la posibilidad de que no regresara. Había muchas bajas entre los corresponsales de guerra y los fotógrafos. No era una vida para compartir con mujer e hijos, y los compañeros que lo habían intentado habían acabado divorciándose. Lo que Cam quería era casarse cuando se hubiera retirado.
Durante casi veinte años había recorrido los peores lugares de violencia del mundo, de los que había escapado con solo un arañazo de bala en el brazo. Tal vez en el futuro no tuviera tanta suerte. Era hora de cambiar el trabajo por el de un tranquilo presentador o buscarse otra forma de ganarse la vida.
Tenía el presentimiento de que internet podía ser la llave de su futuro, y si ese presentimiento era acertado, podría vivir donde quisiera, tal vez en ese mismo pueblecito apartado de las zonas en guerra.
Una semana después de que Cam y Fiona se hubieran ido, Liz abrió el correo electrónico y encontró un mensaje de Cameron Fielding. En el espacio reservado para el asunto había escrito «Felicidades por su página web». La dirección de correo electrónico que ella le había dado terminaba en «com» pero se sorprendió de que él se hubiera molestado en comprobar que esa parte conducía a una página web. Leyó el mensaje:
Querida señora Harris (¿o puedo llamarte Liz?)
Le he echado un vistazo a tu página web. Estoy impresionado. Tal vez deberías cambiar el diseño de moda por el de páginas web, me han dicho que hay mucha demanda de buenos diseñadores. ¿Qué tal si empezaras diseñando una página para mí? Estaría encantado de pagarte por ello si quisieras intentarlo. Piénsalo.
Recuerdos, Cam.
Liz imprimió el mensaje y lo guardó en el bolso para releerlo más tarde. Era el día de la semana en el que bajaba a la costa para la reunión del Club Informático el Peñón, en Calpe. Según los ancianos que habían conocido España antes de la invasión turística, Calpe había sido un pueblecito de pescadores, pero se había convertido en un centro vacacional lleno de bloques de apartamentos.
A Liz no le gustaba Calpe, pero disfrutaba en las reuniones del club, aunque la mayoría de los miembros eran lo suficientemente viejos como para ser su padre o su abuelo. Un par de ancianos solían comérsela con los ojos, pero podía soportarlo.
Después de la reunión fue a comer a un restaurante chino con Deborah, una divorciada cuarentona que estaba en contacto con sus hijos por correo electrónico. El restaurante estaba cerca del Peñón de Ifach, una enorme roca de unos trescientos metros que salía del mar y a la que acudían escaladores de toda Europa.
–¿Has hecho alguna vez el camino que lleva a la otra parte del Peñón? –le preguntó Liz.
Deborah sacudió la cabeza.
–Me dan miedo las alturas. ¡Ni siquiera podría vivir en el último piso de un bloque de apartamentos!
–A mí me ocurre lo mismo. Me marearía al asomarme a uno de esos balcones tan pequeños. Pero estaría bien vivir en un ático con una gran terraza. Las vistas serían maravillosas.
Después de la comida volvió a Valdecarrasca donde, ya que no tenía garaje, debía dejar su coche de siete años en el aparcamiento que estaba cerca del edificio que antes era un lavadero.
Después de ponerse la ropa de estar por casa, se sentó para responder a Cameron Fielding. No le importaba que la llamara Liz, pero no estaba segura de querer llamarlo Cam, al menos todavía. Sin embargo, empezar con «Querido señor Fielding» era demasiado formal, sobre todo después del mensaje que él le había enviado, así que escribió:
Querido Cam,
Me alegro de que te gustara mi página web y me halaga que quieras confiarme el diseño de la tuya. Nunca he diseñado ninguna para otras personas, así que no sé cuál es la tarifa. Pero me puedo enterar y podríamos hablar del asunto la próxima vez que vengas; tendría que hacerte un montón de preguntas antes de diseñar una página con la que los dos estemos contentos. ¿Cuál sería el propósito de la página?
Liz.
Después de haber enviado el mensaje la asaltaron las dudas. Tal vez no era buena idea involucrarse más con Cam Fielding. Desde que lo conoció había estado en guardia, así que a lo mejor era una locura aceptar ese encargo, que la haría estar más en contacto con él. ¿Habría sido más sensato declinar su oferta alegando que tenía más trabajo del que podía realizar?
Capítulo 2
En la variedad está el gusto
Hasta que Cam no le hubo hablado de ello, a Liz no se le había ocurrido que el diseño de páginas web se podía pagar mejor que lo que ella hacía. Una web encargada por un nombre tan conocido como el de Cameron Fielding sería sin duda un espléndido comienzo.
Liz leyó la respuesta de Cam cuando se conectó:
Liz,
Dentro de un par de horas estaré volando a Oriente Medio para cubrir el último estallido de las hostilidades. Espero regresar la próxima semana, y mientras tanto pensaré en el tipo de página que quiero. Tal vez pueda ir a V. un día o dos, y así podríamos juntar las cabezas y fijar lo más básico.
Cuídate, Cam.
La expresión «juntar las cabezas» conllevaba un grado de intimidad con el que no se sentía cómoda. Pero al mismo tiempo, sentía mucha curiosidad por verlo en su faceta profesional.
Beatrice Maybury no tenía televisión, consideraba que era una pérdida de tiempo. Liz tenía una en Inglaterra, pero no la había llevado a España ni había comprado una nueva. Prefería leer.
Y no iba a preguntar a ninguno de los extranjeros que conocía si podía ver en su televisión el programa de noticias para el que trabajaba Cam. Eso levantaría una oleada de cotilleos del tipo: «Liz Harris se ha prendado del ídolo de La Higuera. ¿Cuánto tiempo tardará en llevarla a la cama?». El solo hecho de pensar en ello la estremeció.
Fue en mitad de otra noche de insomnio cuando cayó en la cuenta de que el canal de televisión para el que trabajaba podía tener una página web donde encontrar información sobre Cameron Fielding. Se sentó en la cama y se puso la bata acolchada. Los días todavía eran cálidos, pero la temperatura descendía considerablemente por las noches.
Se puso las zapatillas, se dirigió al estudio y se conectó. Encontró enseguida la página que buscaba, así como una lista de los presentadores y periodistas del canal. Cuando pinchó en el nombre de Cam aparecieron una biografía y una fotografía, y al verlo en la pantalla tuvo la misma sensación que cuando lo miró a los ojos por primera vez en el jardín.
Con un reflejo automático desplegó con el ratón un menú que incluía la opción de guardar la fotografía en el disco duro. La guardó en la carpeta «Mis Documentos», donde permanecería hasta que decidiera borrarla. La biografía junto a la foto decía:
Cameron Fielding es posiblemente el corresponsal internacional más conocido. Se le ha concedido el premio CBE por su trabajo como periodista.
En su carrera de casi veinte años, Fielding ha trabajado para la BBC, CNN, ITN y Sky News. Sus reportajes han merecido la alabanza de los críticos y numerosos premios, incluyendo el Premio a la Prensa de Amnistía Internacional, el Premio al Periodista del Año en el Festival de Nueva York de Radio y Televisión, el Premio James Cameron a los reportajes de guerra y el Premio One World Broadcasting Trust.También ha ganado el prestigioso Emmy, otorgado por la Academia Nacional Americana de Artes y Ciencias.
También había una entrevista a base de preguntas y respuestas:
P: ¿Dónde creció?
R: En todas partes. He viajado mucho debido al trabajo de mi padre. Mi pasaporte es británico, pero nací en Hong Kong y me eduqué en Tokio, Roma, Madrid y Washington, así que me considero ciudadano del mundo.
P: ¿Cuál fue su primer trabajo?
R: Me uní a la unidad de Asuntos Mundiales de la BBC después de estudiar Historia Moderna en la universidad.
P: ¿Cuál ha sido el evento más memorable que ha cubierto?
R: He cubierto muchos: la plaza de Tiananmen en 1989; Bagdad y la Guerra del Golfo en 1991; la hambruna en Somalia en 1993; los disturbios de Soweto en 1996. Cada año hay un desastre. Me gustaría que los medios de comunicación se centraran más en los logros de la humanidad en vez de en las guerras. Creo que las malas noticias deprimen a la gente.
P: ¿Cuál es su mejor virtud y cuál es la peor?
R: La peor es que soy impaciente, sobre todo con la burocracia. La mejor: probablemente la tolerancia.
P: Si pudiera viajar hacia atrás en el tiempo, ¿qué época visitaría?
R: Me gustaría haber estado en la nao Santa María de Cristóbal Colón cuando, al intentar alcanzar el Este navegando hacia el Oeste, descubrió el Nuevo Mundo.
P: ¿Qué es lo que le entusiasma y lo que le deprime?
R: Me entusiasma internet. Creo que puede conseguir que la vida de todos sea mejor. Me deprimen los políticos interesados.
Mientras releía las respuestas, Liz tuvo que admitir que, de no haber sabido nada de su vida personal, la entrevista la habría impresionado.
La infancia de Cam parecía mucho más emocionante que la suya. Ella siempre había deseado viajar, pero se lo habían impedido una madre posesiva, la falta de dinero y haberse enamorado de Duncan. Sus ansias de conocer mundo ya se habían apagado. Según lo que había leído, el turismo masivo y la popularidad del excursionismo habían conseguido que los destinos exóticos fueran mucho menos exóticos de lo que habían sido cuando ella tenía dieciocho años. Ya se había pasado el tiempo de ver mundo. Como solía decirle su abuela: «La oportunidad solo se presenta una vez».
Liz apagó el ordenador y volvió a la cama. Después de apagar la luz empezó a pensar en su abuela. «Todavía no has madurado lo suficiente. No tienes experiencia en la vida… ni con otros hombres. Hay más peces en el mar aparte de Duncan».
Aunque sabía que su abuela no había tenido un matrimonio feliz, había desechado el consejo. Pero su último pensamiento, antes de dormirse, no fue sobre su abuela. Vio los rasgos marcados del hombre cuyo rostro estaba grabado en el ordenador.
Las instrucciones que Cam le había dado por correo electrónico para que Alicia hiciera la cama en la habitación que había sobre el garaje la sorprendieron. Pero cuando Liz fue a La Higuera se dio cuenta de que el dormitorio en el que lo había visto besando a Fiona era un acogedor cuarto de invitados, y la habitación sobre el garaje era el propio dormitorio de Cam.
Lo primero que le llamó la atención fue un retrato situado entre las dos ventanas, puesto ahí para que no le diera la luz. Era un óleo antiguo de un hombre con uniforme, cuyos rasgos se parecían enormemente a los de Cam. En la parte baja había una placa: «Capitán Nugent Fielding, Primera Infantería Ligera de Bombay». Sin lugar a dudas, era un antepasado de Cam.
Había fotografías de familia por toda la habitación y otros objetos personales. Le parecía interesante que él durmiera en esa habitación cuando estaba solo, pero que usara el cuarto de invitados cuando llevaba a una de sus chicas. ¿Qué diría un psicólogo de ese comportamiento? ¿Que no quería que una mujer invadiera su espacio privado? ¿Que para él las mujeres eran solo objetos sexuales y por tanto debían estar en ciertas zonas, pero no en esa?
A la una menos cuarto, cuando se disponía a lavar la fruta que tomaría en la comida, sonó el teléfono.
–¿Diga?
–Soy Cam. Acabo de llegar. ¿Qué vas a hacer en las próximas dos horas?
–Nada en particular, pero…
–Entonces saldremos a comer, tenemos muchas cosas de las que hablar. Te recogeré en diez minutos, ¿de acuerdo?
Supuso que ella estaría de acuerdo y colgó. Liz subió corriendo a su habitación, se quitó la ropa de estar por casa y se puso unos pantalones grises de tela de gabardina, una blusa a rayas grises y blancas y unos zapatos de ante. Eligió sus pendientes de oro favoritos, se puso algo de maquillaje rápidamente y se cepilló el cabello antes de recogérselo con una cinta negra. Solo cuando estuvo lista se preguntó qué estaba haciendo. ¿Se estaba esforzando por parecerle bonita a un hombre que ni siquiera le gustaba?
Bajó al piso inferior pero volvió a subir corriendo para agarrar un chal rojo, recordando que una vez que el verano había pasado podía hacer frío en el interior de los restaurantes. Estaba bajando las escaleras cuando llamaron a la puerta. Creía que Cam tocaría el claxon del coche para avisarla, pero cuando salió a la calle vio que él la estaba esperando abriéndole la puerta del copiloto. Seguramente los modales impecables formaban parte de la actitud de un mujeriego, pensó Liz mientras él se inclinaba para agarrar la hebilla del cinturón y se lo tendía a ella.
–Gracias –intentó recordar la última vez en la que un hombre había sido tan cortés con ella, pero no pudo recordarla.
–¿Hay algo nuevo en Valdecarrasca? –preguntó mientras se sentaba a su lado.
–Nada, que yo sepa. ¿Qué tal tu viaje?
–He estado recorriendo el mundo y cubriendo reportajes caóticos durante demasiado tiempo –dijo comprobando los espejos–. Ya no me emociona, lo que significa que va siendo hora de buscar otra cosa.
–¿Has pensado en algo?
–Sería divertido ser otro Gerald Seymor.
–Me suena el nombre, pero no logro situarlo.
–Era un corresponsal de guerra, pero ahora escribe novelas de suspense.
–Sí… ahora me acuerdo. A mi marido le gustaban sus libros –Duncan nunca había sido un ratón de biblioteca, pero cuando iban de vacaciones solía comprar una novela en el aeropuerto y la leía durante el vuelo.
–Desgraciadamente, no tengo la imaginación de Seymor. Y, aunque hay excepciones, los autores de obras más serias no suelen ganar lo suficiente. Por cierto, la casa está perfecta. Evidentemente, tu relación con Alicia va bastante bien.
–También estoy mejorando mi español –dijo Liz–. Es difícil hacer que hable despacio, pero nos vamos arreglando. Y he empezado a comprar El Mundo los sábados. Tiene unos suplementos interesantes de salud e historia y, aunque me lleva toda la semana leerlos, me ayudan a ampliar el vocabulario.
–Hay algunas novelas en español en el cuarto de estar. Si quieres tomarlas prestadas, o cualquier otro libro, hazlo sin problemas –le dijo Cam.
–Muchas gracias. Los cuidaré bien.
–Si lo dudara, no lo habría sugerido –desvió un momento la mirada de la carretera para sonreírle–. No le ofrezco a todo el mundo mi biblioteca.
La insinuación de que los dos eran el mismo tipo de persona, al menos en lo referente a los libros, abrió una brecha en las defensas de Liz.
–Todavía no conozco bien los restaurantes de por aquí –continuó Cam–. Pero Vista del Coll tiene buenas vistas y la comida no está mal. ¿Lo conoces?
–He pasado por allí, pero nunca he entrado a comer.
–La clientela es una extraña mezcla de extranjeros de edad avanzada y de trabajadores españoles. Los fines de semana y las fiestas se llena de familias españolas. Aunque las parejas jóvenes están reduciendo el número de hijos, todavía se pueden ver a las diferentes generaciones de una misma familia saliendo juntas.
Liz no hizo ningún comentario. No tenía hijos y probablemente nunca los tendría. Había aprendido a vivir con ello, pero a veces sentía un extraño dolor cuando veía a otras mujeres con niños.
–¿Prefieres comer dentro o fuera? –preguntó Cam mientras subían los escalones del restaurante.
–Hace un día muy bueno y sería una pena no aprovecharlo –dijo Liz, que había dejado el chal en el asiento trasero del coche.
–Yo pienso lo mismo. ¿Qué tal allí? –preguntó señalando una mesa para cuatro en la que los dos podrían sentarse de cara a las montañas.
El propietario se acercó a saludarlos. Evidentemente conocía a Cam, y los dos hombres comenzaron a hablar en español. Después le dedicó una sonrisa a Liz y le dio una de las dos cartas que llevaba.
–¿Quieres beber algo mientras elegimos? ¿Vino blanco, tal vez?
–Prefiero un vaso de agua con gas –quería mantener la cabeza despejada.
Cam enarcó una ceja, pero no intentó convencerla de lo contrario.
El menú estaba presentado en varios idiomas. Liz leyó la página en español, con un dedo en la página inglesa por si había algunas palabras que no supiera traducir.
Con la botella de agua con gas trajeron un vaso de vino blanco para Cam, una cesta de pan crujiente y un plato con alioli para extender en el pan.
–Cuando era un adolescente el alioli era casero –le dijo–. Pero hubo un aumento de salmonelosis y las normas de higiene se volvieron más estrictas. Ahora ya no tiene el mismo sabor.
Liz dio un sorbo al agua con gas y miró a las montañas. Sin duda era más agradable comer al sol con una compañía interesante que quedarse sola en casa.
–¿Tu padre y tu abuelo también eran periodistas? –preguntó Liz recordando lo que había leído sobre él.
La pregunta pareció divertirlo.
–La verdad es que no, y ninguno de los dos aprobó mi elección. Querían que, como ellos, me dedicara a la diplomacia, pero el destino no lo quiso. ¿Crees en el destino?
–No lo sé. ¿Tú sí?
–No. En realidad creo en las casualidades. La que me llevó a romper con la tradición familiar ocurrió en Addis Abeba. ¿Sabes dónde está?
–Claro. Es la capital de Etiopía, en el noreste de África.
–Tus conocimientos de geografía están por encima de la media. Te sorprendería saber cuánta gente tiene solo una idea confusa de los lugares que están fuera de su país. Ocurrió durante unas vacaciones, cuando aún estudiaba en la universidad. Estaba en Etiopía cuando un depósito de municiones estalló, matando a un periodista de televisión. Convencí al cámara y al documentalista de que me dejaran ocupar su lugar. Fue la suerte del principiante. Hicimos un reportaje lo suficientemente bueno como para que me incluyeran en la plantilla nada más acabar los estudios. ¿Y tú cómo empezaste?
–Como chica de los recados. Llegué a ser ayudante personal del editor de la revista. Las labores de aguja eran mi hobby, y como siempre les faltaban buenos proyectos tomaron algunas de mis ideas. Poco después me propusieron para un puesto más alto. Podría haberlo conseguido, pero después… llegó un momento en el que me di cuenta de que odiaba hacer un trayecto tan largo dos veces al día, y tampoco me gustaba la gran ciudad. Y estaba cansada de los fríos inviernos y de los veranos variables.
–Así es como yo me siento. Me gustaría estar aquí nueve o diez meses al año y trabajar el resto del tiempo a través de internet en Londres, Nueva York o donde sea necesario para mantener mis contactos. Es decir… –se interrumpió cuando llegó el propietario para tomarles nota. Cam le explicó que todavía no habían decidido y el hombre se volvió para atender a otros clientes–. Deberíamos decidirnos. ¿Qué te apetece?
–Empezaré con una ensalada y después tomaré cordero asado.
–Tomarás algo de vino, ¿verdad?
Liz asintió con la cabeza.
–Me gusta el vino, pero no puedo beber tanto como algunos de los expatriados que conozco.
–Siempre se puede encontrar ese tipo de gente donde hay comunidades extranjeras. La gente que vive fuera de su país se divide en dos grupos: los que prosperan en una cultura que no es la suya y los que nunca llegan a integrarse. ¿Conoces a los primeros residentes extranjeros en Valdecarrasca, los Dryden?
–He oído hablar de ellos, pero no los conozco personalmente. Él es americano, ¿verdad?
–Todd es uno de esos americanos cosmopolitas que han pasado más tiempo fuera que dentro de los Estados Unidos. Tenía un cargo importante en algo relacionado con el petróleo, pero cuando tenía unos cuarenta años sufrió un ataque al corazón y casi no lo cuenta. Decidieron cambiar el ritmo de vida y vinieron a España, donde Leonora descubrió que tenía un don para arreglar fincas abandonadas y transformarlas en atractivas residencias para exiliados con dinero.
–Creo que viven cerca de la iglesia, en esa casa que tiene campanillas azules y buganvillas púrpuras que cuelgan del muro.
–Eso es. Leonora la compró hace años, cuando vivían en la costa. En realidad compró muchas propiedades, antes de que subieran los precios. Espero que te inviten a su fiesta de Navidad, donde le dan el visto bueno a todos los nuevos residentes. A los que pasan la inspección los invitan de nuevo, pero a los demás no. Leonora no soporta a los tontos y se aburre con facilidad.
–Parece bastante exigente –dijo Liz.
–Es muy dinámica y no tiene paciencia con la gente que no lo es. La impresionará el valor que tuviste al venir aquí sola.
–No fue valor, sino desesperación. Estaba estancada y tenía que salir de allí.
El camarero volvió y les tomó nota. Cuando les preguntó qué querían beber Cam se dirigió a Liz:
–¿Prefieres vino tinto o blanco? También tienen un buen rosado.
–Me da lo mismo.
Cuando hubieron pedido, Cam retomó el tema de sentirse estancado.
–Yo me siento igual. No sé si la idea de que el cuerpo pasa por ciclos de siete años antes de querer cambiar tiene una base científica, pero creo que es bueno renovar el estilo de vida cada diez años más o menos. No quiero vivir la década de los cuarenta años como la de los treinta y los veinte. Ha sido muy divertido, pero ya es hora de cambiar.
Cuando les sirvieron el vino, Cam le dio las gracias al camarero y le dijo a Liz:
–Por nosotros, por una fugitiva y por un aspirante a fugitivo.
Liz le respondió con una sonrisa amable, aunque se sentía algo incómoda. Y se sintió más incómoda aún cuando, después de que los dos hubieran probado el vino, él propuso un segundo brindis:
–Y por tu nueva ocupación como diseñadora de páginas web… conmigo como tu primer cliente.
–Creo que eso tendremos que discutirlo antes de hacer un brindis. Por eso estamos aquí, para hablar de negocios –le recordó ella.
–Es verdad, pero los negocios salen mejor cuando se combinan con algo de placer, ¿no crees? Yo lo paso mucho mejor comiendo con una mujer atractiva y elegante que con un adolescente que lo sepa todo sobre tecnología de la información, pero nada más.
Liz decidió que era hora de poner las cartas sobre la mesa.
–Siempre que se tenga claro dónde empiezan y dónde terminan los negocios. Cam, tienes fama de ser un… –hizo una pausa buscando el término más educado– un hombre que frecuenta a las mujeres y, durante los últimos cuatro años me he dado cuenta de que hay muchos hombres que piensan que una viuda es un blanco fácil. Yo quiero dejar claro que no lo soy –en cuanto hubo pronunciado esas palabras se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y de que posiblemente había arruinado la comida–. Lo siento si he sido un poco maleducada, solo quiero evitar cualquier… malentendido. No es que me considere muy atractiva. Comparada con Fiona Lincoln…
Mientras ella hablaba, Cam se había echado hacia atrás en la silla, mirándola con una expresión que Liz no pudo interpretar. Luego comenzó a sonreír.
–Tiene que ser muy molesto que alguien se te insinúe sin que lo hayas animado a hacerlo –dijo suavemente–. Te aliviará saber que yo nunca lo hago. Solo me insinúo a las mujeres que me dejan claro que les gustaría tener una relación más íntima… y no siempre. Así que no tienes que preocuparte.
En ese momento llegó el primer plato. La ensalada de Liz era más imaginativa que las ensaladas que solían ofrecer en los restaurantes. A la suya le habían añadido, además de la lechuga, el tomate, la cebolla y las aceitunas, que era lo normal, huevo duro, zanahoria rallada, maíz y lombarda picada. Cam había pedido canelones, y se los presentaron en una cazuela redonda de barro que habían calentado en el horno o, más probablemente, en el microondas.
El aceite y el vinagre estaban en el otro lado de la mesa, y Cam se los pasó a Liz, junto con la pimienta y la sal.
–Gracias –a Liz le encantaba el aceite de oliva, especialmente el de la primera prensada.
–Cuando mis abuelos vinieron a España era fácil contratar cocineros y sirvientas –dijo Cam–. Tenían una cocinera estupenda que se llamaba Victoria que también preparaba platos típicos de otras provincias –hablaba como si no hubiera pasado nada que perturbara la conversación. Tomó un trozo de pan y lo mojó en la salsa que recubría los canelones–. Ahora vamos a hablar de negocios. En un mensaje me preguntaste por el propósito de la página. Supongo que lo que quiero es un currículum, pero también algo más…
Siguieron discutiendo todos los detalles hasta el final de la comida. Él también había elegido cordero como segundo plato y cuando se lo sirvieron dijo Liz:
–Una de las cosas que me encantan de vivir aquí es subir a la terraza y ver a un pastor con su rebaño y un perro.
–¿Te has fijado en cómo guían al rebaño? Cuando era niño conocí a un pastor que odiaba llevar a las ovejas al matadero.
–Por lo menos disfrutan cuando están vivas, no como otros animales que se crían en condiciones poco naturales. ¿Sales mucho a comer cuando estás aquí? Estoy segura de que Alicia podría cocinar para ti.
–Yo puedo hacerlo. Victoria me enseñó a preparar caldo y tortilla –dijo mientras llenaba el vaso de Liz. Ella se dio cuenta de que había bebido más de lo que quería y decidió hacer que esa última copa le durara–. Lo que no hago son pasteles.
–Yo tampoco, tienen demasiadas calorías. ¿Tú por qué no los comes?
–Me gusta más el queso, y en España hay quesos estupendos. El cabrales es muy bueno, pero es raro encontrarlo en restaurantes y en supermercados –recorrió a Liz con la mirada–. No parece que tengas problemas de peso.
–No, pero creo que los tendría si no me cuidara. Doy un paseo por los viñedos todos los días, pero eso, junto con algo de jardinería, no es mucho ejercicio. La mayor parte del tiempo estoy sentada.
–Hablando del jardín, ¿por qué no volvemos y nos tomamos el café allí? Tengo algunas ideas para mejorarlo y me gustaría saber cuál es tu opinión –dijo mientras hacía una seña para que les llevaran la cuenta.
Sabiendo que Cam no solía insinuarse a las mujeres si ellas no lo animaban y suponiendo que era un hombre de palabra, Liz no tenía razones para sentirse incómoda yendo a tomar café a su casa en pleno día. Pero estaba algo nerviosa, tal vez porque su compañía era agradable y ella no estaba segura de no sucumbir a su encanto si se veían demasiado.
Cuando llegaron a la casa y entraron al garaje, Liz pudo ver que dentro había una bicicleta de montaña y varios pares de botas para caminar. Cam abrió la puerta de la terraza y ella bajó los escalones que llevaban al jardín, sentándose en uno de los bancos con armazón de hierro y asiento de madera, donde a veces se sentaba después de arreglar el jardín. Se preguntó qué cambios querría hacer Cam, y luego sus pensamientos volaron hacia la casa adosada en la que había vivido con Duncan durante trece años.
Cam entró llevando una mesa plegable que situó frente al banco. Poco después volvió a aparecer con una bandeja en la que, además del café, había dos vasos de licor y una botella.
–No puedo quedarme mucho. ¿Qué ideas tienes para el jardín?
–¿Qué prisa tienes? ¿Por qué no te relajas? –miró su reloj de pulsera de acero inoxidable–. Solo son las tres y media.
–Me gustaría pasar a ordenador lo que hemos hablado de la página web, antes de que se me olvide.
–Puedes ahorrarte el trabajo, te enviaré una copia de mis notas. ¿Te lo puedo mandar como adjunto o crees que los mensajes con archivos adjuntos son tan inseguros como el sexo sin protección?
Liz supo que Cam la consideraba una mojigata, y tal vez lo era porque, viniendo de él, cualquier referencia al sexo la hacía sentirse incómoda.
–Nunca abriría un adjunto que viniera de un extraño o que se titulara «Gratis», «Gane un millón de dólares» o cosas así. Pero estoy segura de que tu ordenador está bien protegido contra los virus.
–Está protegido, pero no sé hasta qué punto. Los piratas informáticos inventan nuevos virus con mucha rapidez.
Mientras hablaban, Cam había servido el café. Después de servirle una taza, le dio también un vaso y agarró la botella.
–Para mí no, gracias –dijo Liz.
–¿No te gustan los licores o no te gusta este en particular?
–Nunca lo he probado, pero creo que si bebo más tendré dolor de cabeza.
–Solo has bebido tres vasos de vino. No es mucho, teniendo en cuenta que has comido carne y verdura. Venga, deja que te ponga un poco.
–No lo quiero, Cam. No me presiones, por favor.
–No se me ocurriría presionarte para que hicieras algo que no quieres hacer –tomó el vaso y lo puso al lado del suyo, sirviéndose una generosa cantidad de licor–. Pero tu nerviosismo me hace preguntarme qué es lo que te han contado de mí. ¿Se me acusa de seducir a mujeres respetables en mi jardín y de emborracharlas con licor antes de intentar propasarme con ellas?
Liz agarró el bolso, que había colgado en el respaldo del banco. Se levantó y dijo enfadada:
–Si vas a adoptar esa táctica, me voy a casa ahora mismo.