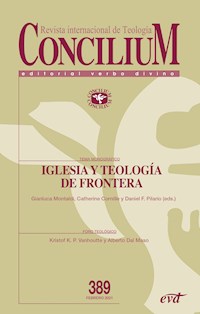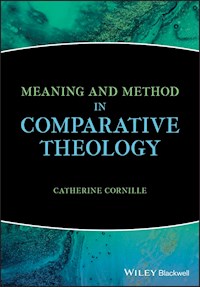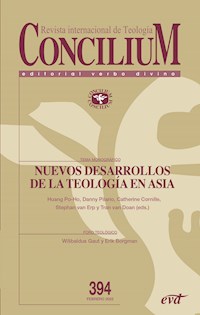
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Concilium
- Sprache: Spanisch
Gran parte del diálogo teológico de las últimas décadas se ha centrado en lo que el cristianismo puede aprender de otras tradiciones religiosas. El cristianismo, religión minoritaria en la mayoría de los países asiáticos, se ha visto obligado, más que en la mayoría de los demás continentes, a reflexionar de forma autocrítica sobre lo que tiene que ofrecer y cómo debe relacionarse con otras religiones y con la cultura secular. En esos aspectos, tiene mucho que ofrecer al resto del mundo teológico. Con las historias de Jesús como historia del Reino de Dios reflejadas en las historias de las culturas asiáticas, volveremos a reexaminar la teología cristiana con una nueva mirada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CONTENIDO
Nuestra misión y visión
1. Tema monográfico: NUEVOS DESARROLLOS DE LA TEOLOGÍA EN ASIA
Huang Po-Ho, Daniel F. Pilario, Catherine Cornille, Stephan van Erp y Tran Van Doan: Editorial
Enfoques generales sobre la teología asiática
1.1. Peter C. Phan: Teologías cristianas asiáticas: tareas actuales y orientaciones futuras
1.2. Huang Po-Ho: Teologías en Asia y teologías asiáticas: un cambio radical de paradigma para hacer teología desde los contextos
1.3. Catherine Cornille: La teología asiática y la particularidad del cristianismo
La inculturación del cristianismo en determinados contextos asiáticos
1.4. Thierry-Marie Courau: Contar con el budismo tántrico indio
1.5. Katia Lenehan: Un enfoque metafísico de la teología en Taiwán: diálogos entre el catolicismo y las enseñanzas taoístas de Lao-Tse y Zhuang Zi
1.6. Ya-Tang Chuang: La imaginación productiva en la teología narrativa de Choan-Seng Song
1.7. Daniel F. Pilario: Las teologías de la liberación asiáticas en tiempos de populismo
1.8. Tran Van Doan: La teología vietnamita en proceso
1.9. Antony John Baptist: La interpretación bíblica en la India desde perspectivas subalternas
Cuestiones y enfoques asiáticos de la ética cristiana
1.10. M. John P. Selvamani: Ética teológica católica en Asia: Del conflicto a la conversación
1.11. Sharon A. Bong: Mujeres que decolonizan las teologías de, para y por los asiáticos del sudeste
2. Foro teológico:
2.1. Wilibaldus Gaut: La catolicidad como principio para una Iglesia disidente
2.2. Erik Borgman: Johann Baptist Metz (1926-2019). Un homenaje personal y crítico
Créditos
Consejo
Suscripción
Contra
NUESTRA MISIÓN y VISIÓN
1. Qué es Concilium
Concilium es una revista de reflexión teológica católica y ecuménica. Fundada a raíz del Concilio Vaticano II, busca reinterpretar y re-aplicar esa visión de apertura en nuevos contextos culturales y en realidades sociales y religiosas cambiantes. Guiada por el Espíritu, la revista acoge múltiples expresiones de fe y espiritualidad que emergen de la pluralidad cultural como marca de su catolicidad.
2. El objetivo de la revista
El objetivo de Concilium es contribuir a la transformación del mundo y de la Iglesia a la luz del Evangelio. La revista está particularmente comprometida con el desafío a las estructuras de opresión y discriminación, y con hacer teología desde la perspectiva de las víctimas de la desigualdad social, económica y ecológica. De este modo apoya una nueva imaginación eclesial más allá del patriarcado, del clericalismo, del racismo, del antropocentrismo, de la hegemonía monocultural y de la explotación de los recursos de la tierra.
3. La forma en que hacemos teología
La misión de Concilium se refleja en la forma conciliar de hacer teología que adoptamos como comunidad de teólogas y teólogos de diversos contextos. Inspirándonos en la visión de las personas fundadoras de la revista, proporcionamos un lugar de encuentro para una conversación global que acoge diversas perspectivas sobre temas teológicos importantes. Teologizar desde la perspectiva de los márgenes y del cuidado ecológico son compromisos centrales de Concilium. Así, la revista y sus conferencias buscan llamar la atención sobre las voces y las cuestiones y preocupaciones teológicas de las comunidades locales y regionales con un espíritu de escucha. Nuestras reuniones y estructuras procuran representar la colegialidad, el liderazgo compartido, la reciprocidad y la transparencia en la toma de decisiones. Como editores y editoras, estamos comprometidos con relaciones justas y sostenibles entre nosotros/as y con nuestros/as editores/as, lectores/as y autores/as.
4. Estándares académicos y presencia digital
Los temas tratados en Concilium procuran mantener estándares académicos. Al mismo tiempo estamos conectados y nos basamos profundamente en las experiencias y en la sabiduría de las comunidades marginadas. Para promover nuestra misión, buscamos expandirnos más allá de los medios impresos tradicionales y desarrollar una presencia digital consistente para mejorar el acceso y la participación.
* * *
El consejo editorial de la revista Concilium ha elaborado este documento para revisar y planificar su misión y visión.
La presidenta de Concilium, Susan Abraham, presenta el significado de este texto en la siguiente entrevista (en inglés, con subtítulos en español): https://www.youtube.com/watch?v=GqGyy81kLLY.
TEMA MONOGRÁFICO
NUEVOS DESARROLLOS DE LA TEOLOGÍA EN ASIA
EDITORIAL
La teología en Asia está en constante movimiento, participando en los desarrollos culturales locales, resistiendo a la dominación occidental y colonial, y explorando nuevas formas de imaginar y expresar las enseñanzas del Evangelio. Aunque, o debido a que el cristianismo es una religión minoritaria en la mayoría de los países asiáticos, se ha visto obligado, más que en la mayoría de los demás continentes, a reflexionar de forma autocrítica sobre lo que tiene que ofrecer y cómo debe relacionarse con otras religiones y con la cultura secular. En esos aspectos, tiene mucho que ofrecer al resto del mundo teológico.
Aunque a menudo pensamos en la teología contextual como algo relevante solo para una cultura o un contexto histórico concreto, muchas cuestiones y problemas sociales, éticos y teológicos afectan de forma similar a los cristianos de todo el mundo. Los artículos de este volumen sobre las cuestiones del final de la vida y sobre la dinámica de género son actuales en la ética teológica de todo el mundo. Y la cuestión de cómo afrontar la realidad del populismo también afecta a los cristianos de todo el mundo. Las respuestas a estas cuestiones por parte de los teólogos asiáticos pueden ser a veces distintas, expuestos como están a diferentes realidades culturales e influencias religiosas. Pero eso es precisamente lo que hace que la teología asiática, y toda la teología contextual, sea interesante e importante para que el resto del mundo cristiano se comprometa.
Peter Phan expone lo que es distintivo de la teología asiática, recordándonos desde el principio que Asia es más diversa internamente que la mayoría de los continentes. Algunos de los retos comunes para la teología asiática son la pobreza, la migración, la colonización, el pluralismo religioso, la condición de minoría, el ateísmo y la degeneración ecológica, cada uno de los cuales exige su propio tipo de respuesta teológica. Huang Po-Ho llama la atención sobre el hecho de que la cultura asiática no es diferente ni «otra» o «ajena» con respecto al Evangelio, como si la cultura occidental fuera el hábitat natural o normal del cristianismo. La teología asiática debe, por tanto, entender el proceso de contextualización como un proceso de descubrimiento de su propia identidad cristiana ya innata y, por tanto, de reconfirmación de la fe cristiana. Con sus siglos de experiencia como religión minoritaria, el cristianismo en Asia tiene abundante experiencia en la reflexión sobre la particularidad del cristianismo y lo que puede ofrecer a las culturas y tradiciones locales. Catherine Cornille analiza diversas formas en las que el compromiso con las tradiciones religiosas asiáticas puede arrojar nueva luz sobre el carácter distintivo del cristianismo y ayudar así a desplazar el debate de las ideas tradicionales a priori sobre la singularidad del cristianismo a una comprensión a posteriori de la particularidad del cristianismo.
La segunda parte de este volumen se centra en ejemplos concretos de la inculturación del cristianismo en diversos contextos asiáticos. Todas las contribuciones se centran en realidades y ejemplos actuales, desde el compromiso con el pensamiento taoísta entre los teólogos cristianos de Taiwán hasta un enfoque indio subalterno de la interpretación bíblica, y desde una discusión de la teología de la historia de Choan Seng Song hasta un llamamiento a hacer teología en Vietnam a partir de la experiencia vivida por el pueblo vietnamita, o la necesidad de desarrollar una nueva forma de teología de la liberación en Filipinas que se enfrente a los retos del populismo. Dado que la presencia del budismo tántrico es uno de los rasgos comunes de las culturas asiáticas, Thierry-Marie Courau subraya la urgente necesidad de que el cristianismo se comprometa con este tipo particular de budismo de forma teológica constructiva.
Aunque ciertas cuestiones éticas están igualmente vivas y son apremiantes en diferentes partes del mundo, el cristianismo asiático se enfrenta a estas cuestiones de forma particular como religión minoritaria dentro de culturas conformadas por valores y costumbres sociales particulares. Por ello, las contribuciones de Selvamani y Bong a este volumen son aún más sorprendentes, porque expresan posiciones audaces y proféticas sobre cuestiones sociales y éticas de género, orientación sexual y cuestiones relacionadas con el final de la vida.
En conjunto, los artículos de este volumen ilustran que cuanto más arraigada esté la teología en una cultura local, más relevante puede ser para la teología global. Sin duda, el público principal de la teología asiática son los pueblos de Asia, y el objetivo principal de la teología asiática es hacer que la teología cristiana sea inteligible e inspiradora dentro de un contexto asiático. Pero como demuestran estos artículos, el cristianismo tiene mucho que aprender no solo de la forma en que los teólogos asiáticos se comprometen con las culturas asiáticas, sino también de los frutos de ese compromiso.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
ENFOQUES GENERALES SOBRE LA TEOLOGÍA ASIÁTICA
Peter C. Phan *
TEOLOGÍAS CRISTIANAS ASIÁTICAS: TAREAS ACTUALES Y ORIENTACIONES FUTURAS
Este artículo destaca en primer lugar siete elementos comunes de los cristianismos asiáticos, a saber, la extranjería, el legado colonialista, la pobreza extrema, la degradación ecológica, la condición de minoría, la coexistencia con regímenes comunistas y socialistas, y la omnipresente migración. La segunda parte sugiere un método para desarrollar teologías cristianas asiáticas, con una triple mediación: socio-analítica, hermenéutica y práctica. La pobreza extrema exige una teología liberacionista; la migración ubicua, una teología de Dios como Migrante Primordial; el legado colonialista, una teología inculturada; la condición de minoría, una teología en diálogo con otras religiones; la presencia de regímenes comunistas y ateos, una nueva teología de la misión; la presencia pentecostal/carismática, una pneumatología vigorosa; y la degradación ecológica, una teología del cuidado de la Tierra.
Como contribución a la construcción de una teología que no solo se hace en Asia, sino que también es de Asia, este artículo comienza con un breve estudio de las características comunes del cristianismo contemporáneo en Asia. Aquí, «Asia» se refiere solo a Asia meridional, Asia oriental y Asia sudoriental. La segunda parte analiza las tareas actuales de una teología asiática y propone algunas articulaciones de la fe cristiana que son apropiadas para los contextos asiáticos y que pueden ayudar a la Iglesia a llevar a cabo su misión en Asia.
I. Elementos contextuales de los cristianismos asiáticos
Culturalmente, hay dos culturas dominantes en Asia, la índica y la sínica, la primera predominante en el sur de Asia, y la segunda predominante en el este y el sudeste asiático, pero ambas culturas están presentes en las tres regiones de Asia. Desde el punto de vista político, aunque hay países democráticos como India, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia, su democracia ha sido muy frágil, especialmente en los cuatro últimos países, ya que surgieron grupos extremistas como alternativa a la política electoral. La libertad religiosa también se ve amenazada por gobiernos autoritarios, de un solo partido y/o militares, como China, Corea del Norte, Vietnam, Myanmar, Laos y Brunei.
Para elaborar una teología cristiana adecuada a Asia en su conjunto es útil destacar algunos elementos clave comunes a los cristianismos de las tres regiones, aunque es necesario prestar mucha atención a los contextos sociopolíticos, económicos, culturales y religiosos en los que existe el cristianismo, no solo en cada una de las tres regiones sino también en cada país1.
En primer lugar, se ha dicho a menudo que el cristianismo en Asia fue y sigue siendo una religión extranjera importada por los misioneros occidentales. Históricamente, esto es cierto en las tres regiones de Asia. El cristianismo fue llevado a Asia por misioneros de Portugal (India, China, Macao, Vietnam y Timor Oriental), España (Filipinas), los Países Bajos (Taiwán e Indonesia), Gran Bretaña (India, Hong Kong, Malasia y Singapur), Francia (Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia) y Estados Unidos (Corea del Sur, Myanmar y Filipinas). Tal vez el punto de la observación sobre el carácter extranjero del cristianismo es que el cristianismo no se ha indigenizado completamente en las culturas y contextos locales como otras religiones asiáticas, y que algunas denominaciones cristianas siguen dependiendo actualmente de la ayuda financiera extranjera y de las autoridades administrativas y no suscriben los Tres Principios de Autosuficiencia, es decir, autogobierno, autoapoyo y autopropagación2. Esto se ve especialmente claro en el caso de la Iglesia católica, con sus vínculos organizativos y jurídicos con el Estado de la Ciudad del Vaticano.
En segundo lugar, en relación con el carácter extranjero del cristianismo, encontramos la alianza histórica entre el cristianismo y el colonialismo en Asia. Los misioneros de Portugal, España, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos llegaron a evangelizar los países asiáticos con el apoyo financiero y político de sus países colonizadores. Un ejemplo notable de la connivencia entre el poder secular y las autoridades eclesiásticas es el sistema de mecenazgo real instituido en el siglo xv entre la Iglesia católica, por un lado, y España (patronato real) y Portugal (padroado real), por otro, mediante el cual, a cambio del uso gratuito de los transportes a los países de misión, la subvención financiera para la construcción de iglesias y el mantenimiento de los misioneros, y la protección militar de las misiones cristianas, las dos coronas reales tendrían el privilegio de nombrar candidatos al episcopado y otros altos cargos eclesiásticos en sus territorios recién descubiertos y conquistados en América Latina y Asia. Sin duda, la Iglesia católica se benefició mucho de este acuerdo; de hecho, sin la ayuda de los imperios ibéricos, sería muy poco probable que la Iglesia hubiera podido llevar a cabo su misión evangelizadora en los nuevos mundos de América Latina y Asia. Los cristianos asiáticos deben reconocer honestamente el legado colonial de sus Iglesias y los numerosos privilegios concedidos, especialmente en materia de educación, sanidad y servicios sociales, ya que las mejores escuelas, universidades, hospitales e instituciones sociales de sus países son propiedad de cristianos o están administradas por ellos.
La tercera característica común del cristianismo asiático es su existencia en medio de una pobreza abrumadora. Aunque Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur son los cuatro «tigres asiáticos» económicos, gracias a su rápido crecimiento económico y a la mejora del nivel de vida, y aunque Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam han alcanzado recientemente el estatus de «cachorros de tigre» económicos, todavía hay millones de asiáticos que viven por debajo del umbral de la pobreza, subsistiendo con menos de 1,90 dólares al día y teniendo poco acceso a la educación, la atención sanitaria y los servicios sociales. La pobreza masiva también se ve agravada por la corrupción endémica y los chanchullos de los gobiernos cleptocráticos, que roban los fondos públicos destinados a mejorar el nivel de vida de sus países. Además, aunque la globalización ha elevado el nivel de vida en varios países asiáticos, su economía de mercado neoliberal ha ampliado la brecha entre ricos y pobres. Esta nueva forma de colonialismo no es menos destructiva para la dignidad y los derechos humanos que la antigua. De hecho, el neocolonialismo es más peligroso, ya que su impacto no es tan visible como la ocupación de sus tierras y la explotación de sus recursos naturales por parte de los antiguos colonizadores. Uno de los efectos más perniciosos de la economía neoliberal es el consumismo, que es un canto de sirena para la juventud y esclaviza a los consumidores mientras acumulan más y más cosas.
El cuarto elemento común es la degradación ecológica en muchos países asiáticos. Es urgente que los cristianos asiáticos comprendan la conexión causal entre la emisión de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y otros) a la atmósfera, el agotamiento de la capa de ozono, el calentamiento global, el deshielo de los polos, la subida del nivel del mar, por un lado, y las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), la deforestación, el vertido de residuos industriales y nucleares y de productos químicos, y el creciente uso de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas y agrotóxicos, por otro. Hay que resistirse a la tendencia común a atribuir la destrucción ecológica y los desastres naturales a un castigo divino. Además, muchos países asiáticos, por ejemplo, Indonesia y Filipinas, están situados en el «anillo de fuego», con devastadoras erupciones volcánicas. Además, los países con un alto porcentaje de población que vive cerca de los ríos y las costas son víctimas frecuentes de los efectos del cambio climático, como tsunamis, inundaciones y sequías, que destruyen los medios de vida de los pobres y les obligan a emigrar.
La quinta característica común del cristianismo es su condición de minoría en todos los países asiáticos, excepto en Filipinas y Timor Oriental. Hay cristianos asiáticos en países de mayoría musulmana (Pakistán, Bangladesh, Malasia, Indonesia y Brunei), de mayoría hindú (India) y de mayoría budista (Corea del Sur, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam y Sri Lanka). Esta condición de minoría hace que el diálogo con los seguidores de otras religiones sea un imperativo existencial para los cristianos asiáticos.
La sexta característica común de algunos países asiáticos es la coexistencia con el comunismo. En los países que se declaran comunistas, como China, Vietnam y Corea del Norte, el cristianismo ya no es objeto de erradicación como tal, sino que las iglesias deben estar registradas en el Gobierno, y sus actividades están reguladas y restringidas con el pretexto de la «seguridad nacional» y la «unidad social». En China, en particular, la Iglesia católica debe lidiar con el problema de las dos Iglesias paralelas, la llamada Iglesia oficial o registrada y la Iglesia clandestina o no registrada, especialmente el espinoso tema del nombramiento y la ordenación de obispos. En los países autoritarios, a menudo bajo regímenes militares, la represión religiosa y las violaciones de los derechos humanos se cometen no en nombre de la ideología, sino para mantener el poder absoluto del gobierno. En países de mayoría musulmana, como Pakistán, Brunei, Indonesia y Malasia, la libertad religiosa está garantizada constitucionalmente, pero en la práctica se imponen restricciones legales a las prácticas religiosas contra los cristianos. Incluso en países democráticos como India, Malasia e Indonesia, especialmente cuando están en el poder movimientos políticos de derechas y extremistas religiosos, existen la ley de blasfemia y las prohibiciones de conversión del islam y el hinduismo, el uso del término Alá para referirse al Dios cristiano, la distribución de biblias, las actividades misioneras y la celebración pública de fiestas cristianas.
La séptima característica común de los países asiáticos es la omnipresente migración. En los últimos cincuenta años, Asia ha entrado masivamente en la era de la migración global. El rápido crecimiento económico, el impacto de la globalización, las transformaciones sociales, las guerras internacionales y civiles y las catástrofes ecológicas han acelerado la tasa de migración de los asiáticos desde los países asiáticos a los no asiáticos, a otros países asiáticos (migrantes internacionales) y también dentro de cada país (desplazados internos), especialmente debido al movimiento de personas de las zonas rurales a las ciudades en busca de trabajo (urbanización). Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el desmantelamiento de los imperios coloniales británico, francés, holandés y japonés hasta 1973, hubo oleadas de colonos que regresaron, a menudo con sus familias de súbditos coloniales, a sus respectivos países, especialmente de Indonesia a Holanda, de Vietnam a Francia, de Timor Oriental a Portugal y de la India a Gran Bretaña. También durante estas tres décadas se produjeron prolongadas guerras en Corea y Vietnam que hicieron que millones de personas abandonaran el norte para dirigirse al sur. Entre 1975 y 1989, tras el boom del petróleo, la región del Golfo se convirtió en el nuevo destino de los emigrantes asiáticos, especialmente de India, Pakistán y Filipinas. El final de la guerra de Vietnam, con la victoria de Vietnam del Norte comunista sobre Vietnam del Sur en 1975, hizo que cientos de miles de vietnamitas, camboyanos y laosianos emigraran a Estados Unidos, Canadá, Australia y países europeos. Durante el período 1989-2008, la creciente demanda de trabajadores de baja y alta cualificación en la región del Golfo atrajo a un gran número de emigrantes asiáticos. Asimismo, se produjo una migración intrarregional desde los países más pobres del sudeste asiático, como Indonesia, Vietnam y Filipinas, hacia países más ricos del sudeste asiático, como Malasia, Singapur y Tailandia, y hacia países del este asiático, como China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Desde 2008 se ha producido una aceleración de la migración extrarregional, especialmente desde Indonesia y Myanmar, hacia el Golfo, Norteamérica y Europa, y de la migración intrarregional, especialmente hacia Asia oriental y algunos países del sudeste asiático. Recientemente se ha producido un desplazamiento forzoso de rohinyás desde Myanmar y uigures en el noroeste de China.
El octavo rasgo común de los países asiáticos es la situación de opresión de las mujeres, tanto desde el punto de vista económico como sociopolítico, cultural y religioso. Aunque la condición de la mujer ha mejorado notablemente en varios países gracias a su lucha por la igualdad de derechos, sigue habiendo severas restricciones basadas en su género en la educación, el empleo, los derechos políticos y las funciones religiosas, especialmente en los países de mayoría musulmana y en los de culturas patriarcales. Las iglesias cristianas de Asia en su conjunto han exacerbado este ethos contrario a la mujer con sus estructuras y prácticas dominadas por los hombres.
II. Futuras teologías asiáticas: tareas y orientaciones
La teología cristiana es la comprensión crítica y sistemática del mensaje de Jesús sobre el reino de Dios, tal como es comunicado y vivido por la Iglesia en diferentes tiempos y lugares. Por lo tanto, hay dos elementos constitutivos en la elaboración de la teología, uno que es constante y permanente y otro cambiante y variado por naturaleza, a saber, el mensaje de Jesús y su transmisión y práctica por los cristianos en diversos contextos, respectivamente. Por supuesto, el mensaje de Jesús, aunque permanente y constante, no es una realidad libre de contexto que desciende directamente del cielo, por así decirlo; más bien, como el Hijo eterno de Dios hecho carne como judío en Palestina, su mensaje, tal como se recoge en el Nuevo Testamento, ya está contextualizado en diferentes culturas, a saber, la judía y la griega. En consecuencia, es más exacto entender la teología como un estudio crítico intercontextual o intercultural del encuentro entre las culturas en las que se ha encarnado el mensaje de Jesús y las nuevas culturas en las que se va a inculturar de nuevo. Encontramos, por tanto, en la teología tanto el mensaje trascendente o universal de Jesús sobre el reino de Dios como la realización historizada o particular de ese mensaje en diferentes tiempos y lugares del mundo.
Hacer teología de esta manera implica tres pasos interrelacionados. El primer paso, que puede llamarse la «mediación socioanalítica» de la disciplina teológica, busca constatar los hechos empíricos tal como son, de la manera más objetiva y veraz posible, como contexto de la teología. Eso es lo que se ha hecho en las dos primeras secciones de este artículo. El segundo paso, que puede llamarse «mediación hermenéutica», interpreta los datos empíricos a la luz de la Biblia y de la Tradición cristiana; y viceversa, interpreta la Biblia y la Tradición cristiana a la luz de los datos empíricos obtenidos en la mediación socio-analítica para producir una hipótesis o teoría teológica. El tercer paso, la «mediación práctica», busca encarnar la respuesta teológica en la práctica de la comunidad cristiana, cuya realización, a su vez, genera nuevos datos para la mediación socioanalítica, y los procesos de mediación hermenéutica teológica y mediación práctica vuelven a empezar. En lo que sigue, no es posible, por supuesto, elaborar en detalle las mediaciones hermenéuticas y prácticas de una teología asiática. Solo indicaré algunas de las tareas y orientaciones de una teología de este tipo a la luz de los datos expuestos anteriormente.
En primer lugar, la pobreza generalizada y deshumanizada en varios países asiáticos debe ser la preocupación constante de las iglesias asiáticas y de la teología poscolonialista. Esta pobreza se ha visto exacerbada por la globalización neocolonialista, la corrupción gubernamental, el régimen militarista antidemocrático, la creciente urbanización y la degradación ecológica, que impiden que los proyectos sociales, políticos y económicos alcancen sus objetivos de lograr el bienestar de los ciudadanos más marginados. La labor de abolir la pobreza y promover la justicia, que es parte intrínseca de la misión de la Iglesia, se conoce como liberación o desarrollo humano integral. En defensa y solidaridad con los pobres y marginados, la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (FABC, siglas en inglés) aboga reiteradamente por el «diálogo con los pobres», que consiste en la «opción por los pobres» de la Iglesia y la solidaridad con ellos para lograr su liberación de la injusticia y la opresión estructurales. En esta lucha por la justicia social, los propios pobres actúan como agentes de su liberación y no son solo víctimas y beneficiarios de la caridad de otros. La Conferencia Cristiana de Asia (CCA), una organización ecuménica regional que representa a 15 Consejos Nacionales y a más de 100 denominaciones, así como la Alianza Evangélica de Asia (AEA), cuyo objetivo es
promover y alimentar la unidad, la colaboración y la cooperación entre las organizaciones ministeriales, las redes de iglesias y, principalmente, las Alianzas Evangélicas Nacionales dentro de Asia y con las de fuera de Asia, con el fin de construir, fortalecer y expandir el Reino de Dios en Asia y más allá, también hacen hincapié en esta lucha por la justicia3.
En segundo lugar, relacionado con la pobreza está el tema de la emigración. Varios países asiáticos son países de emigración, especialmente Pakistán, Nepal, Filipinas, Vietnam, Indonesia y Myanmar. Las iglesias deben establecer programas para preparar a los emigrantes antes de su partida, conectar con ellos mientras están en el extranjero y ayudar a las familias que se quedan atrás. La emigración no puede eliminarse, pero tanto el gobierno como las iglesias deben esforzarse por reducir la «cultura de la emigración», la feminización de la exportación de mano de obra, el tráfico sexual y el mal uso de las remesas en los países de emigración. Teológicamente, debe elaborarse una teología de la migración en la que Dios se muestre como el Migrante Primordial, Jesús como el Migrante Paradigmático, el Espíritu Santo como el Poder de la Migración, y la Iglesia como una comunidad de migrantes.
En tercer lugar, el trabajo para hacer del cristianismo una religión verdaderamente asiática a través de la inculturación o contextualización integral, que ya está en marcha en varios países, por ejemplo, en la India, Corea del Sur y Filipinas, debe continuar con asiduidad y ampliarse a todos los aspectos de la vida eclesiástica en todos los países. Aquí la teología tiene un papel insustituible. Más allá de los recursos clásicos como la filosofía y la religión, esa inculturación teológica debe tener en cuenta los contextos sociopolíticos y económicos, los artefactos culturales y los medios sociales digitales. De este modo, el cristianismo asiático puede desprenderse eficazmente de su herencia colonial y de su carácter extranjero. Mientras que los protestantes, evangélicos y pentecostales dedican sus recursos a traducir la Biblia a cientos de lenguas locales, los católicos se centran en adaptar la liturgia y el culto a las culturas locales, haciendo uso de la música, los cantos, las danzas, los rituales, las prácticas de la religión popular y las costumbres autóctonas. Hay que desarrollar una teología de la inculturación en la que se analice cuidadosamente la relación entre el Evangelio y la cultura, se exploren las equivalencias dinámicas entre las creencias cristianas y las de otras religiones, y se pongan en práctica las formas de expresar y vivir la fe cristiana en los distintos contextos locales.
En cuarto lugar, el diálogo interreligioso debe emprenderse seriamente tanto en los países de mayoría cristiana como en los de minoría cristiana. Esto se lleva a cabo en cuatro áreas, tal y como defiende frecuentemente la FABC, a saber, compartir la vida cotidiana, colaborar por el bien común, la reflexión teológica y compartir experiencias espirituales. Este diálogo interreligioso no solo promueve una comprensión y aceptación más profundas del «Otro» religioso, sino que también es un medio eficaz para reducir el extremismo religioso, el radicalismo y la violencia en Asia. Una teología del diálogo interreligioso debe ir más allá de los tres paradigmas del exclusivismo, el inclusivismo y el pluralismo, en los que el cristianismo se toma como norma para evaluar la verdad y el valor de otras religiones, que se juzgan verdaderas y santas solo en la medida en que se ajustan al cristianismo, para ser «cumplidas» por él, o como meros peldaños hacia el cristianismo. Por el contrario, el diálogo entre las religiones debe ser un compromiso sincero, respetuoso y humilde de dar testimonio veraz a los demás de lo que uno cree y practica, sin pretender que su religión sea la única verdadera o la mejor, una pretensión que es epistemológicamente imposible de demostrar; debe implicar la disposición a compartir con los demás las verdades y los valores de la propia religión, a aprender de las verdades y las prácticas de las religiones de los interlocutores, a corregir los errores y las deficiencias de la propia religión, y a dejarse complementar y enriquecer por los demás.
En quinto lugar, en relación con las cuestiones de la liberación, la inculturación y el diálogo interreligioso, está la naturaleza de la misión cristiana. Los cristianos de Asia entienden y practican la misión o la evangelización de forma muy diferente. Los evangélicos, los pentecostales/carismáticos y los independientes entienden que la misión consiste principalmente en predicar a los no cristianos con el objetivo final de convertirlos y bautizarlos. Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de misión está prohibida en algunos países de mayoría musulmana. En cambio, otras iglesias entienden la misión como el testimonio, de palabra y de obra, de la fe cristiana con el objetivo no de convertir principalmente a los no cristianos, aunque no se excluye, sino de llevar la realidad y los valores del reino de Dios al mundo. La misión cristiana no es solo missio ad gentes, con los no cristianos como objeto de la evangelización del cristiano, sino también, y sobre todo, missio inter gentes, esdecir, una misión mutua entre cristianos y no cristianos «convirtiéndose» unos a otros hacia el reino de Dios, y missio cum gentibus, esdecir, la misión llevada a cabo por los cristianos junto con los no cristianos para la llegada del reino de Dios. Este diálogo es especialmente urgente entre cristianos y musulmanes en Asia, ya que se prevé que ambas religiones sean las dos más importantes de Asia. Una relación pacífica entre ambos grupos es esencial para el bienestar de Asia, especialmente en países como India, Tailandia, Filipinas e Indonesia.
En sexto lugar, dado el enorme crecimiento de los evangélicos, pentecostales/carismáticos e independientes en Asia, se necesita urgentemente una sólida teología del Espíritu Santo (pneumatología), no solo para el diálogo entre ellos y las demás ramas del cristianismo (diálogo ecuménico), sino también para una apreciación positiva del papel de las religiones no cristianas en el plan de salvación de Dios (diálogo interreligioso). En la teología católica, tanto en Asia como en otros lugares, se ha desarrollado ampliamente una teología cristocéntrica, incluso cristonómica; como resultado, se suele adoptar un enfoque exclusivista en la teología de la religión. Para reequilibrar la situación, se necesita urgentemente una cristología pneumatológica o pneumatología cristológica que reconozca la presencia salvífica de Dios en las religiones no cristianas. De este modo, la célebre imagen de san Ireneo de Dios Padre (Theos) actuando en el mundo siempre con dos manos, el Verbo (Logos) y el Espíritu (Pneuma), y no con una o la otra, se convierteen el leitmotiv de la teología cristiana.
En séptimo lugar, la destrucción generalizada del medio ambiente en casi todos los países asiáticos, tanto por las catástrofes naturales como por los abusos humanos de los recursos naturales, que produce el cambio climático y el calentamiento global, exige urgentemente una teología global de la creación y la ecología que vaya más allá de la ecología «natural» y «humano/social» para llegar a la ecología «integral». En este sentido, laencíclica Laudato si’ delpapa Francisco es una carta magna que aporta ricas reflexiones sobre la solidaridad, la sostenibilidad y la subsidiariedad; sobre los vínculos entre la ecología, la migración, la economía y la política; sobre el capitalismo, el consumismo y la «cultura del descarte»; sobre el trabajo y las relaciones humanas; sobre la tecnología, la energía y el reciclaje; y sobre la alimentación y el agua.
En octavo lugar, aunque se ha desarrollado una vibrante teología feminista en Asia, especialmente en la India, Filipinas y Corea, está lejos de conseguir una aceptación generalizada y no se ha convertido en una parte integral del currículo teológico en casi todas las denominaciones cristianas, especialmente en las iglesias católicas, ortodoxas, evangélicas y pentecostales. La necesidad de una teología feminista para Asia se hace aún más urgente por el hecho de que la vida de la Iglesia se nutre de un gran número de trabajadoras, aunque en su mayoría en puestos subordinados. Esta teología feminista no debe inspirarse únicamente en las teorías occidentales, sino también en los abundantes recursos asiáticos, tanto culturales como religiosos.