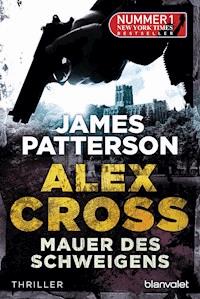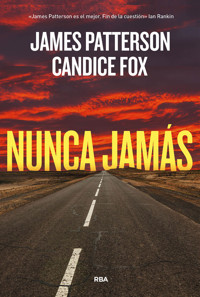
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Harriet Blue
- Sprache: Spanisch
El mismo día que la detective Harriet Blue se entera de que su hermano ha sido arrestado como principal sospechoso de una serie de asesinatos brutales, le comunican que será enviada a un lugar apartado del desierto australiano a investigar la desaparición de tres jóvenes trabajadores de la mina de Bandya. Blue acepta a regañadientes un traslado en mitad de la nada, desde donde sabe que le es imposible tener acceso a ninguna información sobre el caso de su hermano, algo que su jefe ha planificado de manera intencionada. Una vez allí conoce a su nuevo compañero, con quien debe enfrentarse a una serie de personajes y extrañas circunstancias que se desarrollan en ese recóndito lugar donde nada ni nadie parecen de fiar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Titulo original inglés: Never Never.
© del texto: James Patterson y Candice Fox, 2016.
Esta edición ha sido realizada gracias a un acuerdo con Kaplan/DeFiore Rights
a través de The Foreign Office.
© de la traducción: Pilar de la Peña Minguell, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: junio de 2025.
REF.: OBDO503
ISBN: 978-84-1098-361-8
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
1
—Si llegas al campamento antes que yo, te perdono la vida —dijo el soldado.
Les hacía esa misma concesión a todos, el juicio más justo por los delitos cometidos contra su pueblo.
El joven yacía lloriqueando en la arena, a sus pies. Las lágrimas siempre habían asqueado al soldado. Eran la forma de expresión más baja, el síntoma físico de la debilidad psicológica. El soldado alzó la cabeza y miró las luces que delimitaban el campamento, al otro lado del desierto negro. El cielo nocturno era una explosión de estrellas, parcheado aquí y allá por una nube en movimiento. Se llenó los pulmones de aire frío.
—¿Por qué lo haces? —gimoteó Danny.
El soldado cerró de golpe el portón de la furgoneta y giró la llave. Se colgó del cuello las gafas de visión nocturna y, pasando a grandes zancadas por delante del traidor acobardado, se acercó a un peñasco. Se encaramó a él y, con el brazo extendido, señaló hacia el noreste.
—En unas coordenadas de cero cuatro siete, a una distancia de uno coma seis dos kilómetros, te aguarda tu arma —bramó el soldado. Se giró y señaló hacia el noroeste—. En unas coordenadas de tres uno cinco, a una distancia de uno coma seis cinco kilómetros, me aguarda la mía. El campamento está al norte.
—Pero ¿qué dices? —lloriqueó el traidor—. ¡Cielo santo! No lo hagas, por favor.
El soldado saltó del peñasco, se recolocó el cinto y se encasquetó bien la gorra. El joven traidor, que había conseguido ponerse en pie, se encontraba temblando junto a la furgoneta, con los brazos, débiles, pegados al pecho. «Juzgar es obligación de los justos —se dijo el soldado—. No cabe la compasión, solo la rabia por el abandono del honor».
Al recordar aquellas palabras que conocía tan bien, sintió que brotaba en él una rabia incontenible. Se le tensaron los hombros y no pudo reprimir el gruñido animal que escapó de sus labios mientras se disponía a iniciar su misión.
—Luz verde, soldado —dijo—. ¡Muévete!
2
Danny vio desaparecer al soldado bajo la luz tenue y fugaz de la luna, antes de que las nubes la ocultaran; luego lo envolvió una oscuridad absoluta. Buscó a tientas la puerta de la furgoneta, la del conductor; tiró de ella, empujó con fuerza la luna trasera, rajada transversalmente por la mitad. Rodeó corriendo el vehículo e hizo lo mismo en el otro lado. El pánico se adueñó de él. ¿Qué estaba haciendo? Aunque consiguiera subir a la furgoneta, no tenía las llaves. Dio media vuelta y echó a correr hacia el noreste. ¿Cómo demonios iba a encontrar nada en pleno desierto?
La luna asomó de nuevo entre las nubes y le permitió vislumbrar la extensión de arena seca y piedras. Tropezó y cayó por una pendiente, entre jadeos y resoplidos, y la arena se le pegó a la cara y las manos sudadas.
—¡Ayúdame, Dios mío! —gritó—. ¡Ayúdame!
Corrió a oscuras, impulsándose con los brazos, enredándose de vez en cuando en la afiladísima vegetación del desierto. Llegó a lo alto de una loma pedregosa y vio brillar a lo lejos el campamento, ni idea de a qué distancia. ¿Intentaría llegar hasta allí? Voceó, por si lo oía alguno de los que hacían guardia.
Siguió corriendo, con los ojos clavados en el suelo. Todas las sombras y ondulaciones de la arena le parecían armas. Se abalanzó sobre un leño seco con forma de rifle y, arrodillado, hurgó en la oscuridad. El llanto le agitaba el pecho. Era una tarea imposible.
Lo primero que oyó fue un silbido, más agudo y fuerte que el del viento. Se irguió alarmado. Al segundo silbido lo siguió un fuerte estallido y, antes de que pudiera atar cabos, se vio tendido bocarriba en la arena. El dolor le subió rápidamente por el brazo, como una abrasión intensa. Se agarró el codo destrozado, el repugnante vacío que hasta hacía un momento ocupaban el antebrazo y la mano. Un gemido agudo le nació de la boca del estómago. Por delante de los ojos irritados le pasaron imágenes fugaces de su madre. Rodó hasta ponerse bocabajo y se levantó como pudo.
No iba a morir así. No iba a morir en la oscuridad.
3
Por la mira telescópica, el soldado vio a aquel crío avanzar dando tumbos, agarrándose con la mano que le quedaba el muñón de la otra. El soldado había visto aquel Barrett M82 arrancar cabezas de cuajo en la Franja de Gaza, y en el desierto australiano el arma no lo había decepcionado. Tumbado bocabajo en lo alto de una colina, el soldado amartilló el enorme rifle negro y pegó la parte superior del ojo a la mira. Respiró, se apartó, apretó el gatillo y vio derrumbarse al muchacho cuando el tiro de aviso le rozó la sien.
«¿Y ahora qué? ¿Una pierna? ¿Una oreja?». Le sorprendió su propia crueldad. Sabía que no era ético que un soldado jugara con el traidor mientras le aplicaba el código militar, pero aún le ardía la rabia por dentro. «Nos habrías delatado —espetó furioso mientras lo veía correr a ciegas—. Nos habrías sacrificado a todos». No había ser más rastrero sobre la faz de la tierra que un mentiroso, un tramposo y un traidor. Y quitarle la vida a un compañero de armas nunca era fácil. En el fondo, era como una segunda traición. «Mira lo que me has obligado a hacer», se dijo al ver al chico gritar. Lo dejó aullar. El viento se llevaría su voz hacia el sur, lejos del campamento. El grito de un traidor. Lo recordaría en sus momentos de flaqueza.
El soldado se recolocó sobre la arena, apuntó a la cabeza de Danny y siguió sus movimientos a través de la mira mientras el joven se levantaba por última vez.
—Objetivo localizado —murmuró para sí, exhalando despacio—. Ejecutando orden. —Apretó el gatillo. Lo que vio por la mira le hizo sonreír con tristeza. Se levantó, plegó el bípode del enorme rifle y se colgó el arma al hombro—. Objetivo aniquilado. Misión cumplida.
Bajó por la pendiente hacia la oscuridad.
4
Fue el comisario Morris quien me llamó a la sala de interrogatorios. Estaba sentado a la izquierda de la mesa, en una de las sillas de los inspectores, y me hizo una seña para que me instalara a la derecha, en la de los sospechosos.
—¿Qué? —dije—. ¿De qué va todo esto, Pops? Tengo cosas que hacer.
Estaba serio. No lo veía así desde la última vez que había pegado a Nigel, de Homicidios, por ocupar mi plaza de aparcamiento. El comisario se había visto obligado a reprenderme, por escrito, y no le había hecho ninguna gracia.
—Siéntate, inspectora Blue —me dijo.
«¡La hostia! —pensé—. Mal rollo». Sé que me he metido en un buen lío cuando el comisario me llama por mi cargo oficial. Lo cierto es que casi siempre que coincidimos es lejos de los concurridos pasillos de la Central de Policía de Sídney en Surry Hills.
Yo tenía veintiún años cuando empecé a trabajar en la Brigada de Delitos Sexuales. Fue mi primer caso después de pasarme dos años patrullando las calles, así que me mudé a las oficinas de la policía municipal de Sídney algo más que aterrada por mi nuevo cargo y por la responsabilidad que implicaba. Me habían dicho que hacía cinco años que no había una mujer en el departamento. Iba a tener que ser yo quien les enseñara cómo manejar a las mujeres en situaciones delicadas. El departamento estaba roto; había que recomponerlo, y rápido. Durante esas primeras semanas, el comisario me saludó sin ganas unas cuantas veces en la sala de descanso, nada más, y yo me pasé un montón de noches en vela rumiando su evidente falta de confianza en mí, preguntándome cómo podía demostrarle que se equivocaba.
Tras un primer mes marcado por un par de casos horribles de violación y tres o cuatro agresiones graves, me apunté a clases particulares de boxeo en un gimnasio cercano a mi apartamento. Por lo que había visto, deduje que no era mala idea que, en aquella ciudad, una mujer supiera dar un buen golpe en caso de necesidad. Aguardé en la puerta de la secretaría del gimnasio esa noche, convencida de que la chica joven y musculosa que se vendaba los nudillos junto a las taquillas era mi entrenadora. Pero fue el comisario Morris, con una camiseta de tirantes gris muy sudada, quien me dio un toque en el hombro y me pidió que subiera al cuadrilátero. En el ring, mi jefe me llamaba Blue; en comisaría, me gruñía.
Allí, en la sala de interrogatorios, no existían el afecto y la confianza que Blue y Pops compartían en el gimnasio. La mirada del comisario era fría. Sentí parte de aquel antiguo terror de mis primeros días en el puesto.
—¿Qué pasa, Pops? —pregunté.
Cogió el bloc de declaraciones y un lápiz que había al lado de la grabadora de interrogatorios y me los pasó por encima de la mesa.
—Haz una lista de las cosas que vas a necesitar de tu apartamento durante tu ausencia. Podrían ser semanas —dijo—. Artículos de aseo, ropa..., todo eso.
—¿Adónde voy?
—Lo más lejos que puedas —suspiró él.
—Pero ¿qué dices? —contesté—. ¿Por qué no puedo ir a mi casa a buscar mis cosas?
—Porque ahora mismo tu apartamento está plagado de técnicos forenses. Una patrulla ha cortado la calle y te han confiscado el coche. Inspectora Blue —sentenció Pops—. No irás a tu casa.
5
Solté una carcajada en su cara.
—Muy bueno, Pops —dije, y me levanté, arrastrando ruidosamente la silla por las baldosas—. Me gustan las bromas, pero ando muy liada y no tengo tiempo para tonterías. Me cuesta creer que te hayas prestado para esto. Buen trabajo, amigo, pero venga, abre la puerta.
—No es una broma, Harriet. Siéntate.
Volví a reír. Es lo que hago cuando estoy nerviosa: río como una tonta.
—Tengo casos pendientes.
—Están llevando a cabo un análisis forense de tu apartamento y de tu coche en relación con el caso de las Tres del río Georges —dijo el comisario, y me plantó delante una carpeta marrón gruesa repleta de papeles, fotos, impresos amarillos de declaraciones de testigos y formularios rosas de la Científica.
Conocía bien aquella carpeta. Había visto a los de Homicidios pasearla por comisaría, llevarla de aquí para allá, de mano en mano, una biblia de los horrores. Tres universitarias preciosas, todas morenas, todas halladas en la misma franja cenagosa del río Georges. Sus muertes, que habían ocurrido con una diferencia de treinta días, habían sido violentas y muy cruentas. La pesadilla de cualquier madre. Mi pesadilla. Yo había querido que me asignaran el caso, aunque solo fuera como asesora, por la violencia sexual que habían sufrido. Me interesaba de verdad. Pero se lo habían dado al ladrón de plazas de aparcamiento, el inspector Nigel Spader, y su equipo de sabuesos de Homicidios. Me había pasado semanas sentada ante mi escritorio indignada por estar al otro lado de la puerta cerrada de la sala de investigación, hasta que por fin se me había pasado la rabia.
Me dejé caer de nuevo en la silla.
—¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
—Es el protocolo, Blue —contestó cariñoso el comisario, cubriéndome una mano con la suya—. Solo se están asegurando de que no lo sabías.
—¿Perdona? ¿Qué dices?
—Hemos encontrado al asesino del río Georges —respondió mirándome a los ojos—. Es tu hermano, Blue. Es Sam.
6
Salí furiosa de la sala de interrogatorios, dándole con la puerta en las narices a mi jefe. Crucé con determinación toda la comisaría hasta llegar a la sala de investigación de Homicidios mientras decenas de ojos me miraban. Abrí bruscamente la puerta y vi al desgraciado de Nigel Spader plantado delante de un inmenso tablón de corcho atestado de fotos, papeles y retratos robot pinchados con chinchetas. Al ver que me acercaba, se encogió pensando que iba a pegarle, pero me contuve y, en lugar de eso, le arrebaté de un tirón la carpeta que llevaba en la mano. El contenido salió volando por todas partes.
—¡Capullo llorica! —le dije, amenazándolo con un dedo—. ¡Llorica y asqueroso... gilipollas!
Estaba tan cabreada que no me salían las palabras, y eso sí que era raro en mí. Me costaba respirar. Me ardía la garganta. No pude contenerme y agarré a Nigel, que me miraba asustado, por la pechera de la camisa arrancándole dos puñados de vello pectoral rojizo y tirándolo al suelo. Alguien me cogió el puño antes de que pudiera golpearlo. Dos hombres tiraron de mí para que lo soltara y al tambalearnos caímos sobre una mesa llena de cafés y platos con magdalenas. La vajilla se hizo añicos en el suelo.
—¿Cómo te has podido equivocar tanto? —le grité—. ¿Cómo se puede ser tan inútil? ¡Serás patético...!
—¡Vale ya! —El comisario se interpuso entre los dos y me agarró del brazo—. Inspectora Blue, o se comporta o hago que la saquen de aquí.
Quedé de pronto libre de todos los brazos que me retenían y me tambaleé. Me reventaba la cabeza. Entonces lo vi. Las tres chicas, los retratos de las autopsias al lado de las fotos facilitadas por las familias, en las que salían sonrientes, al sol. La huella de una mano en una garganta. Una foto de la mano de mi hermano. Un mapa de Sídney en el que se había marcado con chinchetas dónde vivían las víctimas, sus familias, mi hermano; dónde se habían encontrado los cadáveres de las jóvenes. Fotos del interior del apartamento de mi hermano, pero no como yo lo conocía. Habían sacado de los armarios y de los cajones cosas que yo no había visto jamás. Porno. Cajas y cajas de revistas, deuvedés, fotos, una cuerda, un cuchillo. Una camiseta ensangrentada. Fotografías de personas que observaban las escenas del crimen. El rostro de mi hermano entre la multitud.
Y en medio de todo aquello, una foto de Sam. La arranqué del tablón y puede ver que estaba doblada por la mitad. Al desdoblarla apareció mi cara. Era una foto en que aparecíamos los dos juntos. El flash se reflejaba en los ojos azules de mi hermano. Estaba claro que nos parecíamos: la inspectora Harry Blue y el asesino del río Georges.
7
Me había fumado dos cigarrillos en los últimos diez años, los dos a la puerta de la sala del tanatorio donde velaban el cadáver de un compañero caído en acto de servicio. Y ahora estaba terminando de fumarme el tercero en el callejón de detrás de la comisaría. Me encendí el cuarto, le di una buena calada y exhalé el humo al aire gélido de la mañana. A pesar del frío, tenía la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. Intenté llamar a mi hermano tres veces. No me lo cogió.
Asomó el comisario por la salida de incendios. Con un gesto, le indiqué que no me apetecía hablar. Además, tampoco estaba segura de poder hacerlo. El hombre se quedó allí, observándome mientras fumaba. Me temblaban las manos.
—Esa... esa rata..., esa escoria humana de Nigel Spader me las va a pagar —dije—. Aunque sea lo último que haga, me voy a asegurar de que...
—He supervisado la operación —me interrumpió el comisario—. No podía contártelo porque habrías alertado a Sam. Te hemos dejado seguir como si nada. Nigel y su equipo han hecho un gran trabajo. Llevan casi tres semanas detrás de tu hermano.
Miré a mi jefe, mi entrenador, mi amigo.
—Ya decía yo que te veía cansado —espeté con desdén—. ¿Te cuesta conciliar el sueño, jefe?
—Pues sí —respondió él—. De hecho, no duermo. Llevo sin pegar ojo desde la mañana en que la Brigada de Homicidios me trasladó sus sospechas. No me gustaba tener que mentirte, Blue —dijo, arrastrando con su zapato un trozo de asfalto hasta la alcantarilla. Lo vi muy envejecido bajo la luz de los rascacielos que nos rodeaban.
—¿Dónde está mi hermano?
—Han ido a buscarlo esta mañana —contestó—. Lo están interrogando los federales en la comisaría de Parramatta.
—Tengo que ir a verlo.
—A estas alturas, no podrás ni acercarte a él. —El comisario me agarró por los hombros antes de que pudiera acceder a la salida de incendios—. Está detenido. Como no colabore, puede que ni siquiera le autoricen las visitas hasta dentro de una semana, incluso dos.
—Sam no ha sido —dije—. Os habéis equivocado. Nigel se ha equivocado. Tengo que estar presente para aclarar todo esto.
—No, ni hablar —me replicó—. Tienes que hacer la maleta y largarte de aquí.
—¿Y abandonarlo?
—Harry, Sam está a punto de convertirse en uno de los agresores sexuales más sádicos desde el asesino de mochileros. Tanto si piensas que ha sido él como si no, ahora mismo tú eres el enemigo público número dos. Como te pille la prensa, te van a comer viva. —Saqué otro cigarrillo de la cajetilla que le había robado a Nigel de su mesa. La cabeza me iba a mil—. Quedándote aquí no le vas a hacer ningún favor. Si llegas a gritarle a las cámaras como lo has hecho en la sala de investigación, vas a parecer una chiflada.
—¡Me importa una mierda lo que parezca!
—Pues no debería —repuso el comisario—. El país entero lo vería en las noticias, y la gente está enfadada. Si no pueden ir contra Sam, van a querer atacarte a ti. Piénsalo. Se lo vas a poner a huevo, joder. La hermana del asesino es una poli con malas pulgas, a menudo violenta, y habla como un camionero. Para colmo, trabaja en la Brigada de Delitos Sexuales y, milagrosamente, ha conseguido mantenerse ajena del todo a las actividades del agresor sexual en las barbacoas familiares.
Se sacó un papel del bolsillo de la chaqueta y me lo dio. Era la copia impresa de un itinerario de vuelo. Luego cogió una carpeta que llevaba debajo del brazo y me la puso en las manos. La abrí y vi que era el dosier de un caso, pero no conseguí prestarle atención más de unos segundos. Me dieron náuseas por el miedo, la incertidumbre.
—¿Qué es esto? —pregunté.
—Es el caso de una muerte en extrañas circunstancias en un campamento minero en el desierto, cerca de Kalgoorlie —contestó el comisario.
—Yo soy de Delitos Sexuales, Pops, no personal de limpieza.
—Me da igual lo que seas. Te vas. He tirado de contactos en Perth. El caso es una chorrada, pero la zona está tan aislada que será el escondite perfecto.
—¡No me apetece ir al puto Kalgoorlie! ¿Se te va la pinza?
—No tienes elección, inspectora. Aunque tú no sepas lo que te conviene ahora mismo, yo sí. Te lo ordeno, que para eso soy tu superior. Si no vas, haré que te encierren para interrogarte. Le diré al juez que quiero averiguar si sabías algo de los asesinatos y no te voy a soltar hasta que nos libremos de este marrón. ¿Es eso lo que quieres? —Intenté escabullirme, pero el comisario volvió a agarrarme del brazo—. Mírame —me dijo. No le hice caso—. No vas a poder ayudar a tu hermano, Blue. Se acabó.
8
Ignoraba quién había sido el genio de la policía municipal de Sídney que me había hecho el equipaje, pero al parecer no había sido capaz de encontrar mis maletas en el armario de mi diminuto apartamento de Woolloomooloo, así que salí del control del aeropuerto de Kalgoorlie arrastrando tres bolsas de basura negras donde habían metido mis cosas. Por lo que pude ver bajo la tenue luz del aparcamiento de la empresa de alquiler de coches, algunas de las cosas que había pedido estaban allí, junto con otras que no sabía por qué las habían traído, como, por ejemplo, el mando a distancia de la tele que sobresalía entre los artículos pringados de polvo para la detección de huellas latentes.
El aturdimiento en que me había sumido la detención de mi hermano se había incrementado con las copas de vino que me había bebido en el avión. Mi destreza de movimientos estaba un poco tocada, y caí en la cuenta de que llevaba un rato plantada delante del mostrador de alquiler de coches, como ida, al escuchar el chasquido de los dedos del empleado intentando devolverme a la realidad.
—¿Señorita? ¡Eh, señorita! —Lo miré extrañada, alargué la mano y tiré sin querer un cestillo de lápices que había al borde del mostrador. Los lápices se esparcieron por el teclado—. Veo que está despierta —dijo con un suspiro dramático mientras recogía los lápices.
—Estoy despierta.
—¿Nombre?
—Blue.
Tecleó algo, lo imprimió y me dio un impreso larguísimo para rellenar y las llaves de un coche.
—Blue y Whittacker. Tienen asignado el Camry rojo.
—¿Quién es Whittacker?
—Yo —contestó alguien a mi espalda. Al volverme vi a un hombre delgado y de espaldas anchas que depositaba con cuidado en el suelo dos maletas Armani de piel con patitas doradas. Luego me tendió una mano de dedos largos. —Edward —dijo—. Tú debes ser Harriet...
—Harry. ¿Eres el chófer? —pregunté.
—Lo cierto es que no... Soy tu compañero —contestó sonriente.
9
Llamé primero al comisario, sentada en el asiento de atrás del vehículo, para decirle que había llegado y preguntarle si se sabía algo más sobre Sam. No había noticias de mi hermano. Después llamé a un contacto que tenía en los federales y, como esa vía también me falló, lo intenté con unos periodistas de confianza con la esperanza de que tuvieran algún dato. Nada. Un silencio absoluto envolvía el caso de mi hermano. Cuando me cansé de llamar a sus amigos y vecinos, solo para oírlos reaccionar con la misma sorpresa y el mismo espanto que había experimentado yo, Whittacker ya nos había sacado de la ciudad e íbamos por la autopista.
—¿Va todo bien? —preguntó.
—Tú céntrate en conducir, Whitt, y déjame esto a mí.
—Lo cierto es que prefiero que me llames Edward —repuso.
—Usas mucho esa expresión...
En el retrovisor, lo vi fruncir el ceño. Apoyé la cabeza sobre la ventanilla y me dediqué a mirar el monótono paisaje desértico. No podía dejar de imaginar a mi hermano en la cárcel. Después de un rato, pasé por el hueco entre los asientos y me senté delante, al lado de Whitt. Encontré en el suelo su dosier del caso, más grueso que el mío.
—Recuérdame por qué tengo que trabajar con alguien —le dije—. Yo no había pedido un compañero.
—Me hice daño en la espalda hace un mes, una hernia en la zona lumbar, y me mandan hacer tareas ligeras. Yo estaba en la Brigada de Estupefacientes, pero ahí hay que tirar muchas puertas a patadas, como te podrás imaginar. —Sonrió.
—Resúmeme el caso, Whitt. ¿Adónde vamos?
—Adonde el viento da la vuelta.
—Pero si venimos de allí —contesté, señalando con el pulgar la autopista y el pueblito levantado en medio de un abismo arenoso que acabábamos de dejar atrás.
—Uy, qué va, aún hay sitios mucho más dejados de la mano de Dios. Ahora mismo estamos en las afueras del Gran Desierto de Victoria, que es tan grande como California y está prácticamente deshabitado. La mina de uranio de Bandya está justo en el centro. Aún nos quedan otras cinco horas así —añadió señalando aquel páramo.
—¿Cinco horas? ¡Madre del amor hermoso! —exclamé estirándome en el asiento.
—Andamos detrás de un tal Daniel Stanton, de veintiún años.
Abrí el dosier y encontré una foto de un joven bronceado, de pelo rubio greñudo, y una sonrisa inmensa y contagiosa. En la foto, abrazaba a un labrador negro.
—Muy mono. ¿Qué ha hecho?
—Morirse.
—Uf, qué cagada —suspiré.
—El gerente de su división en Bandya denunció la desaparición de Stanton hace unos once días —contestó Whitt—. Al principio no le dieron importancia, porque desaparecen tíos de la mina cada dos por tres, o eso me dijo su jefe.
—Ah, ¿sí?
—A ver, luego suelen reaparecer. A las minas llegan obreros de todas partes del país. Como están muy apartadas trabajan y viven allí tres semanas y vuelven a casa una semana. Se apuntan muchos jóvenes porque pagan bien.
—¿Cuánto?
—¿Seguro que lo quieres saber?
—Las preguntas las hago yo, inspector Whittacker.
—Los puestos de menor categoría cobran tres veces lo que nosotros como inspectores de policía —contestó. Me quedé muda, mirando boquiabierta a mi nuevo compañero—. Sí —confirmó riendo.
—¿Y por qué coño desaparecen?
—Bueno, por algo pagan tan bien. El trabajo es duro y peligroso, y se pasan tres semanas atrapados en medio del desierto, lejos de sus familias. Muchos terminan cansándose y piden un permiso y ya no vuelven. A veces se van sin decir nada. Hacen autostop hasta el pueblo y se marchan a casa. Por lo visto, es un trabajo que, al cabo de un tiempo, termina agotando hasta a los tíos más duros.
—¿Y qué le pasó a Danny Stanton? ¿Se largó sin más?
—Si fue así, cogió el camino equivocado —contesta Whitt, mirándome de reojo—, porque se adentró en el desierto.
10
—Pasa un par de páginas —me dijo Whitt.
Lo hice y me encontré una foto de un pie en descomposición, hecha por los técnicos forenses.
—¡Ostras! —exclamé, acercándome la foto a la escasa luz del interior del vehículo—. No salgas nunca de casa sin los dos pies, Whitt, porque no llegarás lejos.
—Lo cierto es que el pie lo encontraron en el campamento —dijo él—. Tres días después de que desapareciera Danny, un par de mineros vieron a un dingo que arrastraba una bota con puntera de acero. Intentaba sacar algo que había dentro. El campamento está plagado de esos animales que andan buscando restos de comida, con lo que al principio no les llamó la atención. Pero luego, vieron que dentro de la bota había un pie. Es el de Danny. O era de Danny. Bueno, lo que sea.
Escudriñé la foto. Le habían seccionado el pie por la articulación del tobillo. La fotografía era de tan buena calidad que pude ver las fibras de un tejido blanco adheridas a la piel peluda a la altura de una incisión dentada: la marca del calcetín.
—Los de la Científica de Perth dicen que perdió el pie a posteriori, por el ataque de los depredadores de la zona.
—O sea, que el crío ya había muerto cuando los dingos empezaron a despedazarlo.
—Sin duda.
—Pues no creo que un dingo arrastre una bota muy lejos —dije—. El cadáver debía estar cerca del campamento, ¿no?
—No —contestó Whitt—. Eso es lo curioso. Aún no han encontrado el cadáver. Los responsables de la mina y la policía de Perth estuvieron dos días organizando partidas de búsqueda aérea y terrestre. Nada. Ni rastro.
—No tiene sentido.
Whitt se encogió de hombros.
—No te encojas de hombros, Whitt. Quiero respuestas.
—No puedo darte ninguna —dijo—. Aún no he llegado al campamento siquiera.
Me recosté en el asiento y estudié la foto del pie de Danny. ¿Por qué se adentraría el chaval en el desierto? Si lo que quería era largarse sin permiso, ¿por qué no buscó a alguien que lo acercara al pueblo? Y si se metió en el desierto, se perdió y murió, quizá deshidratado intentando encontrar el camino de vuelta, ¿por qué el pie no presentaba ninguna ampolla de las que suelen aparecer por el sudor y el roce del tobillo con la bota?
Miré fijamente la fotografía hasta que me quedé dormida con la cabeza apoyada en la ventanilla. Anochecía y podía sentir el calor del sol que se estaba poniendo en el horizonte sobre mis párpados. El comisario tenía razón: de pronto, y por suerte, tenía mi cabeza ocupada en otra cosa, aunque solo había cambiado una preocupación por otra.
11
—¿Y este qué querrá? —dijo Whitt, deteniendo el vehículo.
Me desperté sobresaltada.
A lo lejos, en la carretera desierta, vi un sedán con el capó levantado y las luces del habitáculo encendidas. Junto a él había una figura larguirucha agitando los brazos.
—¿Dónde estamos?
—Acabamos de cruzar Bandya —contestó Whitt—. Parece que ese tío ha tenido una avería.
Cuando llegamos junto a su coche, los faros le iluminaron la parte inferior de la cara. Llevaba una gorra oscura calada hasta las cejas. Metió la cabeza casi entera por mi ventanilla. Le olía el aliento a tabaco.
—¿Qué pasa? —preguntó Whitt.
—No pasa nada, colega —contestó el tipo mostrando una amplia sonrisa repleta de dientes—. Bajad del coche.
De la penumbra aparecieron seis hombres más y nos rodearon. El alto abrió de un tirón mi puerta y se dispuso a desabrocharme el cinturón de seguridad.
—¡Eh! —le grité.
Tardé segundos en ponerme a la defensiva. En el cuadrilátero, el comisario me había atizado en la cara, las costillas y el estómago muchas veces, así que había desarrollado una especie de resorte defensivo. «¡Despierta, tigresa!», me decía Pope.
En un instante, el hombre despertó a la tigresa. Cuando me sacaba del coche por las muñecas, aproveché el impulso para soltarle un cabezazo en la cara. Se echó hacia atrás y yo lo enganché con una pierna por las rodillas, empujándole en el pecho con ambas manos, con lo que caímos los dos al suelo. La reacción de los presentes fue de sorpresa y alegría. Alguien me agarró de los brazos y me apartó del tipo, pero antes le metí un derechazo en la oreja.
—¿Estás bien, Richie?
—¡Joder! —El tal Richie se puso de pie tocándose el labio ensangrentado—. ¡No lo he visto venir!
Los otros rieron. Me tiraron de un empujón contra el coche, al lado de Whitt. Una mano me aplastó la cabeza con fuerza contra el techo hirviendo del vehículo. Whitt me miraba. No lo vi asustado, más bien intrigado. ¿Serían aquellos tipos los responsables de lo que le había ocurrido a Danny? ¿Habríamos topado ya con la respuesta a nuestras preguntas, antes de llegar siquiera al campamento? Yo estaba a punto de berrear que éramos policías, pero la cara de Whitt me hizo morderme la lengua. Quizá pudiéramos enterarnos de algo.
—¿Adónde vais? —preguntó Richie agarrándome de la cabeza y obligándome a mirarlo—. ¿Cómo te llamas, guapa?
—Harriet Blue —contestó otro. Tenían mi cartera. Oí cómo sacaban del asiento de atrás las bolsas de basura con mis cosas—. De Sídney.
—Estás muy lejos de casa, pajarita —dijo Richie, recostándose en el coche a mi lado, con los brazos cruzados—. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Este memo es tu novio?
—Aparta, pringado —gruñí.
—Uyyy... —repuso Richie sonriente—, si es una chica mala.
—Si me llegan a decir que había jabalíes por la zona, me habría traído el arco y las flechas.
—Pero si ya me has disparado una, nena, directa al corazón —replicó Richie, agarrándose el pecho con una sonrisa boba. El grupo profirió un gemido de aprobación—. La pajarita y su novio trajeado han venido a vernos desde Sídney. ¡Qué regalo!
—Lo cierto es que yo soy de Perth —terció Whitt.
—Pues no podéis pasar por aquí sin pagar peaje. Estas carreteras son nuestras y no son gratuitas. —Los otros habían encontrado el equipaje de Whitt en el maletero. Oí cómo lo tiraban al suelo—. Les puedo decir a mis chicos que se cobren con vuestras cosas o lo arreglamos entre tú y yo —dijo Richie chupeteándose el labio ensangrentado.
—¡Puaj! —gritó uno—. ¡Llevan fotos de pies de muertos!
El compañero de Richie rodeó el coche con el dosier de Danny y las fotos de la Científica en la mano.
—¡Mira esto! —dijo otro, mostrándoles mi pistola de reglamento y mi placa policial.
De pronto, me vi libre.
—Uyuyuy —espetó Richie.
—Sí, uyuyuy, cabronazo —repliqué, apartando de un empujón a mi captor.
Me dieron ganas de reventarle la cara, pero sabía que detener a aquella panda por asaltarnos en pleno desierto no me iba a ayudar a averiguar si habían sido ellos los asesinos de Danny Stanton. Había que verlos en su salsa, que me llevaran hasta alguna pista. Whitt le arrebató mi pistola al que la había encontrado. Empezaron a recular todos hacia el vehículo.
—¿Qué decías de un peaje? —pregunté acercándome a Richie, que no dejaba de sonreír.
—Oye, que esta noche os podemos hacer un descuento por funcionarios. Entrada gratis y acceso a todas las áreas.
—¡Qué majo, tío!
—Así soy yo: un caballero.
—Subid al coche y largaos —le dije a la vez que cerraba de un golpe el capó del coche—. ¡Huid, pringados!
Los vimos hacer un cambio de sentido en la carretera. Nos quedamos a oscuras con todas nuestras cosas desparramadas por el suelo.
—¡Qué suerte! No hemos llegado aún y ya tenemos los primeros sospechosos —espetó Whitt con desenfado.
Mientras se alejaban en medio de la noche, Richie me hizo un gesto con la mano: como si me apuntara con una pistola.
12
El campamento era una gran monstruosidad de acero en el centro de una planicie rocosa. Un vertedero de maquinaria aparatosa iluminado por lámparas de sodio, cuya luz se reflejaba en las nubes bajas. Había ajetreo: los obreros, vestidos con monos de color azul marino y naranja fluorescente, recorrían las calzadas ya cerca de la medianoche, algunos con el café humeante en vasos de cartón. Las excavadoras rodaban despacio, alumbrando con sus faros intermitentes una maraña de módulos prefabricados etiquetados con letreros de cartón.
Me giré al ver pasar a un grupo de jovencitas que reían como bobas.
—¿Quiénes son? —le pregunté a Whitt.
—Las bilbis —contestó y, al ver que yo no decía nada, añadió—. El bilbi es un ratoncillo monísimo que vive en el desierto australiano —explicó.
—¿Prostitutas? ¿En el culo del mundo?
—Tres semanas son mucho tiempo para algunos tíos —dijo—. Les pagan bien, mucho mejor que en la ciudad.
No me apetecía saber cuánto más que yo ganaban las chicas del campamento. Whitt detuvo el coche delante de uno de los prefabricados, junto a la valla del recinto.
—Este es nuestro barracón —comentó mirando el papel que nos habían dado en el control de seguridad.
—Bilbis, barracones... ¡Qué maravilla, Whitt!
Estaba a punto de empujar la puerta del módulo de hojalata cuando un hombre peludo y corpulento, envuelto en una toalla, la abrió de golpe desde dentro. Pasó por mi lado, mirándome extrañado. Nada más entrar me topé con una especie de panel de corcho con ruedas, como el que Nigel Spader había estado usando para montar el caso contra mi hermano. Los paneles formaban un pasillo largo y dividían la pequeña vivienda en tres cuartitos.
—A la izquierda —dijo Whitt a mi espalda.
Mi cuarto era más pequeño que una celda de prisión estándar. En él había dos catres, a unos treinta centímetros el uno del otro, que ocupaban casi todo el espacio disponible.
—¿Esto es para los dos? —pregunté—. ¿Compartimos cuarto?
—Supongo. —Tenía a Whitt pegado a mí en el minúsculo pasillo de la entrada a nuestro cubículo—. Compañeros de trabajo y de cuarto, ¿eh?
Me puse mala de pensarlo. Creía que tendría un sitio para mí sola donde poder llorar en privado por lo de Sam. Cuando lloraba, algo que ocurría como una vez al año, jamás lo hacía más de un minuto y siempre en soledad absoluta. En aquella ocasión, me hacía mucha falta. Busqué el tabaco entre mis bolsas y de pronto, el panel divisorio se tambaleó, alguien se estaba moviendo en la cama al otro lado.
Di un paseo por el campamento para despejarme y localicé las duchas más próximas que teníamos. Me asomé y pude escuchar a algunos hombres cantar en medio del vaho. Vi más bilbis sentadas con unos mineros en la puerta de un barracón, fumando, mientras ellos les metían mano por debajo de las minifaldas vaqueras. Al pasar por una zona vallada repleta de excavadoras, reparé en un minero de pelo largo que estaba sentado dentro de la cabina de uno de los vehículos. Le dio unos golpecitos a un tubito de plástico y luego se echó algo en el dorso de la mano con lo que se hizo una raya que después esnifó. Parpadeó unas cuantas veces y, tras recolocarse el casco, arrancó la máquina y la sacó del aparcamiento.
Cuando completé la ronda por la zona de alojamientos, ya iba por el tercer cigarro. Aunque hacían turnos tanto de día como de noche, había música en casi todos los barracones, y carcajadas, y móviles, y un tufo a marihuana que salía por las ventanas. Las miradas de los hombres que me escudriñaron al pasar por su lado eran amenazadoras, endurecidas por el agotamiento y las noches de soledad, que transcurrían una tras otra en pleno desierto, mientras soñaban con volver a casa. Me propuse que por la mañana intentaría averiguar todo lo posible sobre el tal Richie y su pandilla, aunque por aquí también había maldad de sobra que investigar.
13
La guerra psicológica era casi tan esencial para el éxito como la física. El soldado lo había aprendido durante la instrucción, al ver a los débiles caer a su alrededor y comprobar cómo se desmoronaba su ánimo con el peso del deber. Una mente fuerte podía soportar la necesidad de comida, de comodidad o de alivio del dolor... Hacía falta una mentalidad mecánica para funcionar de forma mecánica.
El miedo y la rabia eran las peores enfermedades. En Afganistán, cuando atravesaban los pequeños pueblos de la provincia de Nangarhar, camino del oeste, su comandante le había ordenado más de una vez acceder por la noche a una población y secuestrar a alguna joven. Luego, debía arrastrarla hasta el medio del desierto, dejándola allí descalza y con la ropa hecha jirones. Ellas volvían llorando a sus casas, aterrorizadas, y el pueblo entero se enteraba del suceso. «Desplumar gallinas», lo llamaban. Nunca violaban a esas chicas, de ningún modo se iban a arriesgar a que alguien de su sangre creciera en medio de la porquería en la que vivía aquella gente. Pero el susto que esas mujeres se llevaban servía para que los hombres del pueblo enfurecieran y también los de las poblaciones vecinas. Un soldado rabioso se vuelve tonto, descuidado y chapucero. Lo ciega la emoción.
La inspectora parecía tener la fortaleza mental de una adversaria digna, se dijo el soldado, pero aún no la había observado lo suficiente. El miedo era la prueba más potente y, desde el instante en que le había puesto los ojos encima, había querido atemorizarla.
Eran las 4:12 cuando ella se levantó. El horizonte, al otro lado de la valla metálica, empezaba a tornarse gris por la luz del amanecer. El soldado la vio caminar por la tierra yerma, envuelta en una toalla, en chanclas, con un neceser pegado al cuerpo.
En el baño solo estaba ella. El soldado dejó que el vapor de la ducha inundara el barracón y entró. Los laterales del cubículo donde ella se duchaba llegaban justo hasta la parte superior de sus pechos. La observó un buen rato mientras ella permanecía con la cara bajo el chorro de agua, suspirando hondo, como si estuviera a punto de echarse a llorar. En realidad, parecía como si quisiera provocarse el llanto. Era evidente que le costaba. El soldado conocía esa sensación, lo aterrador que podía resultar el dejar caer la máscara. Se preguntó qué preocuparía a la inspectora y cómo podría averiguarlo. Un secreto era un arma extraordinaria.
Se acercó con cuidado a la pila de cosas que ella había dejado en el banco y se acuclilló. Curioseó en su móvil: las webs que había visitado, las fotos, lamentablemente, poquísimas. Se fijó en las medicinas que había: vitaminas y diclofenaco. Le dio la vuelta a la caja: para la inflamación de las articulaciones. Se la guardó en la chaqueta.