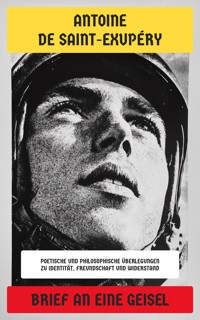0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Sprache: Spanisch
Antoine de Saint-Exupéry fue un escritor, poeta y aviador francés cuya vida estuvo marcada por la pasión por el vuelo y la literatura. Nació en Lyon y desde joven mostró fascinación por la aviación, profesión que lo llevó a recorrer vastas regiones del mundo como piloto de correo aéreo en África y Sudamérica, y posteriormente como piloto de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Estas experiencias influyeron profundamente en su obra, dotándola de un tono lírico, reflexivo y humanista. Además de su labor literaria, Saint-Exupéry fue un defensor de los valores universales y de la dignidad humana, aspectos que impregnan sus textos. En 1944, durante una misión de reconocimiento sobre el Mediterráneo, su avión desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose su muerte en uno de los grandes misterios de la aviación del siglo XX. Su producción ha dejado un legado perdurable en la literatura mundial, combinando el espíritu de aventura con meditaciones filosóficas sobre la condición humana, la amistad y la responsabilidad individual. Hasta hoy, su obra sigue inspirando tanto a jóvenes como a adultos por su profundidad ética y su belleza poética. La edición que reúne sus obras completas constituye un testimonio integral de su genio creador, ofreciendo en un solo volumen la totalidad de su producción literaria. Entre las piezas incluidas, destaca Correo del Sur, su primera novela publicada, en la que narra las difíciles y solitarias travesías de los pilotos de correo aéreo en Sudamérica. A través de un estilo sobrio y poético, describe el heroísmo silencioso de estos hombres enfrentados a la inmensidad y los peligros de la naturaleza, enfatizando la disciplina, la camaradería y el sentido del deber. En Vuelo nocturno, Saint-Exupéry profundiza en el conflicto entre el progreso técnico y el sacrificio humano. La historia sigue a un piloto que debe cumplir su misión a pesar de las adversidades, mientras su jefe defiende con férrea determinación la continuidad de los vuelos nocturnos. La novela examina la responsabilidad, el coraje y el valor del trabajo, y fue decisiva para consolidar la reputación literaria del autor en Francia. Tierra de hombres es una obra de carácter autobiográfico que combina relatos de vuelo con reflexiones filosóficas sobre el sentido de la existencia. En ella, el autor celebra la fraternidad entre los hombres y la belleza del mundo, aun en medio del peligro y la adversidad. Este libro obtuvo el Gran Premio de la Academia Francesa y consolidó a Saint-Exupéry como un clásico contemporáneo. En Piloto de guerra, relata una misión de reconocimiento durante la campaña de Francia en 1940, ofreciendo un testimonio conmovedor sobre el valor frente al desastre y la responsabilidad ante la historia. Carta a un rehén, escrita durante su exilio en América, es un canto a la esperanza y a los valores humanistas en medio de la barbarie de la guerra. La obra más célebre del autor, El Principito, combina la fábula infantil con la filosofía, abordando con ternura y profundidad temas como la amistad, el amor y la soledad. Ciudadela, publicada póstumamente, reúne sus reflexiones más maduras sobre el liderazgo, la espiritualidad y la construcción de una comunidad, consolidando su pensamiento como parte fundamental del patrimonio literario francés. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Obras Completas
Índice
Correo del Sur
Primera parte
I
Por radio. 6:10 h. Desde Toulouse con escalas. El correo Francia-Sudamérica sale de Toulouse a las 5:45 h, punto.
* * *
Un cielo puro como el agua bañaba las estrellas y las revelaba. Luego llegó la noche. El Sáhara se desplegaba duna a duna bajo la luna. Sobre nuestras frentes, esa luz de lámpara que no revela los objetos, sino que los compone, nutre de materia tierna cada cosa. Bajo nuestros pasos amortiguados, era el lujo de una arena espesa. Y caminábamos con la cabeza descubierta, liberados del peso del sol. La noche: esa morada...
Pero ¿cómo creer en vuestra paz? Los vientos alisios se deslizaban sin descanso hacia el sur. Barrían la playa con un ruido de seda. Ya no eran esos vientos de Europa que giran y ceden; se habían establecido sobre nosotros como sobre un tren en marcha. A veces, por la noche, os tocaban con tanta fuerza que os apoyabais contra ellos, mirando al norte, con la sensación de ser arrastrados, de remontarlos hacia un destino oscuro. ¡Qué prisa, qué inquietud!
El sol giraba y traía el día. Los moros se movían poco. Los que se aventuraban hasta el fuerte español gesticulaban, llevaban sus fusiles como si fueran juguetes. Era el Sáhara visto desde entre bastidores: las tribus rebeldes perdían su misterio y entregaban algunos figurantes.
Vivíamos unos encima de otros frente a nuestra propia imagen, la más limitada. Por eso no sabíamos estar aislados en el desierto: habríamos tenido que volver a casa para imaginar nuestra lejanía y descubrirla en su perspectiva.
Apenas nos alejábamos quinientos metros, donde comenzaba la disidencia, cautivos de los moros y de nosotros mismos. Nuestros vecinos más cercanos, los de Cisneros, de Port-Étienne, se encontraban a setecientos, mil kilómetros, atrapados también en el Sáhara como en una ganga. Gravitaban alrededor del mismo fuerte. Los conocíamos por sus apodos, por sus manías, pero entre nosotros existía el mismo espesor de silencio que entre los planetas habitados.
Aquella mañana, el mundo comenzaba a moverse para nosotros. El operador de T. S. F. nos entregó por fin un telegrama: dos torres, clavadas en la arena, nos conectaban una vez a la semana con este mundo:
Correo Francia-América salido de Toulouse a las 5:45, stop. Pasado Alicante a las 11:10.
Toulouse hablando, Toulouse, cabecera de línea. Dios lejano.
En diez minutos, la noticia nos llegaba a través de Barcelona, Casablanca, Agadir, y luego se propagaba hacia Dakar. A lo largo de cinco mil kilómetros de línea, se alertaba a los aeropuertos. A las seis de la tarde, nos comunicaban:
El correo aterrizará en Agadir a las 21:00 y partirá hacia Cabo Juby a las 21:30, donde aterrizará con la bomba Michelin. Cabo Juby preparará las luces habituales. Orden de permanecer en contacto con Agadir. Firmado: Toulouse.
Desde el observatorio de Cabo Juby, aislados en pleno Sáhara, seguíamos un cometa lejano.
Hacia las seis de la tarde, el sur se agitó:
De Dakar a Port-Étienne, Cisneros, Juby: comunicad urgentemente noticias correo.
De Juby a Cisneros, Port-Étienne, Dakar: sin noticias desde el paso a las 11:10 por Alicante.
Un motor rugía en alguna parte. Desde Toulouse hasta Senegal intentábamos oírlo.
II
Toulouse. 5:30 h.
El coche del aeropuerto se detiene en seco a la entrada del hangar, abierto a la noche mezclada con lluvia. Bombillas de quinientos vatios iluminan objetos duros, desnudos, precisos, como los de un stand. Bajo esta bóveda, cada palabra pronunciada resuena, permanece, carga el silencio.
Chapas brillantes, motor sin grasa. El avión parece nuevo. Delicada relojería que los mecánicos tocaban con dedos de inventores. Ahora se apartan de la obra terminada.
«Presto, señores, presto...».
Bolsa tras bolsa, el correo se hunde en las entrañas del aparato. Recuento rápido:
«Buenos Aires... Natal... Dakar... Casa... Dakar... Treinta y nueve bolsas. ¿Correcto?
– Correcto».
El piloto se viste. Jerséis, bufanda, traje de cuero, botas forradas. Su cuerpo adormecido pesa. Le llaman: «¡Vamos! Dense prisa...». Con las manos ocupadas con el reloj, el altímetro y el porta tarjetas, y los dedos entumecidos bajo los gruesos guantes, se sube, pesado y torpe, hasta la cabina de pilotaje. Un buzo fuera de su elemento. Pero una vez en su sitio, todo se aligera.
Un mecánico sube junto a él:
«Seiscientos treinta kilos».
—Bien. ¿Pasajeros?
—Tres».
Los toma sin verlos.
El jefe de pista se da la vuelta hacia las maniobras:
«¿Quién ha fijado este capó?
– Yo.
—Veinte francos de multa».
El jefe de pista echa un último vistazo: orden absoluto; gestos coordinados como en un ballet. Este avión tiene su lugar exacto en este hangar, como dentro de cinco minutos en este cielo. Este vuelo está tan bien calculado como el lanzamiento de un barco. Ese pasador que falta: un error garrafal. Esas bombillas de quinientos candidos, esas miradas precisas, esa dureza para que este vuelo, que se reanuda de escala en escala hasta Buenos Aires o Santiago de Chile, sea un efecto balístico y no una obra del azar. Para que, a pesar de las tormentas, las nieblas, los tornados, a pesar de las mil trampas del resorte de la válvula, del balancín, de la materia, sean alcanzados, distanciados, borrados: ¡expresos, rápidos, cargueros, vapores! Y lleguen en un tiempo récord a Buenos Aires o Santiago de Chile.
«Poned en marcha».
Le pasan un papel al piloto Bernis: el plan de batalla.
Bernis lee:
Perpiñán señala cielo despejado, viento nulo. Barcelona: tormenta. Alicante...
Toulouse. 5:45.
Las potentes ruedas aplastan las cuñas. Azotada por el viento de la hélice, la hierba hasta veinte metros atrás parece fluir. Bernis, con un movimiento de muñeca, desata o detiene la tormenta.
El ruido se intensifica ahora, en repetidas ráfagas, hasta convertirse en un medio denso, casi sólido, en el que el cuerpo se encuentra encerrado. Cuando el piloto siente que algo hasta entonces insatisfecho lo llena, piensa: «Está bien». Luego mira el capó negro apoyado contra el cielo, a contraluz, como un obús. Detrás de la hélice, tiembla un paisaje al amanecer.
Después de rodar lentamente, con el viento en contra, tira de la palanca de los gases. El avión, empujado por la hélice, se lanza a toda velocidad. Los primeros saltos sobre el aire elástico se amortiguan y el suelo por fin parece tensarse, brillar bajo las ruedas como una correa. Tras evaluar el aire, primero impalpable, luego fluido y ahora sólido, el piloto se apoya en él y asciende.
Los árboles que bordean la pista revelan el horizonte y se alejan. A doscientos metros, aún se ve un redil infantil, con árboles rectos y casas pintadas, y los bosques conservan su espesor de pelaje: tierra habitada...
Bernis busca la inclinación de la espalda y la posición exacta del codo que le proporcionan tranquilidad. Detrás de él, las nubes bajas de Toulouse dibujan el oscuro vestíbulo de las estaciones. Ahora se resiste menos al avión que intenta ascender, deja que se libere un poco la fuerza que comprime su mano. Con un movimiento de muñeca libera cada ola que lo eleva y se propaga en él como una onda.
En cinco horas, Alicante; esta noche, África. Bernis sueña. Está en paz: «He puesto orden». Ayer salió de París en el expreso de la tarde; qué extrañas vacaciones. Conserva el confuso recuerdo de un tumulto oscuro. Más tarde sufrirá, pero, por ahora, lo abandona todo atrás como si todo continuara fuera de él. Por ahora, le parece que nace con la luz del amanecer, que ayuda, oh mañana, a construir este día. Piensa: «Ya no soy más que un obrero, preparo el correo de África». Y cada día, para el obrero, que comienza a construir el mundo, el mundo comienza.
«He puesto orden...». Última noche en el apartamento. Periódicos doblados alrededor de bloques de libros. Cartas quemadas, cartas archivadas, fundas para los muebles. Cada cosa rodeada, sacada de su vida, colocada en el espacio. Y ese tumulto del corazón que ya no tenía sentido.
Se preparó para el día siguiente como para un viaje. Embarcó hacia el día siguiente como hacia América. Tantas cosas inacabadas aún lo ataban a sí mismo. Y, de repente, era libre. Bernis casi teme descubrirse tan disponible, tan mortal.
Carcasona, escala de emergencia, se desvanece bajo él.
Qué mundo tan ordenado también, a 3000 metros. Ordenado como en su caja, el redil. Casas, canales, carreteras, juguetes de los hombres. Mundo parcelado, mundo cuadriculado, donde cada campo toca su seto, el parque su muro. Carcasona, donde cada mercería rehace la vida de su antepasada. Humildes felicidades encerradas. Juguetes de los hombres bien ordenados en su vitrina.
Un mundo en vitrina, demasiado expuesto, demasiado desplegado, ciudades ordenadas en un mapa enrollado que una tierra lenta lleva hacia sí con la seguridad de una marea.
Piensa que está solo. En la esfera del altímetro brilla el sol. Un sol luminoso y helado. Un golpe en el timón: todo el paisaje se desplaza. Esta luz es mineral, este suelo parece mineral: lo que da su dulzura, su perfume, su debilidad a las cosas vivas ha desaparecido.
Y, sin embargo, bajo la chaqueta de cuero, una carne tibia y frágil, Bernis. Bajo los gruesos guantes de las maravillosas manos que sabían, Geneviève, acariciar tu rostro con el dorso de los dedos...
He aquí España.
III
Hoy, Jacques Bernis, atravesarás España con la tranquilidad del dueño. Las visiones conocidas se irán estableciendo una a una. Te abrirás paso con facilidad entre las tormentas. Barcelona, Valencia, Gibraltar, traídas a ti, llevadas. Está bien. Desenrollarás tu mapa enrollado, el trabajo terminado se amontona detrás. Pero recuerdo tus primeros pasos, mis últimos consejos, la víspera de tu primer correo. Al amanecer, debías tomar en tus brazos las meditaciones de un pueblo. En tus débiles brazos. Llevarlas a través de mil obstáculos como un tesoro bajo el manto. Correo precioso, te habían dicho, correo más precioso que la vida. Y tan frágil. Y un solo error lo dispersa en llamas y lo mezcla con el viento. Recuerdo aquella vigilia de armas:
«¿Y entonces?
—Entonces intentarías llegar a la playa de Peñíscola. Cuidado con las barcas de pesca.
—¿Y después?
—Después, hasta Valencia siempre encontrarás terrenos donde refugiarte: te los he marcado con lápiz rojo. A falta de algo mejor, quédate en los ríos secos».
Bernis volvía al colegio bajo la pantalla verde de aquella lámpara, delante de aquellos mapas desplegados. Pero desde cada punto del suelo, su maestro de hoy le revelaba un secreto vivo. Los países desconocidos ya no eran cifras muertas, sino campos reales con sus flores —donde hay que desconfiar de ese árbol—, playas reales con su arena —donde, al atardecer, hay que evitar a los pescadores—.
Ya sabías, Jacques Bernis, que nunca conoceríamos Granada ni Almería, ni la Alhambra, ni las mezquitas, sino un arroyo, un naranjo, pero sus más humildes confidencias.
«Escúchame: si hace buen tiempo aquí, sigues recto. Pero si hace mal tiempo, si vuelas bajo, te inclinas a la izquierda y te adentras en este valle.
—Me adentro en ese valle.
—Llegarás al mar más tarde, por este paso.
—Llegaré al mar por ese collado.
—Y ten cuidado con tu motor: el acantilado es escarpado y hay rocas.
—¿Y si me falla?
—Te las apañas tú.
Y Bernis sonreía: los pilotos jóvenes son románticos. Una roca pasa volando y lo mata. Un niño corre, pero una mano lo detiene por la frente y lo derriba...
«¡Pero no, viejo, pero no! Nos las arreglaremos».
Y Bernis estaba orgulloso de esta enseñanza: su infancia no había extraído de la Eneida ni un solo secreto que lo protegiera de la muerte. El dedo del profesor sobre el mapa de España no era un dedo de adivino y no desvelaba ni tesoros ni trampas, ni tocaba a aquella pastora en el prado.
Qué dulzura desprendía hoy aquella lámpara de la que brotaba una luz de aceite. Esa fina capa de aceite que calma el mar. Afuera soplaba el viento. Aquella habitación era un islote en el mundo, como una posada de marineros.
«¿Un poco de oporto?
—Por supuesto...».
Habitación de piloto, posada incierta, a menudo había que reconstruirla. La compañía nos avisaba la noche anterior: «El piloto X ha sido destinado a Senegal... a América...». Había que, esa misma noche, desatar las amarras, clavar las cajas, desvestir la habitación de uno mismo, de sus fotos, de sus libros, y dejarla atrás, menos marcada que por un fantasma. A veces había que, esa misma noche, desatar dos brazos, agotar las fuerzas de una niña pequeña, no razonar con ella, todas se obstinan, sino agotarla y, hacia las tres de la madrugada, acostarla suavemente, sumida en el sueño, sometida, no a la partida, sino a su pena, y decirse: ya lo acepta: llora.
¿Qué aprendiste más tarde al recorrer el mundo, Jacques Bernis? ¿El avión? Se avanza lentamente cavando un agujero en un cristal duro. Las ciudades se sustituyen poco a poco unas a otras, hay que aterrizar para tomar cuerpo. Ahora sabes que esas riquezas solo se ofrecen para luego desaparecer, lavadas por las horas como por el mar. Pero al regresar de tus primeros viajes, ¿qué hombre creías haberte convertido y por qué ese deseo de enfrentarlo con el fantasma de un niño tierno? Desde tu primer permiso, me llevaste al colegio: desde el Sáhara, Bernis, donde espero tu paso, recuerdo con melancolía esa visita a nuestra infancia.
Una villa blanca entre los pinos, se encendía una ventana, luego otra. Me decías:
«Aquí es donde escribíamos nuestros primeros poemas...».
Veníamos de muy lejos. Nuestros pesados abrigos acolchaban el mundo y nuestras almas de viajeros velaban en nuestro interior. Llegábamos a ciudades desconocidas, con la boca cerrada, las manos enguantadas, bien protegidos. Las multitudes fluían sobre nosotros sin chocarnos. Reservábamos los pantalones de franela blanca y las camisas de tenis para las ciudades domesticadas. Para Casablanca, para Dakar. En Tánger caminábamos con la cabeza descubierta: no hacía falta armadura en aquella pequeña ciudad dormida.
Volvíamos fuertes, apoyados en músculos de hombre. Habíamos luchado, habíamos sufrido, habíamos atravesado tierras sin límites, habíamos amado a algunas mujeres, habíamos jugado a veces a cara o cruz con la muerte, simplemente para despojarnos de ese miedo que había dominado nuestra infancia, de las tareas y las restricciones, para asistir invulnerables a las lecturas de las notas del sábado por la noche.
En el vestíbulo se oyó un susurro, luego gritos, luego toda una agitación de ancianos. Llegaban, vestidos con la luz dorada de las lámparas, con las mejillas arrugadas, pero los ojos tan claros, alegres, encantadores. Y enseguida comprendimos que ya nos conocían de otra vida: los ancianos suelen volver con un paso firme que toma su revancha.
Porque no se sorprendieron de mi firme apretón de manos, ni de la mirada directa de Jacques Bernis, porque nos trataron sin transición como a hombres, porque corrieron a buscar una botella de viejo samos del que nunca nos habían hablado.
Nos sentamos a cenar. Se apretujaban bajo la pantalla de la lámpara como los campesinos alrededor del fuego y descubrimos que eran débiles.
Eran débiles porque se volvían indulgentes, porque nuestra pereza de antaño, que debía llevarnos al vicio, a la miseria, no era más que un defecto infantil, y ellos sonreían; porque nuestro orgullo, que ellos nos habían hecho vencer con tanto ardor, esa noche lo halagaban, lo calificaban de noble. Incluso obtuvimos confesiones del maestro de filosofía.
Descartes había basado quizá su sistema en una petición de principio. Pascal... Pascal era cruel. Él mismo terminaba su vida sin resolver, a pesar de tantos esfuerzos, el viejo problema de la libertad humana. Y él, que nos defendía con todas sus fuerzas contra el determinismo, contra Taine, él, que no veía enemigo más cruel en la vida, para unos niños que salían del colegio, que Nietzsche, os confesaba su culpable ternura. Nietzsche... El mismo Nietzsche le perturbaba. Y la realidad de la materia... Ya no sabía, estaba inquieto... Entonces nos interrogaron. Habíamos salido de aquella casa tibia a la gran tormenta de la vida, teníamos que contarles el tiempo real que hace en la tierra. Si realmente el hombre que ama a una mujer se convierte en su esclavo como Pirro o en su verdugo como Nerón. Si realmente África, con sus soledades y su cielo azul, responde a las enseñanzas del maestro de geografía. (¿Y los avestruces que cierran los ojos para protegerse?) Jacques Bernis se inclinaba un poco porque poseía grandes secretos, pero los profesores se los robaron.
Querían que les revelara la embriaguez de la acción, el rugido de su motor y que ya no nos bastaba, para ser felices, podar rosales como ellos por las tardes. Era su turno de explicar a Lucrecio o al Eclesiastés y de dar consejos. Bernis les enseñaba, a tiempo aún, lo que hay que llevar de comida y agua para no morir, perdido en el desierto. Bernis les lanzaba apresuradamente los últimos consejos: los secretos que salvan al piloto de los moros, los reflejos que salvan al piloto del fuego. Y ellos asintieron con la cabeza, aún inquietos, pero ya tranquilos y orgullosos también de haber lanzado al mundo esas nuevas fuerzas. A esos héroes que siempre habían celebrado, por fin los tocaban con los dedos y, habiéndolos conocido por fin, podían morir. Hablaron de Julio César, de niño.
Pero, por miedo a entristecerse, les contamos las decepciones y el sabor amargo del descanso tras la acción inútil. Y, mientras el más viejo soñaba, nos dolió lo mucho que quizá la única verdad sea la paz de los libros. Pero los profesores ya lo sabían. Su experiencia era cruel, ya que enseñaban historia a los hombres.
«¿Por qué habéis vuelto al país?». Bernis no les respondía, pero los viejos profesores conocían las almas y, guiñando el ojo, pensaban en el amor...
IV
La tierra, desde allí arriba, parecía desnuda y muerta; el avión desciende: se viste. Los bosques vuelven a acolcharla, los valles y las laderas imprimen en ella un oleaje: respira. Una montaña sobre la que sobrevuela, pecho de un gigante tumbado, se hincha casi hasta él.
Ahora cerca, como el torrente bajo un puente, el curso de las cosas se acelera. Es el desmoronamiento de este mundo unido. Árboles, casas, pueblos se separan de un horizonte liso, son arrastrados detrás de él a la deriva.
El terreno de Alicante se eleva, se inclina, se estabiliza, las ruedas lo rozan, se acercan como a una laminadora, se afilan en él...
Bernis baja de la cabina con las piernas pesadas. Cierra los ojos un segundo; la cabeza aún llena del ruido del motor y de imágenes vívidas, los miembros todavía como cargados por las vibraciones del aparato. Luego entra en la oficina, donde se sienta lentamente, aparta con el codo el tintero y algunos libros, y toma el cuaderno de ruta del 612.
Toulouse-Alicante: 5 horas y 15 minutos de vuelo.
Se interrumpe, se deja dominar por el cansancio y los sueños. Le llega un ruido confuso. Una chismosa grita en alguna parte. El conductor del Ford abre la puerta, se disculpa y sonríe. Bernis observa con gravedad las paredes, la puerta y al conductor, de tamaño natural. Durante diez minutos se ve envuelto en una discusión que no entiende, en gestos que se terminan y se comienzan. La visión es irreal. Sin embargo, un árbol plantado delante de la puerta lleva allí treinta años. Treinta años marcando el lugar.
Motor: nada que señalar. Avión: inclinado hacia la derecha.
Deja el portaplumas y piensa simplemente: «Tengo sueño», y el sueño que le oprime las sienes vuelve a imponerse.
Una luz color ámbar sobre un paisaje tan claro. Campos bien rastrillados y prados. Un pueblo a la derecha, a la izquierda un rebaño minúsculo y, encerrándolo, la bóveda de un cielo azul. «Una casa», piensa Bernis. Recuerda haber sentido con repentina evidencia que ese paisaje, ese cielo, esa tierra estaban construidos a modo de morada. Una morada familiar, bien ordenada. Todo tan vertical. Ninguna amenaza, ninguna grieta en esa visión unida: era como si estuviera dentro del paisaje.
Así se sienten eternas las ancianas en la ventana de su salón. El césped está fresco, el jardinero riega lentamente las flores. Ellas siguen con la mirada su espalda tranquilizadora. Un olor a cera se eleva del suelo brillante y las deleita. El orden en la casa es dulce: el día ha pasado arrastrando su viento, su sol y sus chaparrones para apenas desgastar unas rosas.
«Es la hora. Adiós». Bernis se marcha.
Bernis entra en la tormenta. Se ensaña con el avión como los golpes de pico del demoledor: hemos visto otros, pasaremos. Bernis solo tiene pensamientos rudimentarios, los pensamientos que dirigen la acción: salir de este circo de montañas en el que la tormenta descendente lo sumerge, donde la lluvia en ráfagas es tan densa que parece de noche, saltar ese muro, llegar al mar.
¡Un golpe! ¿Una rotura? De repente, el avión se inclina hacia la izquierda. Bernis lo sujeta con una mano, luego con las dos, luego con todo el cuerpo. «¡Por Dios!». El avión vuelve a inclinarse hacia la tierra. Bernis está perdido. Un segundo más y será expulsado para siempre de esta casa destrozada que apenas ha llegado a comprender. Llanuras, bosques, pueblos se precipitan hacia él en espiral. Humo de apariencias, espirales de humo, ¡humo! Un redil volcado en los cuatro rincones del cielo...
«¡Ah! Qué miedo...». Un golpe con el talón libera un cable. Mando atascado. ¿Qué? ¿Sabotaje? No. No es nada: un golpe con el talón restablece el mundo. ¡Menuda aventura!
¿Una aventura? De ese segundo solo queda un sabor en la boca, una acidez en la carne. ¡Eh! ¡Pero esa grieta que se vislumbraba! ¡Todo era un espejismo: carreteras, canales, casas, juguetes de los hombres!...
Pasado. Terminado. Aquí el cielo está despejado. El tiempo lo había anunciado. «Cielo cubierto por un cuarto de cirros». ¿El tiempo? ¿Las isobaras? ¿Los «Sistemas nubosos» del profesor Borjsen? Un cielo de fiesta popular: sí. Un cielo de 14 de julio. Habría que decir: «¡En Málaga es día de fiesta!». Cada habitante tiene diez mil metros de cielo puro sobre él. Un cielo que llega hasta los cirros. Nunca el acuario fue tan luminoso, tan vasto. Así en el golfo, una tarde de regatas: cielo azul, mar azul, cuello azul y los ojos azules del capitán. Luminoso permiso.
Se acabó. Han pasado treinta mil cartas.
La Compañía predicaba: correo precioso, correo más precioso que la vida. Sí. Suficiente para mantener a treinta mil amantes... ¡Paciencia, amantes! En las luces del atardecer llegamos. Detrás de Bernis, las densas nubes, agitadas en un caldero por el tornado. Delante, una tierra vestida de sol, la tela clara de los prados, la lana de los bosques, el velo fruncido del mar.
A la altura de Gibraltar será de noche. Entonces, un giro a la izquierda hacia Tánger separará de Bernis a Europa, enorme banquisa a la deriva...
Aún unas cuantas ciudades alimentadas por tierra marrón y luego África. Aún unas cuantas ciudades alimentadas por pasta negra y luego el Sáhara. Bernis asistirá esta noche al desnudo de la tierra.
Bernis está cansado. Dos meses antes, subía a París para conquistar a Geneviève. Ayer regresó a la Compañía, tras poner orden en su derrota. Es él quien abandona estas llanuras, estas ciudades, estas luces que se alejan. Quien se desnuda de ellas. Dentro de una hora brillará el faro de Tánger: Jacques Bernis, hasta el faro de Tánger, recordará.
Segunda parte
I
Tengo que volver atrás, contar estos dos meses pasados, ¿qué quedaría si no lo hiciera? Cuando los acontecimientos que voy a contar hayan terminado poco a poco de agitarse, de trazar sus círculos concéntricos sobre los personajes a los que simplemente han borrado, como el agua que se cierra en un lago, cuando se hayan amortiguado las emociones punzantes, luego menos punzantes y luego dulces que les debo, el mundo volverá a parecerme seguro. ¿No puedo ya pasear por donde debería ser cruel el recuerdo de Geneviève y Bernis, sin que apenas me toque el pesar?
* * *
Dos meses antes subía a París, pero, después de tanta ausencia, ya no se encuentra tu lugar: se estorba en una ciudad. Ya no era más que Jacques Bernis vestido con una chaqueta que olía a alcanfor. Se movía con un cuerpo entumecido, torpe, y pedía a sus cantimploras, demasiado bien ordenadas en un rincón de la habitación, todo lo que revelaban de inestable, de provisional: aquella habitación aún no había sido conquistada por la ropa blanca ni por los libros.
«Hola... ¿Eres tú?». Hace inventario de sus amistades. Se exclaman, lo felicitan:
«¡Has vuelto! ¡Bravo!
—¡Sí! ¿Cuándo te veré?».
Justo hoy no estamos libres. ¿Mañana? Mañana jugamos al golf, pero que venga también. ¿No quiere? Entonces pasado mañana. Cena. A las ocho en punto.
Entra pesadamente en un salón de baile y, entre los gigolós, guarda su abrigo como si fuera un traje de explorador. Viven la noche en ese recinto como peces en un acuario, cantan madrigales, bailan, vuelven a beber. Bernis, en ese ambiente confuso, donde solo él conserva la razón, se siente pesado como un porteador, le pesan las piernas. Sus pensamientos no tienen halo. Avanza entre las mesas hacia un lugar libre. Las miradas de las mujeres que rozan las suyas se apartan, parecen apagarse. Los jóvenes se apartan con flexibilidad para dejarlo pasar. Así, por la noche, los cigarrillos de los centinelas, a medida que avanza el oficial de guardia, caen de sus dedos.
Encontrábamos este mundo cada vez, como los marineros bretones encuentran su pueblo de postal y a su novia demasiado fiel, apenas envejecida a su regreso. Siempre igual, el grabado de un libro de infancia. Al reconocerlo todo tan bien en su sitio, tan bien regulado por el destino, temíamos algo oscuro. Bernis se informaba de un amigo: «Sí, el mismo. No le van muy bien las cosas. Ya sabes... la vida». Todos eran prisioneros de sí mismos, limitados por ese freno oscuro y no como él, ese fugitivo, ese niño pobre, ese mago.
Los rostros de sus amigos apenas desgastados, apenas adelgazados por dos inviernos, por dos veranos. Esa mujer en un rincón del bar: la reconocía. El rostro apenas cansado de haber servido tantas sonrisas. El camarero: el mismo. Tuvo miedo de que lo reconociera, como si esa voz que lo llamaba fuera a resucitar en él a un Bernis muerto, un Bernis sin alas, un Bernis que no había escapado.
Poco a poco, durante el regreso, un paisaje se construía ya a su alrededor, como una prisión. Las arenas del Sáhara, las rocas de España, se retiraban poco a poco, como trajes de teatro, del paisaje real que iba a aparecer. Por fin, una vez cruzada la frontera, Perpiñán se presentaba con su llanura. Esa llanura donde aún se arrastraba el sol, en rayos oblicuos, alargados, cada minuto más desgastados, esos trajes dorados, aquí y allá sobre la hierba, cada minuto más frágiles, más transparentes, que no se apagan, sino que se evaporan. Entonces, ese limo verde, oscuro y suave bajo el aire azul. Ese fondo tranquilo. Motor al ralentí, esa inmersión hacia ese fondo marino donde todo descansa, donde todo adquiere la evidencia y la duración de un muro.
Ese trayecto en coche desde el aeropuerto hasta la estación. Esos rostros frente al suyo, cerrados, endurecidos. Esas manos que llevaban grabado su destino y descansaban planas sobre las rodillas, tan pesadas. Esos campesinos con los que se cruzaba, que volvían de los campos. Esa joven delante de su puerta que esperaba a un hombre entre cien mil, que había renunciado a cien mil esperanzas. Esa madre que mecía a un niño, que ya era prisionera, que no podía huir.
Bernis, directamente inmerso en el secreto de las cosas, regresaba al país por el sendero más íntimo, con las manos en los bolsillos, sin maleta, como un piloto de línea. En el mundo más inmutable, donde para tocar una pared, para ampliar un campo, se necesitaban veinte años de juicios.
Después de dos años de África y de paisajes móviles y siempre cambiantes como la superficie del mar, pero que, uno a uno, robados, dejaban desnudo aquel viejo paisaje, el único, el eterno, aquel del que había salido, pisaba tierra firme, arcángel triste.
«Y aquí todo igual...».
Temía encontrar las cosas diferentes y ahora sufría al descubrirlas tan parecidas. Ya no esperaba de los encuentros y las amistades más que un vago aburrimiento. Desde lejos se imagina. Al principio, las ternuras se abandonan con un nudo en el corazón, pero también con la extraña sensación de un tesoro enterrado bajo tierra. Estas huidas a veces dan testimonio de un amor mezquino. Una noche en el Sáhara poblado de estrellas, mientras soñaba con esos afectos lejanos, cálidos y cubiertos por la noche, por el tiempo, como semillas, tuvo la repentina sensación de haberse apartado un poco para mirar dormir. Apoyado en el avión averiado, frente a esa curva de arena, ese declive del horizonte, velaba por sus amores como un pastor...
«¡Y esto es lo que encuentro!».
Y Bernis me escribió un día:
... No te hablo de mi regreso: me creo dueño de las cosas cuando las emociones me responden. Pero ninguna se ha despertado. Era como ese peregrino que llega un minuto tarde a Jerusalén. Su deseo, su fe acaban de morir: encuentra piedras. Esta ciudad aquí: un muro. Quiero marcharme. ¿Te acuerdas de aquella primera partida? La hicimos juntos. Murcia, Granada, acostadas como baratijas en su vitrina y, como no aterrizábamos, sepultadas en el pasado. Depositadas allí por los siglos que se retiran. El motor hacía ese ruido denso que solo existe y detrás del cual el paisaje pasa en silencio como una película. Y ese frío, porque volábamos alto: esas ciudades atrapadas en el hielo. ¿Te acuerdas?
He guardado los papeles que me pasaste:
«Vigila ese ruido extraño... no te adentres en el estrecho si aumenta». Dos horas después, en Gibraltar: «Espera a Tarifa para cruzar: mejor». En Tánger: «No te quedes mucho tiempo: terreno blando».
Así de sencillo. Con esas frases se conquista el mundo. Descubrí una estrategia que esas órdenes breves hacían tan poderosa. Tánger, esa pequeña ciudad sin importancia, fue mi primera conquista. Fue, ya ves, mi primer robo. Sí. En vertical, al principio, pero muy lejos. Luego, durante el descenso, ese estallido de prados, flores, casas. Traía a la luz una ciudad sumergida que cobraba vida. Y de repente, ese maravilloso descubrimiento: a quinientos metros del terreno, ese árabe que araba, al que atraje hacia mí, al que convertí en un hombre a mi escala, que era realmente mi botín de guerra o mi creación o mi juego. Había tomado un rehén y África me pertenecía.
Dos minutos más tarde, de pie sobre la hierba, era joven, como posado en alguna estrella donde la vida vuelve a empezar. En ese clima nuevo. Me sentía en ese suelo, en ese cielo, como un árbol joven. Y me estiraba del viaje con ese hambre adorable. Daba pasos largos y flexibles para descansar de la conducción y reía al reunirme con mi sombra: el aterrizaje.
¡Y aquella primavera! ¿Te acuerdas de aquella primavera después de la lluvia gris de Toulouse? Aquel aire tan nuevo que circulaba entre las cosas. Cada mujer guardaba un secreto: un acento, un gesto, un silencio. Y todas eran deseables. Y luego, ya me conoces, esa prisa por volver a partir, por buscar más lejos lo que intuía y no comprendía, porque yo era ese zahorí cuyo sauce tiembla y que recorre el mundo hasta encontrar el tesoro.
Pero dime qué es lo que busco y por qué, apoyado en la ventana de la ciudad de mis amigos, de mis deseos, de mis recuerdos, me desespero. ¿Por qué, por primera vez, no descubro la fuente y me siento tan lejos del tesoro? ¿Cuál es esa promesa oscura que me hicieron y que un dios oscuro no cumple?
* * *
He encontrado la fuente. ¿Te acuerdas? Es Geneviève...
* * *
Al leer estas palabras de Bernis, Geneviève, cerré los ojos y te volví a ver de niña. Quince años cuando teníamos trece. ¿Cómo habrías envejecido en nuestros recuerdos? Seguías siendo aquella niña frágil, y era a ella a quien, cuando oíamos hablar de ti, nos atrevíamos a buscar, sorprendidos, en la vida.
Mientras otras empujaban ante el altar a una mujer ya hecha, Bernis y yo, desde el fondo de África, prometimos en matrimonio a una niña. Fuiste, con quince años, la madre más joven. A la edad en que se raspan las piernas desnudas con las ramas, tú exigías una cuna de verdad, un juguete real. Y mientras entre los tuyos, que no adivinaban el prodigio, hacías en la vida gestos humildes de mujer, vivías para nosotros un cuento encantado y entrabas en el mundo por la puerta mágica, como en un baile de disfraces, un baile de niños, disfrazada de esposa, de madre, de hada...
Porque eras un hada. Lo recuerdo. Vivías bajo los gruesos muros de una vieja casa. Te veo apoyada en la ventana, con un hueco a modo de mirilla, y mirando la luna. Estaba saliendo. Y la llanura comenzaba a murmurar y sacudía con sus alas las cigarras, con sus vientres las ranas, con sus cuernos los bueyes que regresaban. La luna subía. A veces, desde el pueblo se alzaba un toque fúnebre que llevaba a los grillos, a los trigos, a las cigarras, la inexplicable muerte. Y tú te inclinabas hacia delante, preocupada solo por los novios, porque nada está tan amenazado como la esperanza. Pero la luna subía. Entonces, cubriendo el toque fúnebre, los búhos se llamaban unos a otros por amor. Los perros callejeros la rodeaban en círculo y le ladraban. Y cada árbol, cada hierba, cada junco estaba vivo. Y la luna subía.
Entonces nos cogías de las manos y nos decías que escucháramos porque eran los ruidos de la tierra y que eran tranquilizadores y buenos.
Estabas tan bien protegida por esa casa y, a su alrededor, por ese vestido vivo de la tierra. Habías hecho tantos pactos con los tilos, con los robles, con los rebaños, que te llamábamos su princesa. Tu rostro se iba apaciguando poco a poco cuando, al atardecer, se ponía el mundo en orden para pasar la noche. «El granjero ha recogido a sus animales». Lo leíais a la luz lejana de los establos. Un ruido sordo: «Cierran la esclusa». Todo estaba en orden. Por fin, el rápido de las siete de la tarde hacía su tormenta, doblaba la provincia y se escapaba, limpiando por fin tu mundo de lo que es inquieto, móvil, incierto como un rostro en las ventanas de los coches cama. Y era la cena en un comedor demasiado grande, mal iluminado, donde te convertías en la reina de la noche porque te vigilábamos sin descanso como espías. Te sentabas en silencio entre gente mayor, en medio de la madera, inclinada hacia delante, ofreciendo solo tu cabello al recinto dorado de las lámparas, coronada de luz, reinabas. Nos parecías eterna por estar tan unida a las cosas, tan segura de las cosas, de tus pensamientos, de tu futuro. Reinabas...
Pero queríamos saber si era posible hacerte sufrir, abrazarte hasta ahogarte, porque sentíamos en ti una presencia humana que queríamos sacar a la luz. Una ternura, una angustia que queríamos llevar a los ojos. Y Bernis te abrazaba y te sonrojabas. Y Bernis te apretaba más fuerte y tus ojos se llenaban de lágrimas sin que tus labios se afearan, como a las ancianas que lloran, y Bernis me decía que esas lágrimas venían del corazón repentinamente lleno, más preciosas que los diamantes, y que quien las bebiera sería inmortal. También me decía que tú habitabas en tu cuerpo, como esa hada bajo las aguas, y que él conocía mil hechizos para traerte de vuelta a la superficie, el más seguro de los cuales era hacerte llorar. Así era como te robábamos el amor. Pero, cuando te soltábamos, tú reías y esa risa nos llenaba de confusión. Así vuela un pájaro, menos apretado.
«Geneviève, léenos unos versos».
Leías poco y pensábamos que ya lo sabías todo. Nunca te vimos sorprendida.
«Léenos unos versos...».
Tú leías y, para nosotros, eran enseñanzas sobre el mundo, sobre la vida, que no nos llegaban del poeta, sino de tu sabiduría. Y las angustias de los amantes y los llantos de las reinas se convertían en grandes cosas tranquilas. Moríamos de amor con tanta calma en tu voz...
«Geneviève, ¿es verdad que se muere de amor?»
Interrumpías los versos, reflexionabas seriamente. Sin duda buscabas la respuesta en los helechos, los grillos, las abejas, y respondías «sí», ya que las abejas mueren por amor. Era necesario y tranquilizador.
«Geneviève, ¿qué es un amante?»
Queríamos hacerte sonrojar. No te sonrojabas. Apenas menos alegre, mirabas de frente el estanque tembloroso bajo la luna. Pensábamos que un amante era para ti esa luz.
«Geneviève, ¿tienes un amante?».
¡Esta vez te sonrojarías! Pero no. Sonreías sin vergüenza. Negabas con la cabeza. En tu reino, una estación trae las flores, el otoño los frutos, una estación trae el amor: la vida es sencilla.
«Genoveva, ¿sabes lo que haremos más tarde?» Queríamos deslumbrarte y te llamábamos: débil mujer. «Seremos, débil mujer, conquistadores». Te explicábamos la vida. Los conquistadores que regresan cargados de gloria y toman como amante a la mujer que amaban.
«Entonces seremos tus amantes. Esclava, léenos versos...».
Pero tú ya no leías. Apartabas el libro. De repente sentías tu vida tan segura, como un árbol joven sentiría crecer y desarrollarse la semilla al sol. Ya no era más que lo necesario. Nosotros éramos conquistadores de cuento, pero tú te apoyabas en tus helechos, tus abejas, tus cabras, tus estrellas, escuchabas las voces de tus ranas, sacabas tu confianza de toda esa vida que brotaba a tu alrededor en la paz nocturna y dentro de ti, desde los tobillos hasta la nuca, para ese destino inexpresable y, sin embargo, seguro.
Y como la luna estaba alta y era hora de dormir, cerrabas la ventana y la luna brillaba detrás del cristal. Y te decíamos que habías cerrado el cielo como un escaparate y que la luna estaba atrapada allí, junto con un puñado de estrellas, porque buscábamos por todos los símbolos, por todas las trampas, para arrastrarte, bajo las apariencias, a ese fondo de los mares donde nos llamaba nuestra inquietud.
* * *
... He vuelto a encontrar la fuente. Es lo que necesitaba para descansar del viaje. Está presente. Las demás... Hay mujeres de las que decíamos que, después del amor, son rechazadas lejos, hacia las estrellas, que no son más que una construcción del corazón. Geneviève... ¿te acuerdas? Decíamos que ella estaba habitada. La he reencontrado como se reencuentra el sentido de las cosas y camino a su lado en un mundo cuyo interior por fin descubro...
Ella le venía de las cosas. Servía de intermediaria, después de mil divorcios, para mil matrimonios. Le devolvía esos castaños, ese bulevar, esa fuente. Cada cosa volvía a llevar ese secreto en su centro, que es su alma. El parque ya no estaba peinado, rapado y despojado como para un americano, sino que precisamente se encontraba ese desorden en los senderos, esas hojas secas, ese pañuelo perdido que dejan allí los amantes. Y el parque se convertía en una trampa.
II
Nunca le había hablado a Bernis de Herlin, su marido, pero esa noche dijo: «Una cena aburrida, Jacques, hay mucha gente: ¡cenad con nosotros, así estaré menos sola!».
Herlin gesticula. Demasiado. ¿Por qué esa seguridad que despojará en la intimidad? Ella lo mira con inquietud. Este hombre proyecta una imagen que se ha creado. No por vanidad, sino para creer en sí mismo. «Muy acertada tu observación, querido». Geneviève aparta la cabeza, hastiada: ¡ese gesto redondo, ese tono, esa aparente seguridad!
«¡Camarero! Cigarros».
Nunca lo había visto tan activo, embriagado, al parecer, de su poder. En un restaurante, sobre un taburete, se dirige al mundo. Una palabra toca una idea y la derriba. Una palabra toca al camarero, al maître y los pone en movimiento.
Geneviève sonríe a medias: ¿por qué esta cena política? ¿Por qué esta manía por la política desde hace seis meses? A Herlin le basta con sentir que ideas poderosas pasan por él para creerse fuerte. Entonces, maravillado, se aleja un poco de su estatua y se contempla.
Ella los abandona a su juego y se vuelve hacia Bernis:
«Hijo pródigo, háblame del desierto... ¿Cuándo volverás para siempre?».
Bernis la mira.
Bernis adivina a una niña de quince años, que le sonríe bajo la mujer desconocida, como en los cuentos de hadas. Una niña que se esconde, pero esboza ese gesto y se delata: Geneviève, recuerdo el hechizo. Habrá que abrazarte y apretarte hasta hacerte daño, y es ella, devuelta a la luz, la que llorará...
Los hombres, ahora, inclinan hacia Geneviève sus pecheros blancos y hacen su trabajo de seductores, como si se ganara a la mujer con ideas, con imágenes, como si la mujer fuera el premio de tal concurso. Su marido también se muestra encantador y la deseará esta noche. La descubre cuando los demás la han deseado. Cuando, con su vestido de noche, su brillo, su deseo de gustar, bajo la mujer ha brillado un poco la cortesana. Ella piensa: él ama lo mediocre. ¿Por qué nunca se ama por completo? Se ama una parte de ella, pero se deja a la otra en la sombra. Se ama como se ama la música, el lujo. Ella es espiritual o sentimental y se la desea. Pero lo que cree, lo que siente, lo que lleva dentro... no importa. Su ternura por su hijo, sus preocupaciones más razonables, toda esa parte oscura: se la descuida.
Todos los hombres que la rodean se vuelven débiles. Se ofenden con ella, se ablandan con ella y parecen decirle para complacerla: seré el hombre que tú quieras. Y es verdad. Para ellos no tiene ninguna importancia. Lo que les importaría sería acostarse con ella.
Ella no siempre piensa en el amor: ¡no tiene tiempo!
Recuerda los primeros días de su compromiso. Sonríe: Herlin descubre de repente que está enamorado (¿acaso lo había olvidado?). Quiere hablar con ella, ganarse su confianza, conquistarla: «Eh, no tengo tiempo...». Ella caminaba delante de él por el sendero y, con un movimiento nervioso, cortaba las ramas jóvenes al ritmo de una canción. La tierra húmeda olía bien. Las ramas caían como lluvia sobre su rostro. Ella repetía: «No tengo tiempo... ¡no tengo tiempo!». Primero tenía que correr al invernadero a vigilar sus flores.
«¡Geneviève, eres una niña cruel!
—Sí, claro. Mira mis rosas, ¡qué pesadas son! Es admirable que una flor pese tanto.
—Geneviève, déjame darte un beso...
—Claro. ¿Por qué no? ¿Te gustan mis rosas?».
A los hombres siempre les gustan sus rosas.
«No, no, mi pequeño Jacques, no estoy triste». Se inclina hacia Bernis: «Me acuerdo... era una niña muy rara. Me había creado un Dios a mi manera. Si me entraba una desesperación infantil, lloraba todo el día por lo irreparable. Pero por la noche, en cuanto se apagaba la lámpara, iba a buscar a mi amigo. Le decía en mi oración: esto es lo que me pasa y soy demasiado débil para reparar mi vida arruinada. Pero te lo doy todo: tú eres mucho más fuerte que yo. Arreglártelas. Y me quedaba dormida».
Y luego, entre las cosas poco seguras, hay tantas obedientes. Ella reinaba sobre los libros, las flores, los amigos. Mantenía pactos con ellos. Conocía el gesto que les hacía sonreír, la palabra de unión, la única: «Ah, eres tú, mi viejo astrólogo...». O cuando entraba Bernis: «Siéntate, hijo pródigo...». Todos estaban unidos a ella por un secreto, por esa dulzura de ser descubierto, de estar comprometido. La amistad más pura se enriquecía como un crimen.
«Geneviève —decía Bernis—, tú siempre reinas sobre las cosas».
Movía un poco los muebles del salón, arrastraba aquel sillón, y el amigo encontraba por fin, allí, sorprendido, su verdadero lugar en el mundo. Tras la vida de todo un día, qué tumulto silencioso de música dispersa, de flores marchitas: todo lo que la amistad destroza en la tierra. Geneviève, sin hacer ruido, ponía paz en su reino. Y Bernis sentía tan lejana en ella, tan bien defendida, a la niña cautiva que lo había amado...
Pero las cosas, un día, se rebelaron.
III
«Déjame dormir...
—¡Es inconcebible! Levántate. El niño se está ahogando».
Arrancada del sueño, corrió hacia la cama. El niño dormía. Brillaba por la fiebre, respiraba con dificultad, pero tranquilo. En su semisueño, Geneviève imaginaba el aliento apresurado de los remolcadores. «¡Qué trabajo!» ¡Y eso llevaba tres días! Incapaz de pensar en nada, permaneció inclinada sobre el enfermo.
«¿Por qué me dijiste que se estaba asfixiando? ¿Por qué me asustaste?».
Su corazón seguía latiendo con fuerza.
Herlin respondió:
«Lo creí».
Ella sabía que mentía. Afectado por alguna angustia, incapaz de sufrir solo, compartía esa angustia. La paz del mundo, cuando él sufría, se le hacía insoportable. Y, sin embargo, después de tres noches en vela, necesitaba una hora de descanso. Ya no sabía dónde estaba.
Perdonaba esos mil chantajes porque las palabras... ¿qué importancia tenían? ¡Qué ridículo era ese recuento de horas de sueño!
«No eres razonable», se limitó a decir, y luego, para suavizar: «Eres un niño...».
Sin transición, le preguntó la hora a la guarda.
«Las dos y veinte.
—Ah, ¿sí?».
Geneviève repetía «las dos y veinte...», como si se impusiera un gesto urgente. Pero no. No había nada más que esperar, como cuando se está de viaje. Dio unas palmaditas a la cama, ordenó los frascos, tocó la ventana. Creaba un orden invisible y misterioso.
«Deberías dormir un poco», le decía la niñera.
Luego, silencio. Y de nuevo, la opresión de un viaje en el que el paisaje invisible corre.
«Este niño al que hemos visto crecer, al que hemos querido...», recitaba Herlin. Quería que Geneviève le compadeciera. Ese papel de padre desdichado...
«Ocúpate, viejo, ¡haz algo!», le aconsejaba suavemente Geneviève. «Tienes una cita de negocios: ¡vete!».
Ella lo empujaba por los hombros, pero él cultivaba su dolor:
«¡Cómo quieres! En un momento así...».
En un momento como este, se decía Geneviève, pero... ¡pero más que nunca! Sentía una extraña necesidad de orden. Ese jarrón desplazado, el abrigo de Herlin tirado sobre un mueble, el polvo sobre la consola, eran... eran pasos ganados por el enemigo. Indicios de una oscura debacle. Ella luchaba contra esa debacle. El oro de los adornos, los muebles ordenados son realidades claras en la superficie. Todo lo que era sano, limpio y brillante parecía proteger a Geneviève de la muerte, que es oscura.
El médico decía: «Se puede arreglar: el niño es fuerte». Claro. Cuando dormía, se aferraba a la vida con sus dos puñitos cerrados. Era tan bonito. Era tan sólido.
«Señora, deberías salir un poco, dar un paseo», decía la niñera; «yo iré después. Si no, no vamos a aguantar».
Y era extraño ver a ese niño que agotaba a dos mujeres. Con los ojos cerrados y la respiración entrecortada, las arrastraba al fin del mundo.
Y Geneviève salía para huir de Herlin. Él le daba sermones: «Tu deber más elemental... Tu orgullo...». Ella no entendía nada de todas esas frases, porque tenía sueño, pero algunas palabras le sorprendían al pasar, como «orgullo». ¿Por qué orgullo? ¿Qué viene aquí?
El médico se sorprendía de que aquella joven no llorara, no pronunciara una palabra inútil y le sirviera como una enfermera precisa. Admiraba a aquella pequeña sirvienta de la vida. Y para Geneviève, aquellas visitas eran los mejores momentos del día. No porque él la consolara: no decía nada. Sino porque en él aquel cuerpo de niña encontraba su lugar exacto. Porque todo lo grave, oscuro e insalubre se expresaba. ¡Qué protección en esa lucha contra la sombra! Y esa misma operación de anteayer... Herlin gemía en el salón. Ella se había quedado. El cirujano entraba en la habitación con la bata blanca, como el poder tranquilo del día. El interno y él comenzaban una rápida lucha. Palabras desnudas, órdenes: cloroformo, apretar, yodo, pronunciadas en voz baja y desprovistas de emoción. Y de repente, como Bernis en su avión, tuvo la revelación de una estrategia tan poderosa: iban a vencer.
«¿Cómo puedes ver eso?», decía Herlin, «¿eres una madre sin corazón?».
Una mañana, delante del médico, se deslizó suavemente por un sillón y se desmayó. Cuando volvió en sí, él no le habló de valor ni de esperanza, ni le expresó ninguna compasión. La miró con gravedad y le dijo: «Te estás cansando demasiado. Esto no es serio. Te ordeno que salgas esta tarde. No vayas al teatro, la gente sería demasiado estrecha de miras para entenderlo, pero haz algo parecido».
Y pensaba:
«Esto es lo más verdadero que he visto en mi vida».
La frescura del bulevar la sorprendió. Caminaba y sentía un gran descanso al recordar su infancia. Árboles, llanuras. Cosas sencillas. Un día, mucho más tarde, aquel niño se le había aparecido y era algo incomprensible y, al mismo tiempo, aún más sencillo. Una evidencia más fuerte que las demás. Ella había servido a aquel niño en la superficie de las cosas y entre otras cosas vivas. Y no existían palabras para describir lo que había sentido de inmediato. Se había sentido... sí, eso es: inteligente. Y segura de sí misma y conectada con todo y parte de una gran sinfonía. Se había dejado llevar hasta su ventana por la noche. Los árboles vivían, crecían, sacaban la primavera del suelo: ella era igual que ellos. Y su hijo, cerca de ella, respiraba débilmente y era el motor del mundo, y su débil respiración animaba el mundo.
Pero desde hacía tres días, qué confusión. El más mínimo gesto —abrir la ventana, cerrarla— se volvía trascendental. Ya no sabías qué hacer. Tocabas los frascos, las sábanas, al niño, sin saber el alcance de tu gesto en un mundo oscuro.
Pasaba por delante de una tienda de antigüedades. Geneviève pensaba en los adornos de su salón como en trampas para el sol. Le gustaba todo lo que retenía la luz, todo lo que emergía, bien iluminado, en la superficie. Se detuvo para saborear en ese cristal una sonrisa silenciosa: la que brilla en los buenos vinos años. En su conciencia cansada, mezclaba luz, salud, certeza de vivir y deseaba para esa habitación infantil en fuga ese reflejo posado como un clavo de oro.
IV
Herlin volvió a la carga. «¡Y tienes el descaro de divertirte, de hurgar en las tiendas de antigüedades! ¡Nunca te lo perdonaré! Es... —buscaba las palabras—, es monstruoso, inconcebible, ¡indigno de una madre!». Había sacado mecánicamente un cigarrillo y balanceaba con una mano una cajetilla roja. Geneviève oyó aún: «¡El respeto por uno mismo!». Ella pensaba también: «¿Va a encender el cigarrillo?».
«Sí...», soltó lentamente Herlin, que se había guardado esa revelación para el final: «Sí... ¡Y mientras la madre se divierte, el niño vomita sangre!».
Geneviève se puso muy pálida.
Ella quiso salir de la habitación, pero él le cerró la puerta. «¡Quédate!». Respiraba con dificultad, como un animal. ¡Le haría pagar toda la angustia que había soportado solo!
«Me harás daño y luego te arrepentirás», le dijo Geneviève con sencillez.
Pero ese comentario, dirigido al globo de aire que era él, a su nulidad ante las cosas, fue el golpe decisivo que acabó con su exaltada exaltación. Y recitó. Sí, ella siempre había sido indiferente a sus esfuerzos, coqueta, frívola. Sí, él, Herlin, había sido durante mucho tiempo un tonto, que había depositado en ella toda su fuerza. Sí. Pero todo eso no era nada: él sufría solo, en la vida siempre se está solo... Geneviève, exasperada, se apartó: él la volvió hacia sí y soltó:
«Pero las faltas de las mujeres se pagan».
Y como ella seguía esquivándolo, él se impuso con una afrenta:
«El niño muere: ¡es el dedo de Dios!».
Su ira se desvaneció de golpe, como después de un asesinato. Una vez pronunciadas esas palabras, él mismo quedó estupefacto. Geneviève, pálida como la cera, dio un paso hacia la puerta. Él adivinó qué imagen se llevaba de él, cuando la única que él quería transmitirle era noble. Y sintió el deseo de borrar esa imagen, de reparar el daño, de inculcarle a la fuerza una imagen dulce.
Con voz repentinamente quebrada:
«Perdón... vuelve... ¡he estado loco!».
Con la mano en el picaporte y medio volviéndose hacia él, le parece un animal salvaje dispuesto a huir si él se mueve. No se mueve.
«Ven... tengo que hablar contigo... es difícil...».
Ella permanece inmóvil: ¿de qué tiene miedo? Él casi se irrita ante un temor tan vano. Quiere decirle que estaba loco, que fue cruel e injusto, que solo ella es verdadera, pero primero tiene que acercarse, mostrar confianza, entregarse. Entonces se humillará ante ella. Entonces ella lo entenderá... pero ya está girando el pomo de la puerta.
Extiende el brazo y la agarra bruscamente por la muñeca. Ella lo mira con un desprecio aplastante. Él se empeña: ahora hay que mantenerla a toda costa bajo su yugo, mostrarle su fuerza, decirle: «Mira: abro las manos».
Primero tiró suavemente, luego con fuerza del frágil brazo. Ella levantó la mano dispuesta a abofetearlo, pero él le paralizó la otra mano. Ahora le hacía daño. Sentía que le hacía daño. Pensaba en los niños que agarran un gato salvaje y, para domesticarlo a la fuerza, casi lo estrangulan para acariciarlo a la fuerza. Para ser amable. Respiró profundamente: «Te estoy haciendo daño, todo está perdido». Durante unos segundos sintió el loco deseo de ahogar con Geneviève esa imagen de sí mismo que se estaba formando y que le aterrorizaba.
Finalmente, aflojó los dedos con una extraña sensación de impotencia y vacío. Ella se apartó sin prisa, como si realmente ya no tuviera nada que temer, como si algo la hubiera puesto de repente fuera de su alcance. Él no existía. Ella se demoró, se arregló lentamente el peinado y, muy erguida, salió.
Por la noche, cuando Bernis fue a verla, ella no le dijo nada. Esas cosas no se confiesan. Pero le hizo contar recuerdos de su infancia común y de la vida de él allí. Y eso porque le confiaba una niña pequeña a quien consolar, y a las niñas se las consuela con imágenes.
Ella apoyaba la frente en su hombro y Bernis creía que Geneviève, toda entera, encontraba allí su refugio. Sin duda, ella también lo creía. Sin duda, no sabían que, bajo una caricia, se aventura muy poco de uno mismo.
V
«¿Tú en mi casa a estas horas, Geneviève? Qué pálida estás...».
Geneviève se queda callada. El reloj hace un tictac insoportable. La luz de la lámpara ya se mezcla con la del amanecer, una mezcla lúgubre que provoca fiebre. Esa ventana da náuseas. ¡Geneviève hace un esfuerzo!
«He visto luz y he venido...», y no encuentra nada más que decir.
«Sí, Geneviève, yo... estoy leyendo, ya ves...».
Los libros encuadernados forman manchas amarillas, blancas y rojas. «Pétalos», piensa Geneviève. Bernis espera. Geneviève permanece inmóvil.
«Estaba soñando en este sillón, Geneviève, abría un libro, luego otro, tenía la impresión de haberlo leído todo».
Da la imagen de un anciano para ocultar su entusiasmo y, con la voz más tranquila:
«¿Tienes algo que decirme, Geneviève?».
Pero en el fondo piensa: «Es un prodigio del amor».
Geneviève lucha contra una sola idea: no lo sabe... Y lo mira con asombro. Añade en voz alta:
«He venido...»
Y le pasa la mano por la frente.
Las ventanas se vuelven blancas y llenan la habitación de una luz de acuario. «La lámpara se apaga», piensa Geneviève.
Luego, de repente, con angustia:
«Jacques, Jacques, llévame de aquí».
Bernis está pálido y la toma en sus brazos y la mece.
Geneviève cierra los ojos:
«Me vas a llevar...».
El tiempo pasa sobre su hombro sin hacer daño. Es casi una alegría renunciar a todo: uno se abandona, se deja llevar por la corriente, parece que la propia vida se escapa... se escapa. Ella sueña en voz alta «sin hacerme daño».
Bernis le acaricia la cara. Ella recuerda algo: «Cinco años, cinco años... ¡y está permitido!». Piensa de nuevo: «Le di tanto...».
«Jacques... Jacques... Mi hijo ha muerto...».
«Verás, he huido de casa. Necesito tanto paz. Aún no lo entiendo, aún no siento dolor. ¿Soy una mujer sin corazón? Los demás lloran y quieren consolarme. Están conmovidos por ser tan buenos. Pero verás... aún no tengo recuerdos.
A ti puedo contártelo todo. La muerte llega con un gran desorden: las pinchazos, los vendajes, los telegramas. Después de varias noches sin dormir, crees que estás soñando. Durante las consultas, apoyas la cabeza hueca contra la pared.
«¡Y las discusiones con mi marido, qué pesadilla! Hoy, poco antes... me ha agarrado de la muñeca y he creído que me la iba a retorcer. Todo por una inyección. Pero yo lo sabía... no era el momento. Después quería que le perdonara, ¡pero no importaba! Yo le respondía: «Sí... sí... Déjame ir con mi hijo». Él bloqueaba la puerta: «Perdóname... ¡lo necesito!». Un verdadero capricho. «Vamos, déjame pasar. Te perdono». Él: «Sí, con los labios, pero no con el corazón». Y así sucesivamente, me volvía loca.
«Entonces, claro, cuando se acaba, no sientes una gran desesperación. Casi te sorprende la paz, el silencio. Pensaba... pensaba: el niño descansa. Eso es todo. También me parecía que había llegado al amanecer, muy lejos, no sabía dónde, y no sabía qué hacer. Pensaba: «Hemos llegado». Mirando las jeringuillas, los medicamentos, me decía: «Ya no tiene sentido... hemos llegado». Y me desmayé.
De repente, se sorprende:
«He estado loca al venir».
Siente que el amanecer blanquea allí un gran desastre. Las sábanas frías y deshechas. Toallas tiradas sobre los muebles, una silla caída. Tiene que oponerse apresuradamente a este desastre. Tiene que volver a colocar rápidamente el sillón, el jarrón, el libro. Tiene que agotarse en vano rehaciendo el orden de las cosas que rodean la vida.
VI
Hemos venido a dar el pésame. Cuando hablamos, hacemos pausas. Dejamos que los pobres recuerdos que removemos se apacigüen en ella, y es un silencio tan indiscreto... Ella se mantenía erguida. Pronunciaba sin vacilar las palabras que todos evitábamos, la palabra: muerte. No quiere que busquemos en ella el eco de las frases que intentamos decir. Nos miraba fijamente a los ojos para que no nos atreviéramos a mirarla, pero, en cuanto bajaba la mirada...
Y los demás... Los que hasta la antesala caminan con una calma tranquila, pero, de la antesala al salón, dan unos pasos apresurados y pierden el equilibrio en sus brazos. Ni una palabra. Ella no les dirá ni una palabra. Ellos ahogan su dolor. Apretan contra su pecho a una niña crispada.
Su marido ahora habla de vender la casa. Dice: «¡Estos pobres recuerdos nos hacen daño!». Miente, el sufrimiento es casi una amiga. Pero se agita, le gustan los gestos grandilocuentes. Se marcha esta noche a Bruselas. Ella debe reunirse con él: «Si supieras el desorden que hay en la casa...».
Todo su pasado deshecho. Ese salón que tanto tiempo le había llevado amueblar. Esos muebles colocados allí, no por el hombre, ni por el comerciante, sino por el tiempo. Esos muebles no amueblaban el salón, sino su vida. Se aleja de la chimenea ese sillón y de la pared esa consola. Y he aquí que todo se desmorona del pasado, por primera vez con el rostro desnudo.