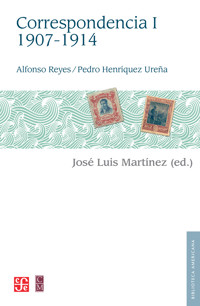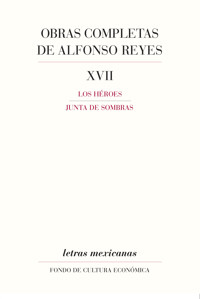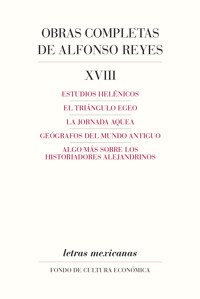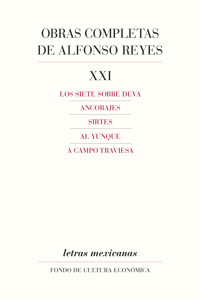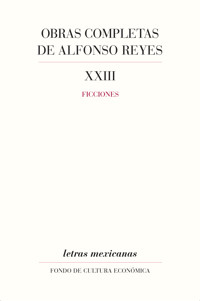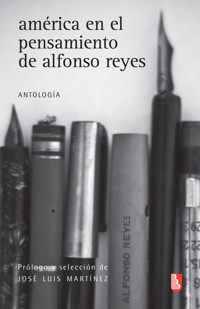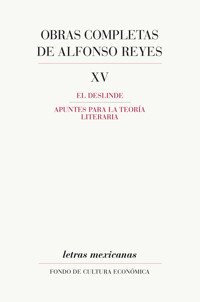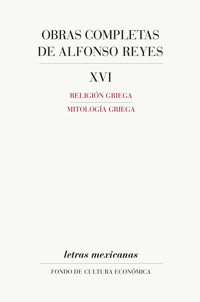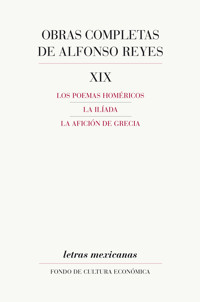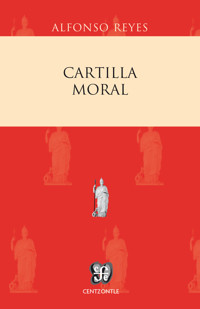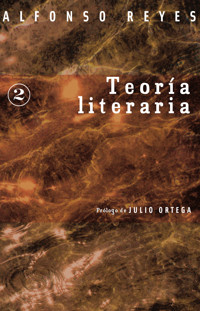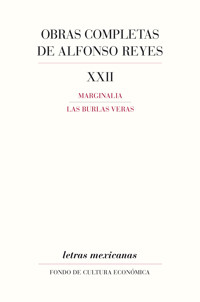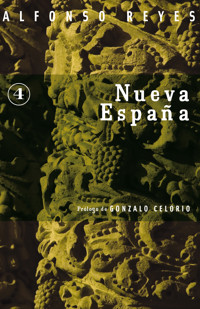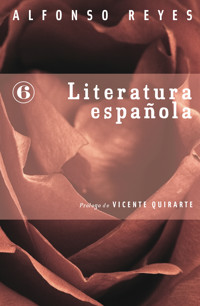3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
Ensayos de literatura (novela, poesía), crónicas de historia, artículos de filosofía y escritos sobre cultura contemporánea en general, redactados en distintas fechas que van de 1912 a 1957. Algunos trabajos fueron publicados con anterioridad, y ahora se reúnen en un solo volumen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ALFONSO REYES
Grata compañía
Pasado inmediato
Letras de la Nueva España
letras mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1960 Primera edición en libro electrónico, 2018
D. R. © 1960, Fondo de Cultura Económica D. R. © 1997, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6098-5 (ePub)ISBN 978-968-16-1445-4 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
CONTENIDO DE ESTE TOMO
I. Grata compañía reúne artículos que van de 1912 a 1946. Su primera sección se refiere a temas europeos no ibéricos; la segunda, a temas ibéricos y de nuestra América.
II. Pasado inmediato recoge ensayos fechados en 1937, 1939, 1941; pero en el que da título al libro se aprovecharon páginas de 1913, 1914, 1916. (Ver Obras completas, IV, pp. 581 y 582 y apéndice núm. 8, d y h.) Y en la “Recordación de Urbina” se refundieron pasajes escritos en una reseña de 1918. El orden de los ensayos se ha ajustado, en esta reimpresión, a la estricta cronología.
III. Letras de la Nueva España lleva un proemio que explica los orígenes de este libro, elaborado en 1946 a instancias de don Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación Pública en México. Con esta obra pueden relacionarse:
a) Resumen de la literatura mexicana (siglos XVI-XIX). México, Archivo de Alfonso Reyes, serie C, núm. 2, 1957, también preparado a instancias del señor Torres Bodet, a la sazón embajador de México en Francia, y que se reserva para un tomo futuro donde se recojan todos los folletos de dicho Archivo.b) Introducción a las Obras Completas de Ruiz de Alarcón, tomo I, edición al cuidado de A. Millares Carlo, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, pp. IX-XIX, introducción que no se ha considerado necesario desprender del volumen en que aparece, y menos después de mis varios estudios alarconianos anteriores, que dan ya toda la sustancia de estas páginas. (Ver mis Obras Completas, VI, pp. 89-135, 318-328 y 413-425, así como los pasajes sobre Alarcón en esta misma obra, Letras de la Nueva España.)I
GRATA COMPAÑÍA
NOTICIA
1. EDICIÓN ANTERIOR
Alfonso Reyes || Grata Compañía || Tezontle || México. 1948. 8º, 224 pp.
2. OBSERVACIONES
En la presente reimpresión se suprime el segundo fragmento de los “Recuerdos de Unamuno”, allá reproducido por error, pues consta ya en Reloj de Sol: “Unamuno dibujante” (Obras Completas, IV, pp. 390-391). Las ilustraciones de este fragmento, aunque corresponden a aquel viejo artículo, se repiten aquí tales como se encuentran en la edición anterior de Grata compañía, a objeto de que no se pierdan, dada su extrema curiosidad.
Con la página sobre Unamuno aquí conservada debe, pues, relacionarse ese viejo artículo y, además, el que inmediatamente lo precede: “Hermanito menor” (Obras Completas, IV, p. 389), “Sobre la nueva Fedra” (ibid., pp. 117-121), así como “Mis relaciones con Unamuno” (Marginalia, 2ª serie, México, 1954, pp. 49-52) y el folleto del catedrático de Salamanca don Manuel García Blanco, El escritor mexicano Alfonso Reyes y Unamuno (México, Archivo de Alfonso Reyes, serie F, núm. 1, 1956).
1
I. LAS “NUEVAS NOCHES ÁRABES” DE STEVENSON*
ES UN verdadero deleite estudiar a Stevenson. Es un autor múltiple y abarca todos los tonos de la escala entre la producción del inventor romántico y la del ensayista: desde Scott y Dumas hasta Montaigne y Pepys. Ahora quiero referirme a sus cuentos árabes y a uno solo de sus aspectos, porque, como él mismo decía, el que escribe un estudio corto necesita hacer una condensación lógica y eficaz de sus impresiones; necesita adoptar un punto de vista, y suprimir todas las circunstancias neutrales y, lo que no puede vivificar, omitirlo.
El conjunto: Stevenson —educado sobre todo en la escuela de la imitación o, para llamarla con la sugestiva palabra de Terencio, la contaminación— logró, en el pleno desarrollo de su arte literaria, trasfundir en sus Noches árabes, no el sabor asiático que resulta fácilmente imitable por todo escritor dueño de su estilo (y para Stevenson lo hubiera sido sobremanera), sino el alma de aquella mágica ficción oriental, su esencia y su secreto estético.
No necesitaba —escribe Sidney Colvin— ser o parecer especialmente original en la forma y en el modo de literatura que intentaba. Por la sola elección de asuntos, sabía siempre proporcionarse y proporcionar a su lector el placer de evocar, como una tonada familiar, alguna armonía de evocaciones literarias.
El estilo: Es verdad: el estilo, profundamente considerado —“el estilo es el hombre mismo”—, se obtiene por un reflejo natural del temperamento en el espejo de las palabras. Mas, digámoslo así, para que la superficie de las palabras brille como espejo y refleje, pulida, al hombre interior, un lento trabajo de depuración se necesita, un estudio largo y amoroso de los giros y de los vocablos, un constante interrogarse. En este concepto, el estilo, aun a pesar nuestro, cobra ademán y fisonomía especiales, correspondientes al ritmo de nuestra vida. Y en este concepto, el estilo de Stevenson es tan discernible de otro cualquiera como él mismo lo es de otro hombre.
Mas hay otra idea del estilo: el estilo como procedimiento para tratar los asuntos que el autor se propone. Así como en el primer sentido el estilo se califica de amanerado o natural (por más que ambos puedan ser igualmente naturales), de enfático o sencillo, de fuerte o débil (cualidades todas del temperamento), en este segundo se lo califica de adecuado o inadecuado: y ésta es cualidad de mera disciplina y cultura. Aquí es donde hay que exigir del escritor ductilidad, humildad para acatar el tono mismo de sus asuntos. Y esto lo sabía hacer Stevenson: acudir a la solicitación del asunto y dar a su estilo los atavíos, únicamente, de la especie literaria en que se empleaba, según el carácter en ella descubierto por los reiterados productos del arte y la experiencia. Así era posible mudar un poco el estilo con los asuntos (y quien no lo hace no sabe escribir) a pesar de la identidad fundamental e inconsciente, a pesar de seguir siendo el mismo hombre, a pesar de ser el mismo estilo; un estilo, en el caso, particularmente elegante y a veces sazonado con sabrosos regionalismos. Así, por la asimilación de los caracteres literarios y humanos impresos ya desde antes en el asunto, era posible provocar una armonía de asociaciones.
Ese estilo, pues, tan sencillo y tan apropiado —aquello dependía de esto—, ese estilo de ecos, como con justicia podemos llamarle por las sugestiones y recuerdos de que está tramado; ese estilo que sigue al asunto con la fidelidad de una sombra, es producto del ejercicio y del estudio, del mucho sentir, pensar y leer. No se encuentra en plano diverso de la literatura ideológica y complicada: es su natural prologación: es el río que se desliza en el cauce abierto por aquélla. Ocurre, considerándolo, aquella definición del arte, no menos exacta por provisional, que Stevenson escribió en cierta carta a un joven que se proponía abrazar la carrera artística: la carrera del arte consiste solamente en el gusto y el registro de la experiencia (“tasting and recording of experience”). Y éste, que es el problema del arte, es también el problema del conocimiento.
Tal estilo —que es, para la novela, lo que a la crítica el de Sainte-Beuve, el más propio para decirlo todo— es don exclusivo de los disciplinados. Para llegar a esto, algunos tienen que pasar antes por el Sturm und Drang, la famosa tormenta y tempestad ideológicas. Pero Stevenson ¿habrá nacido ya sabiendo que, según su máxima, el estilo es economía? Raleigh ha observado que Stevenson poseyó la rara facultad de hablarnos de sí mismo, en sus muchos ensayos personales, sin introducir al lector en familiaridades incómodas: triunfo de la disciplina, sin duda.
El espíritu: Así como en el estilo se descubre una “externalidad” sencilla y elegante, tan propia para el relato, así en el espíritu de las historias (New Arabian Nights) una feliz combinación de los más comunes sentimientos, voluntariamente lograda, y sobre todo un concepto sencillo del mundo, producen el efecto estético más clásico y puro. Porque la invención no se ha de mezclar con la crítica si se quiere un efecto clásico, y el arte de ficción sólo se equilibra cuando se asienta sobre elementos ideológicos no discutidos ya. Si a la invención ha precedido el Sturm und Drang, éste deberá haberse calmado ya. En este sentido, lo clásico es lo sencillo y lo inmediato. Pero a ello sólo se llega por lo complicado y lo mediato. A menos que se haya nacido griego.
Bien sé yo que a la hora presente la misma novela va haciéndose cada vez más crítica, y que su particular encanto empieza a residir, más que en los acontecimientos narrados, en las ideas que cruzan por las charlas y en las teorías propuestas, ya en los diálogos de los héroes, ya en los monólogos del autor. Hay que citar, como ejemplo de la nueva especie, The Sacred Fount de Henry James, obra maestra de la carencia absoluta de asunto (en el sentido subrayado de la palabra), libro construido con una serie de conjeturas y análisis psicológicos a veces torturantes.
Se produce, en cierto modo, un general Sturm und Drang de la literatura. Hay quien suspira ya por la novela de episodios, a la que tendremos que volver. Atravesamos uno de aquellos instantes de gestación en que la crítica rehace todos los moldes o, por lo menos, todos los deshace; y hemos mezclado los géneros.
Stevenson —aun cuando en las edades críticas pueda ello parecer excesivo, por haberse dado al término “clásico” una significación sagrada y terrible— realizó arte clásico por medio de su “externalidad”. Yo no creo que el cuento, en su más rancio y espiritoso concepto, alcance mayor perfección que la de un buen cuento para niños. Distingamos: hay otro género de cuentos, que son propiamente novelas cortas, los cuales se rigen por leyes muy diversas. Además, se juzga generalmente que el cuento para niños llena su misión cuando satisface a los niños. Y yo quiero hablar aquí del cuento para niños que satisface a los hombres, aun cuando pudiera no satisfacer a los propios niños:† del cuento para nuestras horas de niño, pero que todavía es literario. Tales son los cuentos árabes de Stevenson.
Si ofrecéis a alguien que escriba un cuento de inspiración árabe pero de asunto contemporáneo, comenzará por llenar su lenguaje de arabismos (obra fácil y material), y a cada paso de su historia jurará por Alá y por los corceles jadeantes. De mí sé decir que, aun cuando no caería en tan grosero error, los aspectos del cuento árabe tradicional me dominarían y a cada instante trataría de evocarlos. Suponed, por ejemplo, que voy a introducir en mi historia la figura de un muchacho panadero. He aquí, sin engaño, cómo os la pintaría yo:
—Era de ojos grandes; y tenía la piel atezada como si lo hubieran nutrido con dátiles. Usaba una camiseta rayada de rojo y azul, que revelaba la musculatura del busto y dejaba desnudo el cuello. De las ceñidas mangas salían dos fuertes muñecas, por donde bajaba el vello casi hasta la primera falange de los dedos. Calzón suelto y blanco que escasamente llegaría a los tobillos; los pies desnudos; una banda roja en la cintura y un rodete de lienzo en la cabeza, cual un rudimental turbante, adonde reposa la canasta por arte de gracioso equilibrio.
Como notaréis, se trata de un personaje que, sin dejar de ser nacional, podría también ser oriental. El estilo mismo de la pintura indica a las claras que el autor, preocupado con su tema, quiere traernos vagas evocaciones de Arabia. Los dátiles morenos, la camiseta rayada, las velludas manos, el calzón, el turbante y hasta el gracioso equilibrio son palabras llenas de finas sugestiones asiáticas. Y sin embargo, el tipo descrito puede ser de los que vemos a diario por la calle. Pues bien: yo os confieso que lo he descrito según los grabados de una enciclopedia que solazó mi infancia. La imagen se me ha quedado viva en el recuerdo; debajo, se leía: panadero árabe.
Apreciemos ahora, por el contraste, de qué manera aborda Stevenson el problema. Uno de sus cuentos árabes comienza así:
“El Rvdo. Mr. Simon Rolles habíase distinguido en las Ciencias Morales y estaba notablemente adelantado en el estudio de la Teología. Su ensayo Sobre la doctrina cristiana de las obligaciones sociales le atrajo, en el instante de su publicación, cierta fama en la Universidad de Oxford; y era cosa sabida en los círculos clericales e ilustrados que el joven Rolles tenía en preparación una obra considerable —un folio, se decía— sobre la autoridad de los Padres de la Iglesia.”
¿Qué semejanza puede haber entre esto y las Mil noches y una noche?
Y más adelante, cosas tan contemporáneas como ésta:
Yo, señor —continuó el cura—, soy un recluso, un estudiante, una criatura que vive entre frascos de tinta y folios patrísticos. Un reciente suceso ha descubierto vívidamente mi locura a mis propios ojos, y ahora trato de instruirme en la vida. Por la vida —añadió— no quiero decir las novelas de Thackeray; sino los crímenes y las posibilidades secretas de nuestra sociedad, y los principios de la sabia conducta ante los acontecimientos excepcionales. Soy lector paciente. ¿Puede ello ser aprendido en los libros?
No busquemos, pues, en los signos externos el arabismo de los cuentos de Stevenson. Si ellos son clásicos, dentro de la concepción árabe, es por el procedimiento de completa “externalidad”, absolutamente episódico; por la suave ironía que los adorna del principio al fin y que nos hace imaginar al autor trabajando en sus figulinas con una sonrisa. Aquí Stevenson, como Jane Austen, es superior al ambiente en que coloca sus personajes, y el punto de vista cómico es el signo de aquella superioridad: como de sí misma solía decir Jane Austen, Stevenson trabaja aquí sobre un diminuto trozo de marfil. Su ironía es la misma que se nota en muchos lugares de los cuentos árabes. Toca levemente, y de un modo elemental, la psicología de sus personajes, prefiriendo sugerirla con imágenes visuales: con los folios y los frascos de tinta del Rvdo. Mr. Rolles; con el ajedrez y las afeminadas maneras de Harry Hartley; con la flauta de Francis Scrymgeour. Esto produce rapidez, facilita el fluir del cuento.
Sin paradoja puede decirse que este cuento es cuento sin ideas y, entendiéndolo bien, sin sentimientos. No llega a ninguna novedad ideológica, y nunca rebasa aquel límite de emoción indispensable para mantener en el lector un interés vivo y flexible (nunca trágico y asolador). En las más siniestras escenas del Club del Suicidio no falta una sonrisa oportuna que venga a ponernos por encima del cuento mismo. Trátase, pues, de un cuento objetivo que va creando elegantes situaciones escénicas y desarrollando una intriga puramente exterior. El cuento árabe es un cuento físico.
Comparemos ahora: Un hombre, en el cuarto de un hotel —cuenta Stevenson—, se halla sentado al borde del lecho y contempla con mirada fija y amarga el baúl adonde lleva oculto un cadáver que el acaso puso en sus manos. ¡Imposible abandonarlo sin riesgo! Y piensa que va a viajar toda la tierra, con la funesta carga, hasta que el polvo vuelva al polvo. En las Noches tradicionales, un califa, pobremente vestido con los harapos de un pescador, está sentado en el suelo y dorando al fuego un pescado. Hierve el aceite; y a la vez que el califa vuelve el pescado en la sartén, se pregunta, con aguda curiosidad, ¿quiénes podrán ser aquellos huéspedes hermosos para quienes él, disfrazándose, ha consentido en servir de cocinero y para quienes su viejo guardián ha encendido, sin su permiso, las ochenta antorchas y ochenta arañas del palacio?
En Stevenson: Un empellón, y un malaventurado muchacho que sale de una puerta hasta media calle. Un portazo. El muchacho lleva las ropas desgarradas, y signos de maltratos recientes en todo el cuerpo. Su ama le había encargado llevar a cierto punto una cajita cuyo contenido él ignoraba. Sintiéndose perseguido, huye, salta una barda, cae en un jardín: la caja ha derramado sobre la yerba una rica colección de diamantes. No falta un viejo bribón que le robe la mitad del tesoro suponiendo, fundadamente, que el muchacho mismo es un ladrón. Arrójalo después a las calles de Londres con una injuria y un puntapié y, cuando el muchacho se pone a andar, va goteando diamantes de los destrozados vestidos, con escándalo de la vecindad. En las Noches tradicionales: El bellísimo Alí-Nur se ha resuelto al fin a vender a su esclava Dulce-Amiga; la hace pregonar en el mercado. Al instante se ofrece a comprarla el visir Ben-Saui, poderoso rival del padre de Alí-Nur, cuya sola presencia hace que los mercaderes desistan de ofrecer posturas mayores. Alí-Nur, entonces, se apodera violentamente de su esclava y la reprende en público, con el fin de hacer creer que aquello es una mera comedia, fingida para castigar a Dulce-Amiga. Ben-Saui se irrita y dice que su trato va en serio. Los mercaderes se cambian guiños elocuentes que significan: “Apoyemos a Alí-Nur”. Alí-Nur cae sobre el visir, lo arroja al suelo y lo magulla. Y el gozo de los mercaderes se derrama en un rumor de desahogo.
Al instante, y a pesar de la profunda diferencia entre los episodios, se descubre la unidad de tratamiento. Hay algo pictórico y plástico en ambos casos. Ambas obras han surgido de un mismo arte, sin querer entrar en apreciaciones de mérito relativo: de un arte que parece preferir, para todos los motivos patéticos o risueños, los solos elementos visibles, y combinarlos en bellos equilibrios. La intriga se desarrolla con la sana regularidad de un juego mecánico. Aun cuando sonrían los ligeros, he de definirlo en la mejor forma que encuentro: es un arte cinematográfico.
Stevenson pudo, penetrado ya de este espíritu, y aun habiendo renunciado a lo maravilloso (lo maravilloso, he aquí un muro que esconde el secreto verdadero del cuento árabe), escribir cuentos contemporáneos de inspiración arábica. Los efectos maravillosos están sustituidos por un procedimiento más moderno y elaborado de la intriga, y por la virtud de excentricidad que el autor poseía. Pues Stevenson, como decían en su tiempo, parecía, gracias a su sutileza de duende, más bien que una criatura humana, uno de aquellos espíritus de aire y fuego de los árabes. Era como ha de ser el típico narrador de historias: fantástico, audaz y amigo de viajes y aventuras. Los dulces samoanos lo veneraron casi bajo el nombre de Tusitalia, que quiere decir, en su dialecto, El Narrador de Historias.
México, IV-1912.
II. ORTODOXIA, DE CHESTERTON*
YO —dice Chesterton al comenzar su libro Ortodoxia— escribí una serie de ensayos contra las doctrinas más a la moda sobre el valor de la existencia y de la conducta, y a todas las declaré “herejías” en el sentido más amplio de la palabra; a todas las deseché por considerarlas perniciosas y disolventes. Los críticos me objetaron entonces que comenzarían a tomar en serio mis censuras una vez que yo mismo me hubiera arriesgado a formular, por mi cuenta, una interpretación positiva de la vida: semejante reto no podía ser más temerario tratándose de mí, que estoy siempre más que dispuesto a escribir un libro. Y, en efecto, me senté a escribir, y de aquí la presente obra. Como la mayoría de mis contemporáneos, lo que menos me figuraba yo era ser ortodoxo. Había yo recorrido todos los caminos de la paradoja religiosa, y al término de mi viaje me encontré con que había venido a parar nada menos que en la Iglesia romana. No de otro modo aquel piloto que, habiendo equivocado el rumbo, arribó a la vieja Inglaterra figurándose que había descubierto una nueva isla del Mar del Sur. ¡Oh grata emoción de llegar a lo desconocido, lleno de sobresaltos, y de descubrir a poco, entre lágrimas de regocijo, que no hemos hecho más que regresar a la casa paterna!
La obra de Chesterton es una autobiografía espiritual en que, por caminos caprichosos, nos va describiendo las pequeñas experiencias, las decepciones y las meditaciones que acabaron por precipitar en su ánimo la necesidad de volver a la ortodoxia; o mejor dicho, que le volvieron a ella sin haberse él percatado. No es una obra de optimismo en el valor más modesto del término, sino una obra de optimismo heroico. He aquí cómo puede formularse su pensamiento:
—Quien ama el mundo, debe procurar reformarlo. El amor a las cosas tales como son conduce al “conservatismo”, y ser conservador, en el torrente de la existencia, es ir hacia atrás. Aun para ser conservador hay que reformar: reformando a diario un objeto es como se lo hace durar; abandonarlo a sí propio es dejar que lo devore el tiempo.
Y he aquí su posición frente a los optimistas y los pesimistas vulgares:
—Los optimistas son como esos funcionarios públicos que se creen obligados a mentir para ocultar los errores de la administración a que sirven: para ellos todo está bien, exceptuando a los pesimistas. Por su parte, los pesimistas son como consejeros que abusasen de su derecho de censura para con la vida; se les ha pedido consejo, las fuerzas del reclutamiento están en sus manos, y ellos las aprovechan para disuadir al ciudadano y alejarlo de su bandera. (Porque la lealtad de la vida es como la lealtad militar: antes de escoger, ya estamos —juramentados— bajo el pabellón del mundo.) Para esos pesimistas vulgares todo está mal, con excepción de ellos mismos. Conviene, evitando los dos extremos, insistir en que todo está mal, pero todo puede llegar a estar bien: eso ha hecho siempre la Europa revolucionaria, huyendo del conformismo sedentario del Asia como del mayor de los males. Hay que predicar, pues, a las sociedades, la necesidad de una reforma constante, la vida siempre alerta, la perenne posibilidad de perderse; en suma: el dogma del Pecado Original y de la Caída.
Y compárese esto con los procedimientos del gobierno inglés, fundados en la psicología nacional: allí el reclutamiento, la propaganda militar, se han hecho al revés que en los otros pueblos: en vez de ofrecer victorias fáciles, se ha insistido en la probabilidad de la derrota. Así, los zepelines sobre Inglaterra han sido el medio mejor de propaganda.
Chesterton no sigue una línea sistemática, sino que va considerando aspectos distintos de la vida, y haciendo, por decirlo así, brotar una chispa de ortodoxia de todas las piedras de la calle: teorías de la humildad y del orgullo, de la fe y de la desconfianza en sí mismo, valor de lo maravilloso en la educación de la conciencia, y enseñanzas extraídas de los cuentos de hadas para los niños, definición de la locura y de la cordura, simbolización de la noción del pecado mediante la noción de la locura, tesis del milagro, comentarios sobre la vida de Cristo, solución pagana al problema de la conducta fundada en el equilibrio o “término medio”, paradójica solución cristiana que permite arder, lado a lado y sin contrariarse, a las pasiones opuestas: verdadera selva de ingenio por la que sopla una ráfaga de inquietud. Y todo con una gracia abundante y cierto aire de buena compañía que se descubre en el estilo ligero.
La novedad con que aborda los asuntos es siempre una grata sorpresa, y para los lectores estragados, un verdadero alivio. ¡Qué cosa es oírlo empezar el estudio de la “Era Victoriana” inglesa con estas palabras!:
—De dos modos puede intentarse una sección en la historia literaria: o bien como se corta un queso Gruyère, y ateniéndose a las masas y los agujeros que resulten, o bien como se corta la madera a lo largo del hilo, siempre que se crea que existe tal hilo.
… O emprender en estos términos el estudio de George Bernard Shaw:
—La idea que se tiene de Shaw es la de un señor capaz de escribir un prólogo enorme para una comedia diminuta. Y en efecto, Shaw es un hombre muy “prefatorio”, en quien el comentario precede siempre al hecho. Es lo del Evangelio: en el principio era el Verbo. A su tiempo, llegaremos a la Encarnación; pero, en el principio, era el Verbo.
Hombre de temperatura filosófica, Chesterton, fiel a su fundamental educación periodística, procura traer prontamente sus discusiones al terreno de lo cotidiano, lo callejero: en vez de aludir a la génesis lejana de una doctrina, alude al último poeta de Londres que la ha proclamado en sus versos y, siempre que puede, acude, para ilustrar sus ideas, a la última polémica literaria o al último acontecimiento de que habla el Times.
Novelista en quien la novela policiaca cobra trascendencia metafísica, es un Stevenson más nervioso que el antiguo y más adecuado al gusto de los contemporáneos. En El hombre que fue Jueves, describe las persecuciones y sorpresas de la mente coordinadora, a caza, por los alrededores del Támesis, de la mente disgregadora. Escritor de múltiple actividad, interviene siempre en toda campaña intelectual de Europa, y es un George Bernard Shaw con menos acritudes y más sonrisas que el otro.
Hay, en Londres, quien no puede pasarla sin leer, en el periódico de la semana, las últimas humoradas o las últimas afirmaciones de Chesterton. Él es como la pila eléctrica que alimenta a miles de lámparas. Tiene fama de gran comedor, y su obesidad —a que él suele aludir en sus libros— es ya famosa.
1917
III. EL HOMBRE QUE FUE JUEVES, DE CHESTERTON*
GILBERT KEITH CHESTERTON es un dibujante cómico de singularísimas dotes: ha ilustrado libros de Monkhouse, de Clerihew, de Hilaire Belloc. Es un orador que aborda lo mismo el problema de las pequeñas nacionalidades que el de la posibilidad del milagro y la poca fe que en él tienen algunos modernos sacerdotes. Es un político que ha adoptado el impecable procedimiento de vivir en una Edad Media convencional, para poder censurar todo lo que pasa en su siglo. Es un gastrónomo famoso, según creo haber leído en alguna parte y me parece confirmarlo el ritmo sanguíneo, entre congestionado y zumbón, de su pensamiento; antivegetariano y partidario de la buena cerveza; antisufragista y enemigo de que nadie se le meta en casa —ni el inspector de la luz eléctrica—, hombre saludable no pervertido en higienista, y humano sin ser “humanitarista”. Es un escritor capaz de hacerse tolerar y aun desear por un periódico cuyas ideas ataca invariablemente en sus artículos (tal le aconteció durante algún tiempo en The Daily News). Para muchos londinenses, las notas que publicaba Chesterton en The Illustrated London News eran tan indispensables como el día de campo semanal; y sus polémicas en The New Witness son una alegría para el contrincante, cuando éste es un hombre de talento. Como autor teatral de una sola obra (Magia), Chesterton ha tenido cierto éxito. En su juventud hizo crítica de arte, y sobre los pintores Watts y Blake ha publicado dos libros tan indispensables como inútiles. Es poeta, verdadero poeta, de un modo valiente y personal. Lamento no poder traducir aquí sus baladas sobre el agua y el vino, tema muy español y muy medieval, por lo mismo que es de todo tiempo y todo país. La canción de Noé tiene este seductor estribillo:
No me importa dónde llegue el agua,
siempre que no llegue hasta el vino.
Su balada contra los vendedores de comestibles es de una radiante actualidad. Ha escrito innumerables prólogos y pequeños ensayos, cuya colección completa no ha podido reunir aún el Museo Británico. Diserta con agrado sobre todo autor en quien encuentra una confirmación de sus propias ideas, y aun sobre enemigos de talla gladiatoria, como George Bernard Shaw, que lo obliguen a combatir con respeto. Ante los demás enemigos, Chesterton adopta al instante una actitud insecticida. Es, además, filósofo y apologista cristiano. Es novelista. En sus novelas, las figuras de mujer son poco importantes. Sus personajes tienen, de preferencia, los cabellos rojos, azafranados. Es exuberante. Quiere a toda costa hacer milagros. Es, en todo, un escritor popular.
Siempre combativo, de una combatividad alegre y tremenda, tiene un buen humor y una gracia de hombre gordo, una risa madura de cincuentón. Su cara redonda, sus cabellos enmarañados de rorro, inspiran una simpatía instantánea. A veces, entre el chisporroteo de sus frases, lo estamos viendo gesticular.
Para ser un escritor popular hay que conformarse con los ideales de la época. Pero hay dos maneras de conformarse con ellos: una consiste en defenderlos; otra, la mejor, en atacarlos, siempre que sea con los argumentos convencionales de la época. Así lo hace Chesterton. Se vuelve contra las teorías heréticas en nombre de las conveniencias y el respeto a lo establecido; sí, pero con ímpetu de aventura, poética y no prosaicamente. Ataca las herejías, sí, pero en nombre de la revolución. De aquí su éxito. Su procedimiento habitual, su mecánica de las ideas, está en procurar siempre un contraste: si hay que defender la seguridad pública, no lo hace poniéndose al lado de la policía, sino, en cierto modo, al lado del motín. Si, por ejemplo, hay que demostrar la conveniencia de publicar la segunda edición de un libro (véase el segundo prólogo de The Defendant), no alegará la utilidad de la obra, sino el absoluto olvido en que ha caído la primera edición. Cuando escribe sobre George Bernard Shaw, comienza con estas palabras: “La gente acostumbra decir que está de acuerdo con Shaw, o que no lo entiende. Yo soy el único que lo entiende, y no estoy de acuerdo con él”. La Pequeña Historia de Inglaterra comienza, más o menos:
Yo no sé nada de historia. Pero sé que hasta hoy no se ha escrito la historia desde el punto de vista del hombre de la calle, del pueblo, del lector. Y ése será mi punto de vista.
Y concede, en el desarrollo de la vida inglesa, mucha más importancia a los civilizadores romanos que a los bárbaros y peleones escandinavos; y mucha más importancia a los gremios populares de la Edad Media que a las modernas organizaciones del poder colonial y del capitalismo británico. Y la sociedad lectora de nuestro tiempo, en virtud de una ética y una estética que no voy a analizar aquí, aplaude este método de sorpresas.
Además, hay que darse cuenta de que las sorpresas de Chesterton son las sorpresas del buen sentido, y que Chesterton entra en fuego cuando estaba haciendo mucha, muchísima falta, algo de buen sentido en las letras de su país. En efecto: la literatura inglesa comenzaba a cansarse del grupo de excéntricos que, en los últimos años del siglo XIX, había sucedido a los grandes “victorianos”. Chesterton se asoma al mundo con una impresión de aburrimiento. Los paradojistas ya no sobresaltan a nadie. Chesterton se vuelve hacia las virtudes infantiles, hacia los atractivos evidentes y democráticos de la vida. He aquí sus palabras:
Los años que van de 1885 a 1898 fueron como las primeras horas de la tarde en una casa rica, llena de salones espaciosos; quiero decir, el momento anterior al té. Entonces no se creía en nada, salvo en las buenas maneras. Y la esencia de las buenas maneras consiste en disimular el bostezo. Y el bostezo puede definirse como un aullido silencioso.
Aquella gente imposible se quejaba de que la primavera fuera verde y las rosas rojas. Chesterton los llamó blasfemos, reivindicó para sí el derecho de regocijarse ante las maravillas del mundo (un derecho que sólo debe ejercerse cuando no se es bobo, un derecho peligrosísimo), y se entregó desde entonces abiertamente a las alegrías sencillas de la calle y del aire libre. (Con malicia, naturalmente. Para encontrar divertido el mundo no basta proponérselo.)
En apariencia, Chesterton es un paradojista. Pero, a poco leerlo, descubrimos que disimula, bajo el brillo de la paradoja, toda una filosofía sistemática. Sistemática, monótona, cien veces repetida con palabras y pasajes muy semejantes a través de todos sus libros. No es en el fondo un paradojista. No niega ningún valor aceptado por la gran tradición popular; no rechaza —al contrario— el honrado lugar común; no intenta realmente desconcertar al hombre sencillo. Gusta más bien de volver sobre las opiniones vulgares y las leyendas, para hacer ver lo que tienen de razonable. No es un paradojista. Bajo el aire de la paradoja, hace que los estragados lectores del siglo XX acepten, a lo mejor, un precepto del Código o una enseñanza del Catecismo. El contraste, el sistema de sorpresas, que es su procedimiento mental, es también su procedimiento verbal. Posee una lengua ingeniosa, pintoresca, llena de retruécanos a su manera: sube, baja, salta, riza el rizo encaramado peligrosamente en una palabra, y a la postre resulta que ha estado defendiendo alguna noción eterna y humilde: la Fe, la Esperanza, la Caridad. En boca de Syme, personaje de una de sus novelas, pone una sentencia que explica muy bien su situación. La paradoja, dice Syme, tiene la ventaja de hacernos recordar alguna verdad olvidada. Y en otra ocasión, Chesterton se ha definido a sí mismo como un apóstol de las verdades a medias. Es decir, como un apóstol de la exageración. Y en verdad, Chesterton, más que un paradojista, es un exagerado. Hace años, Arnold Bennett, en New Age, se enfrentó con Chesterton, asumiendo una solemnidad algo asnal, y le dio unas dos o tres coces. En resumen ¿de qué lo acusaba? De exageración: este pecadillo gracioso que, si no entra al Cielo, tampoco ha merecido el Infierno; este pecado menor que también puede ser la atmósfera del Limbo. Pero la exageración es un método crítico, un método del conocimiento. Sainte-Beuve recuerda que el fisiólogo, para mejor estudiar el curso de una vena, la inyecta, la hincha. No temblemos: la exageración es el análisis, la exageración es el microscopio, es la balanza de precisión, sensible a lo inefable.
¿Cuál es el sistema de Chesterton? El que haya leído su espléndido libro Ortodoxia conoce la evolución de la filosofía religiosa de Chesterton. A través de todas las herejías modernas, y creyendo descubrir una novedad, se encuentra un buen día convertido al catolicismo apostólico romano, como el que, creyendo descubrir una isla del Mar del Sur, toca un día la nativa playa, de la que se imaginaba tan lejos.
Y se da entonces el caso extraordinario de un expositor de la doctrina católica que, en vez de valerse de los argumentos adustos, se vale de los argumentos alegres, como si su vino religioso se resintiera de los odres paganos. El juglar medieval adoraba, a su manera, a la virgen, haciendo lo mejor que sabía: sus juegos de saltimbanqui. Así, en Chesterton —este nuevo Padre de la Iglesia— la sorpresa humorística sustituye a la parábola cristiana. Habla de las verdades más antiguas de la Iglesia, pero con el mismo tono de voz del que describe los ritos misteriosos de la isla recién descubierta en el Mar del Sur. Así en Chesterton —este salteador de la propia bodega— aprendemos a gustar otra vez el vino de nuestros abuelos. Él confiesa alegremente haber descubierto el Mediterráneo. Y lo mejor del caso: nos convence de que el Mediterráneo estaba otra vez por descubrir. Es como uno de sus personajes, que tenía aventuras amorosas… con su mujer legítima. Entiende la vida.
El paganismo, según Chesterton, propone a todo conflicto una solución de falso equilibrio: el justo medio de Aristóteles. El paganismo es conciliación, o mejor dicho, transacción. Cierra los ojos a las debilidades humanas, para evitar, al menos, que estallen en males irremediables; para ver si se componen solas con ese optimismo rutinario de la naturaleza. Pero el cristianismo es guerra declarada y franca, y donde quiera aparece como una espada que parte en dos. El cristianismo, viene a decir Chesterton, es la filosofía de la izquierda. El cristianismo resuelve los conflictos haciendo luchar directamente las dos fuerzas extremas y antagónicas, para que se salve lo que ha de salvarse; haciendo chocar el bien y el mal; haciendo arder —lado a lado y sin transición— el fuego blanco del Cielo y la llama roja del Infierno. Hay, pues, que combatir.
El paganismo ponía el ideal humano en una pretérita Edad de Oro. El Cristianismo, en una futura salvación. Para el cristianismo el mal está en el pasado, está en el pecado original; y el bien, en el porvenir. Abandonarse es declinar hacia atrás. Estamos corriendo diariamente un grave peligro: hay que esforzarse por vivir al paso de la vida, hay que revolucionar hasta para ser conservador, porque las cosas tienden, espontáneamente, a degenerar de su especie.
Tal es, a grandes rasgos, el sistema católico y revolucionario de Chesterton, graciosamente matizado con una necesidad imperiosa del milagro, con una sed fisiológica de cosas sobrenaturales. Pero, periodista al fin, procura traer siempre sus discusiones a la temperatura de la calle; y en vez de dar a las ideas filosóficas el nombre con que las designa la Escuela, les da el nombre más familiar. No habla de tal tesis kantiana, sino de tal tesis defendida el otro día por el editorialista del Times. ¿Es esto un defecto?
En todo caso, cuando todos los valores dogmáticos de la obra de Chesterton hayan sido discutidos —su ortodoxia, que acaba por admitir, con cierta amonestación previa, algunas heterodoxias cristianas en su seno, su antisocialismo especial, su democracia caprichosa, su política algo díscola, sus teorías históricas y críticas—, Chesterton, el literato, quedará ileso. Sus libros seguirán siendo bellos libros, su vigorosa elocuencia seguirá cautivando. Sus relámpagos bíblicos, su alegría vital, su naturaleza abundante hacen de este periodista, por momentos, un inspirado.
Un reparo a su estilo: Chesterton padece de abundancia calificativa, se llena de adjetivos y adverbios. Y como no desiste de convertir la vida cotidiana en una explosión continua de milagros, todo para él resulta “imposible, gigantesco, absurdo, salvaje, extravagante”. Pone en aprietos al traductor. Esto no quiere decir que Chesterton use las palabras al azar. Al contrario: capítulos enteros de su obra son discusiones sobre el verdadero sentido de tal o cual palabra: por ejemplo, sobre la diferencia entre indefinible y vago, entre místico y misterioso. Y construye toda una historia de las desdichas humanas sobre la ininteligencia de tal otra palabra, por ejemplo: contemplación.
En El hombre que fue Jueves, encontramos, como en síntesis, todas las características de Chesterton: la facilidad periodística para trasladar a la calle una discusión de filosofía; la preocupación de la idea católica, simbolizada en una lámpara eclesiástica que el Dr. Renard descolgará de su puerta para ofrecerla a los fugitivos; el procedimiento de sorpresa y contraste empleado con regularidad y monotonía en todos los momentos de la novela: como que la novela puede reducirse a siete contrastes sucesivos, a siete sorpresas que nos dan los siete personajes de primer plano, todos aparentes conspiradores, y todos en realidad agentes de la policía que mutuamente se vigilaban sin saberlo. También encontramos aquí al crítico de arte o, por lo menos, al hombre para quien los colores de la tierra (sobre todo los que tienden al rojo) realmente existen: la novela, como en una alucinación o verdadera pesadilla, se desarrolla sobre un fondo de crepúsculos encendidos, en un ambiente de matices y tonos que parecen engendrados por los cabellos radiantes de Rosamunda, bajo aquel cielo de azafrán, en el barrio de las casas rojas, en el jardín iluminado por farolillos de colores. El polemista tampoco podía faltar: la novela misma es una polémica. Syme, héroe caballeresco, casi puede considerarse —con una imagen que sería muy del gusto de Chesterton— como un matador de dragones, como una transformación moderna de la leyenda de san Jorge. Y en fin, para que nada falte, también encontramos aquí una caricatura de la persona del autor. ¿A quién pertenecen, sino a Chesterton, esa cara enorme, esa complexión extraordinaria del personaje Domingo? ¿Por qué le da Chesterton cualidades sobrenaturales a su Domingo? Porque en él incorpora su fiebre anhelosa de milagros. Cuando Domingo va a lomos del gigantesco elefante, se siente que le tiene envidia; o mejor, que él —Chesterton— goza al describir aquella escena como si hiciera recuerdos personales. ¿Recuerdos? Sin duda: recuerdos de lo que nunca ha pasado, pero que está, simplemente, en la prolongación de la propia conducta. Si Chesterton se atreviera —no me cabe duda— andaría paseando por Londres, por Albany Street, por Piccadilly, a lomos del elefante del Jardín Zoológico. Chesterton trata la persona física de Domingo con un amor de autorretrato. La acaricia, la plasma, hasta que la deja redonda, redonda y elástica, redonda y ligera, como un balón, como un globo. Domingo, al igual de Chesterton, está lleno de la alegría de rodar y de rebotar. Ya se ha advertido este amor (este “amor propio”) de Chesterton por los gigantones que figuran en dos o tres de sus mejores novelas.
El hombre que fue Jueves es una novela policial, pero una novela policiaco-metafísica —verdadera sublimación del género. Otro tanto pudiera decirse de todas las novelas de Chesterton (con excepción del ciclo del Padre Brown, donde, en la primera parte al menos, hay otro elemento trascendental: el crimen creado por el ambiente). El perseguidor y el perseguido cobran una significación inesperada, acaban por convertirse en principios eternos del universo. Pero por fortuna nunca se pierde, por entre el laberinto de episodios más o menos simbólicos —simbólicos siempre—, este sentimiento cómico que legitima la introducción de elementos inverosímiles en el relato, y que permite al autor saltar fantásticamente del suceso humilde al comentario trascendental, sin perder el ritmo del buen humor.
El maestro de Renan concebía el mundo como un coloquio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de cuyas palabras va brotando el universo, evocado de las tinieblas. Otros entienden el mundo como un organismo divisible en partes y en funciones, como un tratado divisible en capítulos. Otros lo entienden como una melodía infinita, impulso lírico desarrollado en el tiempo. Chesterton lo concibe como una novela de policía, como una caza llena de peripecias, entre dos nociones elementales; con la posibilidad —claro es— de una inexplicable, de una temerosa conciliación, que está más allá de la inteligencia de los hombres y sólo cabe en la de los ángeles.
En esta novela policial del universo, no hay delincuente, no hay delito. Dos fuerzas inocentes, casi amándose, se combaten. A veces creemos que se transforman la una en la otra, y hay como un tornasol dinámico en que los átomos de la razón giran, incendiados. De aquí una honda inquietud poética; de aquí esa íntima necesidad de gritar o cantar que sorprendemos en el corazón de todas las cosas.
Pero no se ahuyente el poco aficionado a las discusiones abstractas. Los héroes de la novela son también hombres de carne y hueso, y sólo al final se diluyen en una alegoría inmensa, tan inmensa que es ya invisible. Y si la novela es, por una parte, un ensayo caprichoso sobre el doble equilibrio (o desequilibrio en dos pies) del mundo humano, sobre las dos tendencias esenciales de la conducta, casi sobre dos estados de ánimo o sobre dos palabras únicas —sí: no—, también es, por otra parte, una divertidísima historia de aventuras, enredo, intriga; de tan fuerte carácter plástico, que no entiendo cómo los editores cinematográficos no han sacado de aquí una preciosa obra en jornadas, como entonces se usaban.†
Y por este aspecto, la novela recuerda a los clásicos del escalofrío: a Poe, a Stevenson; y prolonga un género típico de la lengua inglesa: la aventura enigmática; la aventura donde el sentimiento ha de vibrar, pero donde la razón ha de dar de sí continuos recursos; donde el hombre combate con el cuchillo, como los marineros de la Isla del tesoro, llenos de pavores bíblicos y de maldiciones; pero donde el hombre ha de combatir, también, con el silogismo y el sorites, como en el tratado de lógica de John Stuart Mill.
1919
IV. PEQUEÑA CLAVE PARA LA PEQUEÑA HISTORIA*
ADEMÁS de las notas que acompañan a esta traducción conviene que el lector no familiarizado con la historia inglesa recorra las siguientes líneas, donde se ha procurado extractar los hechos absolutamente indispensables para la inteligencia de la Pequeña Historia.
La provincia de Britania. Redondeando cifras, la romanización de la provincia de Britania abarca del año 50 a. C. al 450 de la Era vulgar. Julio César hizo un tanteo militar en la Britania el año 55 a. C., y al año siguiente volvió. La verdadera conquista romana comenzó en 43 a. C., bajo Aulio Plautio. A principios del siglo V, la Britania queda cortada de Roma por una doble causa: 1) La conquista de las Galias por los teutones; las Galias eran el camino entre Inglaterra y Roma; 2) Las invasiones de saxos, anglos y jutos en Inglaterra. El rey británico Vortigern los había llamado para que le ayudaran a contener la furia de los salvajes pictos de Escocia y de los piratas irlandeses; pero los aliados no salieron más de Inglaterra. Entretanto, Roma ya había dejado allí algunas simientes de cristianismo.
La era de las leyendas y la derrota de los bárbaros. La época del dominio anglosajón va de 450 a 1016. Chesterton subraya los dos grandes hechos espirituales de esta época: 1) La enorme producción legendaria, las efervescencias de la fábula; y 2) La lucha y triunfo final del cristianismo contra las divinidades furiosas de los bárbaros invasores. He aquí, por otra parte, los hechos políticos que sirven de fondo a estos hechos espirituales. Los dos jefes sajones, Horsa y Hengist, tratan con Vortigern y se establecen en la isla de Thanet. Poco después, Hengist asienta en Kent su reinado. El misterioso Arturo, figura mítica en quien se descubren los rasgos de una divinidad céltica, combate —dice la leyenda— contra los invasores sajones, y muere a manos de ellos. Siglos después, la figura de Arturo resurgirá como centro del ciclo bretón de leyenda caballeresca, cristianizándose como la leyenda del Grial. En tanto, los invasores penetran y establecen centros, reinados, en el norte (Northumbria), en el sur (Sussex), en el este (Essex), en el oeste (Wessex). El catolicismo avanza sobre ellos en dos olas, que al principio parecen chocar y al fin se funden en la línea ortodoxa: 1) Una ola viene del Occidente, de Irlanda, de la catedral de Glastonbury, donde las primeras aguas cristianas se habían conservado sin merma. 2) Otra ola viene del Oriente, con la misión romana de san Agustín. Éste, en 597, convierte a los sajones de Kent, y es el primer arzobispo de Cantórbery. Propagación de monasterios y gran actividad conventual. Egberto, rey de Wessex, unifica a Inglaterra bajo su cetro. Pero, a principios del siglo IX, sobrevienen nuevas invasiones danesas que amenazan “desbautizar” la tierra. En 871, el “buen sajón”, que dice Dickens —Alfredo el Grande—, derrota, tras de varios años de lucha, a los daneses y hace bautizar a su jefe Guthrum. Los daneses triunfarán al fin, puesto que ya en 1016 el rey de Inglaterra es un danés —Canuto—; pero Canuto gobernará en nombre de Cristo; de suerte que el verdadero triunfo de Alfredo —explica Chesterton— consiste en haber impuesto el bautismo a los invasores.
San Eduardo y los reyes normandos. Años 1016 a 1189. Era que va de la conquista normanda hasta la cruzada de Ricardo Corazón de León. La transición del rey danés de Inglaterra al conquistador normando de Inglaterra es la historia de un pretexto diplomático que favorece una invasión militar; y esto acontece conforme a la diplomacia del tiempo, que era cierto código de honor sobre la palabra empeñada y los deberes de armas. He aquí la historia: Eduardo el Confesor prometió su sucesión al heredero del ducado de Normandía. Harold, otro posible sucesor de Eduardo, ofrece respetar aquella promesa. Pero, a la muerte de Eduardo, se declara rey, faltando a su palabra. Guillermo —vasallo del rey de Francia y duque de Normandía, llamado más tarde Guillermo el Conquistador— le obliga por las armas a cederle el trono, al cual se consideraba con derecho.† Pero Guillermo —advierte Chesterton— fracasa en su intento de hacer de Inglaterra una monarquía unida, a la manera de Francia. Lo heredan sus enconados hijos: primero gobierna Guillermo II, “Rufo” o “el Rojo”, llamado también “Barbarossa”; y tras éste, Enrique I o “Beauclerc”, que equivale a “fino letrado”. Y después Inglaterra se divide en un caos feudal, donde sobrenadan, como pueden, Esteban de Blois y Enrique II, primero de los ocho reyes de la casa Plantagenet.
La era de las cruzadas. Chesterton describe el ambiente de las cruzadas, y pasea por varias épocas de la historia inglesa, igualmente dominadas por la fascinación de Jerusalén. Pero se refiere, sobre todo, a la primera cruzada, la cruzada de Ricardo I, Corazón de León, sucesor de Enrique II. Dura esta cruzada de 1190 a 1194. Es la primer experiencia del alma inglesa hacia el conocimiento de lo remoto: el principio de la epopeya naval británica. Europa era entonces una sola nación, y la Tierra Santa el frente enemigo por conquistar. La preocupación de las cruzadas dura hasta los días de Enrique VI († en 1471).
El problema de los Plantagenets. El autor retrocede al reinado de Enrique II, que precedió a Corazón de León, y aun alude de paso a Guillermo II, el Rojo, y sus disputas con el arzobispo Anselmo, a Fulk de Anjou —que figura bajo Enrique I, Beauclerc— y a Esteban de Blois, predecesor de Enrique II. Éste gobierna de 1154 a 1189. Entre los sucesos de su reinado sobresale la contienda que sostuvo con Tomás de Becket, arzobispo de Cantórbery desde 1162, quien quería imponer al monarca ciertas prerrogativas eclesiásticas. En 1170, los hombres de Enrique II dan muerte a Becket. La leyenda lo transforma en santo Tomás de Cantórbery. Y Chesterton, para estudiar el carácter de este hecho, prefiere examinar lo que de él queda en las tradiciones del siglo XIV, según el testimonio literario de Chaucer (Cuentos de Cantórbery). La muerte de Becket —dice— es el primer acto hacia el quebrantamiento del poder central en Inglaterra: enajena al rey el amor del pueblo. Este descrédito moral de la monarquía se nota más en la época del segundo hijo de Enrique: Juan sin Tierra. (Y el autor salta aquí el reinado de Ricardo Corazón de León, de que ha tratado en el anterior capítulo, y en torno al cual ha construido su “teoría de la cruzada”.) Juan gobierna de 1199 a 1216. En este tiempo, los barones obtienen de él la Carta Magna (1215), que establece constitucionalmente los privilegios de los nobles y ciertas garantías jurídicas, en detrimento del poder despótico del rey. Bajo Enrique III, sucesor de Juan, los barones, capitaneados por Simón de Montfort, exigen la confirmación de la Carta Magna y, por la violencia, obligan al rey a acatarla. Montfort funda así una especie de poder parlamentario frente al rey. Pero es derrotado y muerto por las huestes del rey en la batalla de Evesham (1265).
En la tradición poética de los tiempos medios, Francia es “la dulce Francia”; Castilla, “Castilla la gentil”; Inglaterra, por antonomasia, “la alegre Inglaterra”. ¿Qué quiere decir la alegre Inglaterra? Aquí Chesterton diserta sobre los aspectos risueños de la vida medieval, y describe, especialmente, la organización de las libertades populares, mediante el sistema de los gremios y privilegios y sus muchas ventajas; la aparición de la clase campesina y las nuevas condiciones de la vida rural; las propiedades comunales de gremios, parroquias y monasterios; el gran desarrollo anónimo del arte, todo característico de los últimos siglos medios. La organización del Parlamento a que se refieren las últimas líneas del capítulo tuvo lugar bajo Eduardo I —sucesor de Enrique III— el año 1295.
La nacionalidad y las guerras con Francia. El autor estudia aquí las causas que determinaron la formación de los sentimientos nacionales en la Europa medieval y los primeros efectos que esto produce en el reinado de Eduardo I, sucesor de Enrique III. En 1291 se celebra en Northam un parlamento sobre la sucesión escocesa, y Eduardo, el árbitro, decide, como en la fábula, apropiarse el objeto de la disputa. Entre los pretendientes, John Balliol y Robert Bruce, da la razón al primero, pero recordándole que es su vasallo. El incipiente nacionalismo escocés acaba por irritarse ante las obligaciones del vasallaje, y Escocia se subleva. Wallace es el campeón de los sublevados. Entre éstos iban Robert Bruce, el nieto (futuro rey de la Escocia independiente), y Comyn, sobrino de Balliol. Balliol había sido desterrado a Normandía. Bajo Eduardo II (1323) se firma una tregua con Escocia. Pero la causa escocesa triunfará con Robert Bruce, el nieto, bajo Eduardo III (1328). Hasta aquí el nacionalismo escocés. Bajo el mismo Eduardo III, que asciende al trono en 1327, el nacionalismo francés tiene una poderosa manifestación: en 1337, Eduardo III comienza la campaña de Francia, campaña provocada también por un conflicto de pretensiones dinásticas. Las guerras con Francia afirman el sentimiento patriótico, que ya se revela claramente en la victoria de Azincourt (1415), bajo el rey Enrique V. Este abril del sentimiento patriótico coincide —dice Chesterton— con el octubre de la sociedad medieval. El capítulo recorre, más o menos, el periodo de 1272 a 1431, año en que muere Juana de Arco, la heroína de Francia.
La guerra de los usurpadores. El autor retrocede un poco para destacar otros aspectos de la época, y luego adelanta algunos años más. De suerte que el capítulo abarca desde la monarquía de Ricardo II (1377) hasta la caída de Ricardo III y la subida de los Tudores (1485). Primero, una sublevación del pueblo, de los labriegos, y después, una serie de usurpaciones y riñas por la corona, dan carácter al ciclo. La sublevación acontece en 1381, bajo Ricardo II, provocada por las cargas impuestas a la población campesina y los males y pobrezas de la larga guerra de Francia. El rey está dispuesto a transigir, pero el Parlamento se lo impide. El Parlamento, que había brotado de los gremios del pueblo, es ya una secta aristocrática. El rey ya no es intocable. El duque de Gloucester se hace jefe de la oposición parlamentaria. El rey, en 1397, se apodera del duque, que muere en la prisión, castiga a los amigos de éste e inaugura, con el golpe de Estado a que se refiere el autor, un gobierno despótico, desconociendo ciertos actos anteriores del Parlamento. Poco después, el rey destierra a Francia a Enrique de Hereford (“Bolingbroke”), hijo del duque de Lancaster. En 1399 conduce una expedición a Irlanda, dejando de regente al duque de York. Enrique de Hereford vuelve de Francia, obtiene la sumisión del duque de York, y cuando Ricardo II regresa, ha perdido el reino y se ve obligado a abdicar. El Parlamento erige en monarca a Enrique de Hereford, primer rey de la casa Lancaster, que gobierna bajo el nombre de Enrique IV. Éste y los demás monarcas de su casa (Enrique V y VI) se esfuerzan por gobernar bajo el consejo del Parlamento. En tiempos de Enrique VI, el duque de York —que alegaba pretensiones al trono— rivaliza en el poder con el conde de Somerset, y esta rivalidad acaba por engendrar la Guerra de las Rosas (1450-1471): la Blanca (Lancaster) contra la Roja (York). Las dos casas se disputan el trono. Con el apoyo de Warwick triunfa York. Los monarcas de esta casa son Eduardo IV, Eduardo V y Ricardo III. Contra éste se levanta Enrique Tudor, y lo derrota en la batalla de Bosworth (1485). En adelante, el Tudor gobierna con el nombre de Enrique VII.
La rebelión de los ricos (1485-1553). Salvo una alusión a la política económica de Enrique VII, el autor dedica este capítulo a los reinados de Enrique VIII y Eduardo VI. Es la época del Renacimiento en la cultura y de la Reforma religiosa. Comienza a crearse una nueva aristocracia inglesa. Cambian los fundamentos económicos de la sociedad, en merma de las comunidades populares y monásticas y en beneficio de los señores. Enrique VIII (el rey Barba Azul) se constituye defensor del papa, ya en lo diplomático ante el rey de Francia, ya en lo teológico ante Lutero. En 1509, cuando empezó a reinar, Enrique VIII se había casado con Catalina de Aragón. En 1528 sobreviene una crisis que divide su reinado en dos partes: Enrique se empeña en divorciarse, para contraer matrimonio con Ana Bolena. El papa, que estaba a la sazón en manos de Carlos V —sobrino de Catalina—, niega el permiso del divorcio. Entonces Enrique VIII se declara cabeza de la Iglesia anglicana, rompe con Roma y se divorcia de propia autoridad. En cuanto al fondo, se mantiene, si cabe decirlo, ortodoxo, y persigue a los luteranos. Confisca los bienes de los monasterios y clausura éstos, por ser los últimos reductos de la autoridad papal. El levantamiento popular que esta política produjo (Peregrinación de Gracia, 1537) es sofocado con dureza. Entretanto, el rey se ha casado secretamente con Ana Bolena (1533), a quien después hace coronar como reina. En 1536 muere su primera esposa, Catalina. Y el 19 de mayo del mismo año, hace ejecutar a Ana Bolena por adulterio, y al día siguiente se casa con Juana Seymour. Del primer matrimonio había nacido María; del segundo, Isabel; del tercero, Eduardo, que será su sucesor inmediato. Juana Seymour muere. Enrique se casa entonces con Ana de Cleves, y a poco deshace su matrimonio. Se casa con Catalina Howard, y después, la manda ejecutar por infiel. Finalmente, se casa con Catalina Parr, que se las arregla, como Jerezarda, para salvarse, y aun logra sobrevivir a su terrible esposo. De paso, y según los trances de su política público-doméstica, ha ido desprendiéndose de sus ministros y consejeros: Wolsey, Moro, Cromwell. Estos dos mueren decapitados; aquél, preso. Enrique VIII muere en 1547, y le sucede su hijo Eduardo VI, que queda bajo el protectorado del conde de Hertford (de la casa Seymour), quien pronto se nombra duque de Somerset y hace barón a su hermano Eduardo de Seymour. Éste alcanza gran valimiento en la Corte, y el de Somerset lo hace ejecutar por cargos de traición al rey. Los nobles se apoderan de la tierra para mantener los ganados, que rinden más que las cosechas, y con esto, arruinan y saquean al pueblo. Eduardo VI es ya protestante.
España y el cisma de las naciones (1553-1603). Reinados de María Tudor y de Isabel (María, hija de Enrique VIII y Catalina, la primera mujer; Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, la segunda mujer). María es católica, y persigue y quema a los protestantes; pero no devuelve a la Iglesia su antiguo poder. Sus persecuciones están como simbolizadas en los nombres de los tres mártires de Oxford: Cranmer, Ridley y Latimer. El primero (1489-1556) fue arzobispo de Cantórbery. Él sugirió a Enrique VIII la idea de atenerse, para su proyectado primer divorcio, no a la autoridad del papa, sino a la opinión de los letrados de Inglaterra. En adelante, le ayudó siempre a deshacerse de sus mujeres. Trabajó después, bajo Eduardo VI, por la Reforma, y contribuyó a formar el Libro de Oraciones en lengua inglesa. El segundo (1485-1555) sancionó, como individuo universitario, el primer divorcio de Enrique VIII. Obispo de Worcester, predica la Reforma, por lo cual sufre algunos castigos. Bajo Eduardo VI renuncia al episcopado y se dedica a la predicación y beneficencia. El tercero (1500-1555), obispo de Londres, imbuido en las ideas reformistas, fue capellán de Cranmer y de Enrique VIII. Quiso defender las pretensiones de Lady Juana Grey al trono de Inglaterra. María Tudor hizo decapitar a Juana Grey en 1554. En 1558, Inglaterra pierde Calais, ante el ataque del duque de Guisa. Bajo la reina Isabel, Inglaterra cobra conciencia de su fuerza. Derrota a la Armada Invencible (1588), y aparece ya como una potencia cismática, al lado de otras naciones del Norte. La reina Isabel fue llamada la Reina Virgen, sin duda, como dice Dickens, por “el profundo disgusto con que veía que se casara la gente”.
La era de los puritanos. Desde la segunda mitad del siglo XVI