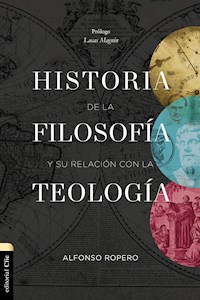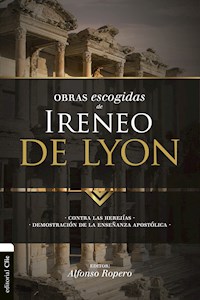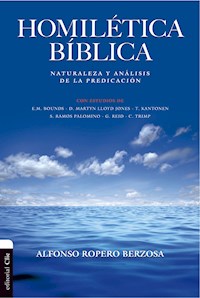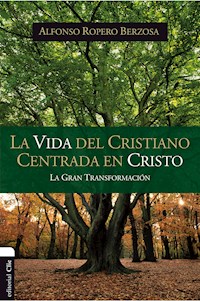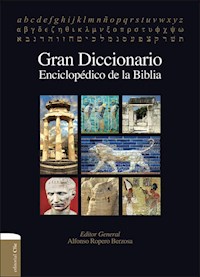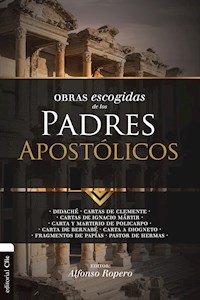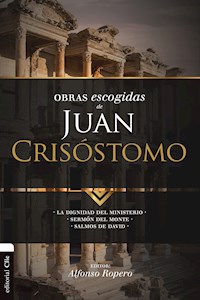
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial CLIE
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Juan de Antioquía [347-407], es más conocido por su apodo Crisóstomo, que significa "boca de oro" (en griego χρυσόστομος, chrysóstomos de chrysós, "oro"; stomos, "boca"), justamente ganado por el éxito y la fama que alcanzaron sus sermones y homilías. Pero su grandeza personal y espiritual va mucho más allá de su elocuencia, y la lectura de sus escritos pone de manifiesto su relevancia para el predicador todo líder cristiano actual. Nacido en Antioquía de Siria en el seno de una familia acomodada, a los veinte años ya era abogado y orador de renombre. Pero madre le instruyó en la fe y le inclinó al servicio cristiano, siendo ordenado presbítero en el año 386. Nombrado doce años después Obispo y Patriarca de Constantinopla por mandato imperial, libró una ardua batalla contra el fasto y el lujo, impulsando una profunda reforma del clero, cuyo germen se refleja en la más conocida y famosa de sus obras, que lleva como título: Sobre el sacerdocio, y conocida también como: La dignidad del ministerio, incluida en este volumen. El lector podrá comprobar por sí mismo con qué maestría, profundidad espiritual y altura teológica aborda Juan Crisóstomo un tema tan polémico y espinoso como el del llamamiento pastoral, "para el cual –dice– muy pocos están calificados". El presente volumen de la colección PATRÍSTICA incluye además de Sobre el sacerdocio o La dignidad del ministerio, algunas de sus más famosos sermones u homilías: cuatro sobre El verdadero arrepentimiento; sobre La contrición en el Sermón del Monte; y sobre La compunción en los Salmos de David.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
OBRAS escogidas
JUAN
CRISÓSTOMO
∙ La dignidad del ministerio ∙
∙ Sermón del Monte ∙
∙ Salmos de David ∙
COMPILADO POR:
ALFONSO ROPERO
Editorial CLIE
C/ Ferrocarril, 8
08232 VILADECAVALLS(Barcelona) ESPAÑA
E-mail: [email protected]
http://www.clie.es
Editado por: Alfonso Ropero Berzosa
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917 021 970 / 932 720 447)».
© 2018 por Editorial CLIE
OBRAS ESCOGIDAS DE JUAN CRISÓSTOMO
ISBN: 978-84-945561-6-6
eISBN: 9788416845101
Clasifíquese:
Teología cristiana - Historia
ÍNDICE GENERAL
Prólogo a la Colección GRANDES AUTORES DE LA FE
Prólogo de Monseñor Jaume González-Agàpito
INTRODUCCIÓN UN PREDICADOR ACTUAL
Juan de Antioquía, un corazón y una voz para Dios
Nacimiento y llamado al ministerio
El día de las estatuas rotas
El patriarca asceta
El obispo misionero
Predicador social
El amor a los enemigos
Eudoxia, la emperatriz desairada
Teófilo y la controversia sobre Orígenes
El destierro más breve
El segundo destierro
Juan de Antioquía y la Biblia
La dignidad del ministerio
Discipulado, arrepentimiento y perdón
Nota bibliográfica
LA DIGNIDAD DEL MINISTERIO
LIBRO I
1 Una firme amistad
2 Vocación al monacato
3 Las atracciones del mundo
4 Las razones de una madre
5 Elección para el episcopado
6 Reprensión de Basilio
7 Defensa de Juan
Estratagemas de guerra y paz
8 La simulación en los médicos
Ejemplo bíblicos de simulación o engaño
LIBRO II
1 El buen fin
2 La grandeza del ministerio
La lucha contra poderes invisibles de maldad
3 Las enfermedades del alma
4 Consejos para la cura de almas
Basilio rechaza las razones de Juan
Elogio de las virtudes de Basilio
5 El amor, señal del cristiano
6 Modestia y verdad
7 Evitar malentendidos
8 El ministerio no es para chiquillos
LIBRO III
1 Exculpación de soberbia
2 Exculpación de vanagloria
3 No hay que esperar alabanzas, ni temer críticas
La grandeza celestial del ministerio
4 El poder del perdón
5 Sacerdotes del Antiguo y del Nuevo Pacto
6 La tremenda responsabilidad del ministerio
7 Bestias y escollos en el ministerio
La mujer no tiene acceso a este ministerio
8 El mal de buscar autoridad y dominio
9 Padecer por el ministerio
10 Atención y solicitud
11 Necesidad de dominio propio
12 La ira descalifica para el ministerio
El pastor, espejo de virtudes para los fieles
Cuidarse de los compañeros de ministerio
13 Partidos y luchas en la elección pastoral
Una nave llena de sediciosos
14 Armonía de cualidades contrarias
El cuidado de las viudas
Mansedumbre para enfrentar las necesidades de los pobres
La buena administración de los fondos de la Iglesia
Los huéspedes y los enfermos
15 El cuidado de las vírgenes
Ventajas de hacer las cosas por uno mismo
El ejercicio judicial
Visita pastoral y cumplimiento social
El ejercicio de la disciplina
LIBRO IV
1 Ejemplos de las Escrituras
El ejemplo de Saúl
El ejemplo de Elí, Aarón y Moisés
El ejemplo de Judas
El ejemplo de los judíos incrédulos
2 No hay que pretender ser más de lo que se es
Pruébese cada uno a sí mismo
3 El ministerio de la Palabra
4 Armados con la Palabra en la batalla de la fe
5 Evitar las especulaciones, afirmarse en la Palabra
6 El ejemplo del apóstol Pablo
7 La elocuencia evangélica de Pablo
La fuerza de las cartas de Pablo
8 Conocedores de las Sagradas Escrituras
9 Defensa de la fe
LIBRO V
1 Sobreponerse a los caprichos del pueblo
Desprecio de la alabanza y facilidad de comunicación
2 Testimonio de vida y gracia de palabra
3 Cuidarse de la crítica
4 A quien más tiene, más se le pide
5 Sobreponerse a la envidia y las opiniones ajenas
6 No dejarse abatir, sino proseguir hacia lo mejor
7 Evitar la envidia y la tristeza
La fiebre de la elocuencia
LIBRO VI
1 Responsables de las almas bajo cuidado
2 Un alma pura
3 Mantener el equilibrio en todo
4 Sembrar entre espinas
El ministerio de intercesión
Experiencia y prudencia en el trato
5 Diferencia entre el pastor y el monje
6 Fortaleza de ánimo
7 Dificultades en el trato con la gente
Examen de uno mismo
La necesidad de experiencia previa en el trato con la gente
8 Cualidades morales y tentaciones
9 Apartar las malas sospechas
10 Piedra de edificación o de escándalo
11 A mayor dignidad, mayor responsabilidad
12 Bestias que hay que dominar primero
La envidia
La vanagloria y la soberbia
Confesión personal
La visión de un ejército en guerra
13 La superior batalla espiritual
Despedida de los amigos
EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO
HOMILÍA I
El amor de Juan por su congregación
Desesperación y negligencia
Amor por encima del castigo
Lecciones de la parábola del hijo pródigo
HOMILÍA II
Confesión de pecados
David, profeta y pecador
El arrepentimiento de David
Lamento por el pecado
El camino de la humildad
La verdadera humildad de Pablo
HOMILÍA III
El amor a la Palabra
La vía de la limosna y generosidad
El aceite de la limosna
Virginidad y compasión
El camino de la oración
El camino del llanto
HOMILÍA IV
El consuelo de las Escrituras
El propósito de las pruebas
Juicio y pureza
Acudir a Dios directamente
Razón de las aflicciones
LIBRO I LA CONTRICIÓN A LA LUZ DEL SERMÓN DEL MONTE
Sólo los espirituales anhelan más del Espíritu
El lamento y la enfermedad de este mundo
Pecados contra el hermano
Relajamiento moral y temor al castigo futuro
La importancia de la reconciliación
Sufrir con paciencia
Amor a los enemigos
La trampa de la vanagloria
Perdón, rencor y misericordia
Riquezas y ansiedad
El juzgar a los demás
La carga ligera de los mandamientos
Profanación de lo santo
La puerta estrecha y la búsqueda de la tranquilidad
Voluptuosidad y compunción
Sufrir todo por amor a Cristo
El increíble amor de Pablo por su Señor
El llamamiento universal a una vida santa
Milagros y santidad
Colaboradores de la gracia
Comodidad y adversidad
Negligencia y flojedad en la obra de salvación
Meditar en el infierno y en Cristo para dolernos por la pérdida del reino
Despedida y ejemplo de Demetrio
LIBRO II LA COMPUNCIóN EN LOS SALMOS DE DAVID
Adoptar la perspectiva divina
Vivos para Dios, muertos para el mundo
La inmensidad del amor de Pablo
El ejemplo de David
Purificados por la compunción
El octavo día, al final de los tiempos
La confesión del justo y del publicano
La salvación pertenece al Señor
Esperar la salvación con temor y con temblor
El reposo natural con Dios
El mundo como una sola casa
La ingratitud humana
Deuda y recompensa
Recordar el pecado para avivar la gratitud
Contristados por el pecado para no contristar al Espíritu
La posibilidad de caer
Ahora es el tiempo de escapar de la condenación
Índice de Conceptos Teológicos
Títulos de la colección Patrística
Prólogo
a la Colección
Grandes Autores de la Fe
A la Iglesia del siglo XXI se le plantea un reto complejo y difícil: compaginar la inmutabilidad de su mensaje, sus raíces históricas y su proyección de futuro con las tendencias contemporáneas, las nuevas tecnologías y el relativismo del pensamiento actual. El hombre postmoderno presenta unas carencias morales y espirituales concretas que a la Iglesia corresponde llenar. No es casualidad que, en los inicios del tercer milenio, uno de los mayores best-sellers a nivel mundial, escrito por el filósofo neoyorquino Lou Marinoff, tenga un título tan significativo como Más Platón y menos Prozac; esto debería decirnos algo…
Si queremos que nuestro mensaje cristiano impacte en el entorno social del siglo XXI, necesitamos construir un puente entre los dos milenios que la turbulenta historia del pensamiento cristiano abarca. Urge recuperar las raíces históricas de nuestra fe y exponerlas en el entorno actual como garantía de un futuro esperanzador.
“La Iglesia cristiana –afirma el teólogo José Grau en su prólogo al libro Historia, fe y Dios– siempre ha fomentado y protegido su herencia histórica; porque ha encontrado en ella su más importante aliado, el apoyo científico a la autenticidad de su mensaje”. Un solo documento del siglo II que haga referencia a los orígenes del cristianismo tiene más valor que cien mil páginas de apologética escritas en el siglo XXI. Un fragmento del Evangelio de Mateo garabateado sobre un pedacito de papiro da más credibilidad a la Escritura que todos los comentarios publicados a lo largo de los últimos cien años. Nuestra herencia histórica es fundamental a la hora de apoyar la credibilidad de la fe que predicamos y demostrar su impacto positivo en la sociedad.
Sucede, sin embargo, –y es muy de lamentar– que en algunos círculos evangélicos parece como si el valioso patrimonio que la Iglesia cristiana tiene en su historia haya quedado en el olvido o incluso sea visto con cierto rechazo. Y con este falso concepto en mente, algunos tienden a prescindir de la herencia histórica común y, dando un “salto acrobático”, se obstinan en querer demostrar un vínculo directo entre su grupo, iglesia o denominación y la Iglesia de los apóstoles…
¡Como si la actividad de Dios en este mundo, la obra del Espíritu Santo, se hubiera paralizado tras la muerte del último apóstol, hubiera permanecido inactiva durante casi dos mil años y regresara ahora con su grupo! Al contrario, el Espíritu de Dios, que obró poderosamente en el nacimiento de la Iglesia, ha continuado haciéndolo desde entonces, ininterrumpidamente, a través de grandes hombres de fe que mantuvieron siempre en alto, encendida y activa, la antorcha de la Luz verdadera.
Quienes deliberadamente hacen caso omiso a todo lo acaecido en la comunidad cristiana a lo largo de casi veinte siglos pasan por alto un hecho lógico y de sentido común: que si la Iglesia parte de Jesucristo como personaje histórico, ha de ser forzosamente, en sí misma, un organismo histórico. Iglesia e Historia van, pues, juntas y son inseparables por su propio carácter.
En definitiva, cualquier grupo religioso que se aferra a la idea de que entronca directamente con la Iglesia apostólica y no forma parte de la historia de la Iglesia, en vez de favorecer la imagen de su iglesia en particular ante la sociedad secular, y la imagen de la verdadera Iglesia en general, lo que hace es perjudicarla, pues toda colectividad que pierde sus raíces está en trance de perder su identidad y de ser considerada como una secta.
Nuestro deber como cristianos es, por tanto, asumir nuestra identidad histórica consciente y responsablemente. Sólo en la medida en que seamos capaces de asumir y establecer nuestra identidad histórica común, seremos capaces de progresar en el camino de una mayor unidad y cooperación entre las distintas iglesias, denominaciones y grupos de creyentes. Es preciso evitar la mutua descalificación de unos para con otros que tanto perjudica a la cohesión del Cuerpo de Cristo y el testimonio del Evangelio ante el mundo. Para ello, necesitamos conocer y valorar lo que fueron, hicieron y escribieron nuestros antepasados en la fe; descubrir la riqueza de nuestras fuentes comunes y beber en ellas, tanto en lo que respecta a doctrina cristiana como en el seguimiento práctico de Cristo.
La colección GRANDES AUTORES DE LA FE nace con la intención de suplir esta necesidad. Pone al alcance de los cristianos del siglo XXI, en poco más de 170 volúmenes –uno para cada autor–, lo mejor de la herencia histórica escrita del pensamiento cristiano desde mediados del siglo I hasta mediados del siglo XX.
La tarea no ha sido sencilla. Una de las dificultades que hemos enfrentado al poner en marcha el proyecto es que la mayor parte de las obras escritas por los grandes autores cristianos son obras extensas y densas, poco digeribles en el entorno actual para el hombre postmoderno, corto de tiempo, poco dado a la reflexión filosófica y acostumbrado a la asimilación de conocimientos con un mínimo esfuerzo. Conscientes de esta realidad, hemos dispuesto los textos de manera innovadora para que, además de resultar asequibles, cumplan tres funciones prácticas:
1. Lectura rápida. Dos columnas paralelas al texto completo hacen posible que todos aquellos que no disponen de tiempo suficiente puedan, cuanto menos, conocer al autor, hacerse una idea clara de su línea de pensamiento y leer un resumen de sus mejores frases en pocos minutos.
2. Textos completos. El cuerpo central del libro incluye una versión del texto completo de cada autor, en un lenguaje actualizado, pero con absoluta fidelidad al original. Ello da acceso a la lectura seria y a la investigación profunda.
3. Índice de conceptos teológicos. Un completo índice temático de conceptos teológicos permite consultar con facilidad lo que cada autor opinaba sobre las principales cuestiones de la fe.
Nuestra oración es que el arduo esfuerzo realizado en la recopilación y publicación de estos tesoros de nuestra herencia histórica, teológica y espiritual se transforme, por la acción del Espíritu Santo, en un alimento sólido que contribuya a la madurez del discípulo de Cristo, y que la colección GRANDES AUTORES DE LA FE constituya un instrumento útil para la formación teológica, la pastoral y el crecimiento de la Iglesia.
Editorial CLIE
ELISEO VILA
Presidente
Prólogo
de Monseñor
Jaume González-Agàpito
Cedo al deseo de mi querido amigo, el Pastor D. Eliseo Vila, de que escriba unas palabras de presentación para la edición de algunas obras de Juan el Crisóstomo que publica esa benemérita colección llamada Grandes Autores de la Fe. Él, en un exceso de su modestia y de su amistad, me atribuye la idea de dicha colección. La realidad es completamente otra. Sólo él es el iniciador, impulsor, creador y causa eficiente de tan magnífica iniciativa. Además, los volúmenes, ya aparecidos, de la colección son de una corrección, pulcritud y precisión encomiables y serán, sin duda, de gran utilidad para sus lectores.
Da gozo ver esta iniciativa evangélica de publicar una selección de los escritos más relevantes de la historia del cristianismo, empezando por las mismas fuentes patrísticas. Doy gracias a Dios que se haga en castellano, con un claro ánimo divulgativo, pero, sin que mengüe en ella la calidad y el esmero que el asunto de por sí reclama y que el curioso lector podrá enseguida detectar en el volumen que ahora tiene en sus manos.
El ir a las fuentes del cristianismo no ha de ser únicamente la ocupación intelectual de algunos eruditos especializados, sino un ejercicio que todo cristiano debe proponerse y realizar con la frecuencia que le permitan sus otras ocupaciones y con la intensidad a que le habilite su capacidad personal. Y ello no simplemente por una voluntad arqueologizante de imitar la Iglesia antigua, o por una simple curiosidad de conocer cómo se comportaban los “antiguos” para sacar de argumentos apologéticos a favor de las propias ideas, sino por un sincero deseo de reforma y purificación de la Iglesia. Purificación de todos los añadidos que, a veces loables por su buena intención, han llegado, sin embargo, a ser las características identificativas de una determinada opción cristiana y, muchas veces, han convertido lo accidental y accesorio en la ciudadela inexpugnable de una determinada confesionalidad.
La Iglesia de los primeros siglos, la que ya sufrió los envites y las tentaciones del poder secular, la que tuvo que sufrir el rechazo y la persecución del Israel según la carne y definirse frente a él, la que resistió a las grandes celadas que le puso el gnosticismo y la sofhía del mundo helénico, la que tuvo que reaccionar contra las divisiones que provocaban los iluminados de turno en nombre de revelaciones, interpretaciones o escuelas particulares, puede ser un buen punto referencial para los cristianos del tercer milenio de la edad de Cristo.
Los escritos de los primeros siglos representan también una opción de purificación de la memoria. Siempre he creído que volver a las fuentes, en este caso patrísticas, puede ser un camino pacificador e iluminado para superar, dentro de las divergencias doctrinales innegables, aquellas enconadas posiciones que llevan algunas veces, a cada una de las partes del cristianismo a afirmar exactamente lo contrario de la otra para hacer méritos de ortodoxia confesional, cuando, a veces es, simplemente, pura y alocada ortopedia. Volver la mirada a la Iglesia que daba, no sólo los primeros pasos, sino que iba penetrando en las culturas, las sociedades, las estructuras sociales de este mundo, es un buen acicate para poder detectar, con aquella claridad, serenidad y equilibrio siempre necesarios al cristiano, lo fundamental e inmutable y lo accidental o completamente accesorio de cada tradición, rito o confesión cristiana. La lectura de una buena selección de textos, en las buenas condiciones en que los ofrece la colección Grandes Autores de la Fe, puede ser una buena ayuda en ese camino.
Hacerlo de la mano de Crisóstomo, como nos propone el presente volumen, no es una mala compañía sino uno de los mejores viáticos que la literatura del cristianismo nos puede ofrecer. He de confesar que la elección de las obras crisostómicas de este volumen me ha sorprendido y agradado a la vez. Me sorprendió ver la publicación, en dicha colección, del Perì Hiros_nes,1 aunque bajo otro inteligente nombre, junto a otras obras más breves. Me agradó porque fui siempre, desde mi más temprana juventud, un admirador de la persona y de toda obra escrita del autor de sus escritos, pero especialmente de los seis libros del tratado mencionado. Recuerdo todavía la emoción, hace ya casi quince años, con que tuve en mis manos el códice manuscrito más completo y una de las más seguras referencias paleográficas de la primera obra de Juan que contiene este volumen, en el monasterio ortodoxo atonita de Stavronikita.
El lector verá aquí con qué maestría, profundidad espiritual y altura teológica el autor trata un tema algo espinoso. A nadie escapa la antigua y, aparentemente, nada fácil de resolver, polémica, entre ortodoxos y catolicorromanos, por una parte, y evangélicos y reformados, por la otra, sobre el tema de la entidad y especificidad del ministerio eclesial. Juan el Crisóstomo, en el conjunto de sus escritos, pone las bases y empieza por donde hay que empezar. En una Bizancio palaciega, clericalizada e intrigante, él determina y fija el estatuto del cristiano “laico”, es decir del pueblo cristiano, de a pie.
El cristiano, sus pastores –obispo y presbíteros– y Cristo son un todo. Un todo, orgánicamente estructurado, pero un todo. El comportamiento de Juan es en esto inapelable y un punto referencial para los cristianos de Constantinopla. Él no va por las nubes, ni se pierde en lo que no es fundamental. Focio2 lo detectó y lo expresa magníficamente, unos siglos más tarde: “Es precisamente por este motivo que experimento desde siempre admiración por este hombre mil veces bienaventurado, porque, en todos sus escritos se ha propuesto, como objetivo constante, el bien de su rebaño, mientras el resto no le ha preocupado mínimamente. Puede parecer que omite algunos conceptos, o bien que no los profundiza con la debida dedicación, pues bien, de lo accesorio y de toda la retahíla de pro-blemas semejantes, no se ocupaba absolutamente, anteponiendo, a todo ello, el bien de los fieles”.
La Iglesia, en una fidelidad absoluta a Pablo, pero llevada hasta sus consecuencias más pragmáticas, aparece como un organismo viviente, del cual Cristo es la Cabeza y los cristianos son los miembros. El ejercicio de las diversas funciones de los fieles se explicita y diversifica en una comunidad eclesial, no asamblearia y desestructurada, sino orgánicamente estructurada en sus servicios y moderadora y reguladora de los carismas. Todo ello se prolonga y se concreta, en la vida ordinaria, en la familia y en la sociedad. Juan, y especialmente en sus homilías, subraya la exigencia de que, en la Iglesia, cada uno de los cristianos ha de vincularse a ella, no como un socio a un club, sino como un miembro a su cuerpo: la unidad de la Iglesia es incompatible con la división de los miembros.
Juan llega a expresiones fuertes y sorprendentes: entre Cristo que es la Cabeza, y la Iglesia, que es su cuerpo, hay como una relación de consanguinidad: “Cristo no tomó el cuerpo en los cielos, sino su carne de la Iglesia: el cielo mediante la Iglesia, no la Iglesia mediante el cielo”.3 Cristo, el Verbo encarnado, baja del cielo para conformar a sí mismo a su Iglesia.4 Aquí la visión no es ni jurídica, ni a-jurídica, es la expresión de una fuerte vivencia espiritual. Cuando, para un pastor, la pertenencia a la Iglesia era algo que tenía que ver con la carne de Cristo.
Es en la comunidad cristiana, que Juan llama su “familia” a todos sus hermanos que gozan de la misma dignidad, por el común bautismo. Él llama a los cristianos de a pie (laicos), a participar activamente en la vida de la comunidad por la fuerza del bautismo que habilita los fieles a participar en las funciones de Cristo, siendo así sacerdotes, reyes y profetas. El sacerdocio lo ejercen en la liturgia eucarística, pero también en la diaconía de la caridad hacia los pobres y con su testimonio en la vida de la ciudad. El ejercicio de la función profética los hace puente entre los pastores de la Iglesia y los alejados, ya sean cristianos, herejes o paganos. Condición previa es el testimonio de vida, que el Crisóstomo nunca se cansa de reclamar. El ejercicio de la función real lo realizan, tanto en el interior de la comunidad eclesial, como en la colaboración con las autoridades para crear una sociedad más acorde con los dictados del evangelio.
En la ciudad de Constantinopla las ideas de Juan, el Crisóstomo, jugaron un papel de gran trascendencia. Algunas de ellas y su particular manera de encarnarlas en su propia vida, en el ejercicio pastoral y en su comportamiento hacia los poderosos, le costaron no pocos disgustos, como muy bien se explica en la introducción de este volumen. Pero en la Iglesia de Cristo, un hombre de esta talla y este calibre no puede haber dejado a los cristianos, de todas las épocas y de todas las confesiones, indiferentes. Él es la prueba de que, en las situaciones más difíciles, en los contextos políticos más abigarrados, en los planteamientos eclesiales más comprometidos y agitados, es posible seguir proclamando la novedad del Evangelio de Cristo. A veces uno puede perder, como el Crisóstomo, en el intento, las seguridades, el prestigio y la tranquilidad personal, pero siempre el cristiano puede hacer oír la palabra de Cristo. En ello, Juan de Antioquia, llamado el Boca de Oro, es un ejemplo a imitar hoy y un cristiano a quien mucho hemos de agradecer.
Barcelona
Pedralbes, 23 de marzo de 2002.
Monseñor JAUME GONZÁLEZ-AGÀPITO
Delegado de Relaciones Interconfesionalesdel Arzobispado de Barcelona
1Cf. Περὶ ἱεωσύνηζ, PG 48, cols. 623-692.
2 PHOTII, Biblioteca, cod. CLXXII-CLXXIV, PG 103, cols. 501-506: “Διό μοι καὶ ἀεὶ θαυμάζειν ἔπεισι τὸν τρισμακάριστον ἄνθρωπον ἐκεῖνον, ὄτι ἀεὶ καὶ Έν πᾶσιν αὐτοῦ τοῖς λόγις τοῦτο σκοπὸν ἐποιεῖτο, τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀκροατῶν, τῶν δ ̓ἄλλων ἣ οὐδ ̓ὃλως ἐφρόντιζεν ἣ ὡς ἐλάχιστον, ἀλλὰ καὶ τοῦ δόξαι λαθεῖν αὐτὸν ἔνια τῶν νοημάτων καὶ τοῦ πρὸς τὰ βαθύτερα μὴ πειρ͂σθαι παρεισδύνειν, καὶ εἴ τι τοιοῦτον, ὑπερ τῆς τῶν ἀκροωμένων ὠφελείας παντάπασιν ὠλιγώρει”.
3 IOHANNIS CR HYSOSTOMI, Homilía ante exilium, 2, PG 52 429: “οὐρανου σῶμα οὐκ ἀνέλαβεν, ʹΕκκλησίας δὲ σάρκα ἀέλαβεΣ διά τήν ʹΕκκλησίαν ὁ οὐρανὸς, οὐ διὰ τὸν οὐρανὸν ἡ ʹΕκκλησία”.
4 Hom. in Evang. Iohan., 47, 3: PG 59, col. 261.
Introducción
Un predicador actual
Juan Crisóstomo (Biblioteca Nacional, París)
Juan de Antioquía, un corazón y una voz para Dios
A Juan de Antioquía, se le conoce más por el apodo de Crisóstomo, que significa “boca de oro”, que por su nombre de origen. Pero esto no debe llevarnos al error de pensar que Juan de Antioquía era solamente un excelente orador cristiano, y que el éxito de su fama se debe a su elocuencia sin más, perdiendo de vista con ello el verdadero carácter de su grandeza personal y su consiguiente significado para el predicador actual.
El sobrenombre de Crisóstomo no se lo dieron sus inmediatos oyentes, sino los admiradores de su vida y de sus escritos muchos años después de su muerte, pues resulta que Juan de Antioquía es una de las figuras más simpáticas de la historia eclesiástica y que más lectores ha cosechado. Esto no quita para nada su bien merecido título de príncipe de la oratoria cristiana. Sus sermones y homilías son una prueba irrefutable de su legendaria fama. Pero la ascendencia de Juan sobre sus oyentes no radicaba en el único aspecto de su elocuencia, que con ser importante no lo era todo. La clave de la popularidad de Juan de Antioquía no hay que buscarla en su boca, sino en su corazón. En él se cumplen a la perfección las palabras de Cristo, “de la abundancia del corazón habla la boca” (Mt. 12:34).
La raíz de toda obra humana, buena o mala, está en el corazón, en lo que la Biblia entiende por el centro de la personalidad. “Del corazón salen los malos pensamientos”, dijo Jesús (Mt. 15:19). Por eso se equivocaría de lleno quien piense que basta emular la oratoria de Juan de Antioquía para conquistar el ánimo y la estima de los oyentes. Buenos oradores han existido siempre y en todas partes. Unos más excelentes que otros. Pero lo que conquistaba el interés de sus contemporáneos no sólo era la elocuencia de Juan de Antioquía, sino la limpieza de su alma, su honradez y, sobre todas las cosas, su corazón paternal y fraterno por todos sus oyentes. Sus palabras eran hermosas porque su corazón era hermoso. Juan podía denunciar los pecados de su congregación, reprender a los débiles en espíritu y a los fuertes en autoridad, amenazar con el castigo divino a los disolutos y advertir a los corruptos del juicio de Dios, pero ninguno en sus cabales se sentía acusado desde la falsa prepotencia de su pastor y director espiritual. Todos podían percibir en él la solicitud, la angustia, el amor, la preocupación por el bienestar espiritual y moral de sus oyentes. “Hijitos míos, que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros” (Gá. 4:19), son palabras dichas por san Pablo, igualmente aplicables a Juan de Antioquía.
“Lo que decimos aquí –dice– no son palabras lanzadas por mera locuacidad, sino por el cariño y cuidado y amor de maestro, con el objeto de que no se disipe la doctrina que os hemos dado; el fin es enseñaros y no hacer ostentación” (Hom. sobre Lázaro, IV, 9).
No se advierten en él palabras airadas, ni injustas recriminaciones, aunque es duro en sus juicios sobre la ausencia de un auténtico discipulado entre los suyos, lo mucho que falta para vivir conforme a la palabra de Cristo. En un pasaje asombroso, Juan es plenamente consciente de que sus oyentes han olvidado el argumento del sermón que acababa de predicarles el domingo anterior, y que era necesario tenerlo en cuenta para el entendimiento del actual. “Lo tengo presente –dice– y no quiero amonestaros ni haceros cargo alguno.” Juan, como buen pastor, sabe que no puede exigir a los demás lo que mismo que a él, y esto por una simple razón de tiempo y dedicación: “Cada uno de vosotros tiene esposa, se preocupa de sus hijos, piensa en las necesidades de la casa; algunos sois militares, otros artesanos, y cada uno está ocupado en diversos servicios. Yo, en cambio, no vivo más que de esto, no tengo otro pensamiento y otra ocupación que ésta, en todo momento. Pues más que reprocharos, no tengo palabras sino para alabar vuestro empeño, ya que no dejáis un domingo para venir a encontrarme en la iglesia, a pesar de que tenéis que desentenderos de vuestras ocupaciones” (Hom. III, 1). Juan mantiene la correcta proporción entre el ministro y los ministrados, y por eso el pueblo entiende que él está allí para ayudarles, no para recriminarles.
En una ocasión llega a decirles: “Vosotros sois mi padre, vosotros mi madre, vosotros mi vida, vosotros mi alegría; si a vosotros os va bien, me doy por satisfecho. Vosotros sois mi corona y mis riquezas; vosotros sois mi tesoro. Una y mil veces estoy dispuesto a inmolarme por vosotros”.
La vida del hombre sobre la tierra nunca ha sido desasosegada y tranquila. Desde la maldición del Génesis, el ser humano ha derramado mucho sudor, y más que sudor, y cosechado muchas espinas y abrojos a cambio. Mantener un Estado cuesta mucho, y a medida que éste se burocratiza la vida entera de los ciudadanos se resiente y sufre bajo las exigencias cada vez más gravosas de la administración.
Pasó en Egipto, pasó en Roma, como sigue pasando en la actualidad. Campesinos, artesanos y soldados sólo vivían para alimentar la maquinaria del Imperio, con poco tiempo libre disponible. Juan podía simpatizar perfectamente con los ciudadanos sometidos a tantas cargas y, en la medida de sus fuerzas, buscó en todo momento cumplir en su vida la misión de Cristo, aliviar con la palabra del Evangelio a los cansados y trabajados.
Su apariencia externa tampoco es suficiente para dar razón de su popularidad. Como en el caso del apóstol Pablo, su porte físico no debía ser muy atractivo. Más bien bajo que alto, sus ojos eran profundos bajo una frente alta y surcada de arrugas, coronada por una cabeza calva. Su rostro pálido y hundido terminaba en una pequeña barba puntiaguda. Su cuerpo enflaquecido de asceta y sus largos brazos le daban la apariencia de una araña, según se refirió cómicamente a sí mismo. Pero su alma y su carácter cristiano eran los de un gigante de la fe.
En todas las predicaciones se trasluce un hombre que posee una rica y profunda vida espiritual, que alimenta como un ideal posible en él y sus oyentes. Por eso mismo rechaza el conformismo religioso que consiste en limitarse a la observancia de ciertas prácticas externas, sin beneficiarse internamente de ellas. “¿Creéis que la piedad consiste en no faltar a un oficio? De ninguna manera. Si no sacamos provecho de ello, si no obtenemos nada, más nos vale quedarnos en casa” (Hom. sobre los Hechos de los Apóstoles, XXIX, 3). Como en el caso de Tertuliano, Juan es severo en juicios y duro en sus exigencias, porque es un idealista, ganado por completo por el carácter práctico del cristianismo.
Región central de Asia Menor (hoy Turquía), escenario de la vida de Juan Crisóstomo
Nacimiento y llamado al ministerio
La vida de Juan de Antioquía da argumento para una emocionante y dramática novela de aventuras. Juan nació entre los años 344 y 354 en Antioquía de Siria, la actual ciudad Antakya, en Turquía. Antioquía había sido fundada 300 años a.C., por Seleuco I Nicátor y dedicada a su padre Antíoco, y junto a Pérgamo y Alejandría era un importante centro de cultura helenística. A 22 kilómetros del mar Mediterráneo, mantenía una pujante actividad comercial, evidenciada en sus 200.000 habitantes en tiempos de Juan, de los cuales la mitad profesaba la fe cristiana. La ciudad tenía una gran vía con pórticos a ambos lados, con una anchura media de 30 metros, modelo de muchísimas ciudades del antiguo Oriente. Contaba con muchos teatros, fuentes y lujosas casas. Los emperadores romanos construyeron numerosos edificios, palacios, anfiteatros, circos, estadios, acueductos y termas.
En esta gran ciudad estaba destinado el padre de Juan, de origen latino, llamado Segundo, militar de alto rango, Magister Militum. Éste murió siendo Juan muy pequeño. A su viuda dejó una propiedad que bastaba ampliamente para el mantenimiento de la familia y la educación de los hijos. Parece que hubo una hermana mayor, quien probablemente murió a edad muy temprana. La madre, de nombre Antusa, griega de origen, y a la que hay que situar en línea con las grandes matronas romanas y madres cristianas como Mónica, de Agustín de Hipona, continuó en Antioquía, encargada de la hacienda y de la educación de Juan. Piadosa y de gran carácter dio a su hijo los elementos esenciales que después le van a distinguir.
Joven y rica viuda de tan sólo veinte años, Antusa era codiciada por algunos pretendientes, a los que tuvo que hacer frente junto a un cúmulo de dificultades económicas y familiares. Aunque su marido le había dejado fortuna suficiente para la educación de su hijos, no quiso hacer uso de ella hasta entregarla íntegra a su hijo en su mayoría de edad. Ella, por su parte, poseía una herencia recibida de sus padres, que daba para cubrir dignamente sus necesidades. Sola al frente de su hogar, tuvo que vérselas con sirvientes insolentes y perversos y planes de parientes aprovechados; resistió los ataques de ávidos pretendientes, y rehusó aliviar su dura condición de viuda contrayendo segundas nupcias. Todo por el bienestar de su hijo, a cuyo cuidado se entregó de cuerpo y alma. “¡Oh dioses, qué mujeres hay entre los cristianos!”, exclamó lleno de admiración el retórico pagano Libanio y primer maestro de Juan.
La iglesia de Antioquía, excepcional por su testimonio y celo evangélico, fue la primera comunidad cristiana fuera de Palestina y la primera en recibir el nombre de cristiana. “A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía”, se dice en el libro de los Hechos (Hch. 11:26). De aquí es la célebre Escuela catequista de Antioquía, fundada seguramente por el presbítero y mártir Luciano de Samosata (muerto en el 312). A ella pertenecieron Diodoro de Tarso (a quien Farrar considera su fundador), Firmiliano de Cesarea y Metodio de Olimpo. Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo serán sus dos discípulos más ilustres. De Antioquía era el obispo Ignacio, famoso por sus cartas y su martirio. El concilio de Nicea (año 325) legalizó la primacía de la iglesia de Antioquía sobre las tierras evangelizadas por ella, elevada así al rango de patriarcado, cuya jurisdicción comprendía las provincias de Siria, Fenicia, Palestina, Mesopotamia, Cilicia, Isauria y Chipre, algunas de las cuales pasaron posteriormente al patriarcado de Jerusalén y Constantinopla.
Pese a la superioridad númerica del cristianismo en Antioquía, el paganismo, sin embargo, regía en la ciudad las mejores escuelas del Imperio romano. Libanio era el maestro más famoso de retórica griega, Juan fue su discípulo aventajado, y durante toda su vida reveló las señales que este ilustre orador pagano imprimió a su manera de comunicarse, aunque a Juan le dejaran bastante frío sus ideas. Andragatio, el filósofo, fue otro de sus maestros, pero ni uno ni otro causaron una impresión duradera sobre la vocación cristiana del muchacho; porque Juan, al igual que su amigo Basilio de Capadocia, estaban ganados por el tipo de “filosofía” más elevado y renovador de la época, como por escrúpulo o arcaísmo aticista llamaban algunos al modo de vivir cristiano.
Como profesor de retórica –sophistés–, Libanio fue el más famoso de su siglo, pero no parece que Juan llegara a cobrar un verdadera afecto a su maestro, al que en una ocasión se refiere como “el más supersticioso de todos los hombres”, haciendo referencia a su paganismo decadente. Para Libanio la elocuencia estaba en decadencia por culpa de haber abandonado los antiguos dioses. “Es muy natural, en mi opinión –decía–, que ambas cosas, religión y elocuencia, están íntimamente relacionadas.” La opinión de Libanio apunta a un hecho de enorme trascendencia histórica. El espíritu pagano estaba agotado, todo lo que quedaba de él era pura retórica, palabras rebuscadas que ya nada tenían que decir. De ahí el fracaso de Juliano, amigo íntimo de Libanio, de resucitar la vieja religión. Juan, con un nuevo tipo de elocuencia a imagen y semejanza de una nueva religión, fresca y espontánea, prefiere al apóstol Pablo, cuya elocuencia es ajena a las leyes y convenciones de la retórica pagana, a los clásicos griegos y latinos.
A los veinte años, Juan ya era abogado y orador de renombre. Hasta su mismo maestro Libanio quería dejarle su cátedra, pero la sensibilidad de Juan estaba ganada por los intereses del reino de los cielos, firmemente inculcados por su madre. A esa edad se inscribió en la lista de los catecúmenos y después de tres años de instrucción cristiana fue bautizado por obispo Melecio el Confesor, armenio de raza, y nombrado lector o anagnostes de la iglesia.
En esa época había tres movimientos rivales en la ciudad: los arrianos radicales, los católicos extremistas y el partido moderado; cada uno con su propio obispo y organización eclesiástica independiente. El obispo Melecio pertenecía al tercer grupo y es probable que Antusa haya sido fiel a la comunidad meleciana, a juzgar por las relaciones mantenidas con Melecio, que sentía un vivo aprecio por Juan y al que instruyó durante los tres años de catecumenado previo al bautismo, que Juan recibió de manos de Melecio. La iglesia de Antioquía contaba además con un personaje excepcional, el gran Diodoro de Tarso, que en tiempos del emperador Valente había luchado contra el arrianismo, a la vez que tenía una bien merecida fama de santidad. Dialéctico formado en la escuela de Aristóteles y maestro de filosofía, era un teólogo dogmático muy capaz. Diodoro enseñó a Juan a valorar el Nuevo Testamento y le ayudó a poner las bases de su gran conocimiento de la Biblia.
Con Basilio, su compañero de estudios e idéntica mentalidad, Juan planeó entregarse al ideal monástico, que para entonces había sustituido al del martirio. El monje (griego monos, único, solitario) o eremita (del griego eremos, desierto) soportaba en vida solitaria lo que el mártir en muerte pública ante sus enemigos. Si en aquel momento no llegó a entregarse a la vida de monje fue debido a los ruegos de su madre, que temía perder el único consuelo y la única compañía que justificaba su vida.
En su tratado Sobre el sacerdocio, que nosotros hemos titulado La dignidad del ministerio, Juan narra la ocasión patética y conmovedora en que su madre le suplicó que permaneciera a su lado en vez de ir a vagar por lugares lejanos para vivir la vida de ermitaño. Le recordó los sacrificios que había hecho por él y le rogó que no le causara otro dolor semejante al que había soportado cuando murió su esposo. Antusa suplicó a su hijo que «no abriera de nuevo esa herida que ahora se había cicatrizado. Espera hasta mi muerte; es probable que parta dentro de poco tiempo. Los que son jóvenes miran hacia adelante y ven muy distante la vejez; pero nosotros que ya hemos envejecido, lo único que esperamos es la muerte. Cuando me hayas entregado a la tierra y juntado mis despojos con los huesos de tu padre, entonces podrás viajar por tierras lejanas y atravesar todos los mares que desees» (Sobre el sac., I,V). Como alguien ha dicho, si es verdad el viejo adagio latino de que los hijos son, ante todo, el reflejo de las madres, podemos reconocer en la fuerza persuasiva y elocuencia de Antusa, un anticipo del futuro Crisóstomo.
Juan cedió provisionalmente a los deseos de su madre. Acababa de cumplir los treinta años de edad, y su madre tenía quizá unos veinte años más que él. Juan no la abandonó ni un momento, pero tampoco renunció a su ideal, simplemente lo adaptó a sus circunstancias. Hizo de su casa un monasterio y de su vida un riguroso cumplimiento de la ascesis o ejercicio del eremita, en compañía de tres amigos que tenían la misma aspiración religiosa.
CAPADOCIA
Así como el mártir muere en la arena del circo, el anacoreta muere a la vida del mundo en la arena del desierto y las grutas de las peñas, dedicado a la oración y la ascética
Se cree que Antusa murió en el año 373, porque en ese año Juan cumplió su anhelo de hacerse monje. Se retiró a las montañas de Siria para vivir con los monjes que habitaban sus cuevas. Cuatro años pasó entre los monjes aprendiendo la disciplina monástica y otros dos en solitario practicándola con todo rigor en medio de la más completa soledad, dedicado al estudio de la Biblia. “Se retiró a una cueva solo, buscando ocultarse. Permaneció allí veinticuatro meses; la mayor parte del tiempo lo pasaba sin dormir, estudiando los testamentos de Cristo para despejar la ignorancia. Al no recostarse durante esos dos años, ni de noche ni de día, se le atrofiaron las partes infragástricas y las funciones de los riñones quedaron afectadas por el frío” (Paladio, Diálogo sobre la vida de Crisóstomo, 5). Las consecuencias de estas privaciones impuestas por su afán de dominio corporal tuvo que pagarlas con el quebrantamiento de su salud y continuos trastornos digestivos, que le hacían vulnerable a la irritabilidad.
Después de estos seis años pasados en el desierto regresó a la gran ciudad de Antioquía en el año 381 para, literalmente, salvar la vida y recuperar en la medida de lo posible la salud perdida. Melecio se encantó de volver a verlo y de contar con él como ayudante en la iglesia. Antes de salir para asistir a un concilio en Constantinopla, lo ordenó de diácono. Melecio murió mientras estaba en Constantinopla. Cinco años después, en el 386, el obispo Flaviano elevó a Juan al rango de presbítero.
Juan se hizo famoso casi enseguida. El entusiasmo que suscitó con sus sermones y el deseo de oírle fue tal que se veía obligado a predicar varias veces al día, desde antes del amanecer y en las primeras horas de la noche, para que también los obreros pudieran escucharle. Los aplausos, no deseados por él, cerraban como un broche de aprobación entusiasta sus sermones. “De ninguna utilidad me son vuestros aplausos –decía–; lo que yo quiero es vuestra enmienda”. Y en otra ocasión: “La gloria del orador no está en los aplausos de los oyentes, sino en su fervor en el bien.”
La fama, pues, no le hizo perder la cabeza en lo más mínimo, ni rebajar sus ideales espirituales. A la luz de la falta de compromiso del pueblo con el Evangelio, que en su mayoría era nominalmente cristiano, no dejó de censurar a los oyentes por lo que consideraba su mayor falta, la falta de voluntad en practicar los preceptos de Cristo, y de animarles al arrepentimiento y a la conversión, siguiendo a aquel que dijo que su “yugo era suave y ligera su carga” (Mt. 11:30).
Cáliz de Antioquía (Metropolitan Museum, Nueva York), de los tiempos de Crisóstomo, descubierto en 1910. Se creyó que había contenido el Santo Grial, la copa utilizada por Cristo en la Última Cena.
El día de las estatuas rotas
En el año 387 se produjo una revuelta violenta contra el Estado, debido a la cuestión de un nuevo impuesto gubernamental, destinado a costear la guerra contra el tirano Máximo y para atender las necesidades públicas. Sea por lo gravoso del impuesto, o por la forma de exigirlo, un gran malestar se extendió por la ciudad. Una turba enfurecida e incontrolada asaltó los baños y la prefectura, maltratando al prefecto. No contenta con esto, se ensañó con las estatuas del emperador Teodosio y de su esposa Flacilla, y las arrastraron por la ciudad. Aquel día, poseído por la furia destructiva, el pueblo rompió los símbolos de la autoridad y unidad imperiales.
La cosa era muy grave desde el punto de vista político, pues las estatuas representaban la autoridad imperial y atentar contra ellas equivalía a delito de lesa majestad, o alta traición. Cuando, pasado el furor de los primeros momentos, el pueblo tomó conciencia de lo que había hecho, cayó en el abatimiento más absoluto, temiendo la venganza y el castigo del emperador. El miedo se apoderó de la ciudad, pues por todo el imperio había ejemplos más que suficientes de atroces castigos ejemplares aplicados a las ciudades díscolas y rebeldes con la administración imperial. Presagios de muerte recorrían las calles de Antioquía.
El obispo Flaviano, asumió el papel de mediador y marchó presuroso a la capital del imperio, Constantinopla, para pacificar los ánimos de Teodosio, llamado el Grande, decidido a arrasar la levantisca ciudad.