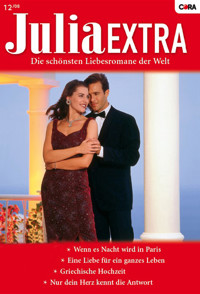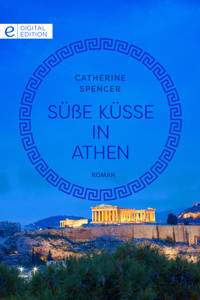2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Max Logan creía que Gabriella se había casado con él solo por su dinero y, por su parte, todo había acabado entre ellos. Fue entonces cuando los acontecimientos los obligaron a llegar a un acuerdo. Durante dos semanas tenían que fingir ser un matrimonio feliz... y eso significaba compartir casa... y cama. Gabriella seguía enamorada de su marido, ¿sería aquella su última oportunidad de demostrarle que se había casado con él porque lo amaba y no por su dinero?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Catherine Spencer
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Orgullo y deseo, n.º 5474 - enero 2017
Título original: The Millionaire’s Marriage
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8807-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Dejé dicho que vendrías. Si no estoy en casa cuando llegues, el portero te abrirá.
Las palabras eran frías y neutrales, pero a pesar de todo, la voz de barítono de Max conseguía ponerle la carne de gallina. Gabriella apartó el auricular para que no oyera su respiración agitada y le preguntó:
–¿Sigue siendo Howard?
–Me sorprende que aún te acuerdes, considerando la cantidad de porteros con los que te habrás cruzado durante los dos últimos años.
Lo hacía sonar como si ella se ganara la vida visitando a hombres casados en los hoteles.
–He olvidado muy pocas cosas de mi vida contigo, Max –dijo ella con sequedad–. Y tratar a Howard fue una de las más agradables. Me gustará verlo de nuevo y saber que hay al menos una cara amable en el edificio, A menos, claro, que lo hayas predispuesto contra mí.
–Eso habría sido difícil –contestó el marido–. Tu nombre apenas surge en las conversaciones y, si surge, es solo de pasada.
Estaban separados y seguía tan brusco como siempre. Lo malo era que la verdad dolía.
–¿Estás seguro de que podremos conseguirlo? –dijo ella–. Dos semanas viéndonos las caras durante las comidas no es mucho tiempo, pero pueden parecer una eternidad.
–Si tú puedes resistirlo, yo también podré. Y para ti será fácil. Después de todo, será como tu vida. Todo un enigma. Hablemos claro, Gabriella, siempre has mostrado mucho talento para fingir. Lo cual explica tu tremendo éxito como modelo. Si no, ¿cómo podrías aparecer en las revistas de moda como una virgen inocente un día y al otro como una seductora?
Ella se había propuesto no reaccionar ante las provocaciones, pero no pudo resistir el desdén que él mostraba por el éxito que a ella le había costado tanto conseguir.
–Max, no sabía que siguieras mi carrera tan de cerca.
–No la sigo, pero tendría que ser idiota si no reconociera que estoy casado, al menos en los papeles, con el rostro más famoso de Estados Unidos y puede que del mundo entero. Dada tu versatilidad como actriz, y el hecho de que eres una embustera consumada, estoy seguro de que podrás aparentar ser una esposa feliz durante un par de semanas. Sobre todo, teniendo en cuenta lo mucho que te juegas y que yo pienso estar presente lo menos posible. Todo lo que hace falta es un poco de cortesía en público y algunas pequeñas demostraciones de afecto. Llevamos casados dos años, Gabriella, y tus padres no esperarán que nos comportemos como si estuviéramos de luna de miel.
–Lo cual está bien, puesto que nunca disfruté de una luna de miel.
Pero sí había sentido la soledad y el rechazo. La tristeza de una esposa junto a un esposo que la miraba con indiferencia y desprecio. El dolor de dormir sola en una gran cama de matrimonio mientras su marido dormía en el cuarto de huéspedes. Y la amargura aún mayor de las pocas veces, que llevado por un instinto primitivo, él había entrado en su lecho, y una vez saciado, se había marchado en silencio.
Ella sabía lo que era estar casada con un hombre que la odiaba porque, de vez en cuando, no podía evitar desearla.
–Gabriella, ¿Has oído lo que he dicho?
Su impaciencia la hizo volver a la realidad.
–No, no te he entendido.
–Te pregunté a qué hora llegarán tus padres a Vancouver.
Sus padres, ya ancianos, creían que su única hija estaba felizmente casada con el nieto de un hombre al que reverenciaban como a un dios. ¿Y si veían a través del engaño que les habían preparado? ¿Y si adivinaban que, detrás de su famosa sonrisa, no había más que tristeza?
Era demasiado tarde para cambiar las cosas. ¿Por qué los habría animado a dejar Hungría e ir a visitarla a Canadá? ¿Por qué había pensado que podría engañarlos?
–Mañana a las tres.
–¿Y ahora estás en Los Ángeles?
–Sí. Anoche me quedé en casa de una amiga. Mi vuelo sale a las diez. Espero llegar a tu casa por la tarde.
–Eso te dará tiempo para deshacer las maletas. Y ahora que lo pienso, quizás deberías comprar algo. Lo que hay en la nevera es bastante básico y no es adecuado para tus gustos de gourmet.
¿Por qué decía eso? ¿Por qué insinuaba que era extravagante y difícil de complacer? Su matrimonio no había fracasado por que ella hubiera gastado demasiado dinero, aunque él estaba convencido de que ella había querido casarse por su riqueza.
–Comprar comida es lo primero que pensaba hacer –dijo ella.
–Entonces, no hay más que hablar. Si no te veo hoy, te veré a la hora del desayuno.
–Antes de que cuelgues, Max…
–¿Y ahora, qué? –contestó él, otra vez con impaciencia.
–¿Dónde voy…, quiero decir, cuál es mi cuarto?
La pregunta lo desconcertó y tardó en responder.
–Pensaba que la cuestión era convencer a tus padres de que, a pesar de lo que diga la prensa, aún estamos felizmente casados.
–Así es.
–¿Entonces cuál crees que será tu dormitorio, Gabriella?
–¿El dormitorio principal?
–¡Bingo! Y como todas mis cosas caben en un armario, espero que traigas suficiente ropa para llenar el otro, a menos que quieras que parezca que también tú estás de visita. No creo que eso sea un problema, ¿verdad?
–En absoluto. Tengo tres maletas hechas.
–Me alegro. ¿Alguna otra pregunta?
Claro que las tenía, pero no iba a preguntarle si compartirían la cama. Eso lo averiguaría enseguida.
Ella había crecido en un palacio. Pequeño y algo destartalado, pero palacio. El apartamento de Tokio que había comprado cuando dejó a Max era pequeño, pero exquisito. Y la casa con jardín de las afueras de Roma era una elegante joya del siglo XVII.
Aun así, el ático de dos pisos de Max la dejó sin respiración, lo mismo que la primera vez.
Dejó el equipaje y las bolsas de comida en el vestíbulo y se dirigió a la terraza. Abrió las puertas correderas y se quedó boquiabierta al ver la gran cantidad de flores exóticas que había alrededor de la piscina. Parecía el paraíso.
Detrás de la barandilla, se veía el horizonte de Vancouver en todo su esplendor veraniego. La luz del sol se reflejaba en el cristal de los edificios y los barcos de vela se deslizaban por el estrecho de Georgia.
Gabriella recordaba que el día de su boda había sido igual de caluroso. Solo llevaba casada dos días y ya sabía cuánto resentimiento sentía su marido. Y rezaba para que él llegara a amarla o para que ella dejara de amarlo. Pero ninguna de las dos cosas había sucedido. No quería dejarse llevar por la nostalgia y entró en casa. Notó algunos cambios en el apartamento. No había nada nuevo, pero faltaba todo cuanto pudiera recordarle a Max que ella existía.
Después de la boda, Gabriella había sugerido suavizar la austeridad de la decoración con alguno de los preciosos regalos y objetos de su ajuar que había llevado de Hungría y él le había dicho que podía hacer lo que quisiera, que a él no le importaba. Y cuando ella se marchó, lo dejó todo.
La casa era fría y hostil. Ya no había nada suyo. Él había borrado todo vestigio de ella, lo mismo que la había borrado de su vida. Pensó que quizás Max no había tirado todos esos tesoros de su familia y que los encontraría arrinconados en algún lugar.
Volvió al vestíbulo y llevó las bolsas de la compra a la cocina. Max había dicho que la nevera solo tenía lo básico, pero ni eso. Solo había cervezas y un poco de queso rancio. Y en la despensa, poco más. Tampoco había platos ni tazas en los armarios, y el resto de los cacharros tenían telarañas. Parecía una casa comprada como inversión, sin nada que le diera el calor de hogar que una pareja podía darle. Tal vez pudieran engañar a su padre, pero seguro que su madre se daría cuenta enseguida.
Tendría que comprar un sinfín de cosas. Al ir a buscar un cuaderno para hacer la lista encontró un delantal con volantes y un tubo de crema de manos. Sintió un nudo en el estómago. No eran suyos ¿De quién serían?
«No te tortures, Gabriella», se dijo. «Ya será bastante difícil convencer a tus padres de que tienes un matrimonio sólido, así que manos a la obra, porque hacer que esta casa parezca un hogar va a costarte el resto del día».
A las nueve de la noche, el ático parecía otro. Para empezar, la nevera y la despensa estaban llenas de deliciosos manjares. Por fortuna, encontró todas sus cosas en el armario, debajo de la escalera, y pudo colocar la vajilla de porcelana y la cristalería en el aparador y las vitrinas, y detalles por toda la casa. Algunas fotos enmarcadas, sobre una mesita, un chal sobre el sofá y unas flores sobre el escritorio. Velas en los candelabros, y manteles recién planchados en los cajones.
En el piso de arriba, preparó el cuarto de huéspedes, que Max había ocupado durante el tiempo que estuvieron casados, con flores en el tocador, toallas, jabones y lociones en el baño.
El mal rato que había pasado al entrar allí no era nada comparado al reto de entrar en el dormitorio en el que ella durmió y lloró durante casi seis meses hasta que tuvo fuerzas para escapar de ese matrimonio sin amor.
Pero cuatro paredes no podían lastimarla. Solo las personas podían hacerlo, si se las dejaba. Y ella no iba a permitir que los fantasmas del pasado le hicieran daño. Había aprendido a proteger su corazón después de que Max se lo pisoteara.
Aun así, al abrir la puerta se estremeció. Se notaba que era el cuarto de un hombre. Parecía mentira que ella hubiera dormido allí de recién casada. Y sin embargo, los fantasmas del pasado no dejaban de atormentarla.
La primera noche que pasó allí, se había bañado en agua perfumada, se había puesto un camisón de gasa y había esperado a Max. Ya amanecía cuando se dio cuenta de que Max no iría. Fue en su busca, y lo encontró durmiendo en el cuarto de huéspedes, con solo una sábana tapándolo por debajo de la cintura. Estuvo mirándolo un buen rato. Era tan atractivo y masculino… La piel bronceada, y el cuerpo perfectamente esculpido, con músculos de acero. ¡Cuánto había deseado estar entre sus brazos y que él la poseyera, y oír su voz apasionada susurrarle al oído, y que su boca se posara en la suya para absorberle hasta el alma!
Llevada por su anhelo, le había acariciado la frente y alisado el oscuro cabello. Como no se despertaba, se atrevió a besarlo, y él se despertó.
–¿Qué demonios crees que estás haciendo? –gruñó, molesto.
–¿No está claro? –susurró ella, esperando que el calor de sus labios despertara en él el ardor.
Pero Max había apartado la cara y el beso había acabado en su mejilla.
–No te apartes de mí –le suplicó ella–, por favor. Max, te necesito.
Como si le hubiera hablado a una piedra, él se quedó mirando al techo. Y aún, tantos meses después, ella se sonrojaba pensando en lo que sucedió después.
Ella estiró la sábana y comenzó a acariciarlo. Comenzó por los hombros y fue bajando por el torso hasta encontrar la zona cálida entre los muslos.
–Eso no demuestra nada, ¿sabes? –dijo él con furia contenida cuando, a pesar suyo, tuvo una erección–. Es tan solo una respuesta inconsciente. Cualquier mujer podría conseguirla.
–Pero yo no soy cualquier mujer. Soy tu esposa –le recordó–. Y te amo. Por favor, déjame demostrarte lo mucho que te quiero.
Y antes de que él se diera cuenta, ella había recorrido su pecho y su vientre y había posado sus labios con dulzura sobre la suave y sedosa punta de su masculinidad.
Max respiraba cada vez más rápido y agarró a Gabriella del cabello, tratando de no gemir. Sintiendo su victoria, ella se quitó el camisón y juntó su cuerpo desnudo con el de él.
Con displicencia, dejó que ella lo besara en la boca, y sin poder aguantar más, la alzó y la sentó sobre él, de forma que, con un leve movimiento de sus caderas entró en ella con vigor. Luego, con un dedo le acarició la línea entre el ombligo y el pubis hasta encontrar el punto más vulnerable de su ser.
Todo el cuerpo de ella vibraba. ¡Cuánto placer! ¡Qué exquisita tortura!
Se aferró a él, tratando de prolongar las sensaciones, pero había sido tanta la pasión que ya no le quedaban fuerzas. Sintió que se le cerraban los ojos, pero los de él estaban abiertos, sin pestañear, como si pensara «Puedes doblegar mi cuerpo, pero nunca lograrás doblegar mi mente, ni mi corazón».
–¿Satisfecha? –preguntó él cuando terminaron, haciendo que su unión pareciera algo vulgar y degradante.
Después de dos años, ya no debería dolerle aquella humillación. Cualquier mujer sensata habría olvidado. Pero ella no era sensata en lo referente a Max, como lo demostraban las lágrimas que le rodaban por las mejillas. ¿Qué necesitaba para olvidar a Max Logan y curar las heridas que le había causado su matrimonio? ¿Conseguiría alguna vez amar a otro hombre?
Cuando Max entró en el ático, supo enseguida que Gabriella ya estaba allí. Aunque todo estaba silencioso, las maletas de ella aún estaban en el vestíbulo y las flores perfumaban el ambiente. La atmósfera era distinta, vibrante e inquietante, un augurio de los problemas que se avecinaban.
Dejó su maletín en la mesa del despacho y dio una vuelta por el piso de abajo antes de subir a los dormitorios. La gruesa alfombra amortiguó sus pasos y ella, que estaba de espaldas en el dormitorio principal, no lo oyó llegar. Max se quedó frente a la puerta mirándola. Le pareció que estaba limpiándose la cara con una camisa suya. Estaba mucho más delgada, y las curvas delicadas que tenía se habían convertido en ángulos. Un tipo muy elegante para una modelo, pero poco atractivo para su gusto. Tampoco le agradó su aspecto frágil y vulnerable. Nada que ver con la especie de demonio con quién lo habían coaccionado a casarse.
–Te agradecería que no te limpiaras la nariz con mi ropa –le dijo, disfrutando de haberla sobresaltado.
Pero cuando ella se dio la vuelta, se quedó conmocionado. Había olvidado lo hermosa que era, y sobre todo, el impacto de sus preciosos ojos. Tuvo que esforzarse en guardar la compostura al recordar la noche en que se habían conocido en casa del padre de ella.
–Quiero presentarte a mi hija –le había dicho Zoltan Siklossy cuando la oyó llegar por el paseo frente a la gran casa.
Max se había quedado paralizado al verla, su cabello y su piel dorados por el sol poniente de mayo, y sus ojos, de color aguamarina, unas veces azules y otras verdosos.
Ella lo había mirado y él se había quedado hipnotizado, y había dicho la primera tontería que se le ocurrió.
–No sabía que los magiares fueran rubios. No sé por qué, pero esperaba que fuerais morenos.
Ella se rio mientras le estrechaba la mano.
–Algunos lo son. Nosotros los húngaros tenemos antepasados muy mezclados. Yo, como muchos otros, soy de ascendencia finlandesa –su inglés era perfecto aunque con acento. Su risa, cantarina–. Bienvenido a Budapest, señor Logan –dijo melosa–. Espero que me permita enseñarle nuestra bella ciudad.
–Cuento con ello –contestó, sorprendido por la seguridad que mostraba a sus aparentes dieciocho años.
En realidad tenía veintidós y era la criatura más intrigante que había conocido jamás, «seguramente, en eso no ha cambiado», pensó.
–No me estoy limpiando la nariz –murmuró temblorosa, apretando la camisa contra su pecho.
–Entonces, ¿qué hacías? ¿Olisquear por si había perfume de otra mujer? ¿Buscar marcas de lápiz de labios?
Algo brilló en sus ojos.
–¿Debería buscarlas, Max? ¿Recibes a muchas mujeres, ahora que no estoy por aquí?
–Si lo hago, no es de tu incumbencia, querida.
–Mientras estemos casados…
–Tú me abandonaste.
–Pero aún soy tu esposa y, te guste o no, tú aún eres mi marido.
Él la miró y se dio cuenta de que tenía los ojos enrojecidos.
–Un hecho que al parecer te duele. ¿Has estado llorando, Gabriella?
–No –contestó, mientras se le escapaban las lágrimas.
–Solías mentir mejor. ¿Qué ha pasado? ¿No has practicado mucho, últimamente?
–Yo…
–Venga, suéltalo. Lo que sea. Después de todo lo que hemos pasado, estoy seguro de que podré soportarlo.
–Yo… –apenas si se oía su voz– esperaba que no actuáramos así, el uno con el otro, Max. Esperaba que pudiéramos… –tragó saliva e hizo una pausa.
–¿Qué? –la interrumpió él, furioso–. ¿Volver a empezar donde lo dejamos? ¿Y dónde lo dejamos, exactamente, Gabriella? ¡A punto de estrangularnos, si mal no recuerdo!
–Tenía la esperanza de que pudiéramos superar eso. Y creo que debemos hacerlo si queremos convencer a mis padres de que no tienen por qué preocuparse por mí. Ya sé que me odias, Max, pero, por ellos, te pido que recuerdes que hace tiempo nos gustábamos y que durante dos semanas intentes que lo parezca.
Capítulo 2
Lo había hecho recordar. Al principio sí se habían gustado. Él se había quedado prendado de su vitalidad, de su gusto por la vida. Pero, más tarde, se dio cuenta de que solo era un disfraz para tapar sus intenciones.
–Mi padre me trata como si estuviera hecha de porcelana –le había confiado el día que lo llevó a pasear por el Danubio–. Él cree que necesito que me protejan.
–No me extraña –contestó él–. Has tenido una educación muy conservadora.
–Pero ya soy una mujer de mundo, Max, y sé cuidarme.
Esa tarde, se encontraron con unos conocidos y se sentaron en la terraza de un café. Max pudo darse cuenta de por qué Zoltan Siklossy se preocupaba. Mientras ella se tomaba una copa de vino, sus amigos tomaron varias rondas y se marcharon sin pagar.
–Déjame pagar –dijo Max, tomando la nota.
–No, por favor. Puedo permitírmelo –contestó ella–, y me apetece pagarlo.
–Compláceme, Gabriella. Soy uno de esos norteamericanos anticuados y aburridos que creen que el hombre es quien debe pagar.
–¿Aburrido? –se volvió a mirarlo con sus preciosos ojos y él se quedó embrujado–. Yo creo que eres estupendo.
En contradicción con las veladas y frecuentes referencias a amores suyos, había algo frágil e inocente detrás de su vivacidad, y él se conmovió más de lo que esperaba. Si ella hubiera sido otra persona, le habría parecido irresistible, pero él no quería ningún compromiso serio, y no podía tener una aventura con la hija de su anfitrión.
Por la manera en que Gabriella lo miraba, estaba claro que intuía lo que él estaba pensando y que estaba decidida a hacerlo cambiar de opinión. Ella le preguntó con voz melosa:
–¿Te gusta bailar, Max?
–Puedo defenderme sin pisar a mi pareja –le contestó él, medio embrujado, y molesto por haber reaccionado a su coqueteo.
–¿Querrías bailar conmigo?
–¿Aquí? –dijo dirigiendo una mirada hacia la plaza llena de turistas–. ¡No, gracias!
–¡Claro que aquí no! –rio ella. Contra su sentido común, él no podía apartar la vista de la cara de ella, y de su boca de fresa madura en forma de corazón. Se preguntaba qué sabor tendría si la besara–. Mis padres quieren hacer una fiesta en tu honor –continuó cruzando sus hermosas piernas–. Estoy segura de que ya sabes que sienten un gran aprecio por tu familia. Tu abuelo es una leyenda en esta ciudad.
–Solo sacó unas cuantas fotos –contestó Max para quitarle importancia–. No es mucho mérito, puesto que era así como se ganaba la vida.
–Para la gente de Budapest fue un gran héroe. Se arriesgó a acabar en la cárcel para grabar nuestra historia cuando cualquiera, teniendo inmunidad diplomática como él, habría escapado. Como nieto suyo, eres nuestro invitado de honor y queremos tratarte como te mereces.