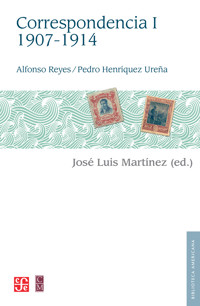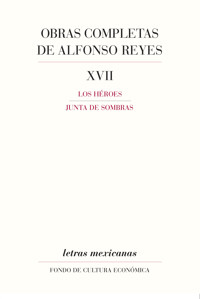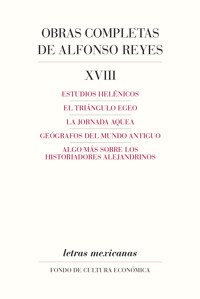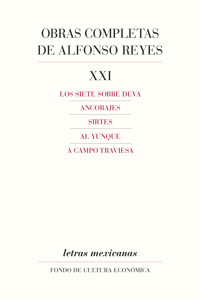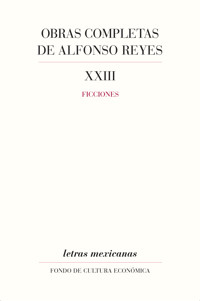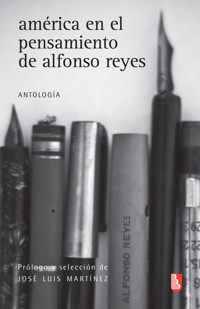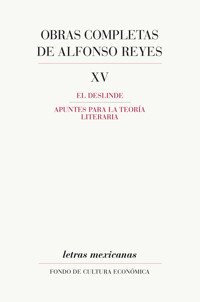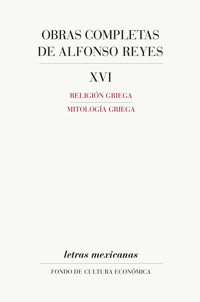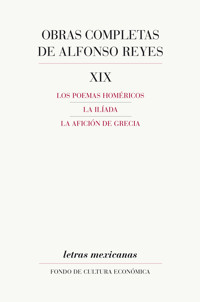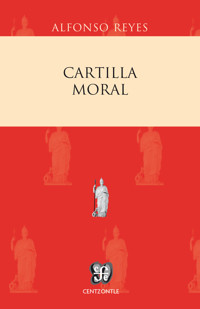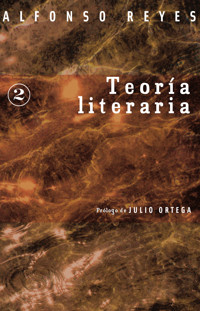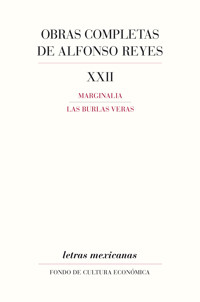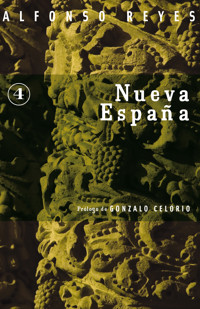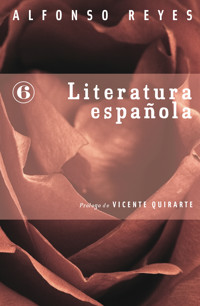Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Vida y Pensamiento de México
- Sprache: Spanisch
A la memoria de mi madre : Muchas veces me pediste un libro de recuerdos; muchas veces intenté comenzarlo, pero la emoción me detenía. Hubo que esperar la obra del tiempo. Tú ya no leerás estas páginas. Tampoco aquellos amigos de la fervorosa juventud que han ido cayendo uno tras otro. Me aflige pensar que mis confesiones se entregan "a las multitudes desconocidas". Escribo para ti. Rehúyo cuanto puedo de los extremos de la pasión y la falsedad, aun cuando esta historia —como todas— parezca al pronto algo sollamada leyenda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfonso Reyes (Monterrey, 1889-Ciudad de México, 1959) fue un eminente polígrafo mexicano que cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la crítica literaria, la narrativa y la poesía. Hacia la primera década del siglo XX fundó con otros escritores y artistas el Ateneo de la Juventud. Fue presidente de La Casa de España en México, fundador de El Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1945 recibió el Premio Nacional de Literatura. De su autoría, el FCE ha publicado en libro electrónico El deslinde, La experiencia literaria, Historia de un siglo y Retratos reales e imaginarios, entre otros.
VIDA Y PENSAMIENTO DE MÉXICO
PARENTALIA
ALFONSO REYES
Parentalia
PRIMER LIBRO DE RECUERDOS (1957)
Primera edición en Obras completas XXIV, 1990 Primera edición de Obras completas XXIV en libro electrónico, 2017 Primera edición electrónica, 2018
D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-1656-46-9 (ePub)
ISBN 978-607-1656-45-2 (ePub, Obra completa)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
I. PRIMERAS RAÍCES
RaícesPueblo americanoEl orden maternoEl Dios AmarilloDoña AurelitaBustos de los abuelos¡Tanto monta!Otras sombrasEl fondo del cuadroII. MILICIAS DEL ABUELO
De Cuernavaca a AyutlaLa Constitución del 57La agonía constitucionalLos últimos pasosIII. ENSEÑA DE OCCIDENTE
Charlas de la siestaCosas puerilesOlor de pólvoraCorreo militarLos dos pavoresLas siete llagasDe Tolentino a CoronaLa NoriaLa sombra de LozadaGrandeza y miseria del soldadoDemonios y endriagosCon los del SextoDe Tuxtepec en adelanteLa eterna historia“¡Cuánto apache!”Fieras del norteDe Sonora a Nuevo LeónIncipit vita novaAPÉNDICES
A propósito de la Intervención francesaGuión biográfico del general ReyesLlámase este libro Parentalia, antigua denominación del día consagrado por Numa a los manes de las familias. El deber más santo de los que sobreviven es honrar la memoria de los desaparecidos.
AUSONIO, Parent., Praef.
A la memoria de mi madredoña Aurelia Ochoa de Reyes
Muchas veces me pediste un libro de recuerdos; muchas veces intenté comenzarlo, pero la emoción me detenía. Hubo que esperar la obra del tiempo. Tú ya no leerás estas páginas. Tampoco aquellos amigos de la fervorosa juventud que han ido cayendo uno tras otro. Me aflige pensar que mis confesiones se entregan “a las multitudes desconocidas”. Escribo para ti. Rehúyo cuanto puedo los extremos de la pasión y la falsedad, aun cuando esta historia —como todas— parezca al pronto algo sollamada de leyenda.
A. R.México, 17 de mayo de 1957
I. PRIMERAS RAÍCES
1. RAÍCES
QUISE comenzar estas memorias por mi nacimiento, pero yo no me acuerdo de haber nacido y, como escribe san Agustín: “Antes de reír despierto yo he comenzado a reír en sueños”. Fui retrocediendo gradualmente, desde la persona a la familia, y de ésta, a la tradición y a la idea. Platón diría: del recuerdo, a la reminiscencia; Goethe: del prólogo en el teatro, al prólogo en el cielo. Y yo, en voz baja naturalmente: de mi terruño definitivo en Monterrey, al terruño de anterior instancia en Guadalajara, cuna de los míos, y de ahí, a las nubes. Después de todo, esto que el poeta ha llamado la residencia en la tierra empieza y acaba más allá de nosotros, y nos deshacemos por los bordes. Bajaré, pues, desde las nubes, y ya tomaré suelo en cualquier instante, primero ente diseminado, y luego persona definida. Al cabo sospecho que los preludios valen aquí más que la tocata. Comienzo, en suma, antes del caso.
Algunos filósofos han soñado que la Creación —el Hijo— no es más que un diálogo entre el Padre y el Espíritu Santo, una sacra conversazione, semejante a las que pintaban los artistas de antaño. El Libro de Job y el drama de Fausto quieren convencernos de que la historia del hombre es una apuesta entre el Señor y el Ángel Rebelde.
Para la criatura tan humilde de que vamos a hablar no habrá que remontarnos mucho. Bastan y sobran los titanes que han apadrinado a la raza humana: el tonto de Epimeteo, que se ha pasado de tonto, y su hermano el listo de Prometeo que se pasó de listo como todos recuerdan. Aquél nos dio el peso del pasado; éste, el solivio del porvenir. Y así se fueron resolviendo las condiciones encontradas de que cada uno es testimonio: vicios y virtudes, capacidades de alegría y de dolor, y aun nuestras dimensiones pareadas del tiempo y del espacio —arriba y abajo, ayer y mañana— para determinar esta naturaleza bipolar que ahora padecemos, y que todas las fábulas primitivas intentan justificar, o explicar al menos de algún modo.
En nuestro caso, el homúnculo cayó en manos de un demiurgo desaprensivo que, sobre las fundamentales contradicciones metafísicas, todavía se complació en confundir las castas y naciones, las sangres y los humores que ellas acarrean consigo.
¡Oh Dios, oh dioses! ¿Tanta revoltura de atavismos será posible? Como si no fuera ya bastante que este pagano del Mediterráneo por afición se sienta asiático de repente, se le añadieron condimentos de Reyes, sean andaluces o manchegos, y de Ochoas navarros: extremos y centro de Iberia; se arrojaron juntas en el crisol la sustancia hispánica y la indígena americana, para que allá adentro se sigan librando batallas Cortés y Cuauhtémoc a la hora negra del insomnio (porque, dice el epigramatario, “en México lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc”); se mezclaron salpimientas de Francia y del Pays Basque; y en fin, el pan de Villasante, merindad de Montija, partido de Villarcayo en Burgos (campo de azur con siete hogazas); que por allá vinculo yo el nombre de Ogazón.
Por lo pronto, los solares y apolíneos influjos del hombre que me engendró, rubio y zarco, dan interferencias al colar los rayos lunares, algo tristes, de la mujer morena que me ha concebido. Pero, además, cada ráfaga trajo su tributo desde otra región del horizonte. Después, la cultura se encargó del resto: o apoderarse del mundo entero, o ser un desheredado, no cabía más.
El gallo “Chantecler” ha dicho al perro “Patou”:
—A lo que me parece, tu raza es muy extraña.
¿Quién eres a la postre?
—Soy una mezcla huraña,
perro total que ladra con todos los aullidos.
Todas las sangres juntas dan en mí sus latidos:
grifo, mastín y braco del Artois o Sansueña,
una jauría en ronda dentro de mi alma sueña.
¡Oh gallo! Yo soy todos los perros en verdad.
(Y Chantecler, protector y optimista.)
—Ello explica la suma de tu enorme bondad.
¡Qué catástrofe hubiera sido la historia de mi alma, si no llego a aceptar en mí estos mestizajes como dato previo! Pero fácilmente me convencí de que ellos están en la base de todas las culturas auténticas: las que crean, si no las que meramente repiten. ¡Qué dolor constante mi trabajo, si no llego a saber a tiempo que el único verdadero castigo está en la confusión de las lenguas, y no en la confusión de las sangres! Me explicaré:
El arte de la expresión no me apareció como un oficio retórico, independiente de la conducta, sino como un medio para realizar plenamente el sentido humano. La unidad anhelada, el talismán que reduce al orden los impulsos contradictorios de nuestra naturaleza, me pareció hallarlo en la palabra. Alguna vez me dejé decir que, para ciertas constituciones, la coherencia sólo se obtiene en la punta de la pluma. El ejercicio literario se me volvió agencia trascendente que invade y orienta todo el ser. Para piedras, plantas y animales, existir puede significar otra cosa. Para el hombre, en cuanto hombre, existir cabalmente es transformar esa otra cosa, ese sustento de la base, en sentimiento y en pensamiento, cuya manifestación es la palabra. Pues tal metamorfosis, salvo los instantes privilegiados de la visitación mística —que no están siempre al alcance de nuestro mandato— encuentra su instrumento propio y accesible en las disciplinas del habla. La palabra es la última precipitación terrestre de todas las conclusiones humanas, y el resto del viaje es ya incumbencia de la religión. Después de todo, no sólo a Patou le acontece el tener que abrirse paso por entre ejércitos de vestiglos. Para esta prueba y este deber estamos aquí en el mundo. El dato biológico es siempre más o menos heterogéneo y confuso. A clarificarlo acude el Logos, término en que el griego resumía el habla y el espíritu, y en que ya el cristiano sólo tuvo que cargar el énfasis sobre la fase final y más sublime… Y fue una suerte que, para objeto tan trascendental —el Logos es el Sóter, el Salvador— se me hubiera proporcionado un recurso tan sencillo, tan material y tan al alcance de la boca y la mano, como lo es el decir y el ensartar las palabras con el aliento o con la pluma. ¿Se entiende lo que ha podido ser para mí el estudio de las letras? Doble redención del verbo: primero, en la aglutinación de las sangres; segundo, en el molde de la persona: en el género próximo y en la diferencia particular.
Y si hemos de salvar algún día el arco de la muerte en forma que alguien quiera evocarnos, Aquí yace —digan en mi tumba— un hijo menor de la Palabra.
2. PUEBLO AMERICANO
LA VERDAD es que yo no me represento muy bien los antecedentes de mi casa. Todo me ha llegado en ráfagas y en guiñapos, y ni siquiera he tenido la suerte de consultar los árboles genealógicos y las crónicas minuciosas que, según me aseguran, han trazado cuidadosamente algunos parientes tapatíos.
Cuando mi padre era secretario de Guerra y Marina y se lo tenía por el probable sucesor del trono porfiriano, apareció un Rey de Armas, un señor de la heráldica, con cierta historia de nuestro linaje que partía, naturalmente de las Cruzadas. Entre los antecesores figuraba el propio san Bernardo, fundador de Claraval, opositor de Abelardo y de Arnaldo de Brescia, predicador de la segunda Cruzada, afortunado mantener de Inocencio II en el cisma contra Anacleto, autor de célebres cartas y tratados, monje de armas tomar y patrono de mi padre —aunque no reconocido por éste—, que también celebraba sus días el 20 de agosto.
El escudo, a lo que recuerdo, no era de mal gusto, pero me sería imposible reconstruirlo. El mamotreto quedó olvidado en la biblioteca de mi padre, donde yo —que andaba en los once años— me pasaba las horas largas. Di con él y me apliqué a estudiarlo. Ya tenía yo mis barruntos de que todas esas grandezas no eran más que tortas y pan pintados. Pero me divertía el contar con alguna hermosa mentira como punto de arranque. A falta de una prehistoria establecida, como a los griegos, me hubiera bastado una mitología.
No me dejaron mi juguete. Delante de mi padre, mis hermanos mayores me gastaron una broma que tuvo fatales consecuencias: —¿Ya sabes —le dijeron— que este muchacho va a mandarse bordar el escudo de los Cruzados en sus camisas del domingo?
Ni por burlas lo aceptó aquel príncipe liberal, a cuya grandeza no hacían falta viejos cuarteles: ¡ya supo él darlos a sus tropas, en las guerras de la República, así como no los dio al enemigo! Temió el contagio de aquella impostura sutil: a juego suelen comenzar estas vanidades, y un día se apoderan de la vacilante razón. Decidió cortar por lo sano. Mandó quemar toda mi inventada nobleza.
¡Sea enhorabuena! Pueblo me soy: y como buen americano, a falta de líneas patrimoniales me siento heredero universal. Ni sangre azul, y ni siquiera color local muy teñido. Mi familia ha sido una familia a caballo. A seguimiento de las campañas paternas, el hogar mismo se trasladaba, de suerte que el solar provinciano se borra un poco en las lejanías. Mi arraigo es arraigo en movimiento. El destino que me esperaba más tarde sería el destino de los viajeros. Mi casa es la tierra. Nunca me sentí profundamente extranjero en pueblo alguno, aunque siempre algo náufrago del planeta. Y esto, a pesar de la frontera postiza que el mismo ejercicio diplomático parecía imponerme. Soy hermano de muchos hombres, y me hablo de tú con gente de varios países. Por dondequiera me sentí lazado entre vínculos verdaderos.
La raíz profunda, inconsciente e involuntaria, está en mi ser mexicano: es un hecho y no una virtud. No sólo ha sido causa de alegrías, sino también de sangrientas lágrimas. No necesito invocarlo en cada página para halago de necios, ni me place descontar con el fraude patriótico el pago de mi modesta obra. Sin esfuerzo mío y sin mérito propio, ello se revela en todos mis libros y empapa como humedad vegetativa todos mis pensamientos. Ello se cuida solo. Por mi parte, no deseo el peso de ninguna tradición limitada. La herencia universal es mía por derecho de amor y por afán de estudio y trabajo, únicos títulos auténticos.
3. EL ORDEN MATERNO
LO POCO que sé, lo que me han contado, lo que colijo, se reduce a unos cabos sueltos que no hallo modo de atar. Comenzaré, como en las cosmogonías primitivas, por el orden maternal, para después ocuparme del paterno.
Mi hermano Bernardo me hablaba de un Ochoa, marqués de la Huerta (dudoso título que no encuentro en las autoridades), quien, instalado en Zapotlán, de Jalisco, se unió a las armas de Hidalgo y dio libertad a sus esclavos, los cuales resolvieron en adelante tomar el nombre de Ochoa; y me decía que de él procede mi abuelo materno, Apolonio, el que tenía placeres de oro en California. Este hombre, que siempre andaba en su yate, se hizo un día a la mar y no volvieron a tenerse noticias suyas. En vano mi abuela materna pagó “gritones” para que lo pregonaran como a un objeto perdido. —¡Qué genio de hombre! —comenta con risueño escepticismo mi hermano Alejandro.
La familia Ochoa, muy difundida en el sur de Jalisco y en Colima, nunca creo que haya tenido título nobiliario en Nueva España ni en Castilla. Los Ochoa de por acá fueron y son dueños de haciendas y ranchos en las municipalidades de Tamazula, Tecalitlán, Tuxpan, Purificación y Ciudad Guzmán o Zapotlán. Conozco una rama Ochoa en Baja California, gente adinerada y simpática: don Herácleo y sus hijos. Conozco otra rama Ochoa de Alta California, norteamericanizada en la cruza. Quedan por Jalisco unas señoras hacendadas y dueñas de hoteles. Alcancé todavía a José María Ochoa, tío de mi madre, encantador viejecito que, durante mi infancia, apareció dos o tres veces por Monterrey. Este viejecito, lleno de habilidades manuales, me divertía construyendo verdaderas ciudades y muñequitos de cartón.
En México viven, casadas y con familia, mis cuatro primas Ochoa, hijas de Isidoro, el cual murió hace años lo mismo que sus hijos varones.
Alguna vez, de vacaciones en Roncesvalles, por decir algo, me jacté ante los navarros de que mi ascendencia materna estaba en el valle del Baztán.* Conforme se va de Pamplona a Elizondo, bajando los Pirineos camino de Francia, abundan los caseríos con lobos en el escudo: Lupus, que los Ochoa no son más que “otros López”, los López del vascuence. Por lo demás, nobleza carlista, de ayer por la mañana (¡y qué mañana más nublada!), y no me entusiasma poco ni mucho. Con Hernán Cortés vino Juan Ochoa de Lejalde, que se estableció en Puebla y recibió escudo de armas del emperador Carlos V. El apellido Ochoa, aunque es de origen vascongado, fue alargando ramas por Andalucía y Extremadura, y hasta Santander y Castilla. Pero ¿de dónde proceden los Ochoa de Zapotlán el Grande? Seguramente de José Justo de Ochoa Garibay y Jiménez, que se estableció en dicha población y, después de la Independencia, abrevió su apellido en “Ochoa”. (La rama michoacana prefirió abreviarlo en “Garibay”.) Fue descendiente del capitán vizcaíno Diego de Ochoa y Garibay, conquistador de Nueva Galicia (Jalisco) y uno de los primeros vecinos de Zamora (Michoacán). Así consta en el opúsculo de don J. Ignacio Dávila Garibi, El capitán D. Diego de Ochoa Garibay (México, 1955). Sobre otros puntos de la genealogía familiar debo también útiles noticias a don Ricardo Lancaster-Jones.
Ignoro si el latinísimo nombre de mi abuela materna, Josefa Sapién, será una castellanización ulterior sobre alguna forma afrancesada. Pero me río a solas pensando que, si no Alfonso el Sabio, puedo ser Alfonso Sapién, o sea un “sapiente” algo mutilado.
4. EL DIOS AMARILLO
HAY, en la familia materna, un personaje que me deslumbra. Vivía en las Islas Oceánicas, con centro principal en Manila. O los tenía por derecho propio, o había adquirido los rasgos de aquellos pueblos, a tanto respirar su aire y beber su agua, como diría Hipócrates. Desde luego, tartajeaba en lengua española; y los ojos vivos y oblicuos le echaban chispas las raras veces que llegaba a encolerizarse.
Traficaba en artes exóticas. Traía hasta Jalisco ricos cargamentos de sedas, burato y muaré; chales, mantones, telas bordadas que apenas alzaban entre sus cuatro esclavos, y gasas transparentes urdidas con la misma levedad de los sueños, cendales de la luna.
Un esclavo lo bañaba y lo ungía de extraños bálsamos, otro le tejía y trenzaba las guedejas, el tercero lo seguía con un parasol, el cuarto le llevaba a casa de mi abuela Josefa —creo que era su abuelo— la butaca de madera preciosa.
Andaba como los potentados chinos, echando la barriga y contoneándose, para ocupar el mayor sitio y obligar a la gente humilde a estrecharse y escurrirse a su lado. Usaba botas federicas y calzón sin bragueta, abierto en los flancos, que llamaban “calzón de tapa-balazo”. Le gustaba sentirse insólito; y como era filósofo, dejaba que se le burlaran los muchachos, mi madre entre ellos.
Y a esto se reduce lo que me contaba mi madre, solicitándolo desde los abismos en que alboreó su mente infantil, y acaso impreso por las azotainas que le propinaba doña Josefa, cuando la chica se atrevía a faltar al respeto al dios oriental.
Este fantasma me lleva, por las misteriosas aguas del occidente mexicano, hasta el Extremo Oriente. A esa sombra interrogo, a veces, pidiéndole la explicación de ciertas simpatías chinescas, lo mismo impresas en mi cara que en algunos toques de mi carácter. Más de una vez me he sorprendido gustos de antiguo mandarín, aficiones al logogrifo, al acróstico, al trabajo minucioso y difícil, a la concepción del universo bajo especie de ceremonial. Más de una vez creo que mi matrícula se ha perdido en la Nao de China: aquella que arribaba al Acapulco de la Nueva España con cargamento de abanicos y biombos; de máscaras grotescas, cuyas expresiones alcanzan un colmo doloroso; de divinidades y sabios calvos y panzudos; de delicados juguetes en jade y en marfil; de estiletes envenenados y cetros en gancho de interrogación; cohetes de estrella, de cascada y de arcoíris; monocordes violines que hacen cabecear a las flores: extraña y erudita lujuria.
En su libro sobre La vieja Persia y el joven Irán, los hermanos Tharaud cuentan que, en Ispahan, buscaron en vano la tumba de un tío de Jean-Jacques Rousseau, un tío que anduvo por aquellas tierras hacia mediados del siglo XVIII ejerciendo su arte de relojero. De cuando en cuando, volvía a Ginebra para saludar a su familia y ocuparse de su negocio. Sin duda —observan— que en lo privado se trajeaba a la oriental, comodidad a la que se renuncia difícilmente en cuanto se la ha probado. Acaso impresionó la imaginación de Juan-Jacobo, y de allí la ventolera de vestirse a la armenia, con que tanto asombró a sus contemporáneos. ¿Si acabaré yo —que ya no soporto el cuello duro ni los trajes de ceremonia europeos— vistiéndome de traficante oceánico?
5. DOÑA AURELITA
YO NUNCA vi llorar a mi padre. Privaba en su tiempo el dogma de que los varones no lloran. Su llanto me hubiera aniquilado. Acaso escondiera alguna lágrima. ¡Sufrió tanto! Mi hermana María me dice que ella, siendo muy niña, sí lo vio llorar alguna vez, a la lectura de ciertos pasajes históricos sobre la guerra con los Estados Unidos y la llegada de las tropas del Norte hasta nuestro Palacio Nacional.
Como él sólo dejaba ver aquella alegría torrencial, aquella vitalidad gozosa de héroe que juega con las tormentas; como nunca lo sorprendí postrado; como era del buen pedernal que no suelta astillas sino destellos, me figuro que debo a él cuanto hay en mí de Juan-que-ríe. A mi madre, en cambio, creo que le debo el Juan-que-llora y cierta delectación morosa en la tristeza.
No fue una mujer plañidera, lejos de eso; pero, en la pareja, sólo ella representa para mí el don de lágrimas. El llanto, lo que por verdadero llanto se entiende, no era lo suyo. Apenas se le humedecían un poco las mejillas. Su misma lucidez la hacía humorística y zumbona. Su ternura no se consentía nunca ternezas excesivas. Y ni durante los últimos años, en que padeció tan cruel enfermedad, aceptaba la compasión.
Estaba cortada al modelo de la antigua “ama” castellana. Hacendosa, administradora, providente, señora del telar y el granero, iba de la cocina a las caballerizas con un trotecito a lo indio, y por todas partes oíamos el tintineo de sus llaves como una presencia vigilante.
Con la mayor naturalidad del mundo, sin perder su agilidad ni sus líneas sobrias, tuvo cinco hijos y siete hijas —singular simetría para el friso del Partenón—, entre los cuales me tocó el noveno lugar: Bernardo †, Rodolfo †, María †, Roberto †, Aurelia †, Amalia †, Eloísa †, Otilia, Alfonso, Lupe †, Eva †, Alejandro.
Su actividad era, a la vez, causa y efecto de una gran salud del espíritu. Se sentía, en su entereza, más bien asociada con el hombre que no contrastada con el hombre. Sócrates, en las Memorabilia, llamó por eso —sin miedo a los groseros equívocos— “mujer varonil” a la esposa y madre sin tacha. Hasta comprendía ella y aceptaba mejor las impaciencias de sus hijos, que no los casuales desfallecimientos de sus hijas. Le agradaba ver a sus varoncitos encaminarse desordenamente hacia el carácter viril.
Era pulcra sin coquetería, durita, pequeña y nerviosa. La dolencia que nos la llevó tuvo que luchar con ella treinta años. No la abatió su amarga y larguísima viudez, porque realizó el milagro de seguir viviendo para el esposo. Era muy brava: capaz de esperar a pie firme, y durante varios años, el regreso de Ulises —que andaba en sus bregas— sin dejar enfriarse el hogar; capaz de seguir a su Campeador por las batallas, o de recogerlo ella misma en los hospitales de sangre. Para socorrerlo y acompañarlo, le aconteció cruzar montañas a caballo, con una criatura por nacer, propia hazaña de nuestras invictas soldaderas.
Desarmaba nuestras timideces pueriles con uno que otro grito que yo llamaría de madre espartana, a no ser porque lo sazonaba siempre el genio del chiste y del buen humor. Pero también, a la mexicana, le gustaba una que otra vez hurgar en sus dolores con cierta sabiduría resignada. Y yo hallo, en suma, que de su corazón al mío ha corrido siempre un común latido de sufrimiento.
6. BUSTOS DE LOS ABUELOS
POR