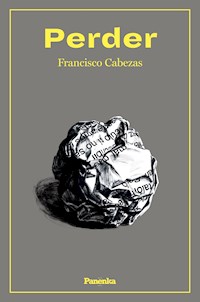
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panenka
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
A Carlos García le dicen en el periódico que su nombre es demasiado común. Por eso, cuando empieza a escribir las crónicas del FC Barcelona, firma como K. Tras la máscara del pseudónimo, el estudiante que soñaba con redacciones envueltas en humo y gritos a la hora del cierre inicia su prometedora carrera sin haber salido de la universidad. Pero los sueños pocas veces están hechos de material real. Entre estadios de fútbol, tapones de bolígrafo y habitaciones solitarias de hotel, K. se autoimpone una felicidad de la que nunca será dueño. El ascenso y la caída de un equipo legendario, la decrepitud de un oficio que solo encuentra refugio en los grandes titulares y unos periodistas que se esconden detrás de sus pantallas ambientan una crónica de crónicas en la que falta por descubrir el resultado final. Futbolistas, el periodismo o K. ¿Quién encajará la derrota definitiva?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Cabezas (Barcelona, 1978) es periodista y jefe de la sección de Deportes de EL MUNDO en Catalunya, donde firma las crónicas de los partidos del FC Barcelona. Se incorporó al periódico en 2001, tras pasar por la histórica revista Don Balón, y también colabora con las emisoras RAC1, Radio MARCA y Onda Cero. Ha cubierto finales de Champions y Eurocopas, y se emocionó visitando la casa de Dostoyevski durante el Mundial de Rusia. Su carrera como goleador de pabellones desiertos acabó el día que emuló el escorzo de Cruyff. Con la rodilla rota se convenció de que era más seguro escribir que jugar.
Primera edición: junio de 2022
© Perder, 2022
© Francisco Cabezas
© Ilustración de portada: Diego Mallo
Diseño y maquetación: Anna Blanco Cusó
© Grupo Editorial Belgrado 76, S.L.
C/Grassot 89, bajos
08025 Barcelona
www.panenka.org
ISBN: 978-84-124525-4-9
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
A Lídia, Alba y Adrià.Por estar cuando yo no estoy.
AHORA(PRIMERA PARTE)
BARCELONA 8MATADOR PÚCHOV 0
CELTIC 1BARCELONA 0
BARCELONA 2ARSENAL 1
CHELSEA 1BARCELONA 1
BARCELONA 2MANCHESTER UNITED 0
ESTUDIANTES DE LA PLATA 1BARCELONA 2
REAL MADRID 0BARCELONA 2
BARCELONA 3MANCHESTER UNITED 1
BARCELONA 2CHELSEA 2
REAL SOCIEDAD 1BARCELONA 0
JUVENTUS 1BARCELONA 3
PSG 4BARCELONA 0
BARCELONA 6PSG 1
ROMA 3BARCELONA 0
BARCELONA 2VALENCIA 1
LIVERPOOL 4BARCELONA 0
BARCELONA 2BAYERN 8
AHORA(SEGUNDA PARTE)
Ahora(Primera parte)
Sigo sentado en mi viejo pupitre del estadio. Mirando sin mirar. Como si los ojos, hartos de atender a un espectáculo que dejó de ser el mío, se hubieran dado la vuelta. En busca de algo que no estaba fuera, sino dentro de mí. Ya no noto el pulso acelerado. Tampoco el nudo en la garganta que tanto me oprime cuando me invade la oscuridad. Estoy en paz. O eso creo. Qué sé yo. Me aseguro de que ninguno de mis compañeros esté pendiente de mí. Soy pudoroso. Y lloro.
Me estoy despidiendo, aunque aún no sé exactamente de qué. Acaricio el tapón del bolígrafo. Recorro su tronco y palpo la punta. Sobre la mesa parece inocente, pero ya no me engaña.
Siempre te hablan de los nervios de la primera vez. De cómo la pasión y el empeño del novato corrigen los pecados de la inexperiencia. Aprendemos a controlar la lengua en los besos. A no morder cuando no toca. A desabrochar sujetadores. A mentir mejor. Pero nadie te enseña a decir adiós.
El corazón vuelve a bombear. Echo un último vistazo a mi alrededor y solo veo butacas vacías. Intento hacer una cuenta rápida de las crónicas que he escrito desde esta tribuna de prensa. Quizá 400. ¿O son 500? Incluso más. Tengo muy mala memoria. Pero no para las sensaciones. Esas estaban ya tatuadas. También en mis brazos. Gritos y goles. Patadas y silbidos. Frío que astilla los huesos, calor en las yemas de los dedos. Minutos de silencio por muertes que hacía mías. Erguido como un espantapájaros, manos bajo el ombligo, y Pau Casals con su violonchelo.
Y las crónicas, que para eso estaba allí. Las mismas por las que tanto sufrí. Llegué a amarlas con más desesperación que devoción. También las desprecié. Por algo eran artefactos hechos para la tortura. Aquellas maquetas en blanco, donde los diseñadores, dictatoriales, esperaban que escribiéramos evangelios de 5.000 caracteres a la velocidad de la luz, eran el único lugar donde podía liberar demonios. Desparramar obsesiones. Los fracasos que ahí narraba siempre eran los de otros. Nunca los míos.
*
Estoy en el agujero negro que nunca vio Stephen Hawking: el Camp Nou. Es una mole de cemento. Desde la calle impacta, pero es al entrar cuando te engulle una ballena. Cuántas veces soñé con aquel Pinocho que encendía la hoguera para hacer estornudar al monstruo.
Quienes viven la experiencia por primera vez difícilmente pueden explicar después qué ha ocurrido. Es imposible. La inmensidad te lleva de la mano. Cualquier detalle te arranca de la realidad y del presente. El verde del césped, tan perfecto. El viejo del puro y su olor a rancio. Colonia Brummel y caramelo de menta. Los guiris que agitan banderines de papel y celebran goles que no son del Barça. Los frankfurts pagados a precio de oro en barras de bar donde las cucarachas montan su pasarela. Fotografías y vídeos, porque los recuerdos ya no los fabricamos mirando, sino filmando. “Els nois molt macus”, que era como llamaba el expresidente Sandro Rosell a los maleantes de mano alzada. Incluso si uno tarda mucho en salir y espera a que los focos se apaguen, son los gatos los que dan las buenas noches. Nunca faltaron ratas por cazar.
El partido contra el Elche del Gamper acabó. Introduzco con cuidado el pen drive en el sobre. Ahí está todo. Me levanto por fin del asiento, desorientado y perdido pese a conocer hasta el último rincón de la celda. No puedo meter prisa a Fermín para que acabe de una vez con la ficha. Vuelvo a llorar. Dejo el ordenador enchufado. Lo abandono con el estúpido convencimiento de que alguien pensará en perpetuar la presencia del cacharro sobre la mesa. Algo así como un homenaje al periodista caído en servicio. Qué gilipollez.
Frente a las cabinas de las radios, a las que no reconozco silenciosas, están los dos ascensores que deben sacarme del estadio. Los técnicos, a esas horas, mueven cajas y enrollan cables. No quiero perder más tiempo. Las escaleras de metal están justo al lado. Creo que estoy corriendo. Si alguien me ve, pensará que estoy loco. Ya no noto el impacto de la zapatilla contra el suelo. Floto. Ni siquiera visualizo mi caída. Solo un dolor tremendo en la cabeza. Quiero que pare. Es insoportable. Debo acabar con todo esto. Oigo algún grito a mi espalda. Oscuridad.
*
La caída me ha dejado aturdido, pero no me detengo. El sobre con el pen drive sigue en el bolsillo trasero del pantalón. Salgo por fin del Camp Nou y enfilo hacia el parking, donde reposa el viejo Golf plateado. Lo compré la semana después de llegar al periódico. A plazos de 300 euros. Está tan abollado como el día que lo estrené, haciendo retozar la puerta del copiloto con una de las vigas que sostenían el edificio del diario. Otro trofeo de guerra.
Ahora solo debo seguir la ruta que he trazado en mi cabeza desde hace semanas. Avinguda Arístides Maillol. Diagonal. Ronda de Dalt. Salida 14. Sencillo y rápido. Otra vez en Sant Ildefons.
Aparco el coche frente a la Torre de la Miranda. Es una construcción que siempre me hizo soñar. Aún hoy me niego a pensar que allí no viva un señor barbudo con sombrero de cartón y estrellas de aluminio enganchadas con pegamento Imedio. El Mag Maginet se deja ver únicamente en vísperas de Reyes. Es quien recoge las cartas que los niños del barrio pretenden hacer llegar a Sus Majestades para guardarlas en lo alto del torreón. Las mías debían de salir volando por alguno de los ventanucos que circundan la escalera en espiral. Miro hacia arriba con la misma curiosidad infantil que nunca me abandonó. La luz de la habitación del mago está apagada, así que continúo mi camino. Hacia abajo.
Barcelona 8Matador Púchov 0
Camp Nou, Barcelona. 15 de octubre de 2003
No me toques, no me toques. Vuelve mañana.TIM BUCKLEY. Song to the Siren
El último año de la carrera de Periodismo debía ser el mejor. Hacía tiempo que había perdido el miedo a pasar más horas en el bar que dejándome la muñeca tomando apuntes. Nunca fui brillante en los estudios. En realidad, nunca fui brillante en nada, lo que no impedía que mis padres presumieran de unas cualidades que yo no veía por ningún lado. “Es que el niño lee mucho”. Y mi madre, orgullosa, se apartaba la larga melena rubia y lanzaba su letanía en la puerta del colegio público Roger de Flor de Sant Ildefons, trastero de Cornellà en el que me crié. Y lo repetía en el mercado municipal, donde se recogía el pelo con la esperanza de burlar el olor a pescado, que la clavaba en una realidad que ella rechazaba para mí. Pero yo me colaba por el pequeño agujero de la parada, justo bajo los bacalaos, me pegaba a su delantal con encaje y agarraba su mano bien fuerte porque pensaba que así podría advertirla del bochorno.
¿Cómo iba a convencer a toda aquella gente de que yo, un crío de existencia anodina, podía aspirar a ser algo diferente a ellos? ¿Cómo podía decirle a mi padre que cambiar juntas de culata en un taller y destrozarse las manos bajo las tripas de hierro de los coches tenía más mérito que escribir en un periódico? Bastante tuve con trampear, hacerme invisible ante cualquier intento de acoso por culpa de mi aparato bucal —mi truco era golpear antes de recibir— y vivir en la agonía del vallista. Siempre jadeando y con el pie acariciando el drama. En EGB. En BUP. En COU. Siglas que dejaba atrás con la esperanza de que llegara el día en que la mediocridad diera paso a una epifanía. La tuve en la universidad, donde en el oasis estudiantil de Bellaterra aprendí a memorizar y a vomitar; a beber y a soñar. A creer que ganaría.
*
—Carlitos, es este el sitio, ¿no? Tiene muy buena pinta. Creo que no la hemos cagado escogiendo estas prácticas —me dijo Hugo al plantarnos frente a las oficinas del diario en la calle València. El Papel, editado en Barcelona, aspiraba a competir con los mejores periódicos de España. Decía apostar por los periodistas. No parecía poca cosa.
Hugo había sido uno de mis compinches durante la carrera. Incluso solían confundirnos. Pero él era un poco más alto, un poco más guapo, un poco más rubio y mucho más calvo que yo. También más golfo, aunque eso lo compensaba con el talento. Era el típico que te daba la brasa en las partidas de Trivial, capaz de encadenar la capital de Burkina Faso —sí, Uagadugú— con el apodo de José I Bonaparte, rey de España —sí, Pepe Botella—. También —sí— era un desastre. Recuerdo que en los bolsillos de su chaqueta podía encontrarse de todo, desde lonchas de salchichón hasta billetes de avión caducados.
—Hugo, pasa tú primero. Hay que entregar en secretaría los papeles de la universidad.
—A ver, deja que busque en la mochila… —dijo Hugo, que comenzó a remover con calma su mugriento saco de Mary Poppins—. Mira, la entrada del concierto de Extremoduro. ¿Vendrás conmigo, no? El bocata. Joder, ya se me ha chafado. El plátano. La mandarina. Los apuntes de Historia de la Comunicación…
—Tío, esos apuntes son del curso pasado. ¿No llevas encima el papeleo de las prácticas?
—Pasa tú primero, mejor. A ver si cuela y hacen la vista gorda conmigo.
Después lo supe. Cuando un becario entra en la redacción de un periódico se convierte en la gran atracción del circo. Solo falta que le tiren cacahuetes. En pocos lugares se siente uno más desnudo. Cartelitos para puntuar los grados de las curvas —si eres chica—, y también de estupidez —si eres chico—. Veteranos de guerra impartiendo miradas de desprecio y lecciones de libros de autoayuda. El becario es un mono de feria. Un don nadie. Aunque, y ahí la perversa contradicción, su mesa se convierte en zona de paso preferencial para cualquier tipo de interés. Desde ofrecerte marrones que nadie quiere asumir —una manifestación que puede acabar a porrazos, una rueda de prensa a las nueve de la mañana en el Círculo Ecuestre, el balance económico del Barça, la entrevista al paje de los Reyes Magos—, hasta proposiciones de lo más variopintas. Quien dice beber dice follar.
—Me gusta lo que estoy viendo —susurré a Hugo mientras la secretaria, que se presentó como Mari Paz, comprobaba que mi DNI correspondiera con la carta de presentación. La sonrisa de aquella mujer, que debía de estar al borde de la jubilación, me tranquilizaba.
—Huele a periódico grande —cuchicheó Hugo como inquietante respuesta.
El olor. Creo que estoy obsesionado con los olores. Pero es que allí se mezclaba todo. El olor a café. A humo. A sudor. A sexo.
—Huele a periódico grande —confirmé. Dejé que mis ojos se perdieran en una sala que exudaba tinta y papel, y que tenía más de saloon del viejo Oeste que de oficina.
A los pocos minutos se plantó frente a nosotros un señor de apariencia bondadosa en la cincuentena. Dibujó una sonrisa de oreja a oreja y nos dio un fuerte apretón de manos. Su cabeza era redonda y pequeñita. Si además era dura, bien podía ser un balón Mikasa de aquellos que, siendo un renacuajo, me destrozaban los dedos de los pies en invierno. En la camisa tenía bordadas dos letras: R. R. Claro que sí. Eran las iniciales del director, Ramón Rodríguez. Había procurado leer su nombre en la mancheta del diario el día antes de llegar. Me pregunté cuántas prendas tendría con la doble R. Quizá un pañuelo. Quizá los calcetines. ¿O los calzoncillos? Y luego estaban los tirantes. ¿Por qué hay quien se empeña en que el periodismo cuelgue de unos tirantes? El complemento es muy peliculero. Pero provoca el efecto contrario al deseado cuando la tripa exige libertad. Y era este el caso. El personaje destilaba pachorra.
—Podéis pasar los dos a mi despacho.
Dentro aguardaba Beatriz, la tercera becaria del semestre. Recorría los pasillos de la Universitat Autònoma como un espectro y cargando con una mochila del Espanyol. Nunca se había apuntado a las juergas universitarias de la Zona Hermética de Sabadell, por lo que su popularidad era nula.
—¿Os gusta la redacción? —arrancó el director dirigiendo sus ojos a aquel búnker de luz blanca y artificial. No había ventanas, y costaba adivinar un hueco libre en las paredes, repletas de cuadros con portadas de presuntas exclusivas y recortes de prensa de todo tipo. El lugar parecía escogido aposta para oprimir. Por eso me sorprendí al verme cautivado.
—Parece bonita. Hasta hay moqueta —respondí mientras Hugo y Beatriz miraban al suelo con curiosidad.
Al momento me di cuenta de que aquel no era el comentario más adecuado. Cuando quiero quedar bien acostumbro a soltar la primera estupidez que me pasa por la cabeza. La moqueta, sucia y pulgosa, quizá fuera verde en otro tiempo. Aunque para mí era el Jardín del Edén.
—Me gusta que me digas lo de la moqueta. Yo mismo me encargué de escogerla. Ofrece un aspecto señorial a la redacción. Y es muy fácil de limpiar.
—Sí... —respondí astillándome los dientes en busca de un silencio que mis compañeros supieron mantener. Recordé otro tipo de moqueta. La del asilo donde mi abuelo jugaba a la jabalina con los palillos de los dientes. Y las manchas negras de café que nunca desaparecían. Y los millones de insectos que criaban entre las fibras, imitando el criadero de las rastas de Bob Marley.
—Tenemos seis meses de beca. ¿Hay posibilidad de alargarla un tiempo más y aprovechar también el verano? —intervino Hugo al fin. Él era mucho más práctico. Estaba decidido a triunfar en la vida y no podía dejar pasar su primera gran oportunidad.
—Claro que sí. Pensad que los becarios son la mejor cantera para un medio de comunicación. Y desde hoy mismo formáis parte de esta familia.
—Señor Rodríguez, yo quería comentarle algo —intervino Beatriz clavando los océanos negros que tenía como ojos en el director. Hasta entonces nunca había escuchado aquella voz, demasiado dulce para semejante firmeza—. Mi tutor de prácticas ya me ha advertido de que quizá no sea sencillo. Pero me gustaría poder formar parte de la sección de Deportes. Llevo ocho años jugando al fútbol.
—¿En qué equipo? —se interesó el director.
—En el Espanyol. Lo compagino con los estudios. Creo que esa formación podría servirme para aportar algo diferente.
—Ah. ¿Entiendes de fútbol? —musitó el director, que ni siquiera miró a Beatriz. Merecía más atención la pila de periódicos que intentaba mover de un rincón a otro de la mesa—. Y vosotros, los chicos, espero que seáis del Barça.
Tanto Hugo como yo interpretamos que el comentario debía ser correspondido con una risotada. La soltamos. Aun sospechando que Beatriz desearía que se la tragara la tierra.
—Yo me hice del Barça viendo cómo mi padre ponía a parir a Hugo Sánchez cada vez que empezaba a dar brincos celebrando goles con el Madrid. Y este Hugo que tengo aquí al lado, manda narices que se llame igual, no tiene por qué esconderlo. Forma parte del eje del mal —contesté crecido ante toda una autoridad como el director. Beatriz, otra vez invisible, como en los pasillos de la facultad, debió de echar de menos la mochila blanquiazul tras la que solía resguardarse. No dijo nada más.
Llevábamos ya unos diez minutos hablando de cosas banales, pero el ocupante del sillón de cuero aún no nos había dicho nada sobre nuestras funciones. Como a Beatriz, era lo único que me importaba. Llevaba meses soñando con lo mismo que ella: la sección de Deportes. Por algo estuve madrugando infinidad de fines de semana. Cubría torneos infantiles de gimnasia rítmica, partidos de ping-pong, campeonatos de judo… Hasta lucha grecorromana. Deportes de los que no tenía ni idea, pero que el periódico de Cornellà para el que escribía reclamaba. Sin dinero de por medio, por supuesto. Con una Voll-Damm como pago bastaba.
—Siento interrumpir, señor Rodríguez. Pero, volviendo a lo que le comentaba Beatriz, ¿nosotros qué haremos? —solté al fin. La nuez me temblaba. Maldito tic.
El director agarró una horrible taza de dos asas y dio un sorbo lento al café.
—Aprenderéis mecanografía.
El silencio fue breve. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. ¿Mecanografía? ¡¿Mecanografía?! ¿Pero qué está diciendo este loco?
—No sabéis lo importante que es saber escribir rápido en esta vida. Y para eso hay que valer, no sirve cualquiera. No hay que dejarse letras ni permitir que se cuelen erratas, que luego los lectores se quejan. Podréis copiar teletipos para ir practicando. Me lo agradeceréis. ¡Pero hay más! —continuó el director, que iba escupiendo microgotas de café mientras hablaba—. La sección de los periodistas en prácticas, porque no me gusta hablar de becarios, se ocupa cada día de tres cosas fundamentales para un periódico. Tomad papel y boli. La agenda de los actos del día. Ya sabéis, exposiciones y esas cosas. La cartelera de cines, donde mejoraréis en la precisión de los detalles. No podéis equivocaros al poner las salas y las horas de las películas. Y también la lista de decesos. Siempre sobre las seis de la tarde recibiréis un fax con los muertos. Tendréis que meter en página los nombres, la edad y la capilla en la que están metidos.
—Entiendo. Muy interesante. Pero supongo que algo más periodístico haremos, ¿no? —replicó Hugo, que no escondía su incomodidad.
El director se dispuso a salir del despacho. En la puerta, sin girarse, contestó a la duda de Hugo:
—Todo es periodismo. Y aquí os haréis periodistas.
*
Hugo, Beatriz y yo cumplíamos con nuestras tareas sin rechistar. Con nuestro dinero, qué menos, cada jueves comprábamos la Guía del Ocio para copiar las carteleras de cine. Internet era todavía un bien preciado en las redacciones, así que aquella pequeña revista era nuestro Nuevo Testamento y la única manera de saber qué poner. El copy-paste lo hacíamos a lo bruto. Beatriz cantaba como si fuera una de las delirantes niñas de la Lotería de Navidad y los chicos picábamos con la precisión de una trituradora. Los jueves vivíamos nuestro Vietnam. Por desgracia, muchas veces la Guía del Ocio no incluía los horarios del cine porno Arenas. Así que no quedaba otra que agarrar el teléfono. Y armarse de valor.
—Disculpe. Mi nombre es Carlos, del diario El Papel. ¿Podría informarme sobre el estreno de la semana?
—Claro. Tenemos una reposición. Eduardo Manospenes, a las tres de la tarde. No hay sesión matinal los viernes.
—Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Y colgaba el aparato muerto de vergüenza. Ni el tipo del cine ni yo reíamos nunca. Tampoco hacíamos bromas al respecto.
Mucho más complicado era el tema de los muertos. Era difícil no pensar en cómo habría sido la vida de toda aquella gente. Nombres que se apelotonaban sin orden ni sentido en el papelajo del fax que Fernando Einstein, el redactor jefe, nos arrojaba sobre la mesa. “Esta mierda es vuestra”, decía sin mirarnos.
Einstein llevaba el pelo y las gafas de John Lennon, una mala idea cuando rondas los 50 años y el disfraz convierte al moderno en parodia. Era escuálido como los heroinómanos de mi barrio, aunque él fuera un pijo de Pedralbes. Pésimo periodista pero gran conspirador de pasillos, encontró a su Yoko Ono en Lucía, la redactora de Cultura. Einstein la había conocido hacía dos años, cuando ella era becaria. Le sacaba 25 años. Nunca entendí qué pudo ver Lucía en semejante alimaña. No había día en que Einstein no te tumbara con un vaho de sol y sombra. Ni noche en que su lengua no patinara al ritmo del blanquecino moqueo de su nariz.
*
Los aires de grandeza de El Papel eran fáciles de percibir. Todas las secciones estaban representadas por más de cinco periodistas. Aquello era como una obra. Estaba el que ordenaba, miraba y cobraba mucho; y el que trabajaba, sudaba y cobraba menos. También el que no respiraba para que nadie lo viera. Largos tablones blancos se alineaban frente al despacho del director. Eran las mesas donde los periodistas construían su segundo hogar. Si no el primero, aunque con el síndrome de Diógenes aún más acusado. Libros. Papeles. Carpetas. Dosieres anónimos escritos por maníacos del Watergate. Y la foto de la familia, que ayudaba a más de uno a recordar que alguien le esperaba en casa. De ese escenario dantesco no formaba parte física la sección de Deportes. Sus mesas estaban puestas sin sentido en uno de los rincones de la redacción. Junto a las fotocopiadoras y los cubos de basura. Era un micromundo del que nadie en el diario quería saber nada. Excepto Beatriz y yo.
—¿Tú y yo por qué no hemos hablado antes? —le dije de buen rollo a Beatriz, que parecía agobiada intentando resolver cómo funcionaba el fax. El flequillo emo, tan negro como su ropa, le tapaba media cara. Me inquietaba no anticipar su reacción.
—No me va mucho vuestro mundillo de la noche.
—Podrías venirte un día y te presentamos a algunos amigos. Seguro que te lo pasas bien.
—Insisto, ese rollo no me va. Y no tengo tiempo —replicó Beatriz, que le dio un manotazo al fax—. Lo siento, chico. Ya ves que estoy algo liada.
—¿Sabes? Yo también quiero ser periodista de deportes —solté en un intento de acomodar posiciones.
—Ya escuchaste lo que le dije a ese capullo del despacho, y el caso que me hizo. Igual si la próxima vez me levanto la camiseta no me preguntará de qué equipo soy.
Beatriz, con el fax acorralado, pasó del manotazo al puñetazo. La máquina se quejó.
—Carlos, te llamabas, ¿verdad? Bien. Comencemos de nuevo. Pero no me des dos besos, mejor a un metro. Mi nombre es Beatriz, que no Bea. Soy esa chica de metro y medio a la que nadie hace ni puñetero caso en la uni. Vine aquí pensando que en un diario de información general habría menos trogloditas que en uno deportivo. Y me encuentro a los mismos paletos que vienen a insultarme cada fin de semana en los partidos. Me meo.
Beatriz le dio una tregua al fax. Su gemelo de hierro, que respiraba en uno de los boquetes del vaquero, chocó contra mi pierna para seguir con su camino. Me quedé con la palabra en la boca. Aunque tampoco hubiera sabido qué decir.
*
Era miércoles, así que aún tenía un día de margen hasta volver a asomarme al averno de las carteleras de cine. Hacía ya un par de semanas que había comenzado mis prácticas, pero aún no había sido capaz de acercarme a la madriguera de Deportes. En la redacción hablaban del Ogro. Así conocían a Pepe Macías, el jefe de aquellas dos maderas colocadas en cruz. Llevaba años leyendo sus crónicas del Barça. Y, joder, aquello era literatura en mayúsculas. Te contaba el partido, escribía como los ángeles y, lo que más me gustaba, despellejaba a los malos y a los poderosos. Aunque también recibían los buenos. No le tenía miedo a nadie. Pero, sí, le llamaban Ogro.
Lo descubrió Beatriz, a quien aquel tipo también le dejó claro que ese no iba a ser su sitio. “Niña, no tengo tiempo para formarte. Aquí hay que tener una base que no se aprende dando pelotazos con otras crías”. Y lo descubrí yo mismo, pese a ser consciente de que mi condición masculina me hacía partir con ventaja. Por mucho que en mi vida no hubiera encadenado diez toques seguidos con un balón.
—¡Quieto ahí, chaval! ¿Adónde coño vas?
Su primera declaración no fue de amor. Intenté entender por qué me estaba gritando aquel hombre. Entonces vi cómo mi rodilla estaba rozando una cinta, como la que usa la policía para alejar a los curiosos cuando se disponen a examinar un cadáver. El plástico unía los bordes de las mesas. Y en el perímetro interior estaban Pepe, Fermín, que era su segundo de a bordo, dos ordenadores y un televisor sin volumen. Solo se escuchaba la voz de Joaquim Maria Puyal, de Catalunya Ràdio, en un radiocasete de doble pletina.
—¡Los días de partido, más allá de esta cinta no pasa ni Dios! —seguía gritando Pepe—. Mañana, si quieres, te acercas.
—¿Pero quién juega? —pregunté ya en modo de humillante despedida.
—El Barça contra el Matador Púchov.
—Ah. Es verdad —mascullé. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. No quería quedar mal. No podía. Mi sueño era estar en esa mesa algún día. Tenía que irme de allí antes de hacer más el ridículo.
—¿No sabes de dónde es el Matador Púchov, chaval? ¡Eslovacos! Poco os enseñan ya en la facultad, eh. Ni de geografía seguro que sabéis. Va. Tira.
Humillado y con la nuez temblando, puto tic, regresé al refugio de los becarios. Y encendí el televisor que había en nuestra zona, el mismo con el que cada noche poníamos el sorteo de la ONCE para copiar el número agraciado. Salió el 63295 y Hugo se fue a casa.
Me quedé un rato más para empaparme de aquel partido de la Copa de la UEFA que requería tanta atención por parte de Pepe. El Barça le metió ocho al Matador. Aunque el nombre diera para mucha épica, no era más que una marca de neumáticos fabricados en Púchov. Ronaldinho se lo pasó en grande y logró un hat-trick a golpe de cadera. Por algo iba a ser quien diera cuerda a aquello que llamaron “el círculo virtuoso”. Luis Enrique, que aún lucía brazalete y mandíbula de cemento en el Camp Nou, marcó otros dos. Los mismos que Saviola, aquel delantero al que conocían como el ‘Conejo’ y que tenía un representante que se hacía llamar ‘Doctor’ Cabrera Brizuela. Yo lo imaginaba contando dinero y amenazando a otros comisionistas con un bisturí. Hasta Motta, que aquella noche llevaba unas pintorescas trenzas de pandillero de Los Ángeles, acertó en una falta. Joan Laporta hacía cuatro meses que había sacado al nuñismo del poder ganando las elecciones a la presidencia con solo 41 años. Se lo pasó en grande en el palco.
Ya tenía de lo que hablar con Pepe. Me lo iba a ganar, seguro. Pregunté a Beatriz la distribución táctica de los futbolistas. Aprendí, al menos, el nombre del portero: Bernady —sí, era el más fácil de memorizar—. Hasta confeccioné un listado con los goles que llevaba cada uno de los jugadores del Barça. Con todas esas cosas en la cabeza, y después de dejar mis páginas de becario en la bandeja de los responsables del cierre del periódico, me fui a dormir muy excitado. “Mañana será un día importante”, me dije.
*
Me crié en el barrio de Sant Ildefons, al que durante décadas se le dio el terrible nombre de Ciudad Satélite. Un dormitorio en Cornellà al que llegaron en los años 60 andaluces y extremeños en busca de algo mejor que un cortijo donde servir. Charnegos. Un insulto para muchos, un orgullo para los que lograron sacar la cabeza en aquel vertedero barrial donde todo lo aprendí. Los jueves ponían el mercadillo. “¡Vamos al Jueves!”, fue el grito de guerra durante generaciones. Largas hileras de paradas destripaban el suburbio desde la boca de metro de la Línea 5 hasta rodear el mastodóntico mercado municipal. Aunque no comprara nada, me encantaba pasear por allí y escuchar el tintineo vocal de las gitanas con las sábanas repletas de calzoncillos y calcetines. De medias y camisetas imperio. Todo siempre de marca. Faltaría más.
—¡A un euro, niño! ¡A un euro! ¡A un euro! ¡A un euroooo!
Los viejos hacían cola con sus machetes frente a la rueda del afilador. El ruido te destrozaba los tímpanos. En la rulot de los churros no dejaban de enrollar cucuruchos de papel. Ríete de los que vacilan de saber liar canutos.
El vendedor de casetes separaba con mimo las cintas de la Pantoja y la Jurado con las de los chistes de Eugenio. Aunque nadie se acercaba ya a esa parada. Quizá porque se resistía a vender CD de Álex Ubago o el último recopilatorio de música máquina. Menos yo, que aún me quedaba embobado mirando las portadas de esas cajitas. Había perdido la cuenta de las veces que había escuchado a Eugenio contar el chiste del Transiberiano. Siempre subido al Seat 127 de mis padres, camino al verano de Andalucía. Claro, sin aire acondicionado y sudando la camiseta del Mundobasket España’86 que regalaban con los botes de Cola Cao. Y Eugenio, con la voz nasal, y al que podía ver en mi cabeza con el pitillo y su “zumo con cosas”, martilleaba: “Mucho ruso en Rusia. Muy buena la ensaladilla rusa”.
Antes de meterme en el metro y poner rumbo al diario eché un último vistazo. Quería comprobar si por allí el Junco aún vendía bragas. Sí, aquel gitano de las baladas románticas que se hizo famoso en los 80 cantando: “Hola, mi amor, tengo que hablar contigo”. Cornellà siempre fue muy de leyendas.
*
Había quedado con Hugo que nos encontraríamos frente a la redacción, en el bar La Amistad.
—¿Ya has pensado qué le vas a decir al Ogro? —me preguntó, mientras daba vueltas a su café con leche servido en vaso de cristal.
—Hostia, pues a mí me parece buen tío. No sé por qué tanto rollo con eso del Ogro.
—No me jodas. ¿No te fijaste en cómo trató a Beatriz? Le pasa como al director, que ni la mira. Si ve que se acerca, se pone los auriculares. Y tú tampoco pareces santo de su devoción. ¡Te puso a parir sin que abrieras la boca!
—Pero es que él estaba escribiendo —opuse, aunque sin demasiada confianza.
En realidad no tenía claro qué decirle a Pepe Macías. Igual me plantaba allí y esperaba a que fuera él quien me interrogara. Y a rezar a la Virgen.
—Carlos, ¿pero no viste el careto que llevaba el otro que estaba a su lado? Ese tal Fermín. Estaba aterrorizado. Ni pestañeaba.
—A ver, igual estaba concentrado. Tenía la radio puesta. Estaría escuchando lo que decía Puyal para escribir su pieza.
—Y una mierda. Estaba blanco.
—Si lo que quieres es acojonarme antes de subir, vas apañado.
—No, no —se disculpó Hugo, que pidió a la camarera el quitamanchas radiactivo Cebralín para limpiarse el lamparón de café de la camisa—. Mira, haz lo que te dé la gana. Ya te apañarás. Eso sí, a ver si tienes huevos a preguntarle si el color lila de su pelo es natural.
Hugo sabía hacerme reír cuando se lo proponía. Yo también me había fijado en el color lila del pelo. Pero es que el Ogro, aunque se le fuera la mano con el Just for Men para negar las canas, era un señor elegante de los pies a la cabeza. Siempre en traje y corbata. Con los mocasines impecables y bien perfumado. Todo un dandi. Nosotros dos, a su lado, teníamos la misma pinta que el camello que se acicala para sentarse por primera vez ante un tribunal.
—Carlitos, págame el café que no sé dónde he dejado la cartera —dijo Hugo tratando de extender el polvo nuclear de una camisa que ya nunca más volvería a ser blanca.
—¿Tengo que pagarte también el tabaco? Si quieres te pillo un Nobel, que dicen que provoca impotencia. Con un poco de suerte se te caerá a cachos. Igual te va bien —le contesté con recochineo. Al menos, yo no era una locomotora con patas.
*
Saludamos a Juan de Dios, el de seguridad. Una vez subimos la escalera que llevaba a la redacción, nada me encajó. Sería por el silencio. Sería porque apenas había un par de fotógrafos en la oficina cuando ya era la una y media de la tarde.
—Mira, Hugo.
Señalé la sala de reuniones. Todos estaban allí.
—Estarán tramando algo. Vamos a nuestro sitio. Ya nos dirán.
Se escucharon gritos. Los insultos ganaron terreno al verbo.
En nuestro camino hacia la mesa de los becarios, donde Beatriz nos esperaba con porte cadavérico, me fijé en que frente a cada uno de los ordenadores había un sobre. Todos estaban abiertos.





























