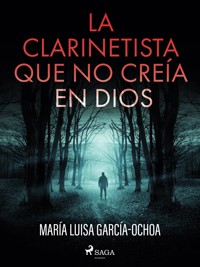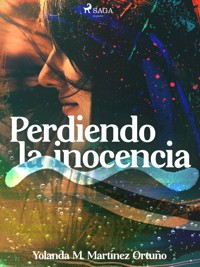
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Alocada y lúcida recopilación de relatos en los que su autora nos presenta temas tan variados como el sentimentalismo, la música, las familias perfectas, el crimen, la magia o las drogas. Por ellos desfilan fantasmas, gatos, panteras y valkirias, todo ello envuelto en una pátina de verosimilitud que hará dudar a cualquier lector si todos estos encuentros oníricos no sucedieron realmente bajo otra piel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
María Luisa García-Ochoa
Perdiendo la inocencia
PRÓLOGO ISABEL ORDAZ
Saga
Perdiendo la inocencia
Copyright © 2015, 2023 María Luisa García-Ochoa and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374573
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Prólogo
SOBRE PERDER LA INOCENCIA
Conozco a García-Ochoa por la poesía, de leer poesía aquí y allí, en garitos de paredes y pasiones desconchadas o en instituciones más “plenipotenciarias”, por decirlo así, la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Su poesía me gusta, tiene algo de acariciante, de sereno: “Cuando nacen malignas calaveras y flores sin aroma/las corto y las olvido”; versos estos de su poemario “Última campanada del silencio”.
No sabía que también enredara con la prosa, como yo que, como ella, amamos los libros. Se decía del Sr. Cervantes, en algún sitio lo debí de leer, que hasta los papeles que se encontraba en el suelo los tenía leídos. Leamos por lo tanto, practiquemos todas las formas y tiempos de este hermoso verbo: LEER.
Y casi todos los que así hacemos terminamos por escribir. No podía ser de otra forma. Me parece a mí que el acto de escribir, como el de leer, da una relación con las palabras distinta de la que tenemos cuando hablamos, que el silencio está más presente en la escritura y en la lectura que en la conversación, y que frente a este silencio también nos quedamos más desnudos. Así es y así debe ser. Desde luego también se escriben libros que llevan mucho ruido dentro.
En Perdiendo la inocencia, M. Luisa García-Ochoa dice en su exordio: “Parto de la sinuosa realidad para llegar al aspaviento”. Sí, así lo creo, aunque a ese aspaviento que ella menciona añadiría yo un no sé qué de perplejidad que tiñe sus relatos haciéndolos, cómo decir, alegres, espontáneos, plásticos; por alguna razón algunos de ellos me recuerdan la pintura de Chagall, un Chagall más pagano, desde luego, pero igualmente colorista, ingenuista. Hay gatos, perros, sandías, ovejas, mantillas en el alma de novias provincianas y volanderas... Y hay humor, a veces irónico, a veces satírico, con esa desfachatez de los espíritus críticos a los que, sin embargo... humani nihil a me alienum puto, nada de lo humano les es ajeno.
“Todo nuestro mal proviene de no poder estar solos”, dice García-Ochoa citando a Jean de la Bruyére como enunciado de uno de sus relatos cortos: Soledad. Por cierto, todas sus citas son brillantes. Y digo yo:
—Pues sí, Sr. De la Bruyére, así es, querido amigo, ni falta que nos hace, porque para eso están los libros, para que no nos quedemos nunca solos.
Isabel Ordaz Madrid, 7 de Septiembre, 2014
A mi hermana Sagrario,
tan igual y tan complementaria
Adagio
LA MALARIA
La inteligencia consiste no solo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos a la práctica.
Aristóteles
Cuando se estudian los modelos de comunicación se incide mucho en la importancia del emisor y el receptor. Todo es muy teórico hasta que la práctica evidencia la utilidad de cualquier premisa. Lo demostró la Unesco cuando, en los años sesenta, planificó todo un programa de erradicación de la Malaria, que incluía acciones en los lugares donde esta enfermedad triunfaba.
Todos estos programas son caros y llevan mucho esfuerzo y tiempo.
Su planificación es complicada, lleva consigo muchas tareas para prever las necesidades: aprender lenguas africanas locales, llevar todo un equipo de gente y materiales al punto del evento, lugares de acceso difícil que no suelen tener medios para las necesidades exigidas, como la electricidad. Tienen que realizar convocatorias, cuya difusión suele ser boca a boca, que precisan de emisarios que deben presenciarse en el lugar e intentar conectar con las fuerzas vivas del lugar, que normalmente no son muy vivas. Todo esto, con bastante antelación al acontecimiento en cuestión.
Por supuesto, parto de la base de que un plan de erradicación de la Malaria ha pasado ya por todos los estamentos burocráticos establecidos, en los que, para su ejecución, deben ser aprobados unos presupuestos minuciosamente justificados, la elección de un equipo humano apropiado y con los especialistas adecuados. Además, hay que calcular los diferentes periodos y fases en que se realizarán los trabajos, valorando fondo y forma, tras un análisis que establezca las fortalezas y debilidades a tener en cuenta.
Esto se traduce en un dossier previo, que suele ser exhaustivo. Toda una teoría que debe ponerse en práctica.
Se estipuló que el grupo humano necesario debería cubrir varios campos. En primer lugar, un equipo biomédico especializado en enfermedades tropicales y de transmisión y que conociera bien la enfermedad, la Malaria, sus síntomas y remedios. Un equipo técnico que manejara sin dificultades los sistemas de comunicación audiovisual, técnicas de proyección y que supiera resolver los problemas que se presentaran para la demostración gráfica en una pantalla en mitad de la selva, donde las condiciones son muy austeras. Además, debía preparar imágenes adecuadas del insecto en cuestión, es decir del mosquito del género anopheles. Otro grupo, muy necesario, era el de filólogos especializados en la lengua bantú, para que hubiera un entendimiento verbal entre los oriundos y la expedición. En este sentido, era muy importante que supieran kikongo, lingala y chiluba, que son las lenguas bantúes habladas en el Congo. No es fácil encontrarlos. Por último, se eligió un grupo, que designó la Comisión permanente, del que formaban parte varios comisionados de la Unesco, incluido el del Congo, que acababa de ser nombrado por su propio país, recién integrado en la organización.
Al ser zona ecuatorial daba igual la época del año en que se hiciera la expedición, estaba claro que iban a un clima cálido, húmedo y con precipitaciones durante todo el año. Así que, habría que ir provistos de toldos y paraguas.
Un mes antes de la excursión, para la que se fletaban cuatro aviones de las líneas aéreas americanas, los componentes de la expedición se dirigieron al instituto de sanidad para cumplir con los protocolos que exigían las normas de salud pública. Todos fueron vacunados convenientemente y recetados para que, desde ese mismo día, ingirieran la quinina necesaria para no contraer el paludismo.
El viaje en avión hasta Kinshasa, que duró toda la noche, no fue lo peor.
A su llegada, en el mismo aeropuerto, les esperaban una delegación del gobierno congoleño y el embajador americano con un pequeño séquito.
No fue nada fácil descargar todo el equipaje y todos los enseres de la expedición, y colocarlos en una especie de carromatos bajo un diluvio universal y un calor húmedo espantoso.
Les quedaba un largo camino hasta la ubicación elegida, dando saltos en el interior de los camiones, por unos caminos tortuosos sin que cejara la lluvia.
Ya al atardecer, en un claro de la selva, montaron las tiendas para dormir. Tenían previsto madrugar y llegar al medio día al poblado de destino.
La intendencia alimentaria llenaba todo un carromato, mercaban latas de carne y atún, gelatinas y otros productos poco perecederos. Y, sobre todo, agua.
Al día siguiente, sufrieron la detención de toda la expedición en mitad del camino. Un grupo de autóctonos, contrarios a Lumumba, les interceptaron el paso. Aquí, la destreza de los filólogos y del jefe de expedición fue crucial. Llegaron al acuerdo de darles latas de atún y carne, y así se salvó la situación. Este percance no estaba contemplado en las previsiones realizadas. Se les escapó en el análisis dafo prever una debilidad, el hambre de los congoleños. Todo esto retrasó la llegada, que acaeció al caer la tarde, por tanto, comenzarían al día siguiente a montar los aparejos para la exhibición.
A las inmediaciones ya habían llegado gentes de los poblados cercanos, así que, decidieron montar las tiendas y cenar dentro de ellas para no sufrir más escasez alimentaria. Y así lo hicieron, sin que escampara desde que hubieran llegado.
Tras el trabajo de colocar la gran pantalla, ignífuga, pero no impermeable, los grandes toldos para cobijo de los tres centenares de personas, que se habían ido reuniendo desde el día anterior, y el transformador portátil para que funcionara el proyector, todo estaba preparado. Varias personas con megáfonos irían traduciendo en las diversas lenguas los mensajes necesarios.
La primera imagen que reflejó la pantalla era un mosquito anopheles gigante, con un aumento de miles de píxeles. Mostraba una gran cabeza con sus enormes antenas y una gran probóscide. Al enorme tórax se anexaban los tres pares de patas y unas desmedidas alas.
Esta enorme imagen del mosquito fue la primera y última que se pudo mostrar, ya que los oriundos, al ver ese animal gigante, se empezaron a reír y a desfilar del lugar diciendo:
—No se preocupen ese animal aquí no existe, jamás le hemos visto.
A pesar de los gritos en kikongo, lingala y chiluba, que daban los filólogos por los megáfonos, dando a entender que la imagen estaba un millón de veces ampliada, no pudieron frenarles.
El fracaso estaba servido por un problema de comunicación visual.
LA DEPRESIÓN DE LOS ZÁNGANOS
En lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de una sola persona.
Galileo GalileiA Carmen Fabre, experta en bichos
Los zánganos recularon rápidamente cuando, de forma inesperada, vieron volar a la abeja reina. No estaban preparados para el vuelo nupcial, para copular y luego morir. El video, que delataba estos espantosos hechos, era observado por los asistentes al trigésimo tercer Congreso Internacional de Apicultores.
El género estaba cambiando, su autoestima era cada día más baja.
Los apicultores, reunidos en el centro de Manhattan, habían llegado a estas duras conclusiones tras los estudios de un grupo, que llevaba analizando la sociabilidad de las colmenas del alto Ontario durante el último lustro.
Las causas de este cambio y, concretamente, de esta depresión social, que se estaba produciendo, se debían a que la casta de los zánganos tenían la lengua corta, muy corta y no soportaban por más tiempo no poder libar el néctar.
Los apicultores suecos, que también habían estado estudiando el por qué de la bajada brutal de producción de miel, pensaban que la depresión social de las colmenas era debida, además, a que los zánganos eran haploides, y es que tener la mitad de cromosomas es muy duro para la autoestima.
Los alemanes apuntaban que para los zánganos era muy duro vivir de las obreras. A este respecto, la mayor parte de los científicos estaba de acuerdo.
El grupo de investigadores italianos fueron los que provocaron una discusión terrible, ya que, sin previo estudio que cotejara sus opiniones, habían llegado a determinaciones poco científicas e insuficientemente contrastadas, no asumibles por la falta de rigor que demostraban. En concreto, mantenían que el descenso de autoestima de los zánganos había hecho ascender el coeficiente de inteligencia en la casta zanganil, y que la depresión podría revertir en endógena al suponer que los zánganos entendían lo que para los humanos, en sentido figurado, significaba zángano. Que las personas zánganas fueran perezosas, vagas, torpes y tontas.
La oposición a esta tesis insostenible la defendió, de manera vehemente, un grupo de apicultores españoles, concretamente de Molina de Aragón, cuyo estudio se había centrado en la tipología especial de las colmenas de su lugar, hechas de adobe y tejas, denominadas horno de abejas, que formaban un apiario con unas condiciones muy especiales de mantenimiento, idóneo para cualquier estudio social del género. Cuando los de Molina aludieron a los datos verídicos, que se tenían a lo largo de la historia en el campo de la Psicología comparada, Tina Turner pidió la palabra.
Tina, biznieta de Charles Henry Turner, famoso zoólogo nacido en Cincinnati, en el estado de Ohio, y especializado en el estudio del comportamiento y vida mental de las Apis Mellifera, defendió, con excitación y fogosidad, que, en el estudio que llevaba a cabo de las tesis de su bisabuelo, había llegado a la conclusión de que la ruptura de la organización social de las abejas no la tenían los zánganos sino las abejas obreras y su depravada danza.
Tras un silencio sepulcral en la sala y los rostros interrogantes de los asistentes, se vio obligada a una explicación:
—La eusocialidad de los zánganos era causada por la danza de las abejas, donde las obreras transmitían sus conocimientos al resto de las castas –la abeja reina y los zánganos–.
En este punto, gesticulando con ambas manos para dar más énfasis a su discurso, prosiguió:
—No se crean ustedes que la transmisión de conocimientos es solo la relativa a la ubicación y la distancia de las flores de las que pueden obtener los alimentos. ¡No! Las obreras saben mucho porque escuchan y son conscientes de la mala gestión que los humanos hacen del alimento que producen, y dan fe de la difamación que sufren los zánganos con su propia denominación.
Los italianos le aplaudieron con virulencia y pasión, inconscientes del problema que se estaba planteando y que, científicamente, no tenía solución.
Los americanos, tan fieles a lo que es su cultura dominadora, comprendieron el mensaje de la película Bee movie –La historia de una abeja–, dirigida por Simon J. Smith y Steve Hickner, cuyo argumento explica las acciones de un zángano –Barry Benson– que, tras graduarse por la universidad Hexagon Honex Industries, corrobora la explotación que sufren por parte de los hombres y decide demandar a la raza humana.
Tras todos estos sucesos, los apicultores fueron incapaces de publicar las conclusiones del congreso. Se dieron cuenta que el problema de los zánganos se había convertido en un problema político y se les escapaba de su ámbito profesional.
ARTE Y HACHÍS
El arte debe ser gusto, diversión y alucinación.
Naguib Mahfuz
Cuando llegué a aquel chalet de lujo, de riqueza añeja, pero de verdad, y me abrió una señora uniformada que me acompañó a las dependencias de mi compañero de clase, me sentí como una hormiga.
Mi invitación era, única y exclusivamente, debida a mi sabiduría en arte contemporáneo, examen final de tercer curso de licenciatura en Geografía e Historia que se produciría tres días más tarde.
Álvaro era simpático y elocuente y, en ocasiones, brillante. Todo esto le caracterizaba como un ser especial, fuera de lo normal, incluso un poco estrambótico. Gozaba de una soledad no deseada. En aquella casa grande con un jardín de estilo romántico, donde no faltaba la fuente en la que una estatuilla de niño meaba, vivía solo con la señora de la cofia que me abrió la puerta. Sus hermanos, mayores que él, ya tenían vida independiente y sus padres viajaban mucho.
Instalados en una mesa redonda, amplia, comenzamos a leer los antecedentes del expresionismo alemán y el grupo Die Brucke, cuando la señora de la cofia llamó a la puerta con una bandeja provista de té y unas pastas. Hicimos hueco en la mesa y nos tomamos el té repasando algunas características de Nolde y Kokoschka. Cuando retiramos la bandeja fue cuando Álvaro me ofreció el porro, fumaba hachís para concentrarse. Le contesté que no fumaba y menos con mezclas, pero, con su persuasión y aludiendo a la típica figura de lo importante que son las nuevas experiencias, me convenció.
Tan solo sabía que el hachís era es una droga psicoactiva derivada del cannabis. Según mi amigo, era legítima del Riff. Se le veía diestro calentando aquel trozo como de pasta marrón y amalgamándola con el tabaco y, a continuación, liando la mezcla en aquel pequeño papel de fumar.
Compartimos el cigarro artesano sin que yo, al principio, notara nada. Pero, de repente, no pude seguir contando a Álvaro la descomposición de los planos en que se distribuía la composición cubista de Juan Gris, y cuyo precedente era Cezanne. Solo me entraba la risa sin parar y mi amigo Álvaro me hacía bromas torciéndose su propia nariz hacia un lado, como escenificando lo que yo le contaba. Recuerdo que cuando llegamos a Paul Klee estábamos tirados en la alfombra. En ese trance, entró la señora de la cofia y, como si se tratara de una escena normal, le preguntó a mi amigo si la señorita, que calculé rápidamente que era yo, se quedaba a cenar. Entre risotadas solté varios noes consecutivos.
No recuerdo ni cómo cogí el autobús. Mareada y con un soniquete repetitivito de nombres de pintores impresionistas que luchaban en mi cabeza junto con Matisse, Picasso, Cezanne y los bebedores de absenta y el Arlequín...
—¡Dios!
Mi boca seca y mi esfuerzo ímprobo por lograr que mi estado pareciera normal, hicieron que repasara todos los episodios de aquella tarde como si fueran una secuencia de fotogramas, a trompicones acompasados, con intervalos de atascos, como cuando mi padre nos ponía, de niños, aquel cine de manivela con el Gordo y el Flaco el día de nuestro cumpleaños.
En el espejo del ascensor observé mi cara. Me pareció horrible.
—Hija que cara de cansada traes –me dijo mi madre.
Aquí tuve los reflejos suficientes de asentir y decir que me iba a la cama.
Mi amigo entró al examen, pero a los diez minutos se levantó de su puesto, dio un traspiés con uno de los escalones del aula en la que nos examinábamos, se cayó de bruces y se rompió el tabique de la nariz.
No sé qué había desayunado para ir concentrado, me temo lo peor. Mientras se lo llevaban dos enfermeros al hospital gritó:
—¡Soy picassianooo!
DIOSCÓRIDES
A mi amiga Marta Torres
Aquel día prometía, la actividad escolar se iba a centrar en una visita a una biblioteca histórica para que conociéramos fondos bibliográficos antiguos. Me encantaban las actividades extraescolares, eran mucho más divertidas que las clases monótonas de Mates o Cono.
La visita, guiada por una experta y simpática bibliotecaria, que nos fue enseñando el edificio, fue muy ilustrativa: la sala de investigadores, la sala de conferencias, el laboratorio de restauración y encuadernación, el depósito de libros y, al final un audiovisual donde se explicaban todas las actividades y cómo se realizaban.
Pero, lo que realmente me fascinó fue un libro que nos enseñó al final, de un señor que yo no conocía; ni yo, ni mis compañeros. Me refiero a Dioscórides, un romano que estudió todas las plantas medicinales y que lo escribió en varios volúmenes. Sólo el título me sedujo y me lo apunté en mi libretilla: Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos.
No nos dejó tocar el libro y ella pasaba las hojas con unos guantes de algodón. Nos explicó que este señor escribió sobre la mandrágora –enseñándonos la ilustración– que, además de curar, era un estupefaciente. O sea que en Roma ya se drogaban.
Yo, lo único que conocía de pócimas y brebajes, era lo que había leído en los comics de Asterix, donde el druida de la aldea, Panoramix, producía su poción mágica a base de muérdago cortado con hoz de oro, raíces, flores, hierbas y, para dar buen sabor, añadía jugo de remolacha.
Recordaba, ahora, que mi madre, cuando salimos de ver la película Asterix y Obelix, me explicó que, además del brebaje de Panoramix, existían otros para curar, envenenar y enamorar.
Reuniendo todo este conocimiento en mi cabeza, se me ocurrió que me gustaría hacer brebajes, pero claro, lo primero que me tenía que plantear era para qué fin los quería. Para curar no me interesaba mucho, lo tenía resuelto con mi madre y mi pediatra. Para matar... en alguna ocasión se me pasó por la cabeza cargarme al profe de Mates, sobre todo cuando nos daba las notas de las evaluaciones, pero me preocupaban las posibles consecuencias, si me pillaban. Realmente, lo que más me atraía era hacer una pócima para enamorar y conseguir que Beatriz me hiciera caso en los recreos. Había probado todo, no jugar al fútbol con mis compañeros –que para mí era un gran sacrificio–, ponerme a la puerta de los servicios del patio cada vez que Beatriz iba, para encontrármela en la puerta y poder hablar con ella, pero tampoco había encontrado resultados. A la salida de clase era prácticamente imposible, porque tanto su madre como la mía siempre tenían prisa y no había forma de hilar encuentros. En la clase, como nos colocaban por apellidos, era imposible sentarse cerca de ella, su Fernández estaba muy lejos de mi Suárez. Sólo, en una ocasión, nos sentaron juntos al final de la clase, por castigo y, claro, ahí no era momento para hablar. Ni siquiera en las actividades extraescolares era posible, a mi me rodeaban mis amigos, Tomás y Alberto, y a ella sus amigas, Rosa y Alicia.
La única salida que encontraba era hacer una pócima de amor que, supuestamente, provocara la pasión de Beatriz hacia mí, pero yo no era druida, ni tenía los conocimientos necesarios, como Dioscórides. Ya se sabe que, en la mayoría de los casos, todas estas pócimas son secretas y nunca se revelan a nadie y menos a mí, un niño de diez años, cuyo único experimento secreto del que disfrutaba era aprender a masturbarme pensando en mi querida Beatriz.
Pero el destino me tenía una ocasión guardada. Fue en el parque de El Retiro, al lado del estanque. Mi madre, sentada en un chiringuito con una amiga, me dio permiso para darme una vuelta por los puestecillos de las brujas adivinadoras. Una de ellas me saludó y me preguntó si quería saber mi futuro. Yo le contesté que sí, pero que no tenía dinero. Lo único que tenía de valor era mi reloj y, entonces, me contestó que admitía el canje. Ya resolvería con mi madre qué contarle, cuando comprobara que no llevaba mi reloj. Me senté en la silla plegable, frente a ella, y le expliqué que quería que Beatriz me hiciera caso. Enseguida me dio la solución:
—Necesitas tres velas rojas, un plato blanco y una foto tuya. Escribe en las velas tu nombre y apellidos, y piensa que vas a encontrar el amor que estás buscando. Realiza una especie de círculo con las tres velas colocadas sobre el plato blanco y coloca tu foto en el centro. Enciende las velas y piensa en tu deseo, deja que se consuman y envuelve los restos de cera en un papel y tíralo en un parque.
Era facilísimo, solo tenía que saber cuánto me costaban en el chino las velas y comprarlas, el plato blanco lo tenía en casa y la foto la tenía en mi pupitre, me había sobrado de las que necesitaba para las fichas del cole.
Las velas me costaban tres euros, justo la paga de una semana. El mismo lunes siguiente me las compré, y decidí colocar el pequeño santuario por la noche, cuando todo el mundo se hubiera ido a la cama.
A las once de la noche coloqué las velas, después de haber escrito mi nombre con un rotulador y las encendí en torno al plato blanco y la foto. Todo parecía perfecto, pero a las dos de la mañana, no sé cómo, se cayó una de las velas al suelo y prendió la alfombra que tenía a los pies de mi cama. Mi madre me despertó de mi profundo sueño, pegándome un susto del que aún no me he repuesto. Olía a quemado, había mucho humo y mi padre apagaba el fuego de la alfombra con la ducha. El castigo fue bastante fuerte, tres meses sin paga y se amplió, a dos meses más, cuando descubrieron que había perdido el reloj.
Ahora odio a Beatriz, pero no pierdo la esperanza de ser de mayor como Dioscórides o como un Panoramix en versión moderna.
POCHOLO
Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.
Víctor Hugo
Hasta que no entré en la universidad, nunca supe lo qué era una saga, pero allí me encontré varias. Son familias enteras que van entrando en puestos de la organización. Me recuerda un poco a las mafias: yo te hago este favor y ya me corresponderás tú con mi hijo Pocholo, que no sé qué hacer con él.
Dentro de este estado de cosas, en ocasiones, resulta que el recomendado funciona, pero otras veces no y entonces se convierten en una rémora para la organización.
La saga de la familia Ruiz, prácticamente descendiente de la de Vivar (no es una información contrastada es una suposición) logró introducir una rémora. Al ser tan inútil, tan vago y con una parca inteligencia –inversamente proporcional a su perversidad– en alguna ocasión no se le pudo ayudar al ascenso. Esta situación es la que le obligó a convertirse en comisario político, seguramente para que sus compañeros se dieran cuenta de que hacía o valía para algo.
Como estoy hablando del tiempo presente, es obvio que, tanto la clase política como la sindical, están de capa caída y admiten a todo el mundo, de manera parecida a lo que ocurre en la Iglesia reclutando pederastas. No pueden permitirse hacer un control de calidad para admitir socios.
Para no alargarme, describiré brevemente en qué consistía el día a día en la universidad. No puedo llevar un orden cronológico porque nunca pude corroborar cuándo comenzaba cada mañana a darse cuenta de que estaba en el trabajo, por tanto sólo hablaré de actividades, aunque, quizás, no sea el apelativo más apropiado. Antes que nada, diré que el comisariado político le otorgó el segundo puesto de responsabilidad del servicio, ocupándose, entre comillas, nada más y nada menos que de los recursos humanos: un colectivo de unas 600 personas estábamos bajo sus auspicios.
Nada se podía esperar de él, por tanto, cualquier problema respecto a los recursos humanos era resuelto por otros.
En los ocho años que estuvo de comisario político, nunca se le ocurrió hacer un estudio de recursos humanos y cargas de trabajo, aunque los datos los tenía. Ni tan siquiera una propuesta de revisión de la relación de puestos de trabajo. Nos habían acribillado a responder encuestas, cumplimentar estadísticas, hacer estudios de uso de los recursos para una época de crisis y a elaborar objetivos operativos para nada.
Pero todos sabemos que porque una persona no trabaje tampoco se hunde el mundo. La cuestión se agrava si, además, el individuo en cuestión, al que le sobra mucho tiempo, se dedica a malmeter contra el equipo del que forma parte. Nunca he podido entender la deslealtad.
—Ya sabes lo cabezón que es el jefe, no sé si aceptará la propuesta –decía.
Propuesta que, en muchas ocasiones, no llegaba al jefe, ya se ocupaba él de evitarlo.
Poco a poco se le fue cogiendo en renuncios y descubriendo sus mentiras. Sobre la mentira estaba la tergiversación, las medias palabras ininteligibles y el discurso cada vez menos certero y más esotérico. Su cerebro plano no combinaba ni siquiera con la astucia, ya que de ninguna manera estaba adiestrado para maniobrar.