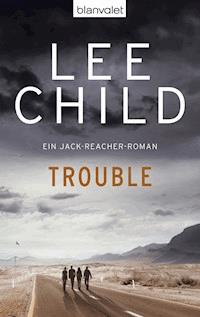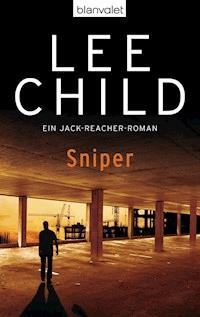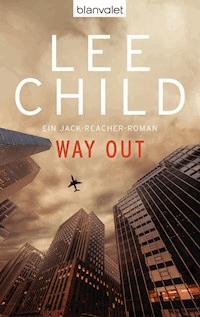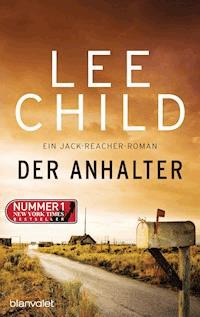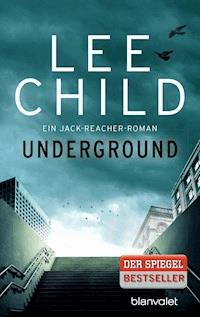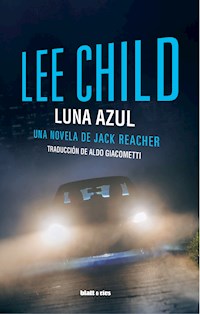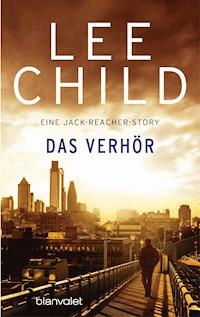9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jack Reacher
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Algo grande se cuece cuando la CIA, el Departamento de Estado y las Fuerzas Especiales echan el resto por dar con el escurridizo Jack Reacher y convencerle de que neutralice a un misterioso francotirador de élite, responsable de un audaz intento de asesinar al presidente de Francia. En la pequeña lista de sospechosos figura uno a quien Reacher mandó a prisión tiempo atrás y de quien se sabe que le ha jurado eterna venganza. Así que nadie mejor que el legendario ex investigador militar para darle caza. Y con urgencia, porque los líderes del mundo esperan reunirse en el G-8 y ninguno quiere que le vuelen la cabeza ante las cámaras. En un desafío irrenunciable, Reacher conducirá su persecución por Estados Unidos y Europa intentando descubrir quiénes y por qué contrataron al asesino antes de cumplir con la orden de matarle. Un asunto Personal que consiguió el VIII Premio RBA de Novela Negra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Ähnliche
Título original: Personal.
© Lee Child, 2014.
© de la traducción: V. M. García de Isusi, 2014.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO775
ISBN: 9788490563861
Composición digital: Àtona-Víctor Igual, S. L.
Índice
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Notas
PARA ANDREW GRANT Y TASHA ALEXANDER, MIS CUÑADOS,
1
Hace ocho días mi vida estaba llena de altibajos. A veces me iba bien. Otras no tanto. Sin incidentes la mayor parte del tiempo. Largos y pesados periodos de poca cosa aderezados con estallidos esporádicos de alguna que otra. Como en el Ejército. Que es por lo que dieron conmigo. Tú puedes abandonar el Ejército, pero él a ti no te abandona. Ni para siempre. Ni del todo.
Empezaron a buscarme dos días después del atentado contra el presidente de Francia. Lo había leído en el periódico. Un intento a larga distancia con un fusil. En París. No tuve nada que ver. Me encontraba a más de nueve mil quinientos kilómetros, en California, con una chica que había conocido en el autobús. Quería ser actriz. Yo no. Así que, después de cuarenta y ocho horas en Los Ángeles, ella se fue por su lado y yo por el mío. Volví a coger el autobús, primero para pasar un par de días en San Francisco; luego, tres más en Portland, Oregón, y después puse rumbo a Seattle. Lo que me llevó cerca de Fort Lewis, donde se apearon del autobús dos mujeres de uniforme. Se dejaron el Army Times de la semana en el asiento que quedaba al otro lado del pasillo.
El Army Times es una revista curiosa y anticuada. Empezó a imprimirse antes de la Segunda Guerra Mundial y todavía tiene tirón. Es un semanario lleno de noticias de ayer y de siempre, y artículos diversos e instructivos, como el del titular que me miraba a los ojos en aquel momento: «¡Nueva normativa! ¡Cambios en distintivos e insignias! ¡Y cuatro de los cambios que están por venir en los uniformes!». Las malas lenguas dicen que las noticias son viejas porque están copiadas con poca gracia de los antiguos resúmenes de la Asociación de Prensa pero, si lees entre líneas, a veces captas un tono de lo más sarcástico. En ocasiones, los editoriales son valientes. En ocasiones, las esquelas son interesantes.
Esa es la única razón por la que lo cogí. A veces, la gente muere y te alegras. O no. En cualquier caso, quieres estar al tanto. Pero no lo conseguí porque de camino a las esquelas me topé con la sección de anuncios por palabras. Que, como es habitual, los habían puesto en su mayoría veteranos que buscaban a otros veteranos. Decenas de anuncios, todos iguales. Incluido uno en el que salía mi nombre.
Allí mismo, en el centro de la página, un recuadro con seis palabras en negrita: «Jack Reacher, llama a Rick Shoemaker».
Lo que tenía que ser cosa de Tom O’Day. Razón por la cual, más adelante, me sentí un poco tonto. No es que O’Day no fuera listo. Tenía que serlo. Había sobrevivido mucho tiempo. Muchísimo. Llevaba en el negocio toda la vida. Veinte años atrás ya parecía que tuviera cien. Era un hombre alto, delgado, demacrado, cadavérico, que se movía como si fuera a derrumbarse en cualquier momento, como una escalera de mano rota. Al verlo, nadie imaginaba que fuera un general. Se parecía más a un profesor. O a un antropólogo. Desde luego, su manera de pensar le había dado resultado: «Reacher, permanece por debajo del radar, lo que significa autobuses y trenes, salas de espera y cafeterías, que, aunque sea por mera coincidencia, es el hábitat económico natural de los soldados, que compran el Army Times antes que cualquier otra publicación del economato militar y que, sin lugar a dudas, hacen que el semanario llegue a todas partes, como hacen los pájaros con las semillas».
Por esa regla de tres, O’Day sabía que acabaría haciéndome con un ejemplar. En alguna parte. Antes o después. Con el tiempo. Porque quieres estar al tanto. Tú puedes abandonar el ejército, pero él a ti no te abandona. No del todo. Como método de comunicación, para establecer contacto, por lo que sabía y por lo que suponía, seguro que había pensado que diez o doce semanas consecutivas de anuncios por palabras le proporcionarían una posibilidad de éxito pequeña pero real.
La cuestión es que había funcionado a la primera. Al día siguiente de que se imprimiera la revista. Razón por la cual, más adelante, me sentí un poco tonto. Por ser un tío predecible.
Rick Shoemaker era el chico de los recados de Tom O’Day. Lo más probable era que a aquellas alturas fuera su lugarteniente. Habría sido sencillo ignorar el anuncio. Pero le debía un favor a Shoemaker. Algo de lo que O’Day estaba al tanto, es evidente. Por eso había puesto el nombre de Shoemaker en el anuncio. Y por eso iba a tener que responder a él.
Un tío predecible.
El clima era seco cuando bajé del autobús. Y hacía calor. Seattle me parece la cara y la cruz de una misma moneda. La cara porque se consume café en cantidades tan prodigiosas que la convierte en el tipo de ciudad que me encanta. Y la cruz porque hay puntos de conexión wifi y dispositivos portátiles por todos los lados, lo que la convierte en el tipo de ciudad que odio y en cuyas calles es muy difícil encontrar las anticuadas cabinas telefónicas. Ahora bien, había una junto a la lonja de pescado, a la que me acerqué y desde la que marqué un número gratuito del Pentágono mientras notaba la brisa salada y el olor a mar. Un número que no encontrarías en el listín. Un número que había aprendido de memoria mucho tiempo atrás. Una línea especial, para emergencias. No siempre llevas una moneda en el bolsillo.
Un operador respondió al teléfono y pregunté por Shoemaker. Transfirió mi llamada vete tú a saber si a otra parte del edificio, del país o del mundo, y después de un montón de clics y siseos y de unos minutos que se me hicieron eternos, Shoemaker se puso al aparato.
—¿Sí?
—Soy Jack Reacher.
—¿Dónde está?
—¿No tiene un montón de máquinas automáticas que se lo digan?
—Sí. Está en Seattle, en la cabina telefónica que hay junto a la lonja de pescado, pero preferimos que la gente nos dé la información de forma voluntaria. Los estudios dicen que facilita que la conversación tome un buen derrotero. Así la gente ya está cooperando. Se involucra.
—¿En qué?
—En la conversación.
—¿Así que esto es una conversación?
—En realidad no. ¿Qué tiene delante?
Miré.
—Una calle.
—¿Y a la izquierda?
—La lonja de pescado.
—¿Y a la derecha?
—Una cafetería, cruzando la calle.
—¿Cómo se llama?
Se lo dije.
—Entre en ella y espere.
—¿A qué?
—A que pase una media hora. —Y colgó.
Nadie sabe por qué en Seattle está tan bueno el café y les gusta tanto. Se trata de un puerto, así que, en su momento, quizá les pareciera sensato tostar el grano cerca de donde llegaba a tierra y, después, venderlo cerca de donde se tostaba, lo que debió de dar paso a un mercado que atrajo a otros sectores, de igual manera que todos los fabricantes de coches acabaron en Detroit. O quizás el agua sea buena. O la altitud, o la temperatura, o el índice de humedad. Sea por lo que sea, hay una cafetería en cada esquina, y cada año, para el verdadero entusiasta, se publica un directorio de cafeterías, gordo como un listín de teléfonos. La cafetería que había cruzando la calle era representativa de las de la zona. Pintada de granate, ladrillo visto, madera en la que se apreciaba el paso del tiempo y una pizarra con un menú lleno de platos que no pegaban ni con cola con el café, como productos frescos de varios tipos, tanto fríos como calientes, extraños sabores con la nuez como protagonista y muchos otros contaminantes del sabor. Pedí una mezcla de la casa, solo, sin azúcar, en una taza para llevar de tamaño mediano, no el enorme cubo que le gusta a algunas personas, y un pedazo de bizcocho de limón con el que acompañarlo, y me senté solo en una de las duras sillas de madera de una mesa para dos.
El bizcocho me duró cinco minutos y el café, cinco más. Dieciocho minutos después apareció el mandado de Shoemaker. Seguro que era de la Marina, porque llegar en veintiocho minutos era llegar muy rápido y, en Seattle, la Marina está ahí mismo. Además, su coche era de color azul oscuro, un cinco puertas de fabricación nacional, poco atractivo pero brillante como una patena. El tipo estaba más cerca de los cuarenta que de los veinte y tenía pinta de duro. Iba de civil. Americana azul sobre polo azul y unos pantalones chinos de color caqui. La chaqueta estaba raída y el polo y los pantalones se habían lavado una y mil veces. Suboficial de Marina, probablemente. Fuerzas Especiales, casi seguro. Sin duda, un SEAL que formaba parte de alguna turbia operación conjunta supervisada por Tom O’Day.
Entró en la cafetería y la escaneó con aire inexpresivo, como si tuviera una décima de segundo para diferenciar a amigos de enemigos antes de empezar a disparar. Evidentemente, la descripción que le habían dado tenía que ser general y verbal, extraída a toda prisa de algún viejo archivo de personal, pero no tardó en reconocerme. Casi todos los demás clientes eran asiáticos, y la mayoría, mujeres menudas. Vino directo a mí y me preguntó:
—¿El comandante Reacher?
—Ya no —le contesté.
—Entonces, ¿el señor Reacher? —me preguntó esta vez.
—Sí —le respondí.
—Señor, el general Shoemaker solicita que me acompañe.
—¿Adónde?
—Aquí al lado.
—¿Cuántas estrellas...?
—No le entiendo, señor.
—¿Cuántas estrellas tiene el general Shoemaker?
—Una, señor. El general Richard Shoemaker es un general de brigada, señor.
—¿Cuándo?
—¿Cuándo qué, señor?
—Lo ascendieron.
—Hace dos años.
—¿Y no le parece tan insólito como a mí?
Se quedó callado un instante.
—Señor, no tengo opinión al respecto.
—¿Qué tal está el general O’Day?
Volvió a quedarse callado un instante y luego dijo:
—Señor, no conozco a nadie que se llame así.
El coche azul oscuro era un Chevrolet Impala con tapacubos de la policía y asientos de tela. El abrillantado era, de largo, lo más nuevo que tenía. El de la americana me llevó por las calles del centro hasta que tomó la I-5, por donde había entrado el autobús. Esta vez la recorrí en dirección sur. Pasé de nuevo por el aeropuerto de Boeing Field. Volví a dejar atrás el aeropuerto Sea-Tac y seguimos hacia Tacoma. El de la americana no hablaba. Yo tampoco. Íbamos mudos, como si se tratase de un concurso para ver quién aguantaba más tiempo sin decir esta boca es mía y ambos estuviéramos ansiosos por ganar. Yo miraba por la ventanilla. Todo era verde: las colinas, el mar, los árboles. Todo.
Dejamos atrás Tacoma y aminoramos la velocidad a la altura de donde las dos uniformadas se habían apeado del autobús y habían dejado el Army Times. Tomamos la misma salida. Las señales indicaban que delante de nosotros no había sino tres pueblecitos y una enorme base militar. Por lo tanto, había muchas probabilidades de que estuviéramos dirigiéndonos a Fort Lewis. Pero resultó que no era así. O sí, técnicamente hablando. La cuestión es que, años atrás, el sitio hacia el que avanzábamos no formaba parte de Fort Lewis. Íbamos hacia lo que antes era la base McChord, de las Fuerzas Aéreas, que era ahora la mitad del aluminio de la Base Conjunta Lewis-McChord. Recortes. Los políticos hacen lo que sea por ahorrar.
Esperaba alguna que otra tirantez en la verja, puesto que la base pertenecía conjuntamente al Ejército y a las Fuerzas Aéreas, el coche y su conductor eran ambos de la Marina y yo era todo un don nadie. Solo faltaban el Cuerpo de Marines y las Naciones Unidas. Ahora bien, la autoridad de O’Day era tal que el de la americana apenas tuvo que reducir. Entramos, giramos a la derecha y luego a la izquierda, e incluso nos saludaron al cruzar una segunda verja. De pronto el coche estaba en la pista, enano al lado de un enorme avión de transporte C-17, como un ratoncillo en un bosque. Pasamos por debajo de una gigantesca ala de color gris y seguimos por el asfalto hasta un pequeño avión blanco que estaba solo. Tenía un aire corporativo. Parecía el avión privado de una empresa. Un Lear, o un Gulfstream, o lo que sea que compran hoy en día los ricos. La pintura resplandecía al sol. No había nada escrito en él, excepto la matrícula de la cola. Ni nombre ni logotipo. Solo pintura blanca. Los motores empezaban a girar, despacio, y la escalerilla estaba bajada.
El de la americana describió un semicírculo bien calculado y se detuvo dejando mi puerta a un metro de la escalerilla. Lo entendí como una invitación. Bajé del vehículo y me quedé unos momentos al sol. La primavera ya había llegado y la temperatura era agradable. El coche arrancó y se fue. Un auxiliar de vuelo apareció en la pequeña entrada ovalada de la cabina. Iba uniformado.
—Por favor, señor, suba.
La escalerilla se hundió un poco bajo mi peso. Me agaché para entrar. El auxiliar se apartó hacia mi derecha, y a mi izquierda otro hombre de uniforme salió como pudo por la abertura de la cabina de mando.
—Bienvenido a bordo, señor —me saludó—. Toda la tripulación de hoy pertenece a las Fuerzas Aéreas y le aseguro que llegaremos enseguida.
—¿Adónde?
—A su destino.
Volvió a embutirse en su asiento, junto al copiloto, y ambos se pusieron a comprobar diales. Seguí al auxiliar de vuelo hasta una cabina llena de cuero de color toffee y revestida de nogal. Era el único pasajero. Elegí una butaca cualquiera. El auxiliar de vuelo subió la escalerilla, selló la puerta y se sentó en un asiento para la tripulación que había respaldo con respaldo con el del piloto. Treinta segundos después estábamos en el aire, ascendiendo a toda prisa.
2
Supuse que saldríamos de la base McChord girando en dirección este. No es que hubiera muchas más posibilidades. Al oeste quedaban Rusia, Japón y China, y yo dudaba de que un avión tan pequeño tuviera tanta autonomía. Le pregunté al auxiliar de vuelo adónde íbamos y me respondió que no había consultado la hoja de ruta. Lo que, sin lugar a dudas, era una mentira como un piano. Aun así, no insistí. Respecto a cualquier otro tema resultó de lo más hablador. Me contó que viajábamos en un Gulfstream IV confiscado a un fondo de inversión corrupto tras un procedimiento federal y asignado a las Fuerzas Aéreas para el transporte de personalidades. Pues menuda suerte tenían aquellos a quienes las Fuerzas Aéreas consideraban personalidades. Aquel avión era la hostia. Silencioso, estable y con unas butacas sensacionales, ajustables a la posición que prefirieras. Y había café en la cocina, y una cafetera de filtro, como tiene que ser. Le pedí al auxiliar de vuelo que la mantuviera en marcha y le dije que ya iría levantándome yo para servirme más. Me lo agradeció. Creo que se lo tomó como una señal de respeto. A todas luces, no se trataba de un auxiliar de vuelo. Era una especie de escolta de seguridad, lo bastante duro como para que le dieran el trabajo. Se sintió orgulloso de que me hubiera dado cuenta.
Miré por la ventanilla. Lo primero que vi fueron las Rocosas, con árboles de color verde oscuro en las faldas y una cegadora nieve blanca en los picos. Después, las leonadas llanuras agrícolas, con sus pequeños mosaicos arados, sembrados y cosechados una y otra vez y sobre los que no había llovido mucho. Por el aspecto del suelo supuse que estábamos sobrevolando la esquina de Dakota del Sur y vi un poco de Nebraska antes de entrar en Iowa. Aquello, dada la complejidad geométrica de los vuelos de gran altura, significaba que lo más probable era que fuéramos camino del sur. Una ruta del Gran Círculo.[1] Resultaba extraño en un mapa plano, pero normal en uno esférico. Íbamos a Kentucky, a Tennessee o a alguna de las Carolinas. Puede que incluso a Georgia.
No paramos de darle a la lengua, hora tras hora, y cuando llevábamos dos cafeteras el suelo empezó a estar algo más cerca. Al principio me pareció que se trataba de Virginia, pero luego me figuré que debíamos de estar en Carolina del Norte. Vi un par de ciudades que no podían ser sino Winston-Salem y Greensboro. Quedaban a la izquierda e iban haciéndose más pequeñas. Eso significaba que llevábamos dirección suroeste. No había más ciudades hasta Fayetteville, pero Fort Bragg quedaba justo antes. Allí estaba el cuartel general de las Fuerzas Especiales, que, claro está, era el hábitat natural de Tom O’Day.
De nuevo me equivocaba. O no, técnicamente hablando, aunque solo en cuanto al nombre. Empezaba a oscurecer cuando aterrizamos en Pope, una base que las Fuerzas Aéreas habían cedido al Ejército. Ahora se llamaba Pope Field y era un pequeño rincón de un Fort Bragg cada vez más y más grande. Recortes. Los políticos hacen lo que sea por ahorrar.
Rodamos durante mucho rato por una pista tan grande que podían despegar escuadrones aerotransportados. Por fin, nos detuvimos cerca de un pequeño edificio administrativo con un cartel que rezaba «47.º de Logística, Centro de Mando del Apoyo Táctico». Se apagaron los motores y el auxiliar abrió la puerta y bajó la escalerilla.
—¿Por dónde? —le pregunté.
—Por la puerta roja —me contestó.
Descendí y caminé a oscuras. Solo había una roja, que se abrió cuando me encontraba a unos dos metros. En el vano apareció una mujer joven vestida con un traje negro de falda y chaqueta. Medias oscuras. Buenos zapatos. Una mujer muy joven. Veintipocos. Rubia, con los ojos verdes y el rostro en forma de corazón. Con una agradable sonrisa de bienvenida dibujada en él.
—Me llamo Casey Nice —dijo.
—Casey ¿qué? —le pregunté.
—Nice.
—Yo soy Jack Reacher.
—Lo sé. Trabajo para el Departamento de Estado.
—¿En el Distrito Central?
—No, aquí —me respondió.
Lo cual tenía cierto sentido. Las Fuerzas Especiales eran el brazo armado de la CIA, que era el brazo práctico del Departamento de Estado, y seguro que algunas decisiones requerirían que los tres cogiesen el trozo del pastel al mismo tiempo. De ahí su presencia en la base a pesar de su juventud. Puede que fuera un genio de la táctica y los planes de acción. Una especie de niña prodigio.
—¿Está aquí Shoemaker? —le pregunté.
—Pase —me dijo.
Me llevó a una pequeña habitación con una ventana de vidrio reforzado. Había tres sillones, todos ellos diferentes, todos ellos un tanto tristones y dejados.
—Sentémonos —dijo ella.
—¿Para qué me han traído?
—Antes de nada, debe comprender que todo lo que se diga a partir de este momento es información clasificada. Cualquier filtración será penada con severidad.
—¿Por qué va a confiarme sus secretos? No me conoce de nada.
—Nos han facilitado su expediente. Tuvo usted habilitado cierto nivel de seguridad. No se lo revocaron. Sigue usted obligado por ley.
—¿Puedo marcharme cuando quiera?
—Preferiríamos que se quedase.
—¿Por qué?
—Queremos hablar con usted.
—¿El Departamento de Estado?
—¿Está de acuerdo con lo de la información clasificada?
Asentí.
—¿Qué quiere de mí el Departamento de Estado?
—Tenemos ciertas obligaciones.
—¿A qué se refiere?
—Alguien ha disparado al presidente de Francia.
—En París.
—Los franceses han pedido ayuda internacional para encontrar al francotirador.
—No fui yo. Estaba en Los Ángeles.
—Sabemos que no fue usted. No está en la lista.
—¿Hay una lista?
No respondió. Se limitó a buscar en el interior de su chaqueta y a sacar una hoja de papel doblada que me tendió. Guardaba el calor de su cuerpo y estaba un tanto curvada. No era una lista. Se trataba del resumen de un informe confeccionado por nuestra embajada en París. Por el director regional de la CIA, probablemente. El quid del asunto.
La distancia era excepcional. No tardaron en descubrir que el tirador había disparado desde la terraza de un apartamento, a mil trescientos metros. Mil trescientos metros era casi un kilómetro y medio. El presidente francés hablaba detrás de un atril, al aire libre, pero protegido por una especie de paneles de cristal a prueba de balas. Un material nuevo y mejorado, por lo visto. Nadie había sido testigo del disparo, excepto el propio presidente, que había visto un fogonazo increíblemente lejano, pequeño y alto, a su izquierda. Y, entonces, algo más de tres segundos después, en el panel había aparecido una pequeña estrella blanca, como si se hubiera posado un insecto de color claro. Un disparo muy muy lejano. Pero el cristal aguantó y el sonido del impacto desencadenó una reacción instantánea en los guardaespaldas del presidente, que enseguida formaron una montonera encima de él. Más tarde, con los pocos fragmentos de bala que habían quedado, casi tuvieron que adivinar que se trataba de munición perforante del calibre 50.
—No estoy en la lista porque no soy tan bueno. Mil trescientos metros es demasiado contra un objetivo del tamaño de una cabeza. La bala pasa en el aire tres segundos enteros. Es como dejar caer una piedra dentro de un pozo muy profundo.
Casey Nice asintió y comentó:
—La lista es muy corta. Y eso es lo que les preocupa a los franceses.
Pero no se habían preocupado de inmediato. Eso estaba claro. De acuerdo con el informe, las primeras veinticuatro horas se las habían pasado congratulándose por haber conseguido establecer un perímetro muy amplio y por la calidad de su cristal antibalas. Luego habían vuelto a la realidad y empezado a hacer llamadas a larga distancia. ¿Quién conocía a un francotirador así de bueno?
—Chorradas —dije.
—¿Qué parte en concreto son chorradas? —preguntó Casey Nice.
—A ustedes no les importan una mierda los franceses. No mucho, al menos. Puede que estuvieran dispuestos a dar unas cuantas voces en la dirección adecuada y a encargarles a un par de becarios que escribieran una tesina al respecto. Pero esto ha acabado en el escritorio de Tom O’Day. Aunque solo haya sido durante cinco segundos. Y eso lo convierte en importante. Me envían ustedes un SEAL en veintiocho minutos y me hacen cruzar el continente en un avión a reacción privado. Es evidente que tanto el SEAL como el avión estaban a la espera, pero también lo es que no tenían ustedes ni idea de dónde me encontraba o de cuándo iba a llamarlos, así que deben de tener un montón de SEAL y de aviones privados aquí y allí, repartidos por todo el país, a la espera, día y noche. Por si acaso. Y si me buscaban a mí, también están buscando a otros. Un marcaje en toda regla.
—El asunto se complicaría si el tirador fuera estadounidense.
—¿Por qué?
—Esperamos que no lo sea.
—¿Qué puedo hacer por ustedes que justifique que me pongan un avión a reacción privado?
Le sonó el teléfono, que llevaba en el bolsillo. Contestó, escuchó y colgó.
—El general O’Day se lo explicará. Dice que ya puede pasar.
3
Casey Nice me guio hasta una habitación del piso de arriba. El edificio estaba viejo y el mobiliario parecía provisional. Y seguro que lo era. Los tipos como O’Day se movían mucho. Un mes estaban aquí; otro, allí, en edificios impersonales con carteles sin significado real, como lo de «47.º de Logística, Centro de Mando del Apoyo Táctico». Por si acaso había alguien mirando. O justo porque había alguien mirando, diría él. Siempre hay alguien mirando. Y O’Day había sobrevivido mucho tiempo.
O’Day estaba detrás de un escritorio, con Shoemaker sentado a un lado, como corresponde a un buen lugarteniente. Shoemaker había envejecido veinte años, lo que era de esperar, porque ese era el tiempo que habíamos pasado sin vernos. Había engordado y su pelo, rubio antes, ahora tiraba a gris y se veía apagado. Tenía el rostro rojo y descolgado. Iba con el uniforme de campaña, orgulloso de su estrella, que lucía bien a la vista.
O’Day no había envejecido lo más mínimo. Seguía pareciendo centenario. Vestía igual que siempre, es decir, una americana negra descolorida sobre un jersey de cuello de pico, también negro, tan zurcido que tenía más costuras que tela original. Aquello me hizo pensar que la señora O’Day debía de seguir viva, porque me resultaba imposible imaginar que nadie más fuera a coger aguja e hilo por él.
O´Day subía y bajaba aquella mandíbula cuadrada y gris que tenía, y me miraba por debajo de sus pobladas cejas con los ojos apagados.
—Me alegro de volver a verle, Reacher —me dijo.
—Tiene suerte de que no tuviera ningún compromiso urgente. O me estaría quejando —le contesté.
No dijo nada. Me senté en una silla de metal que tenía pinta de pertenecer a la Marina, y Casey Nice se sentó en una similar que había al lado.
—¿Le han dicho ya que este asunto es secreto? —me preguntó.
—Sí —le respondí.
Casey Nice asintió con gesto rotundo, como si estuviera ansiosa por confirmar que había seguido las órdenes al pie de la letra. O’Day provocaba aquel efecto en las personas.
—¿Ha leído el resumen del informe? —me preguntó.
—Sí.
Casey Nice asintió una vez más.
—¿Qué ha extraído de él? —me preguntó O’Day.
—Que el fulano es un gran tirador —le dije.
—Yo pienso lo mismo —convino O’Day—. Tiene que serlo para garantizar un disparo así a la primera y a mil trescientos metros.
Aquello era típico de O’Day. «Método socrático» se le denominaba en la universidad. Le daba al tema vueltas y revueltas. Era un especialista en sonsacarte las verdades que, de forma implícita, todo ser racional conoce.
—No se aseguró de que lo haría a la primera, sino a la segunda. Con el primer proyectil rompería el cristal. Con el segundo mataría al presidente. La primera bala se iba a hacer añicos contra el cristal de todas todas. O se desviaría, en el mejor de los casos. Estaba listo para disparar de nuevo, si el vidrio se hubiera roto, claro. Tuvo que tomar la decisión en una fracción de segundo. Disparar de nuevo o largarse. Lo que resulta impresionante. Munición perforante, ¿no?
O’Day asintió.
—Les hicieron una cromatografía de gases a los restos.
—¿Tenemos un cristal como ese para nuestro presidente?
—Lo tendremos mañana.
—Un calibre 50, ¿eh?
—Recogieron suficientes fragmentos como para determinar que es lo más probable.
—Lo que resulta más impresionante aún. Se necesita un monstruo de fusil.
—Del que se sabe que es capaz de acertar a algo más de mil seiscientos metros. A dos mil cuatrocientos en una ocasión, en Afganistán. Así que quizás una distancia de mil trescientos no sea para tanto.
Método socrático.
—A mí me parece que acertar dos veces seguidas a mil trescientos metros es más difícil que hacerlo en una ocasión aislada a más de mil seiscientos —opiné—. Es cuestión de repetibilidad. El tipo tiene talento.
—Yo también lo creo —dijo O’Day—. ¿Diría usted que ha estado en las Fuerzas Armadas?
—Es evidente. No se puede llegar a ser tan bueno de ninguna otra manera.
—¿Diría que sigue estándolo?
—No. No tendría libertad de movimientos.
—Estoy de acuerdo.
—¿Están seguros de que era un tirador a sueldo? —le pregunté.
—¿Qué posibilidades hay de que un ciudadano con una queja sea también un tirador de primera? Es más probable que dicho ciudadano se haya gastado algo de dinero en el mercado libre. Quizá se trate, incluso, de un pequeño grupo de ciudadanos. Una facción, en otras palabras. Eso incrementaría la capacidad de inversión.
—¿Y por qué nos preocupa a nosotros? El objetivo era francés.
—La bala era estadounidense.
—¿Cómo lo sabemos?
—La cromatografía de gases. Se alcanzó un acuerdo. Hace unos años. Apenas se divulgó. Bueno, de hecho, no se divulgó. Cada fabricante usa una aleación algo diferente. Una diferencia casi imperceptible. Pero suficiente. Es como si fuera su firma.
—Gran parte del mundo compra armas estadounidenses.
—Este tipo es nuevo en escena, Reacher. Nunca habíamos visto su perfil. Ha sido su primer trabajo. Se está forjando un nombre. Y, ¡joder!, ha empezado fuerte. Tenía que acertar dos veces, y rápido, con un cañón del calibre 50 a mil trescientos metros de distancia. Si lo consigue, se mete en primera división para el resto de sus días. Si falla, desaparecerá para siempre. Una apuesta muy fuerte. Hay mucho en juego. Aun así, dispara. Eso significa que estaba seguro de que iba a acertar. Tenía que estarlo. Segurísimo. Y en dos ocasiones. A mil trescientos metros. Confiaba ciegamente en sí mismo. ¿Cuántos francotiradores hay tan buenos?
Era una muy buena pregunta.
—¿Con sinceridad? —le pregunté—. ¿Entre los nuestros? ¿Tan buenos? Yo diría que, en cada generación, y con suerte, uno en los SEAL, dos en los Marines y dos en el Ejército. Cinco en total en todas las Fuerzas Armadas.
—Pero antes ha dicho que no está en el Ejército.
—Y los cinco de la generación anterior. Los que no se hayan retirado hace mucho, mayores como para que estén mano sobre mano, pero lo bastante jóvenes para acertar todavía. A esos deberían ir a buscar.
—¿Esos serían sus candidatos? ¿Los de la generación anterior?
—No sé quién más estaría a la altura.
—Y, según esa teoría, ¿cuántos países deberíamos tener en cuenta?
—Unos cinco, diría yo.
—Siendo así, a una media de cinco candidatos por país, habría veinticinco tiradores en todo el mundo, ¿no?
—Más o menos sí.
—Ha dado en el clavo, diría yo. Resulta que veinticinco es el número exacto de francotiradores de élite retirados conocidos por las agencias de inteligencia de todo el mundo. ¿Diría usted que los gobiernos hacen un seguimiento minucioso de ellos?
—Estoy seguro.
—En ese caso, ¿cuántos cree que tienen una coartada sólida para un día elegido al azar?
Dado que estarían bien vigilados, respondí:
—¿Veinte?
—Veintiuno —me corrigió O’Day—. Solo nos quedan cuatro. Y aquí aparece el problema diplomático. Es como si fuéramos cuatro personas en una habitación, todas mirándonos unas a otras. No quiero que la bala sea estadounidense.
—¿Uno de los nuestros no tiene coartada?
—Digamos que no.
—¿Quién?
—¿A cuántos tiradores tan buenos conoce?
—A ninguno —le contesté—. No salgo de copas con tiradores.
—¿A cuántos ha conocido?
—A uno, pero es imposible que fuera él —le dije.
—¿Por qué está tan seguro?
—Está en la cárcel.
—¿Por qué está tan seguro?
—Fui yo quien lo envió a prisión.
—Le cayó una pena de quince años, ¿no?
—Por lo que recuerdo sí, así es —le dije.
—¿Cuándo?
Método socrático. Hice un cálculo mental. Hacía muchos años. Había llovido mucho. Había viajado mucho, conocido a muchas personas.
—Joder... —solté.
O’Day asintió.
—Hace dieciséis años —añadió—. ¿No le parece que el tiempo vuela cuando uno se lo está pasando bien?
—¿Ha salido?
—Lleva un año fuera.
—¿Y dónde está?
—En casa no, desde luego.
4
John Kott era el primogénito de dos emigrantes checos que habían escapado del viejo régimen comunista y se habían establecido en Arkansas. Tenía ese aire enjuto típico de quienes habían vivido a la sombra del Telón de Acero y que tanto se parecía al de la miserable juventud local, por lo que creció como uno más. De no ser por su apellido y sus pómulos pensarías que se trataba de un pariente de esos chicos muy muy lejano. A los dieciséis años era capaz de abatir ardillas entre las ramas de los árboles a distancias a las que la mayoría de las personas ni siquiera las verían. A los diecisiete mató a sus padres. O, por lo menos, es lo que pensaba el sheriff del condado. No había pruebas, pero las sospechas que se cernían sobre él eran legión. Ninguna de ellas, no obstante, pareció importarle mucho al reclutador militar que lo alistó un año después.
A diferencia de la mayoría de la gente huesuda y pequeña, era de lo más calmado y tranquilo. Capaz de hacer descender su ritmo cardiaco a treinta y pocos y de yacer inerte horas y horas. Tenía una vista sobrehumana. En otras palabras: era un francotirador nato. Hasta el Ejército se había dado cuenta. Lo adiestraron en una sucesión de academias especializadas, y tras eso lo enviaron directo a los Delta. Allí se esforzó día y noche por poner sus demás talentos a la altura y acabó convirtiéndose en una estrella en la sombra entre los comandos de operaciones secretas.
Sin embargo, por asombroso que parezca en un soldado de las Fuerzas Especiales, el mecanismo que tenía en la cabeza para separar los periodos de servicio de los de tiempo libre no era hermético. Abatir a alguien a novecientos metros de distancia requiere algo más que talento y habilidades atléticas. Se necesita permiso de esa ancestral y recóndita parte de la cabeza en la que las inhibiciones esenciales están o bien reguladas o bien distendidas. Es imprescindible que el tirador crea a pies juntillas: «Esto está bien. Se trata del enemigo. Eres mejor que él. Eres el mejor del mundo. Todo el que te desafía merece morir». La mayoría tiene un interruptor de apagado. El problema es que el de John Kott seguía haciendo contacto.
Lo conocí tres semanas después de que descubrieran a un fulano con el cuello rebanado en la parte de atrás de un bar remoto de Colombia. El fiambre era un sargento de los Rangers. El barucho era adonde una unidad de las Fuerzas Especiales dirigida por la CIA acudía con asiduidad cada vez que no estaba en la jungla abatiendo a miembros de cárteles. Lo que hacía que el grupo de sospechosos fuera muy reducido y de lo más discreto. En aquel tiempo me encontraba en el 99.º de la PM y fue a mí a quien le asignaron el caso. Porque el asesinado era un militar estadounidense. De haberse tratado de un civil local, el Pentágono se habría ahorrado el vuelo.
Aunque nadie lo señaló, lo que declararon me sirvió de mucho. Sabía quiénes habían estado en el bar aquella noche y les pedí que me lo describieran. De ese modo cada uno me dijo alguna que otra cosilla. Me hice una idea general. Uno de ellos estaba haciendo esto. Otro, aquello. Este se fue a las once; el que estaba a su izquierda, a medianoche. El otro estaba sentado al lado del primero, que bebía ron, no cerveza. Y todo así. Tenía la coreografía en la cabeza y la repasé una y otra vez hasta que todo estuvo hilado y resultó coherente.
Excepto John Kott, que era como un vacío en medio de lo demás.
Ninguno de ellos había dicho gran cosa de él. Ni dónde estaba sentado, ni lo que hacía, ni con quién estaba hablando. Nadie describió ni sus actos ni a él. Lo que podía deberse a varias razones. Como, por ejemplo, que, aunque los miembros de su unidad no fueran a delatarlo, tampoco quisieran inventar nada por él. Llámalo ética. O falta de imaginación. En cualquier caso, una decisión prudente. Las mentiras acaban quedando al descubierto. Es mejor no decir nada. De esa manera, quizá, con un poco de suerte, una larga y violenta discusión con el asesinado podría quedarse en... nada. Un vacío en medio de lo demás.
Era un caso cogido con pinzas, pues implicaba muchas teorías basadas en suposiciones, un jugador estrella y una operación clandestina. Ahora bien, he de reconocer que las Fuerzas Armadas decidieron coger el toro por los cuernos. Sabían que no íbamos a ningún lado sin una confesión pero, aun así, me permitieron encausar a Kott.
Lo más importante de hacer preguntas es escuchar las respuestas, y lo escuché largo y tendido antes de concluir que, en el fondo, su arrogancia era tan grande como su cabeza. E igual de dura. Y era incapaz de distinguir. Eso de «todo el que te desafía merece morir» son memeces del campo de batalla, no una forma de vida.
Había conocido a muchas personas así. De hecho, yo era producto de esas ideas. Te hablan del tema. Quieren que lo entiendas. Quieren que lo apruebes. Sí, vale, saben que cabe la posibilidad de que alguna regulación estúpida y pasajera esté, técnicamente, en su contra en algún momento dado, pero ellos están por encima del bien y del mal. ¿Verdad?
Dejé que hablara, y después lo acorralé y conseguí que acabara admitiendo que, en efecto, aquella noche había estado conversando con la víctima. Después de eso fue coser y cantar. Aunque quizá sea mejor usar otra metáfora. Fue como poner una tetera al fuego, como hinchar la rueda de una bicicleta.
Dos horas después firmaba una declaración larga y detallada. En resumidas cuentas, que el muerto lo había llamado «nenaza». Eso fue lo que pasó. La situación se le había ido de las manos por una simple provocación. Las Fuerzas Armadas exigieron medidas. Hay cosas que no pueden excusarse. ¿Verdad?
Dado que se trataba de una estrella de las operaciones clandestinas, le permitieron hacer un trato. Una de esas variantes de asesinato a cambio de quince años. A mí me pareció bien. Como no tuvo que llegar a celebrarse el consejo de guerra, pude pasar una semana más en las Fiji y conocí a una australiana de la que todavía me acuerdo. No iba a quejarme.
—No deberíamos dar nada por supuesto —dijo O’Day—. Ni siquiera tenemos pruebas de que haya vuelto a tocar un arma.
—¿Y lo han incluido en la lista?
—No queda más remedio.
—¿Qué probabilidades hay?
—Una entre cuatro, como es obvio.
—¿Pondría la mano en el fuego?
—No estoy diciendo que sea el culpable. Digo que hay que afrontar el hecho de que existe un veinticinco por ciento de probabilidades de que lo sea.
—¿Quién más está en la lista?
—Un ruso, un israelí y un británico.
—John Kott ha pasado quince años en prisión —dije.
O’Day asintió y añadió:
—Empecemos por la factura que eso podría haberle pasado.
Aquella era una buena cuestión. ¿Cómo le afectaban quince años de cárcel a un francotirador? Disparar bien se basa en muchas cualidades. El control muscular puede sufrir. Tienes que ser tranquilo y fuerte a un tiempo. Tranquilo como para ser capaz de dejar a un lado el canguelo, y fuerte como para controlar una explosión violenta. La condición atlética puede sufrir, lo que también es importante, porque tener las pulsaciones bajas y una buena respiración es imprescindible. Pero, al final, solté:
—La vista.
—¿Por qué? —preguntó O’Day.
—Todo lo que ha tenido al alcance de la vista durante quince años estaba bastante cerca. Paredes, en su mayoría. El patio de ejercicios. Sus ojos no han enfocado a larga distancia desde que era joven.
Aquel razonamiento me parecía de lo más adecuado. Me gustaba la imagen mental que me hacía de él: sumiso, quizás un poco tembloroso, con gafas, encorvado a pesar de que fuera bajito. Pero, entonces, O’Day me leyó el informe de puesta en libertad.
Las raíces de John Kott estaban en Checoslovaquia, o en Arkansas, o quizás en ambas, que era lo más probable, pero se había tirado los quince años que había pasado en prisión comportándose como un místico oriental. Se había dedicado a practicar yoga y meditación. No había hecho mucho ejercicio, una sola vez al día, para mantener la fuerza y la flexibilidad fundamentales del cuerpo, y había pasado sin moverse muchísimas horas, apenas respirando, con la mirada en blanco y fija en un punto alejado casi un kilómetro, que es lo que decía que necesitaba para practicar.
—He hecho unas cuantas indagaciones —dijo O’Day—. Entre las chicas que trabajan aquí, más que nada. Me explicaron que el tipo de yoga que practicaba Kott tiene mucho que ver con la quietud y el poder de la relajación. Te vas desvaneciendo poco a poco, cada vez más y, de pronto, ¡zas!, llegas al siguiente nivel. Y lo mismo pasa con la meditación. Dejas la mente en blanco. Visualizas el éxito.
—¿Insinúa que salió de la cárcel siendo mejor de lo que era?
—Ha trabajado duro estos quince años. Ha estado muy centrado en su objetivo. Al fin y al cabo, un arma es una mera herramienta de metal. El éxito tiene que ver con la mente y el cuerpo.
—¿Cómo llegó a París? ¿Acaso tiene pasaporte?
—Piense en todas las facciones terroristas que hay. Piense en su poder adquisitivo. Conseguir un pasaporte no es problema para ellos.
—La última vez que lo vi estaba firmando su declaración. Hace dieciséis años, visto lo visto. No sé en qué puedo ayudarlos en esta ocasión.
—No podemos dejar ningún cabo suelto.
—¿Y qué cabo me toca a mí?
—Ya lo atrapó en una ocasión —insistió O’Day—, y si es necesario volverá a hacerlo.
5
Entonces empezó a hablar Shoemaker, como si la toma de contacto hubiera acabado y fuera hora de ahondar en detalles. Era mucho lo que había en juego dependiendo del motivo del ataque. Ciertas facciones terroristas jamás contratarían a un israelí, lo que reducía las probabilidades a tres. Pero, por lo visto, el israelí parecía irlandés y tenía un nombre en clave de lo más neutro. Quizá las facciones no lo supieran. Lo que añadía confusión al asunto. Al final se había abandonado la idea de desentrañar el motivo. La lista de personas cabreadas con los franceses que había confeccionado el Departamento de Estado era larga. Por lo tanto, se decidió tratar a los cuatro sospechosos por igual. Nada de perfiles criminológicos.
Me volví hacia Casey Nice y le dije:
—Todo esto siguen siendo chorradas.
—¿Qué parte en concreto? —volvió a preguntar.
—La misma. Se están implicando ustedes demasiado cuando, si los franceses estuvieran quemándose, ni siquiera mearían sobre ellos para sofocar las llamas. Pero aquí están. Se comportan como si se tratara de Pearl Harbor. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer los franceses? ¿Dejar de enviarnos queso?
—No se nos puede ver perdidos.
—Por no poder, no pueden ni dejarse ver. Van ustedes de acá para allá escondiéndose detrás de carteles falsos. Lo que está bien. Nadie en las embajadas va a darse cuenta de quiénes son o de qué están haciendo. Ni siquiera los de la francesa. Que, de hecho, serán incapaces de determinar si los están ayudando o no. Entonces, ¿a qué viene tanta preocupación?
—Es por nuestra reputación.
—Hay una probabilidad entre cuatro de que un convicto estadounidense esté ofreciendo sus servicios por todo el mundo. No es el primero y no será el último. Nuestra reputación podría encajar un golpe tan diminuto. En especial porque el francés sigue vivo. El que nada hace, nada teme.
O’Day se revolvió en la silla y comentó:
—No somos nosotros los que marcamos las reglas de la política.
—La última vez que le hicieron ustedes caso al Congreso, Abraham Lincoln aún llevaba pantalones cortos.
—Pero ¿a quién hago yo caso?
—Al presidente.
—Todo el mundo tiene algo contra los franceses. En consecuencia, es como si nadie lo tuviera. Nadie tenía una razón concreta para disparar. Al menos en lo que va de año. No más de lo habitual. Por lo tanto, ahora mismo la lógica dice que el chico estaba dejando su carta de presentación a la espera de una propuesta más importante. Y, ¿cuál será?, ¿de quién se tratará? Nadie lo sabe, pero todo dirigente mundial apuesta porque será él. Y, ¿por qué no? Todos son la persona más importante del mundo. Se acerca una reunión de la Unión Europea, con todos sus presidentes y primeros ministros; y dos más, la del G8 y la del G20. Veinte mandatarios mundiales, incluido el nuestro, en un mismo sitio. Todos posando para la fotografía de grupo. Quietecitos y sonrientes. En la escalinata de algún edificio público, lo más probable. No quieren que haya suelto alguien capaz de dispararles a mil trescientos metros de distancia.
—¿Así que todo esto se debe a que los políticos tienen miedo a que les vuelen la tapa de los sesos?
—Literalmente. Los de todo el mundo.
—¿Incluido el nuestro?
—Da igual lo que piense el nuestro, el servicio secreto ya está perdiendo los papeles por ambos.
—De ahí que me pongan un avión privado.
—El dinero no es problema.
—Pero no cuentan solo conmigo, ¿verdad? Por favor, díganme que no están confiando en una sola persona.
—Tenemos toda la ayuda que necesitamos —contestó O’Day.
—Lo más probable es que no fuera John Kott.
—Lo único seguro es que tres de ellos no fueron. ¿Quiere jugar a los dados o ponerse manos a la obra?
No respondí. Shoemaker me explicó que me alojaría en un acuartelamiento cercano y que mi presencia quedaba restringida a la parte de la base en la que nos encontrábamos. Si alguien me lo preguntaba, ya fuera oficialmente o por curiosidad, tenía que decir que era un contratista civil experto en cargas. Si pretendían sacarme más información debía decir que estaba trabajando con el 47.º de Logística en un problema que había en Turquía. Lo que era una buena argucia, porque en cuanto dijera «Turquía» el interrogador supondría que se trataba de misiles, y si era de los buenos dejaría de molestarme, y si era de los malos lo estaría desinformando. En opinión de O’Day, era lo más aconsejable.
—¿Quién se está encargando de buscar a los otros tres?
—Su gente, en su país —respondió O’Day.
—Y los franceses en Francia, ¿no?
—Suponen que el francotirador ha vuelto a su casa a esperar.
—Podría tratarse de un expatriado. Un ruso que vive en Francia. O un israelí, o un británico. En una vieja granja, o en una villa junto al mar.
—Puede que no lo hayan tenido en cuenta.
—¿Se fue Kott a vivir a Francia?
O’Day negó con la cabeza.
—Volvió a Arkansas.
—¿Y?
—Sobrevolamos su casa con un dron de vigilancia en un par de ocasiones durante el primer mes. No vimos nada por lo que tuviéramos que preocuparnos. Después necesitaban el dron en otro lado y Kott pasó a un segundo plano.
—¿Y ahora?
—Volvemos a tener el dron. Su casa está vacía. No hay señales de vida.
Casey Nice me acompañó al acuartelamiento al que había hecho mención Shoemaker, que resultó ser una especie de pueblecito improvisado compuesto por viviendas unifamiliares prefabricadas y transportables adaptadas a contenedores de transporte de acero. Algo menos de dos metros y medio de alto por dos metros y medio de ancho, con puertas y ventanas, aire acondicionado, agua corriente y electricidad. La mía estaba pintada de amarillo arena, llegada por barco de Irak, probablemente. En casas peores había vivido.
Hacía una buena noche. Primavera en Carolina del Norte. Era pronto para que hiciera calor, pero habían pasado los meses de frío. Las estrellas relucían en el cielo a pesar de las fantasmales nubes alargadas. Nos detuvimos frente a mi puerta.
—¿Usted también está en una de estas?
Señaló la siguiente fila.
—En la blanca.
La suya era la calle Uno, así que la mía era la Dos.
—¿Es para esto para lo que se alistó?
—Es donde más acción hay. Estoy bastante contenta.
—Lo más probable es que no fuera John Kott —insistí—. Por estadística, y, además, son los rusos los que dan más y mejores francotiradores. Y a los israelíes les chiflan las balas del calibre 50. Va a ser el uno o el otro.
—Lo que nos preocupa es lo del yoga. Está claro que Kott se había fijado un objetivo. Su idea era salir y retomarlo donde lo había dejado.
Asintió para sí, como si hubiera cumplido con su cometido, y se marchó. Abrí la puerta y entré.
El interior tenía, exactamente, el aspecto de un contenedor de transporte. Acero ondulado, pintado de blanco brillante, con una sala de estar, una cocina, un cuarto de baño y un dormitorio, en línea uno detrás del otro. Como aquellos apartamentos antiguos en los que se entraba de una habitación a la siguiente. Las ventanas tenían paneles antiexplosión que se convertían en superficies de trabajo cuando los bajabas. El suelo era de contrachapado. Deshice las maletas, lo que, en mi caso, consistía en sacar del bolsillo el cepillo de dientes de viaje, unir sus dos mitades y dejarlo en el vaso del cuarto de baño. Pensé en darme una ducha, pero no llegué a hacerlo porque alguien llamó a la puerta. Desanduve el camino por el estrecho rectángulo y abrí.
Era otra mujer con traje negro de falda y chaqueta, medias oscuras y buenos zapatos. Esta estaba más cerca de mi edad. Por su manera de comportarse daba la impresión de que tuviese cierto rango y mucha experiencia. Tenía el pelo negro, pero con algunas canas, y era evidente que hacía poco que había ido a la peluquería, aunque no lo llevaba ni teñido ni con ningún corte en particular. Había tenido una cara bonita en su momento y ahora era atractiva.
—Señor Reacher, soy Joan Scarangello.
Me tendió la mano. Se la estreché. Era fina pero parecía fuerte. Las uñas sin pintar, cortas y rectas. Esmalte transparente. Sin anillos.
—¿De la CIA? —le solté.
Sonrió.
—Se supone que no debería resultar tan obvio.
—Ya me he reunido con el Departamento de Estado y con las Fuerzas Especiales. Imaginaba que el tercero en discordia aparecería de un momento a otro.
—¿Puedo pasar?
La sala de estar era de casi dos metros y medio de altura, y otro tanto de ancho por unos cuatro de largo. Adecuada para dos, pero no le pidieras más. El mobiliario estaba atornillado al suelo: un sofá y dos sillas pequeñas dispuestos muy juntos. Como en una caravana, o puede que como el diseño de la cabina del siguiente modelo de avión a reacción de Gulfstream. Me senté en el sofá y Joan Scarangello en una de las sillas. Adaptamos nuestra postura para quedar cara a cara.
—Le agradecemos su ayuda —dijo.
—Todavía no he hecho nada —le contesté.
—Pero seguro que lo hará, si es necesario.
—¿Ha cerrado el FBI? ¿No son ellos quienes se dedican a buscar a ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos?
—Puede que Kott no esté en el país. Al menos, ahora.
—Entonces es cosa suya.
—Y nos estamos encargando de ello. Lo que implica conseguir la mejor ayuda que podamos. No hacerlo sería negligente. Usted conoce al sujeto.
—Lo arresté hace dieciséis años. Aparte de eso, no lo conozco de nada.
—La Unión Europea primero, el G8 luego y el G20 después. La Unión Europea, las ocho mayores economías del mundo y las veinte mayores. Jefes de Estado, todos en el mismo sitio y al mismo tiempo. Todos menos uno juegan en campo contrario, por decirlo así. Si cae uno, será un desastre. Si caen más, será una catástrofe. Y como bien ha señalado usted, el tirador de París estaba preparado para disparar en dos ocasiones. Ahora bien, ¿por qué iba a detenerse después de la segunda? Imagine que abatiera a tres o cuatro. Todo se paralizaría. Los mercados se hundirían y volveríamos a la recesión. La gente se moriría de hambre. Se declararían guerras. El mundo podría romperse en pedazos.
—Quizá deberían cancelar las reuniones.
—El resultado sería el mismo. Hay que gobernar el planeta. No se puede hacer todo por teléfono.
—Durante uno o dos meses sí.
—Y eso, ¿quién lo va a proponer? ¿Quién va a ser el primero en parpadear? ¿Estados Unidos ante los rusos? ¿Ellos ante nosotros? ¿Los chinos ante alguien?
—Así que es una cuestión de testosterona.
—¿Y qué no lo es? —preguntó Scarangello.
—Ya que hablamos de gobernar el planeta, no tengo ni móvil —le dije.
—¿Quiere uno?
—Lo que quiero decir es que John Kott es una persona a la que solo he visto una vez, hace dieciséis años. No tengo recursos, ni medios para comunicarme, ni bases de datos, ni sistemas. No tengo nada.
—Todo eso lo tenemos nosotros. Le pondremos al día de todas las pistas que seguimos.
—Y después, ¿me enviarán a darle caza?
No respondió.
—La cuestión es la siguiente, señora Scarangello. Sé que acabo de llegar, pero no nací ayer. No me he caído de un guindo. Si Kott es el francotirador de París, lo que quieren ustedes es que salga ahí fuera y yo asome la cabeza porque, así, quienquiera que le esté pagando querrá quitárseme de en medio. Sea la facción terrorista que sea, como diría O’Day. Se supone que he de sacarlos de la madriguera. Nada más. Soy un cebo.
No dijo nada.
—O quizá pretendan que sea el propio Kott quien venga a por mí —continué—. Al fin y al cabo, tiene que estar cabreado conmigo. Soy el responsable de que haya estado encerrado quince años. Seguro que eso le supuso un revés en su plan de vida, fuera cual fuese. Seguro que alberga cierto grado de resentimiento hacia mí. Puede que tanto yoga fuera por mí, no porque quisiera ser mejor en lo suyo.
—Nadie pretende que sea usted un cebo.
—Sí, claro. Tom O’Day piensa en todo y siempre se decanta por lo más sencillo y efectivo.
—¿Tiene miedo?
—¿Conoce usted a algún soldado de infantería?
—Esta base está llena.
—Hable con alguno. Tienen que comer un montón de mierda. Viven en conejeras frías, húmedas y embarradas; pasan hambre; a su alrededor caen morteros, cañonazos y cohetes, bombas y gases, asaltos aéreos y misiles, y frente a ellos solo hay alambre de espino y nidos de ametralladoras. Ahora bien, ¿sabe qué es lo que menos les gusta?
—Los francotiradores.
—En efecto. Porque eligen los objetivos al azar, aparecen en cualquier lado, en cualquier momento, sin que se los vea, sin avisar. A todas horas, todos los días. No ofrecen descanso. El estrés llega a ser insoportable. Algunos se vuelven locos, como lo oye. Y lo entiendo. Solo llevo unos minutos dentro de esta cajita metálica y empiezo a sentirme más cómodo de lo que me gustaría.
—Conocí a su hermano —dijo Scarangello.
—¿En serio?
Asintió.
—Joe Reacher. Por aquel entonces, él pertenecía a la inteligencia militar y yo era una joven agente encargada de casos especiales. Trabajamos juntos en uno de ellos.
—Y ahora me va a contar lo bien que hablaba de mí y que decía que era el tipo más duro sobre la faz de la Tierra. Pretende usar la influencia de un muerto.
—Siento mucho que muriera, pero es cierto que me habló bien de usted.
—Si Joe estuviera vivo me aconsejaría que saliera cagando leches de aquí. Recuerde a qué ha dicho que se dedicaba: inteligencia militar. Él también conocía a Tom O’Day.
—No le cae bien, ¿verdad?
—Creo que alguien debería concederle una medalla, meterle un tiro en la cabeza y ponerle su nombre a un puente.
—Quizá no sea buena idea.
—Me sorprende que siga en el negocio.
—Son este tipo de asuntos los que le hacen seguir en el negocio. Ahora más que nunca. Está delante de todos.
No dije nada y Scarangello prosiguió:
—No podemos obligarle a que se quede.
Me encogí de hombros.
—Le debo un favor a Rick Shoemaker. Voy a devolvérselo.
Un tío predecible.
6
Después de eso, Scarangello se fue, dejando tras de sí un leve aroma a perfume. Me di una ducha y me acosté. A O’Day le gustaba empezar el día con una reunión y mi intención era asistir, sí, pero después de desayunar. La cuestión es que fui incapaz de encontrar el comedor. A la luz del amanecer vi que estábamos en un rincón de Pope Field dejado de la mano de Dios. Y la base era gigantesca. Calculé que me encontraba a más de kilómetro y medio del comedor más cercano. Puede que hasta a ocho. Además, mi presencia estaba restringida a esa parte de la base. Y deambular sin autorización por Fort Bragg no era buena idea. No, dadas las circunstancias actuales. Bueno, bajo ninguna circunstancia.
Así que me dirigí a la puerta roja de nuevo y me encontré a Casey Nice en una habitación con una mesa. La mesa estaba llena de platos con bollitos y de grandes cartones de café del Dunkin’ Donuts. Nada de esa comida «sana y nutritiva» del Ejército. Una empresa de comidas privada. Recortes. Lo que sea por ahorrar.
—¿El cuartel es confortable? —me preguntó.
—Es mejor que dormir en un tronco hueco —le respondí.
—¿Es donde acostumbra a dormir?
—Es un decir —le dije.
—Pero ¿ha dormido bien?
—A las mil maravillas.
—¿Fue a verle alguien?
—Una mujer llamada Joan Scarangello.
—Bien.
—¿Quién es?
—Una de los adjuntos del subdirector de operaciones.
Lo que parecía poca cosa, pero no lo era. En terminología de la CIA, un A del SDO era parte de un reducido círculo que había en lo más alto. Una de las tres o cuatro personas con más contactos del planeta. Su hábitat natural era un despacho de Langley unas ocho veces más grande que mi contenedor de transporte y, probablemente, con más teléfonos sobre el escritorio de los que había visto en mi vida.
—Sí que se lo están tomando en serio.
—No les queda más remedio, ¿no le parece?
No respondí, y casi al instante entró Scarangello. Cabeceó a modo de saludo, se sirvió un bollito y un café, y se marchó. Yo cogí dos bollitos, una taza vacía y un termo de café. Di por sentado que lo podría dejar en el borde de la mesa de reuniones, con el tapón mirando hacia mí y rellenarme la taza tanto y tantas veces como me apeteciera. Como un alcohólico detrás de una barra.
La reunión se celebró en una habitación que había junto al despacho de O’Day, en el piso de arriba. Nada del otro mundo. Cuatro mesas normales y corrientes, una contra otra formando un cuadrado, y ocho sillas para los cinco. Shoemaker, O’Day y Scarangello ya estaban sentados. Casey Nice se sentó junto a la otra mujer y yo elegí un sitio con una silla vacía a uno y otro lado. Me serví café y mordí uno de los bollitos.
Shoemaker fue el primero en hablar. De nuevo llevaba el uniforme de campaña, con su estrella, cosa que no me sorprendió. Su análisis inicial incluía tanta información que parecía que se hubiera ganado la estrella a pulso, cosa que sí me sorprendió.
—Por lo visto, el gobierno polaco está a punto de anunciar elecciones anticipadas —empezó diciendo— y es muy probable que el griego no tarde en hacerlo. Podría parecer un mero mecanismo político de la democracia, pero si escarbamos en la constitución de la Unión Europea encontraremos una estipulación que permite posponer las asambleas de jefes de Estado si dos o más países miembros están celebrando elecciones. En otras palabras, que están huyendo. La reunión de la Unión Europea no se va a celebrar. Eso nos deja solo con la del G8, que se celebrará dentro de tres semanas. Ese plan sigue intacto. Lo que nos proporciona tanto el tiempo como el objetivo.
Tomé aire con intención de hablar, pero O’Day adelantó uno de sus largos brazos con la palma hacia mí, como cuando le dices a un perro que se detenga, y dijo: