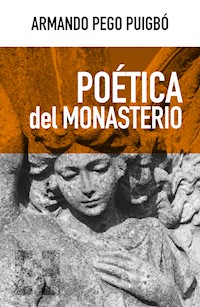
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
En la actualidad se acusa a la organización social occidental de «tradicional» con la voluntad de descartarla. El imaginario de nuestra sociedad, y tres de sus figuras fundamentales —El Padre, el Maestro y el Monje— parecen haber entrado en crisis. Sin embargo, la tradición espiritual que triunfa en la Modernidad contiene una alternativa por explorar. Es justamente este hilo escondido el que intenta seguir, a lo largo de las partes de su libro, el autor Armando Pego. El itinerario de formación que propone la poética de un «monasterio», a la que se refiere el título de este ensayo bellísimo y erudito, confía en que la transmisión de la vida y la creación se siga garantizando. Poética del monasterio reflexiona alrededor de los espacios fundamentales que constituyen el horizonte social y antropológico de las tres figuras referidas anteriormente: el hogar, la escuela y la celda, reivindicando una pedagogía humanista fundada en la pervivencia de los mitos clásicos de nuestra cultura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Pego Puigbó
Poética del monasterio
© El autor y Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2022
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 108
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-120-5
ISBN EPUB: 978-84-1339-453-4
Depósito Legal: M-24347-2022
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Invitatorio
Lectura y Escritura
El libro-monasterio
Una pausa: la Belleza en la Caída
Medievo y Modernidad
¿Qué monasterio funda una poética?
¿Qué poética funda un monasterio?
Antífona
I. In nomine Spiritus
Don Quijote, místico
Lección y contemplación
Las potencias del alma
La memoria olvidada
Glosa y creación
Leescribir el intertexto
II. La palabra y la carne
El hogar incendiado
La escuela en fuga
Desde la celda en ruinas
III. Los umbrales de Troya
Troya y Moriá en la ruta de Occidente
Eneas y Odiseo en el ultramundo
Rut y Telémaco tras el exilio
Éxodo y Anábasis: ¿el fin de la cultura humanista?
IV. En vasijas de barro
Siete apólogos
Diapsálmata
V. Después del Edén
Una modernidad olvidada
¿Recobrar el sentido espiritual del «monasterio»?
VI. La soledad sabática
La alegoría del sábado
Entre Benito y Boecio, la Regla y el Destino
Una estética de la (des)esperanza
La celda de san Bernardo
VII. Amén
El monasterio-libro
El cronotopo monástico
La última profesión
Letanías finales
Referencias bibliográficas
Vamos a instituir, pues, una escuela del servicio divino. Y, al organizarla, no esperamos disponer nada que pueda ser duro, nada que pueda ser oneroso. Pero si, no obstante, cuando lo exija la recta razón, se encuentra algo un poco más severo con el fin de corregir los vicios o mantener la caridad, no abandones en seguida, sobrecogido de temor, el camino de la salvación, que forzosamente ha de iniciarse con un comienzo estrecho. Mas, al progresar en la vida monástica y en la fe, ensanchado el corazón por la dulzura de un amor inefable, vuela el alma por el camino de los mandamientos de Dios. De esta manera, si no nos desviamos jamás del magisterio divino y perseveramos en su doctrina y en el monasterio hasta la muerte, participaremos con nuestra paciencia en los sufrimientos de Cristo, para que podamos compartir con él también su reino. Amén.
(Regla de san Benito)
Invitatorio
Domine, labia mea aperies.
Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Lectura y Escritura
De Nicolás Maquiavelo suele citarse, como expresión altísima y derrotada de una conciencia humanística, la confidencia que anota en una famosa carta a su amigo Francesco Vettori. Al finalizar el día, tras haber mantenido conversaciones ociosas en el bosque y la taberna, el desengañado secretario de la Señoría florentina se preparaba largamente para acudir en su despacho a la lectura de los antiguos autores griegos y romanos. Mudaba su ropa llena de lodo por las mejores galas que conservaba de cuando servía a los Príncipes de este mundo. «No siento durante cuatro horas de tiempo ningún tedio, olvido toda preocupación, no temo a la pobreza, no me ocasiona pavor la muerte, y todo yo me convierto en ellos»1.
Tres siglos antes en su Apología al abad Guillermo san Bernardo de Claraval se escandalizaba de que, a diferencia de los Padres del Desierto, los monjes ya no se reunían ni tan siquiera para celebrar el banquete eucarístico, sino para festejar sus apetitos. «Nadie conversa sobre las Escrituras, ni se alude para nada a la salvación del alma. Todo se reduce a chistes y frivolidades, risas y palabras que se lleva el viento»2.
Nuestra época parece vivir atrapada entre la añoranza idealizada de un humanismo derribado en todos los países occidentales a golpe de piqueta por sucesivas modas pedagógicas y leyes educativas que quisieran desmantelar, por olvido o por censura, hasta el último vestigio de la civilización occidental. Encausada como culpable de todos los crímenes y errores de una humanidad que, entregada al victimismo y al adanismo más desenfrenado, niega simultáneamente que vive bajo el peso del único tema que, por teológico, es políticamente relevante: la Caída.
No por esgrimir las supuestas consignas de la transparencia, la realidad de nuestro mundo resulta menos oscura y autosatisfecha. Gira entre una proliferación infinita de recursos no solo visuales, como normalmente se le reprocha, sino también escritos. Son reproducidos a través de los más diversos medios digitales y amplificados por las redes sociales. Aunque nada parezca preludiarlo, precisamente por ese ahogo que provoca la metástasis de los más variados productos editoriales y académicos, necesitaría recuperar el sentido del ejercicio espiritual de la lectura. Tal fin requeriría algo al menos tan exigente como esta tarea. Cabe con urgencia meditar y practicar un sentido renovado del acto de la escritura que teje la trama de nuestras vidas. Ni mucho menos bastaría retomarlo en su sentido meramente individual, sino que toca, sobre todo, restablecer el tapiz comunitario, en relación con nuestros contemporáneos que no son solo aquellos que publican a cada instante en este presente, sino sobre todo con aquellos que han acompañado a través de la historia de nuestra cultura el presente desde el que podemos leer.
El escritor cristiano, tan inclinado a la apologética, debería así recordar la figura de quien se acercaba al escritorio como al coro: revestido de la cogulla de un antiguo oficio litúrgico y sacramental.
En la alabanza y en la acción de gracias, en el lamento y en la intercesión, ese escritor deberá rescatar del olvido una luz tenue e inextinguible. Fija la atención en el estudio de la verdad de sus creaciones, con el afán de cada día, pobre y desnudo, ante las letras de una cultura que de tan compartida es suya, se dispondría a rehacer y no a remendar lo imposible: la túnica rasgada de aquella Tradición inconsútil y casi desvanecida en sombra, en humo, en nada desde hace más de doscientos años…
Escribimos como leemos. La escritura es el modo con que los hombres llevaban a cabo la lectura de sus deseos. De nuestras carencias. La escritura era una oración. Elevaba la mente a Dios para que Él leyese lo que había escrito en el libro de su Creación. Leer no podría dejar de ser entonces el acto, siempre penúltimo, de la nueva (re)creación. Escribir, leer, están atravesados por una tensión escatológica. Ya, sí, todavía, no. Vivimos en los adverbios. En el presente y en el pasado (nos) falta la memoria del futuro.
Todo el resto, abrumador, es en efecto el vértigo abismal de la Caída.
El libro-monasterio
Debería ser así este libro que ahora comienzas a hojear, lector, un signo de otro tiempo. No se rige por las reglas de una época revolucionaria que no solo ha proscrito, sino que ha decretado que se avienten las cenizas de esa memoria que, a duras penas, sigue recibiendo el nombre de humanidades o incluso, como una catacresis a la que se intenta insuflar una vida asistida, humanismo cristiano. Determinarse a hablar de memoria mantiene en pie, refractaria a toda potestad y dominación, una esperanza.
No basta con refugiarse serenamente en la conversación de los sabios y de los santos del pasado. En verdad su vida, cuya mejor autobiografía son las obras que han legado, trasciende la prisión de un presentismo que descarta todo aquello que no tiene a mano. Es preciso construir, mediante una voluntad segura de sus virtudes, las bases de una nueva creación que no se pierde por la senda de las utopías. Secretamente, casi oscuramente, sin recompensas inmediatas y aun entre burlas, cabrá aplicar sin desanimarse los conocimientos y las técnicas que una Tradición despreciada guarda como un instrumental precioso para roturar lo imprevisto que ofrece el futuro. El Eclesiastés lo había advertido: «En tiempo de prosperidad disfruta, en tiempo de adversidad reflexiona: Dios ha creado estos dos contrarios para que el hombre no pueda averiguar su porvenir» (Ecl 7,14). Sin lamentos ni nostalgias, el nuestro es tiempo de reflexionar.
Entras, pues, en un libro como quien llama a las puertas de un monasterio. Adentro se supone que deberías encontrar silencio y soledad, entre el fragor de la batalla que contra los enemigos de su alma cada uno, a solas, autor y lector indistintamente, debe mantener sin desfallecer. Se deberán esforzar por alzar un plano sobre el sentido literal de su búsqueda. No pueden permitir que quede clausurada en sí misma. En fin, deben investigar los resquicios anagógicos por donde se cuelan los rayos de unas intuiciones nada más que entrevistas.
El libro-monasterio no puede construirse sino como una poética: una creación que es ensayo de sus propias condiciones de posibilidad. Su espacio simbólico no abre las puertas a una visita turística. No está dispuesto a guiar pasos arrastrados entre las ruinas ensoñadas que una sección despreciada de la teoría cultural quisiera mantener disecada. Se debe entrar en ella como en una realidad solo en apariencia abandonada.
Durante noventa años san Pablo el ermitaño, el primero de los monjes del Occidente latino, habitó una cueva oculta que había servido de antiguo taller de falsificación de moneda. San Jerónimo relata cómo, tras diversas tentaciones que le asediaron en el camino, san Antonio abad logró entrar dentro de aquel escondrijo «en puntas de pie y conteniendo la respiración»3.
Esa cueva que es jardín o ese paraíso que es sepulcro excavado en la roca bosquejan la figura oscura y silenciosa de este libro. También a tientas nos adentramos en él con el deseo de «finalmente ver a lo lejos una luz en medio del horror de la noche ciega»4. Si avanzamos cada vez más animados, aunque como a san Antonio se nos cierre la última estancia, podremos exclamar como en el Cantar de los Cantares: «He buscado y he hallado. Ahora llamo a la puerta para que me abran» (Ct 3,1). Más honda, ojalá el atisbo de esa luz se revele a quien logre traspasar el umbral al que dará fin el aquí y ahora de estas páginas.
La vida de un monje asume en su carne la lección paulina del Apóstol, «porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de las noches ni de las tinieblas. Así, pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente» (1 Ts 5,5-6). Sin desfallecer, oremos y trabajemos. Troquemos la falsa moneda de este mundo en el banquete de la gloria, entrevista, de una nueva creación.
Como la idea misma de monasterio, la pretensión de este libro resultará inactual a los oídos nihilistas de nuestro tiempo; incluso, a su manera, reaccionaria. Sin embargo, a poco que se atienda bajo el rumor de sus líneas, se advertirá que, sobre todo, recusa en la acepción de cometer «el acto de rehusar hacer lo que una ley o un gobernante dice que debiera hacerse»5.
En el caso de este libro esa recusación adopta un doble sentido. No acepta ni admite que la imposición de una nueva jerarquía subvierta y degrade la nobleza del orden que ha decidido profesar, por más que haya sido irreversiblemente abolido. La defenderá contra toda (des)esperanza. Clama a su manera: Non serviam.
Al romper secretamente la disciplina férrea que la anomia reclama inflexible y libertina, ha asumido por descontado que tal fidelidad se paga, en el mejor de los casos, con el apartamiento de la plaza pública. Como descendiente lejano de los católicos ingleses del periodo isabelino que recibieron el nombre de recusantes, asume que el desierto en que se refugia no está afuera, sino en el corazón mismo de una ciudad que ha exiliado el consuelo de sus sueños.
Una pausa: la Belleza en la Caída
No es esta una obra anacrónica, ni tan siquiera se acoge al consuelo de la ucronía. Late en ella tal vez una furia cronoclasta que se dirige contra un tiempo que ha decidido cortar amarras con la eternidad. Ante la deriva insignificante de los espejismos reflejados en el panóptico de un almacén babélico de datos virtuales, solo puede oponer, una de tantas, la confianza humilde en el poder y en la autoridad de la Palabra que se vacía hasta el extremo de su riqueza. Como dice Hans Urs von Balthasar en el umbral de su Epílogo, «el discurso plenamente humano, que salvaguarda en sí tanto la imagen y forma sensible como la autodonación del corazón, puede penetrar en el centro del alumbramiento del ser»6.
Esta certeza querría evitar a toda costa malinterpretar la máxima de que la belleza salvará al mundo. A esa belleza solo se accede mediante un sacrificio —un holocausto de amor— que de tanto sufrimiento como viene infligiendo debe merecerse como una gracia inesperada.
Léon Bloy escribió en sus diarios: «En el estado de Caída, la Belleza es un monstruo». Poco después aclaraba: «La Caída es haber caído de la Eternidad»7. Simone Weil percibía semejante tensión cuarenta años después con una agudeza dolorosa y lúcida cuando anotó que «todo lo que tiene alguna relación con la belleza debe ser sustraído al curso del tiempo. La belleza es la eternidad en este mundo»8.
Si no fuese menos lícito terciar en este diálogo imaginario entre Bloy y Weil, cabría emborronar una glosa con la que avivar la chispa de estas dos citas rozadas entre sí, como si la monstruosidad de la Belleza en el estado de Caída radicase en la temporalidad de este mundo que, aun redimido, se resiste ansioso a detener la inercia de su abismo sin fondo. Con melancolía airada, ¿acaso no desea, ebrio de su poder, borrar bajo los rasgos grotescos los residuos todavía operantes de una felicidad primigenia? Tal usurpación proporciona al actual programa de destrucción del orden tradicional de los saberes su furia paródica de lo Real Absoluto. De una manera contralacaniana, se trataría de contener la plenitud del goce en su término, más allá del cual nuestras sociedades se han precipitado a la extasiada y frustrante experiencia de la carencia de todo límite.
Por ello, a ninguno de los lectores que esta obra pudiera atraer debiera extrañarles que estas páginas brotan de un caudal cuyo origen es tan cercano como enigmático, tan paradójico como natural. Su autor pertenece a una generación que, nacida tras la aprobación del Novus Ordo Missae, se ha formado de una manera irremisible en el clima del posconcilio hasta alcanzar la madurez durante el pontificado de Benedicto XVI.
Nada nos hace añorar el pasado a esos pocos que, a pesar de vivir bajo la amenaza de una posible ruptura en la que crecimos, no hemos desistido de peregrinar dispersos, no desorientados. No se encontrará nada parecido a una nostalgia de otra forma en la construcción de esta poética. Es consciente de que el deseo de la renovación litúrgica y de la continuidad ininterrumpida de la tradición católica ya no puede ser separado de la herida que desde los años setenta hasta bien entrados los ochenta se grabó en la carne de nuestra imaginación.
Nuestra esperanza escatológica no fue inspirada en el Réquiem de Mozart, sino que se alimentó de escuchar Blowin’ in the wind de Bob Dylan («Saber que vendrás, saber que estarás…»). El susurro de The Sound of Silence de Simon & Garfunkel fue la oración dominical nuestra de cada día… Como entonces, llegamos hoy también después.
Muy posiblemente los dos concilios Vaticanos fueron sendos intentos de la Iglesia católica para cerrar la conflictiva relación que ha mantenido con la Modernidad. Retracción sobre sus fundamentos o aggiornamento no son sino las dos caras de un cierre en falso que parece empeñada en no admitir. El concilio Vaticano II simplemente constató que era imposible retroceder a Trento para reiniciar la andadura de una historia que había prescindido de Dios. Esperó una renovación y, en cambio, a despecho de sus detractores y de sus entusiastas extractores, incluso por las dinámicas furibundas que desencadenó, se ha convertido por ello mismo en un signo profético.
Medievo y Modernidad
Puestos a aventurarse por camino tan incierto, apenas podría objetarse que se recorra por las direcciones que ha marcado ese eón histórico de la Modernidad que no ha dejado de brillar y agonizar desde hace cinco siglos. Quien prosiga esta lectura advertirá que, como presupuesto implícito, no se reduce aquí su marco al periodo iniciado en el siglo XVI, sino que lo remonta hasta la aparición de la Escolástica en el siglo XIII.
La fundación de las universidades y el desarrollo de la vida urbana suponen el comienzo de una transformación radical histórica, como queda de manifiesto, por ejemplo, en el desarrollo de la polémica sobre las dos verdades. A fin de cuentas, la solución de compromiso de santo de Tomás de Aquino la apuntala. Aunque la Iglesia católica jamás ha dejado de buscar el acuerdo de la filosofía y la teología, la ciencia ha pretendido alcanzar por sí misma la condición de único garante del conocimiento. Solamente el cumplimiento de su método aseguraría el éxito de sus resultados.
Primero, sus conclusiones resultarían tan válidas y universales como las que se hubieran alcanzado por la Revelación. No solo la fe sería racional, sino que la razón misma habría alcanzado el estatus que la haría merecedora del mismo crédito que la fe. Empieza entonces a urdirse el trayecto que conducirá a la decisión de matar a Dios.
Dado que la fe no puede proporcionar respuestas según los criterios que la ciencia se exige para verificar sus hipótesis, solo aquellas que, más o menos infructuosamente, las obedecen y que, por tanto, desmienten el depósito que han recibido hasta deshacerlo pueden aspirar al reconocimiento más o menos condescendiente de estar a la altura de un tiempo moderno. No es la exégesis liberal a fin de cuentas sino el aplicado enterrador que en los últimos ciento cincuenta años ha intentado culminar la tarea que la revolución científica del siglo XVII había ya trazado desde sus orígenes. Según Lev Shestov esta misión solo podía cumplirla quien más hubiese amado a Dios; a su juicio, se trataba de Baruch Spinoza: «Si quieren alcanzar la verdad, enseñaba él, olvídenlo todo, y antes que nada olviden la revelación bíblica; recuerden solo la matemática»9.
De ningún modo quisiera dar la impresión de que contrapongo la fe y la ciencia, actualizando la disputa de Tertuliano sobre la incompatibilidad de Jerusalén y Atenas, o de que defiendo que no sería admisible una ciencia que no estuviese subordinada a la fe. Estas acusaciones esquemáticas y a menudo infundadas tratan de hacer obviar que una postura recusante, como la que querría sostener como hilo argumental de toda esta peregrinación, reivindica la autonomía de la fe y su soberanía sobrenatural, no tan solo natural ni, paradójicamente en sus debeladores, antinatural.
La aceleración del proceso revolucionario, que desde hace más de dos siglos caracteriza nuestra contemporaneidad, no solo prolonga y radicaliza los ideales ilustrados, sino que, más bien, hunde sus raíces más profundas e inconscientes en esa vilipendiada e injustamente despreciada Edad Media a la que pretende presentar como su antagonista.
Téngase presente el caso de Sigerio de Brabante como un ejemplo de la ambigua complejidad de estas disputas que han emergido una y otra vez, bajo distintas figuras, a lo largo de ocho siglos. Influido por la filosofía de Averroes, el maestro Sigerio había enseñado en el París del siglo XIII que el alma singular era mortal y que debía admitirse no la autonomía sino la independencia mutua de los resultados del conocimiento científico y del teológico. Asesinado en 1283 mientras acudía a defenderse de la acusación de herejía, menos de treinta años después el propio Dante, por razones sin duda también políticas, no solo lo situaba en el círculo de los sabios en el Paraíso, sino que le reservaba la posición más destacada: «essa é la luce eterna di Sigieri, / che, leggendo nel Vico de li Strami, / siloggizzò invidïosi veri» (Par. X, 136-138)10.
La cuestión decisiva de la Modernidad —la emancipación del ámbito secular— deviene desde el primer momento el lugar de fuerzas de una revolución que es a la vez subversión e inversión; es decir, bajo la apariencia de progreso, oculta una tendencia regresiva. Dicho casi en forma de entimema: puesto que los contenidos de la fe no pueden probarse según los presupuestos científicos, la ciencia debe convertirse en dogma de fe. Usurpa así hasta el último residuo de su legitimidad, hasta que, rodeada por completo, no quepa sino descartar su veracidad. Los actuales debates bioéticos planteados por las posibilidades que se han denominado transhumanistas son, en definitiva, el corolario apocalíptico de toda una época o, incluso si se quiere, de aquel que hemos llamado eón moderno. Si no existe más realidad que la construida socialmente, solo la ciencia —y un modelo histórico y cultural muy concreto de ciencia— justifica la noción misma de realidad.
Debe insistirse así en esa tensión constitutiva, interna a todo el proceso de la civilización occidental, entre la visión bíblica (Jerusalén) y la visión pagana (Atenas) de la historia. Ella también ayuda a explicar las razones de estos otros conflictos y la singularidad que han contribuido a perfilar. Karl Löwitz radiografió con precisión la paradoja resultante: «La imposibilidad de construir un sistema progresivo de la historia profana sobre la base de la fe tiene como contrapartida la imposibilidad de diseñar un plan pleno de sentido de la historia por medio de la razón»11. Reducido a su mera materialidad el saeculum cristiano, el cosmos y el éschaton, el destino y la providencia, son meros constructos que devuelven las imágenes del caos y del azar. La risa nietzscheana se convierte en una risa pánica.
En pie siguen vigentes, pues, parodiados o remedados, los dos motivos fundacionales de nuestra cultura: la Creación y la Caída. Como meta y cumplimiento resuelven sus símbolos en mitos que no dejan de retener el fin del nihilismo que ellos mismos han engendrado.
¿Qué monasterio funda una poética?
Una poética del monasterio solo puede asumir de modo indirecto el deber de regresar a estos temas esenciales que constituyen nuestras bases antropológicas, casi como si estuviese dando un rodeo. Debe remontar el proceso de una anamnesis que es, a la vez, una anábasis. Tanto rescata el olvido de un recuerdo como emprende una vuelta atrás que no es descenso sino subida. Debe plantear no la nostalgia de los orígenes, sino el culto que, al renovarlo, recobra el gesto primero de la creación.
Los primeros monjes huyeron al desierto para escapar de un mundo perverso y en descomposición. La fuga mundi era también una fuga saeculi. Por su parte, los primeros frailes mendicantes, en la protomodernidad, instalaron sus conventos en los alrededores, cuando no dentro de las ciudades. Unos y otros, en sus monasterios y sus conventos, fuesen masculinos o femeninos, quisieron también dar el testimonio del misterio de la Salvación. Huir del mundo o regresar al mundo no constituyó su negación, sino que representaba la conciencia de su insuficiencia. El mundo pretende que nada más que él puede cubrir todas las aspiraciones del ser humano y que nada puede escapar al servicio que él asigna. Como el de todo cristiano, religioso o laico, el martirio del monje profesa, en cambio, que una sola cosa basta: Dios. Y el medio necesario que él practica de un modo radical: la oración sin descanso. Esta es también su vigilia: «Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya…» (Jn 15,19).
En el comienzo del periodo de los Descubrimientos, el concepto de «misión» acabó desarraigando las nociones de estabilidad y de permanencia también en la vida religiosa. «El mundo es nuestra casa», así explicaba el jesuita Jerónimo Nadal el carisma de Ignacio de Loyola. Erasmo había exclamado: «Monachatus non est pietas». Desde entonces se decretó poco menos que la piedad era incompatible con la vida monástica, aunque fuese en torno a un monasterio femenino, Port-Royal, finalmente destruido y profanado por orden de Luis XVI, donde se avivase el espíritu de una conciencia civil y laica que se oponía a las pretensiones absolutas del floreciente estado moderno.
El monasterio que esta poética que estoy ensayando pretende levantar se alimenta de esta trayectoria histórica en la que introduce siempre un excedente de sentido que no puede ser homogeneizado. No propone ningún plan ni articula soluciones generales. Se limita a querer cumplir lo que quiere decir. Rod Dreher ha anunciado que «los cristianos, cercados por las aguas embravecidas de la modernidad, esperan que alguien como san Benito construya arcas en las que ellos y su fe puedan surcar este mar de crisis, una Edad Oscura que bien puede durar siglos»12. Aquí me conformo, con el ejemplo de los Padres del Desierto, a excavar una celda entre los blancos de estas hojas. El movimiento de éxtasis la llama a permanecer en el corazón de este nuevo desierto en que se ha convertido el mundo moderno y sus ciudades.
Louis Bouyer recordaba que «en toda vocación cristiana hay un germen de vocación monástica… que no podría ser sofocada sin que sucumba el propio germen de la vida en Jesucristo». Esta vida no es suficiente para limitar la entrega total del cristiano. «No hay otro humanismo integral que no sea escatológico»13. Es este máximo de urgencia de la condición del bautizado no en las aguas del Diluvio sino en el fuego del Cenáculo, el que exploran las lindes de este plano sabiendo que no lo agotan en absoluto y sin que pretendan presentarse como una alternativa. Tal vez esta debilidad suya sea también una parte de su fuerza.
Este planteamiento no pretende afirmar que el modelo que el cristiano deba adoptar sea el del monacato, ni que el monacato represente la opción más radical que se le presenta al cristiano para vivir su fe, ni tampoco que su modelo de organización jurídica y espiritual sea una de las vías históricas que el cristianismo deba volver a actualizar. No propone, en suma, una salida del mundo. Al contrario, en otro sentido simplemente quiere proponer la posibilidad de que el cristianismo recuerde su raíz monástica más allá de la profesión religiosa. El monje es un signo de la vocación de todo cristiano. En el interior del cristiano hay una llamada única y exclusiva —la de bautizado— que exige una respuesta libre y amorosa que se dé en la soledad y silencio del propio almario. En su vida cotidiana, en medio de sus fatigas ordinarias, familiares y laborales, el laicado participa también de la riqueza que la vida monástica custodia y practica en su singularidad.
A Jesucristo se le asigna de modo eminente el oficio de Rey, Profeta y Sacerdote, del cual cada cristiano participa según su estado en un grado u otro. Algunos gobiernan, otros profetizan y unos pocos ofrecen culto, pero ninguno de ellos carece en Cristo de esa triple condición. De igual modo, como Cristo oraba retirado en el desierto, predicaba en las sinagogas, así como curaba a las afueras a los enfermos que le llevaban (Mc 1,35-45), sus seguidores, al imitarle, resaltan con más nitidez alguna de esas funciones: oran, enseñan y cuidan, sin por ello renunciar a las otras. La perfección evangélica no consiste en sumarlas todas, sino en practicarlas acorde con la condición de cada cual y en agradecer, por la caridad, que adonde no llega uno los méritos fraternos colman con su riqueza lo que falta. La vida monástica, aparentemente olvidada y dada por descontada, es imprescindible para no olvidar que una sola cosa es necesaria: escuchar la Palabra y meditarla sin descanso. Es preciso, pues, redescubrir esta faceta de la existencia cristiana cuyo icono entre nosotros sigue siendo la vida monástica que, desde su surgimiento hacia el fin de las persecuciones anticristianas en Roma, han dado testimonio de un seguimiento profético y real de Cristo muerto y resucitado14.
Caín Marchenoir, el protagonista de El desesperado de Léon Bloy, «quería que la historia fuera un criptograma, había que leer ante todo los signos y penetrar en el sentido de sus combinaciones»15. Aquí se invierte el punto de vista: no se mira el éschaton desde la historia, sino que se desea vislumbrar la historia desde la gloria que el Oficio monástico anticipa entre la tierra y el cielo. Bloy, fatigado de la Caída, aspiraba a recobrar el Edén. En esta celda, caído en la fatiga, me esfuerzo en atisbar los resplandores de la Jerusalén celeste.
¿Qué poética funda un monasterio?
«Pasos de un peregrino son errante / cuantos me dictó versos dulce Musa, / en soledad confusa, / perdidos unos, otros inspirados»16. Así comenzaba Luis de Góngora la Dedicatoria de sus Soledades. Un peregrino comparte también la condición del monje: en medio de un desierto cada vez más tecnificado, busca a Dios sin descanso. Así como al monje no le basta decir oraciones, sino que aspira, como en el ejemplo de la oración de Jesús, a sumergirse en un clima que obedezca al consejo de orar sin desfallecer, así también un peregrino debería aprender a leer sin descanso.
Como Michel de Certeau apuntaba al final de La fábula mística (1982), ya no puede dejarse de lado el hecho de que «es místico aquel o aquella que no puede parar de caminar y que, con la certidumbre de lo que le falta, sabe, de cada lugar y objeto, que no es eso, que uno no puede residir aquí ni contentarse con esto»17. El deseo jamás logra apurar el vaso de la Palabra. Calla para que desborde su vacío.
A caballo entre estética y teología, entre antropología y crítica literaria, con sus gotas de psicología y espiritualidad, los temas, los argumentos y los ritmos que se irán desplegando en los siguientes capítulos desean cobijarse a la sombra de la estructura del oficio litúrgico de las horas. Como Laudes y Vísperas, las horas fuertes que entonan la alabanza del Día que ha llegado y la acción de gracias del Día que va vencido, se organizan así en siete momentos: el Himno, la Salmodia, la Lectura bíblica, el Responsorio, el Cántico, las Preces que culminan en el Padre Nuestro y la oración conclusiva.
Se inicia el canto en el nombre del Espíritu que manifiesta la comunión de amor entre el Padre y el Hijo. Desde esta dimensión trinitaria se meditarán, con el modelo inspirador de los salmos, las tres figuras fundamentales de la tradición cristiana que hoy en día está asediada y casi en jaque: el Padre, el Maestro y el Monje. En torno a ellas se desarrollan los tres espacios que fundan la sociedad humana y que, tras ser parcialmente abolidos, se desean ver refundados desde su raíz con un nuevo origen: la Familia, la Escuela, la Iglesia.
Como el corolario de esta salmodia que suplica y que se lamenta, que da gracias y que impreca, que exulta y que se desengaña, se practicará un ejercicio de lectura del significado prefigurador del acontecimiento de Troya en nuestra cultura. Como es característico del modo de proceder de esta obra, no adoptará la mirada habitual, sino una oblicua. No aspira a regresar al hogar, sino a fundar una nueva ciudad. Entre Ulises el astuto y el piadoso Eneas, como recomendaba leer la tradición monástica, volverán a rumiarse los motivos nucleares que laten en nuestra civilización y que encuentran en Atenas, Jerusalén y Roma sus puntos cardinales de orientación.
Es difícil dar una respuesta que sea solamente monástica y que, como una llave maestra, aclare con su descripción el funcionamiento de una realidad que se puede ajustar a normas, pero que no se confunde con ellas, pues siempre acaba sobrepasándolas. Un Responsorio debe dejar entrever las raíces intelectuales desde las que se alza no un diagnóstico, sino una comprensión de la Tradición en que tiene su lugar. Por ello, a fin de tejer, que no suturar, este desgarro, se ha arriesgado a ensayar entre un tono aforístico y otro narrativo un esfuerzo responsorial que muestre el alcance —y sus límites— de una Regla que no puede olvidar su condición literaria.
Si Troya ha simbolizado la historia de los orígenes de nuestra civilización, debe tenerse en cuenta que, en la búsqueda del equilibrio que ha caracterizado la relación entre Atenas y Jerusalén, también ha jugado un papel mítico, no menos operativo, la imagen del Edén. Nuestra época está empeñada en derribar las defensas del viejo Orden, poniendo en crisis sus fundamentos. Sin embargo, no le basta con derruirlo. Exige también usurparlo para gobernar sobre aquellos como si jamás hubiera acontecido la Caída.
En lugar de limitarse a denunciar sus bases revolucionarias, como se ha hecho durante nuestro particular Salterio, se procura poner de relieve en un nuevo paso la estrecha y, sin embargo, conflictiva relación entre la idea de monasterio y la eclosión de la Modernidad en el siglo XVI. Centrando su mirada en la espiritualidad española quinientista, ofrece su interpretación de un cambio epocal —el de la Reforma— que modeló, silenciosamente, la historia moderna de la Iglesia católica hasta el concilio Vaticano II. Aunque la respuesta de hace cinco siglos hubiese sido la alternativa a la que fue, lo cierto es que la herida del tiempo quedó infligida a todo su cuerpo, individual e institucional, hasta nuestro presente. En la construcción del yo moderno los debates sobre la oración han sido nucleares, hasta el punto de que, a nuestro parecer, solo desde su significación es posible recuperar un sentido no solo histórico sino también espiritual de la actualidad de la palabra y del contenido de un «monasterio».
Cántico y preces reclaman que se proclamen así un triunfo y una derrota. Sus consecuencias deben también asumir no solo su luminosidad estética, sino también las limitaciones de nuestros planes políticos. La lucha entre la Ley y la Gracia, que es la base teológica del combate cultural de la actualidad, ante el que la novelística de F. Dostoievski sigue siendo profética, obliga a entonar los compases de una alegoría sabática fuertemente enraizada en la conciencia filosófica y literaria de nuestra cultura.
En un sentido dialéctico, sin buscar síntesis que absorban las energías morales y estéticas que provocan su diálogo, se aproximarán la Regla monástica por antonomasia en Occidente, como es la de san Benito, con la también modélica Consolación de la filosofía de Boecio, así como se reflexionará sobre la oposición y los entrecruzamientos que permite revisar las figuras del Príncipe de Maquiavelo y el Vicario de De consideratione de san Bernardo.
En el umbral de una nueva época, a caballo entre los siglos V y VI, sobre las ruinas de una Antigüedad que eran para los dos primeros todavía el humus de su formación presente, asumen el trabajo de compendiar, como una guía y un vademécum —en suma, como un arte— el plano de un futuro que parece impredecible y que, en todo caso, parece dispuesto a cegar(se) su pasado. La fragilidad de nuestra condición debería concederse, como entonces, la fuerza de testimoniar la esperanza de la afirmación de la vida que sostiene el acto original y repetido de todo gesto creador que, no obstante, fue puesto en cuestión entre los Renacimientos del siglo XII y el del siglo XVI. Serán breves apuntes, sin ánimo especialmente académico; como chispazos de un güelfo blanco que ha ido hilando una bitácora de su peregrinación.
Quedará solo pronunciar el Amén de un itinerario que ha intentado alzar el plano de un «monasterio» sobre la conciencia de que su gramática y su retórica aspiran a fundirse en un espacio y un tiempo propios. Debe configurarse como un libro su objeto si pretende realizar performativamente la misión que se ha atrevido a asumir como suya. Como tal, debe acoger y aclamar desde su singularidad —y sus defectos—.
El lector tiene entre sus manos el último movimiento de un proyecto que primero se fue gestando entre los cruces de dos blogs que el autor mantuvo activos hasta 2019. Una selección amplia de sus entradas dio a luz sus dos primeras partes. En el principio, la Trilogía güelfa, formada por XXI Güelfos, Teología güelfa y Memorias de un güelfo desterrado, constituyó la fundación de un microcosmos literario y ensayístico que tenía por objetivo trazar una radiografía estética del panorama cultural, político y social de una época de tránsito como la nuestra18. A continuación, El peregrino absoluto propuso una exégesis de los lugares comunes que están corroyendo la gramática como la garantía divina de la significatividad humana19. La presente Poética del monasterio vuelve a intuiciones e ideas que se han ido formulando en forma de breves artículos periodísticos en medios digitales como El Debate o The Objective, algunos de los cuales se reutilizan en el capítulo La palabra y la carne, así como en algunos textos aparecidos en algún otro sitio digital personal20. Pero desea dar un paso más allá. Mantiene, a contracorriente, una certeza: nada se ha perdido; todo está bajo el poder de la Redención que la palabra sigue obrando.
En cierto modo las tres obras vienen regidas sucesivamente por los dogmas que sostienen por entero la fe de una cultura cristiana: la Creación, la Caída y la Redención. En el lenguaje, en todas sus dimensiones, se está sosteniendo la batalla definitiva sobre la confianza en encarnar en la palabra un significado todavía original. Que todas nuestras realidades sean penúltimas y, por ello, precarias, débiles y frágiles, no impiden, más bien al contrario, que en su deseo no solo se desplieguen, real y simbólicamente, las condiciones de su posibilidad, sino que en él se inscriba el anticipo del ser que les falta.
A todo este proyecto he querido denominarlo stilnovismo claravalense en honor de una antítesis que, aunque no llega a resolverse, quisiera mostrar en sus contradicciones una fuente de energía intelectual, moral y estética, con un tono ensayístico que lucha por no quedarse apresado en el estilo académico que reconoce inscrito en su forma.
Un estilo nuevo, intelectualizado, como el que sostuvo la renovación poética del siglo XIII, debe contar con la sencillez de un estudio que busca la desnudez esencial de la verdad, como el renacimiento del siglo XII procuró a través de la vida monástica. Este libro acudirá a menudo a la figura de san Bernardo de Claraval, que la renovó en radicalidad, tal como la definiera José Jiménez Lozano: «Bernardo es una extraña mezcla de ultrancista y de encantador liberal, tan complejo y más que cualquier otro hombre. Y, desde luego, de esa mezcla de ultrancismo y libertad en busca de lo esencial nació este otro ‘nuevo stil’ cisterciense»21.
Antífona
Ahora que toca a su fin este invitatorio, es el momento de caer en la cuenta de que esta peregrinación a la que me aventuro comenzó a adquirir secretamente su fisiognomía tratando de imitar los rasgos de la descripción trazada por Benedicto XVI. En el modelo de san Bernardo, tan literario por lo demás, advierto esa motivación que el papa emérito quiso resaltar en el discurso que, sorprendiéndolo, dirigió en 2008 al mundo de la cultura en el Collège des Bérnardins bajo el lema «Quaerere Deum».
Según san Benito, la búsqueda de Dios requiere que el monasterio se convierta en una escuela del servicio divino. ¿Cómo aprende el hombre a servirlo allí, donde solo parece quedar las huellas de ruinas arrancadas de raíz? Orando y trabajando; aprendiendo, en suma, a seguir forjando litúrgicamente su ethos, es decir, «a percibir entre las palabras la Palabra»22. Desde la aceptación de que el salto de la fe se interpreta por la cultura actual como una absurda proposición, cuando no una intolerable provocación que no tiene derecho a dislocar nuestras inciertas y fanáticas seguridades bajo pena de ser cancelada, buscar a Dios sigue siendo una exigencia tan radical que solo puede mantener en alto su luz escondida como una aventura interior que no se desalienta ni en medio de la sequedad ni de la tormenta.
La escuela del servicio divino, como una figura escatológica, anida en el corazón de cada ser humano, hombre y mujer, en busca de recuperar la imagen primigenia que Dios esculpió en su rostro por semejanza a Él. Como canta el Salmo 27, salimos en busca de Su rostro en obediencia a su Palabra: escucharla es contemplarlo. «Una sola cosa he pedido al Señor, / esto quiero: / vivir en la Casa del Señor / todos los días de mi vida, / para gozar de la dulzura del Señor / y contemplar su Templo» (Sal 27,4).
De tan solitaria, esta búsqueda solo puede vivirse en un diálogo permanente, abierto a una comunidad de amor que lo funda. Si en cada palabra de las Escrituras resplandece el Logos, cada oración que se profiere alaba en Cristo a Dios mismo. Que el itinerario de esa búsqueda no lo agota el transcurso de una vida singular impulsa la esperanza de eternidad que sostiene nuestra existencia entera. Mantener la Tradición, conservarla, enriquecerla, exige que cada generación redescubra la intimidad con ella, y no solo el vivirla íntimamente. Asediados y hasta arrasados por la violencia y la calumnia, como comenta Robert Spaemann, sabemos que «quien recorre el camino de Dios está salvado»23. El salmista se encarga siempre de recordarnos que, frente a la opresión y la maldad, el creyente posee la seguridad luminosa que suplica de nuevo la visión de su rostro en la «tierra de los vivos» (Sal 27,13). A difundirse entre los monasterios de esa comunidad callada y activa aspiran las siguientes páginas.
Dom Jean Leclercq, a quien Benedicto XVI citaba con preferencia en su discurso, señalaba que las dos características que han dado continuidad y homogeneidad a la cultura monástica son básicamente la gramática y la escatología, el amor a las letras y el deseo de Dios. Indisociables, «no se trata de que la literatura sea un fin, incluso secundario, para la vida monástica, sino que es condición para ella»24. En las lindes de estas lecturas, conscientes de sus limitaciones y anhelante de sus alcances, ojalá el oficio en que ahora autor y lectores nos adentramos cumpla la fuerza performativa —y transformadora— que ambas formas de vida contienen.
I. In nomine Spiritus
Deus, in adjutorium meum intende.
Domine, ad adjuvandum me festina.
Don Quijote, místico
Al principio de su Vida de Don Quijote y Sancho Miguel de Unamuno se plantó ante el sepulcro del ingenioso hidalgo. Rumiaba el autor —¿o era su lector?— que si el Caballero de la Triste Figura hubiera perdido realmente el oremus leyendo libros de caballerías, no se habría lanzado a la llanura canicular para encontrar el norte de su misión más íntima. Se adentró en ella como quien decide ingresar en la orden de su imaginación. Entre tres siglos algo hondo y decisivo se fue aprendiendo con su ejemplo: «Que te baste tu fe. Tu fe será tu arte, tu fe será tu ciencia»25.
Hace más de treinta años quedé prendido entre las líneas de una práctica espiritual. Era un texto ilegible, críptico, incapturable, en diseminación, como la jerga teórica de entonces lo definía. No debía leerse, decían, sino hacerse. Aun obedeciendo, al decidirme a hacerlo lo seguía leyendo de otra manera. No lo leía mientras lo hacía, sino que haciéndolo me (lo) leía. No lograba comprender; ni lograba hacerme entender. Tal vez me había tomado en serio una de las glosas que me habían conducido hasta él:
Solo queda una salida a este diálogo donde la divinidad habla (pues las mociones son numerosas) pero no marca: hacer de la suspensión misma de la marca un signo último. Esta última lectura, fruto final y difícil de la ascesis, es el respeto, la aceptación reverencial del silencio de Dios, el asentimiento dado, no al signo, sino a la demora del signo. La escucha se convierte en su propia respuesta, y, en suspenso, la interrogación deviene de alguna manera asertiva, la pregunta y la respuesta entran en un equilibrio tautológico: el signo divino se descubre todo entero recogido en su audición26.
Este comentario de Roland Barthes a los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola ha conservado un error que, no obstante, también sigue abriendo la posibilidad errante de otra peregrinación. Aquella visión todavía configuraba un modo de vivir la fe en un mundo entonces ya poscristiano, sin que sospechásemos siquiera la rapidez con que se transformaría en acristiano bajo la apariencia de los programas anticristianos que asolan Occidente entero.
Roma había caído ya entonces y todavía no nos habíamos dado cuenta. Estábamos deslumbrados por los últimos resplandores de una restauración que trataba de taponar la oleada gélida e implacable que se denominaba pomposamente el espíritu conciliar y que fue incapaz de retener, con la apostasía tan solo de dos generaciones, el derrumbe institucional y social de aquella fuerza que había dinamizado durante mil años la política europea.
Barthes venía a decir que Dios no era sino el signo de su ausencia: el borrado de nuestra condición humana. No había otra palabra que esa espera momentánea, intercalada entre los murmullos y los gritos que finalmente han tomado posesión de las redes sociales como su manifestación más inmediata. Tanto más tupidos e insignificantes borbotean cuanto más ensordecedores.
Durante diez años solitarios me dediqué a fatigar los oracionales de la primera mitad del siglo XVI. Escritos, entre otros, por el franciscano Alonso de Madrid o el jesuita Baltasar Álvarez, confesor de santa Teresa de Jesús, del método de la oración mental al de la oración de silencio, ellos fueron mis libros de caballería. ¿Quiénes los leían entonces? El horizonte posconciliar los había rescatado y, en su crepúsculo, se difuminaban como figuras que ni por un momento en esta época hubieran dejado de ser irreversiblemente fantasmales27.
Entre aquellas páginas fueron germinando algunas de las intuiciones de esta poética monástica. En sus fuentes ojalá el lector descubriera ahora no «un muchacho que se lanzara a tontas y a locas a una carrera mal conocida, sino un hombre sesudo y cuerdo que enloquece de pura madurez de espíritu»28.
Lección y contemplación
Acudo de nuevo a un par de obras de los agustinos santo Tomás de Villanueva y san Alonso de Orozco. Orientarán el descenso a los núcleos espirituales y literarios que contribuyeron a forjar el modelo monástico de un humanismo que no se detenía en la voluntad moderna de la filología, sino que aún confiaba en la fuerza escatológica de la Tradición.
Entre una y otra se ha mantenido abierto durante los últimos cinco siglos un hiato que nuestro tiempo parece en disposición de cauterizar y hasta de borrar definitivamente, como la culminación de todo el proyecto revolucionario de los últimos doscientos años. Entre una y otra la respiración misma de la Historia está en juego.
No es cuestión de contraponer un sistema de progreso a uno de ciencia, sino de afirmar una fe en la condición humana. Es la quiebra del historicismo y de sus derroteros la encrucijada en la que nos encontramos. ¿Acaso el hombre puede seguir llamándose humano si amputa de sí el ánima, concíbala como sea en cualquiera de las nociones con que se haya atrevido a pensarla la filosofía occidental? ¿No está el concepto mismo de salvación vinculado a una esperanza que trasciende cualquier ilusión de cierre disciplinario? ¿Puede mantenerse una economía humana, como la norma de un hogar, en la combinatoria ilimitada de posibilidades convertidas en la efectualidad plena y volatilizada de nuestro ser en el mundo?
Regreso, pues, al «De la lección, meditación oración y contemplación». En él Tomás de Villanueva resume la doctrina que, desde los primeros capítulos de la Scala Paradisi de san Juan Clímaco (s. VI) y del tratado sobre la oración de san Juan Damasceno (s. VII), el mundo monástico medieval fue recogiendo, rumiando y transmitiendo una y otra vez, hasta insuflarlo, a través de la devotio moderna y de la síntesis de Guigo el Cartujano en el siglo XIV, en la médula de la renovación cristiana del Humanismo, tan atenta a las Escritura y a la vuelta a la Patrística. Dice así el obispo de Valencia:
…porque la buena lección es manjar del alma, el cual se come y muele con la meditación, y con la oración se recibe y gusta; pero por la contemplación es sustentada y mantenida el alma con gran delectación, lo cual se verá por este ejemplo. Leemos en el sagrado Evangelio: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios (Mt 5,8; Mc, 14,3)29.
Encierran estas líneas una teoría de la lectura como ejercicio espiritual que, aunque herederas de las escuelas de la Antigüedad, no acababan de encajar en ellas30. Ahora bien, sin ella difícilmente podría entenderse una parte sustancial de la crítica humanista al epigonismo escolástico del que se esforzaban por zafarse. Ha presionado de tal forma su exigencia que desde entonces la Modernidad no ha emprendido otra lucha con más denuedo que arrancar el recuerdo de sus raíces.
Política, social o religiosamente, la sentencia erasmiana de «Monachatus non est pietas» contenida en el Enchiridion se ha querido ejercer hasta sus últimas consecuencias: disoluciones, prohibiciones, desamortizaciones de monasterios. No obstante, en el pensamiento de Erasmo, canónigo regular según la regla de san Agustín, la categoría de monje no es ni mucho menos esquemática, especialmente en una obra primeriza que reescribió en el momento álgido de su fama, al poco de publicar su edición del Nuevo Testamento en griego (1516).
Aunque la titulase Del desprecio del mundo Erasmo dedicó la mitad de la obra a elogiar la vida retirada como locus amoenus





























