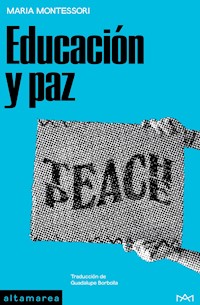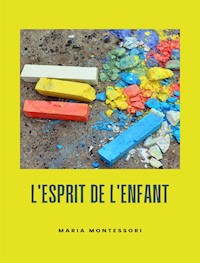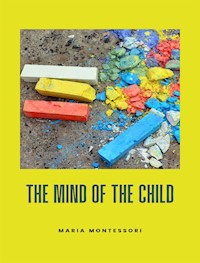Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Estas páginas –traducidas por primera vez al español- desvelan una de las facetas menos conocidas de Maria Montessori: su incansable lucha por la causa feminista. En los nueve textos que aquí se recogen, la autora defiende y promueve un modelo de "mujer nueva", consciente de su potencial y artífice de su propio destino. Cuestiones fundamentales como el derecho al voto y a la educación o el trato paritario en el trabajo y en el matrimonio son abarcadas aquí con vehemencia y lucidez. Vivo testimonio de los primeros pasos de la emancipación femenina en Europa, los presentes textos ofrecen una valiosa contribución al debate, siempre actual, sobre los derechos de las mujeres en todo el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I. La cuestión femenina y el Consejo de Londres
Se ha hablado en algún periódico del último Consejo femenino en Londres, que por sus proporciones y por la seriedad y multiplicidad de los temas tratados podría ser comparado con los mejores congresos que el trabajo masculino haya ofrecido para admiración del mundo. Alrededor de tres mil mujeres de todas las nacionalidades de Europa, de América, de Oceanía y de Asia se reunieron para llevar —junto a la elegancia de la moda y a aspectos nacionales del vestuario indio, sudanés, japonés, chino— el relato de las condiciones civiles y morales, y de la aportación de la mujer a sus respectivos países. Eran mujeres, en su mayor parte, cultas y bellas, con los ojos brillantes de inteligencia y de entusiasmo, y su historia decía que casi todas habían dejado en casa una familia, marido e hijos, y en su patria las beneficiosas huellas de su actividad.
Eran mujeres nuevas, y estaban bien lejos de parecerse al modelo tan poco agradable que los hombres, completamente ignorantes de los principios feministas, clasificaron con el nombre de tercer sexo: es decir, mujeres que lloran por su destino; despiadadamente críticas y malévolas hacia el hombre; enemigas de la familia y de la patria; solteras feas y neuróticas con el corazón estéril y envenenadas por la abstinencia forzada. «Mujeres que van contra las propias leyes de la naturaleza con sus principios malsanos», como dice Sergi, quien no se digna hablar de feminismo porque lo considera una «fantasía» y lo toma como un tema adecuado, en el mejor de los casos, para una conferencia humorística.
Eran mujeres nuevas, en el sentido verdadero y admirable de la palabra: mujeres que trabajan por el progreso social, que contribuyen al bienestar universal; que se yerguen —meta consciente y robusta de la humanidad— para ofrecer su obra a la otra mitad de la humanidad y unirse en pro del bienestar común.
¿Y cuál será la labor social de la mujer? Podrá hacer todo cuanto el hombre hace, pero transmitiéndonos esa nota especial de bondad maternal, que suena a afectuosa protección hacia los débiles, a consuelo de toda miseria, a triunfo de la justicia y la paz universal. Y, mientras tanto, pone en práctica un gran principio civil: la solidaridad, la organización. Hace tan solo once años, surgió su grito en Washington: «¡Mujeres de todo el mundo, uníos!». Y se agitó, para alcanzar este objetivo, una bandera que es casi un principio cristiano modificado según los tiempos: «Tratad al prójimo como quisierais ser tratados». «Haced», es decir, trabajad; pero trabajad para el prójimo, es decir, para la sociedad; y haced el bien ajeno con aquella pasión que pondríais al buscar vuestro propio bien, o sea: haced «aquello que querríais que os hicieran a vosotras mismas». Y en verdad ya pasó el tiempo en el que la mujer era pasiva, en el que bastaba con que ella no hiciese el mal, en el que cada virtud suya implicaba una negación: sé ignorante, no te ocupes de los asuntos públicos, no trabajes, no te responsabilices de los hijos, no te ocupes de la administración de tus bienes; sé pasiva, aniquila tu voluntad en favor del marido; no vivas por otro más que por él, pero tampoco te esfuerces por comprenderlo; piensa solo en no hacer el mal, siendo el mal no hacer aquello que le gusta al marido. La mujer se ha liberado de este abrumador negativismo y ha pasado a la movilización, a la acción: «¡Trabaja! ¡Haz el bien!». ¿Y qué podrá hacer la mujer —que tiene un corazón tan refinado y sensible a las delicadezas del sentimiento— por el bien global de la humanidad, cuándo actuará de forma consciente y teniendo bien presente aquel áureo principio? ¿Qué hará, qué grandes trabajos podrá llevar a cabo, qué beneficios recibirá de ellos la sociedad en su conjunto? El porvenir lo dirá.
Por ahora, desde hace once años y con propaganda activa y constante, la mujer está siendo admirablemente organizada bajo esta inspiradora bandera. El objetivo no es hacer que un solo individuo logre grandes hitos; las discusiones no se centran en las potencialidades del genio individual de la mujer; aunque se diera el caso, no sería más que un episodio sin importancia de la gran epopeya. La meta es esta: unámonos todas por el bien universal, que cada una de nosotras tenga la ambición de contribuir con su trabajo al bienestar común y tenga la esperanza de dejar un mundo mejor del que recibió al nacer.
No por esto se va contra la familia, como demuestra el credo que está detrás del áureo principio: «Nosotras, mujeres trabajadoras de todas las naciones, creemos sinceramente que la más alta cima de la humanidad se alcanzará con la unidad de pensamiento, con la empatía y persiguiendo un único propósito; estamos convencidas además de que un movimiento organizado de mujeres velará mejor por el bien de la familia y del Estado y ayudará a que el áureo principio cale en la sociedad, en sus costumbres y en sus leyes».
Por tanto, las mujeres trabajadoras consideran que su unión por el bien universal conservará mejor la familia. De hecho, cuando la mujer haga el bien, mostrará al hombre una inteligencia culta y capaz de comprenderlo, un corazón dispuesto a seguirlo en sus pasiones sociales y políticas o, con el trabajo, le ayudará a mantener las comodidades de la familia; cuando, gracias a su el espíritu iluminado, sepa cuidar bien del desarrollo físico de sus hijos y de su desarrollo moral, entonces esta mujer será a la vez amante exclusiva de su marido, su compañera de trabajo y la madre consciente de sus hijos. Esta mujer contribuirá a conservar mejor «el altísimo valor de la familia».
Porque si un día la familia, tal y como está hoy constituida, tuviese que transformarse a través de una lenta evolución, y si estuviese hoy basada en algún error que la conciencia ilustrada tuviese que abatir, esto sucedería inevitablemente, sin que la actual «trabajadora» tuviera que preocuparse por ello. Esta quiere mejorar aquello que ya existe, quiere dar vida a aquello que languidece, quiere atesorarlo todo, pues el hacer es en sí una fuerza.
Analizad las sociedades familiares: vemos que las mujeres frívolas, ineptas y degeneradas contribuyen con su actitud a debilitar las familias a las que pertenecen, y a las que empujan hacia una insana anarquía, pese a que ellas no hablen explícitamente en su contra. Y si, mientras la sociedad progresa, la mujer permanece inmóvil en un estado de inercia y de negativismo, esta será la clase de mujer que provocará la verdadera destrucción de la familia. Mientras que la otra, la mujer trabajadora, que sigue el movimiento general del progreso, lleva en sí la salud y la fuerza y podrá contribuir a la evolución de la familia, nunca a su destrucción; y su figura alcanzará un grado siempre mayor en la dignidad femenina y materna, hasta convertirse en verdadera señora y reina de su propia familia.
El principio general del feminismo que brillaba en el Consejo de Londres no era, pues, contrario a ninguna ley social o divina: solo tendía a llevar estas leyes de la «teoría» a la «práctica» con un fin universalmente benéfico. Marcaba el despertar majestuoso de una vida nueva y fecunda, de la que los hijos de nuestros hijos recabarán un dulce y duradero bienestar.
¿Qué objetivo práctico tenía la imponente reunión de Londres? ¿Tal vez el de incitar al trabajo a las mujeres que ahora se ocupan solo de la casa y de los hijos? ¿Y su mensaje estaba acaso concebido para propagarse entre las familias y así alejar a la joven madre ama de casa de su hogar para obligarla a ocuparse de trabajos y cuestiones sociales?
No exactamente. El objetivo del movimiento femenino promovido por el Consejo es organizar las actividades femeninas ya existentes en todo el mundo: actividades impulsadas en gran parte por la actividad económica, que crea obreras, educadoras, profesionales, pero también por el progreso de la sociedad que, al multiplicar los medios de cultivo y los nuevos y asombrosos descubrimientos, anima también el interés y el entusiasmo en el ánimo femenino y lo empuja hacia la actividad. Sin embargo, más allá de cualquier propaganda feminista, hay que decir que este nuevo tipo de mujer, que ha entrado inexorablemente en el mundo del trabajo y cuya aportación es cada vez más importante tanto en el ámbito económico como en el social, puede descolocar a algunos.
Las leyes y las costumbres no están preparadas todavía para este cambio; lo que crea una serie de víctimas, de oprimidas y de incomprendidas. La mujer obrera está mal pagada y, aunque lleve a casa la mitad —o a menudo todo— el pan de la familia, sigue siendo una víctima muda de la brutalidad del marido, como cuando él la mantenía. La maestra, que tiene casi un tercio de la educación infantil en sus manos, es considerada inferior al maestro; no tiene posibilidad de promoción y las reformas dirigidas a la mejora de la clase docente se olvidan de ella con frecuencia. La telegrafista, por culpa del prejuicio de que la mujer no sabe guardar un secreto, todavía estaba condenada en algún país, como lo estaba hasta hace unos meses en el nuestro, a escoger entre familia sin pan o pan sin familia. La médica y la abogada encuentran en el prejuicio social, o en las leyes, un impedimento para llevar a cabo con éxito su lucha por la subsistencia. Estos desequilibrios, que están en la base de todo gran movimiento, se van equilibrando según el nivel de desarrollo social de las diferentes naciones. Pero, mientras tanto, este desequilibrio, ha causado y sigue causando otra serie de víctimas: es decir, las víctimas del hombre, que ve una presa fácil en la mujer ausente por primera vez del mundo familiar, ya que esta, inadaptada y a menudo necesitada, tiene en sí a la vez toda la nobleza de ánimo y todas las debilidades que la hacen caer fácilmente en los lazos de la seducción.
Por otro lado, la ciencia parece destruir la fe religiosa, que servía de apoyo; del mismo modo, el trabajo mal pagado y la ineficacia, cuando no la ausencia, de leyes específicas, destruyen la fe civil, que suponía una esperanza de bienestar material.
¡Nada! Ninguna protección. Y así nace el desaliento, el caos; ¡y grita de dolor el trabajo femenino, desunido y debilitado!
De ahí que sea necesario organizarse: una necesidad felizmente intuida hace once años por algunas valerosas mujeres americanas e inglesas que, reunidas en el Consejo de Washington, decidieron fundar una sociedad mundial que agrupara a todas las mujeres trabajadoras, facilitara el estudio de las condiciones de la mujer en los diferentes países e impulsara, mediante el apoyo recíproco y el ejemplo, el inevitable avance de este movimiento social: «¡Mujeres del mundo entero y de cualquier condición, uníos!».