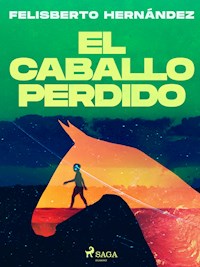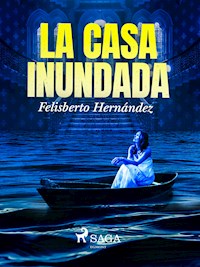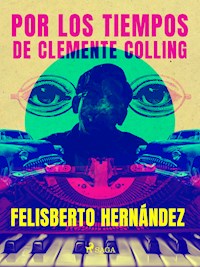
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A la manera proustiana, Felisberto Hernández revisa en esta novela corta su pasado y su presente a través de la evocación del pasado: cuando era un niño de Montevideo al que el anciano y ciego Clemente Colling formaba para su futuro como gran pianista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felisberto Hernández
Por los tiempos de Clemente Colling
Saga
Por los tiempos de Clemente Colling
Copyright © 1942, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726641684
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Por los tiempos de Clemente Colling
No sé bien por qué quieren entrar en la historia de Colling, ciertos recuerdos. No parece que tuvieran mucho que ver con él. La relación que tuvo esa época de mi niñez y la familia por quien conocí a Colling, no son tan importantes en este asunto como para justificar su intervención. La lógica de la ilación sería muy débil. Por algo que yo no comprendo, esos recuerdos acuden a este relato. Y como insisten, he preferido atenderlos.
Además tendré que escribir muchas cosas sobre las cuales sé poco; y hasta me parece que la impenetrabilidad es una cualidad intrínseca de ellas; tal vez cuando creemos saberlas, dejamos de saber que las ignoramos; porque la existencia de ellas es, acaso, fatalmente oscura: y ésa debe ser una de sus cualidades.
Pero no creo que solamente deba escribir lo que sé, sino también lo otro.
Los recuerdos vienen, pero no se quedan quietos. Y además reclaman la atención algunos muy tontos. Y todavía no sé si a pesar de ser pueriles tienen alguna relación importante con otros recuerdos; o qué significados o qué reflejos se cambian entre ellos. Algunos parece que protestaran contra la selección que de ellos pretende hacer la inteligencia. Y entonces reaparecen sorpresivamente, como pidiendo significaciones nuevas, o haciendo nuevas y fugaces burlas, o intencionando todo de otra manera.
Los tranvías que van por la calle Suárez –y que tan pronto los veo yendo sentado en sus asientos de paja como mirándolos desde la vereda– son rojos y blancos, con un blanco amarillento. Hace poco volví a pasar por aquellos lugares. Antes de llegar a la curva que hace el 42 cuando va por Asencio y da vuelta para tomar Suárez, vi brillar al sol, como antes, los rieles. Después, cuando el tranvía va por encima de ellos, hacen chillar las ruedas con un ruido ensordecedor. –Pero en el recuerdo, ese ruido es disminuido, agradable, y a su vez llama a otros recuerdos–. También va junto con la curva, un cerco: y ese cerco da vueltas alrededor de una glorieta cubierta de enredaderas de glicinas.
En aquellos lugares hay muchas quintas. En Suárez casi no había otra cosa. Ahora, muchas están fragmentadas. Los tiempos modernos, los mismos en que anduve por otras partes, y mientras yo iba siendo, de alguna manera, otra persona, rompieron aquellas quintas, mataron muchos árboles y construyeron muchas casas pequeñas, nuevas y ya sucias, mezquinas, negocios amontonados, que amontonaban pequeñas mercaderías en sus puertas. A una gran quinta señorial, un remate le ha dado un caprichoso mordisco, un pequeño tarascón cuadrado en uno de sus lados y la ha dejado dolorosamente incomprensible. El nuevo dueño se ha encargado de que aquel pequeño cuadrado parezca un remiendo chillón, con una casita moderna que despide a los ojos desproporciones antipáticas, pesadas y pretensiosas. Y ridiculiza la bella majestad ofendida y humillada que conserva la mansión que hay en el fondo, tan parecida a las que veía los domingos, cuando iba al Biógrafo Olivos –que era el que quedaba más cerca– y en la época de la pubertad y cuando aquel estilo de casas era joven; y desde su entrada se desparramaba y se abría como cola de novia una gran escalinata, cuyos bordes se desenrollaban hacia el lado de afuera y al final quedaba mucho borde enrollado y encima le plantaban una maceta con o sin plantas –con preferencia plantas de hojas largas que se doblaran en derredor. Y al pie de aquella escalinata empezaba a subir, larga y lánguidamente, la Borelli o la Bertini. ¡Y todo lo que hacían mientras subían un escalón! Hoy pensaríamos que habían sido tomadas con “ralentisseur”; pero en aquellos días yo pensaba que aquella cantidad de movimientos, esparcidos en aquella cantidad de tiempo, con tanto significado y tan oculto para mi mente casi infantil, debía corresponder al secreto de adultos muy inteligentes. Y deseaba ser mayor para comprenderlo: aspiraba a comprender lo que ya empezaba a sentir con perezosa y oscura angustia. Era algo encubierto por aquellos movimientos, bajo una dignidad demasiado seria que, tal vez únicamente, podría profanarse con el mismo arte tan superior como el que ella empleaba. –Yo ya pensaba en profanarla–. Tal vez se llegara a ella, en un esfuerzo tan grande de la inteligencia, en un vuelo tan alto, como el de las abejas cuando persiguen a su reina.
Mientras tanto, un largo vestido cubría a la mujer, con escalinata y todo.
Pero volvamos al trayecto del 42.
Después que el tranvía pasó, precisamente, por delante del terrenito –remiendo de la mansión señorial–, me quedó un momento en los ojos, con gran precisión, el balanceo de dos grandes palmeras que sobresalían por detrás de la casita –mamarracho– moderna. Y repasando esa fugaz visión de las palmeras, las reconocí y recordé la posición que tenían antes, cuando yo era niño y la quinta no tenía remiendo. ¡Un literato de aquel tiempo que las hubiera visto ahora detrás de aquella casita, habría escrito!... Y la pareja de viejas palmeras, movían significativamente sus grandes y melenudas cabezas lacias, como si fueran dos viejos y fieles servidores que comentaran la desgracia de sus amos venidos a menos. Y esta reflexión me vino, recordando cómo significaban la vida las personas de aquel tiempo. Y cómo la reflejaban en su arte, o cómo eran sus predilecciones artísticas. (Pero ahora, en este momento, no quiero engolfarme en esas reflexiones: quiero seguir en el 42.)
Después, un inmenso y horrible letrero me llamó los ojos. (No digo cuál es para no seguir haciéndole la propaganda al dueño. ¿Y si me pagara, lo haría? Y seguían apareciendo pensamientos como estos: ¿no habría sido un hijo de aquella mansión señorial el que vendió aquel pedazo de la quinta para pagar una deuda vergonzosa?)
Tenía tristeza y pesimismo. Pensaba en muchas cosas nuevas y en la insolencia con que irrumpían algunas de ellas. Alguien me hacía la propaganda del sentimiento de lo nuevo –y de todo lo nuevo– como fatalidad maravillosa del ser humano; y me hablaba precipitadamente, concediéndome un instante de burla e ironía para mis viejos afectos.
Como él estaba apurado, daba vuelta enseguida a su antipática cabeza y se llevaba toda su persona para otro lado. Pero me dejaba algo grisáceo en la tristeza y me la desprestigiaba; me hacía desconfiar hasta de la dignidad de mi propia tristeza; y la ensuciaba con una sustancia nueva, desconocida, inesperadamente desagradable, como el gusto extraño que de pronto sentimos en un alimento adulterado.
Sin embargo, hay lugares de pocas “modificaciones” en las quintas; y se puede sentir a gusto, por unos instantes, la tristeza. Entonces, los recuerdos empiezan a bajar lentamente, de las telas que han hecho en los rincones predilectos de la infancia.
Una vez, hace mucho tiempo, recordé aquellos recuerdos, del brazo de una novia. Y esta última vez, salía de una de aquellas casas un niño sucio llorando. Ahora empiezo a pensar en el derecho a la vida que tienen algunas cosas nuevas y a sentir una nueva predisposición. (A lo mejor exagero, y la predisposición a encontrar bueno todo lo nuevo se extiende y cubre todas las cosas, como le ocurría al propagandista. Y entonces, basta tener un poco de buena predisposición y ya encontramos servidas mil teorías para justificar cualquier cosa. Y podemos cambiar, además, muy fácilmente de motivos a justificar, por más contradictorios que sean; pues hay teorías con sugestión exótica, con misterio sugerente, con génesis naturalista, con profundidad filosófica, etc.)
Ahora recuerdo un lugar por el cual pasa el 42 a toda velocidad. Es cuando cruza la calle Gil. Una de sus larguísimas veredas me da en los ojos un cimbronazo giratorio. En esa misma vereda, cuando yo tenía unos ocho años, se me cayó una botella de vino; yo junté los pedazos y los llevé a casa, que quedaba a una cuadra. En casa se rieron mucho y me preguntaron para qué la había llevado, qué iba a hacer con ella. Este sentido lógico era muy difícil para mí –todavía lo es– porque ni siquiera la llevé para comprobar que la había roto, puesto que me habrían creído lo mismo. En una palabra, no sé si la llevé para que la vieran o para qué.
Si volvemos de donde era mi casa que quedaba en la calle Gil y caminamos en dirección a Suárez, antes de llegar a la esquina pasaremos por un cerco de ladrillo que está muy viejo, negruzco y con musgo de muchos verdes. Una persona mayor verá por encima del cerco –yo, para ver, daba saltitos– pavos entre algunos árboles y un gallinero de tejido de alambre blanqueado. Una vez hicieron allí un pozo muy hondo, al que bajaba a leer un loco que no quería sentir ruidos. Siguiendo por la vereda nos encontraremos con la casa de la esquina, que tiene muchas ventanas que dan a la calle Gil. Pero la última ventana, antes de llegar a Suárez, es pintada en el muro. Y detrás de la ventana pintada estaba la pieza donde vivía el loco. A mí me costaba pensar en algo terrorífico, porque entre los barrotes pintados, había pintado también un color azul de cielo, y aquella ventana no me sugería nada grave. Sin embargo el loco estuvo por matar con un hacha a la madre, que era paralítica y siempre estaba sentada en un sillón. Afortunadamente acudieron las tres hijas. Y después el loco pasaba algún tiempo recluido y otro tiempo con ellas. Era una persona delicadísima, culta y afable. Una vez me dio un ratón de chocolate y yo le miraba agradecido la pera corta y peinada en dos. ¡Pero ellas! ¡Qué noblemente ideales eran! Por esas tres longevas yo alcancé a darle la mano a una gran parte del siglo pasado. No sería muy difícil, hojeando revistas de aquel tiempo, encontrar un dibujante “original” que hubiera dibujado un cigarrillo echando humo y que del humo saliera una silueta como la de ellas. La cintura lo más angosta que fuera posible, el busto amplio, el cuello encerrado entre ballenas pequeñas que sujetaban el tejido blanco. –En aquel tiempo mi atención se detenía en las cosas colocadas al sesgo; y en aquella casa había muchas: los cuadros blanqueados del alambre del gallinero, los cuadritos blancos del tejido del cuello sujeto por ballenas, el piso del patio de grandes losas blancas y negras y los almohadones de las camas–. Después, encima de la cabeza otra gran amplitud, como un gran sombrero, pero este montón estaba hecho con el mismo pelo que salía de la cabeza –o mitad pelo propio y mitad pelo comprado; el seno también solía ser de medio y medio. Encima del pelo iba el verdadero sombrero, generalmente inmenso; y encima del sombrero, plumas –como las del pavo del fondo, o de otras aves, creo que nunca de gallina, a no ser que fueran teñidas. Los sombreros también solían cargar frutas, creo que uvas, y eran sujetas con pinchos larguísimos que tenían una gran cabeza de metal o piedras vistosas o carey. Los pinchos cruzaban todo el peinado, el sombrero –con flores, frutas o lo que fuera– y volvían a aparecer del otro lado sobrándoles largos pedazos que terminaban en puntas agresivas. Desde el ala del sombrero hasta el cuello, y a manera de mosquitero, un tul muy estirado, que dejaba tras él y en penumbra provocadora y atrayente, la cara, que a su vez estaba cubierta de polvos. Ese conjunto era una aparición fantástica, en la que el espectador podía detener un buen rato su contemplación. Una vez, cuando niño, me puse uno de esos escaparates con mosquitero y todo y al caminar recordaba un viaje hecho en cupé desde el cual y a través de las cortinillas podía mirar sin ser visto.