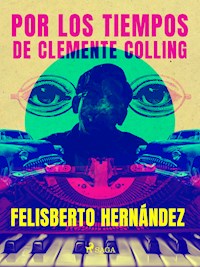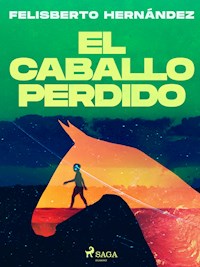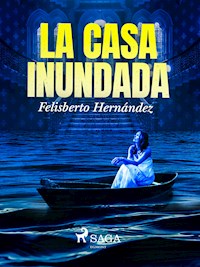Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En un lugar atemporal, en un tiempo indeterminado un pianista relata una historia a un grupo pintoresco de personas. Las cosas y la gente se confunden, la ficción y la realidad se desdibujan. Todos tienen cuentos, todos tienen preguntas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felisberto Hernández
Nadie encendía las lámparas
Saga
Nadie encendía las lámparas
Copyright © 1947, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726641660
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Nadie encendía las lámparas
Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. En las primeras sillas estaban dos viudas dueñas de casa; tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo de los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel; pero tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona; ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara quieta que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes sus ojos parecían vidrios ahumados detrás de los cuales no había nadie. De pronto yo pensaba en la importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje vi a través de las persianas moverse palomas encima de una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven que había recostado la cabeza contra la pared; su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por ella como si viera una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada. A mí me daba pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado; pero a veces las palabras solas y la costumbre de decirlas producían efecto sin que yo interviniera y me sorprendía la risa de los oyentes. Ya había vuelto a pasar los ojos por la cabeza que estaba recostada en la pared y pensé que la mujer acaso se hubiera dado cuenta; entonces, para no ser indiscreto, miré hacia la estatua. Aunque seguía leyendo, pensaba en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendería. Tal vez ella se entendería mejor con las palomas: parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran en el cilindro que el personaje tenía recostado al cuerpo. De pronto me encontré con que había vuelto a mirar la cabeza que estaba recostada contra la pared y que en ese instante ella había cerrado los ojos. Después hice el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento; en él había una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse. Pero todos los días surgían obstáculos. Mis oyentes se rieron cuando en una de las noches alguien le hizo una proposición y la mujer, asustada, se había ido corriendo para su casa.
La mujer de la pared también se reía y daba vuelta la cabeza en el muro como si estuviera recostada en una almohada. Yo ya me había acostumbrado a sacar la vista de aquella cabeza y ponerla en la estatua. Quise pensar en el personaje que la estatua representaba; pero no se me ocurría nada serio; tal vez el alma del personaje también habría perdido la seriedad que tuvo en vida y ahora andaría jugando con las palomas. Me sorprendí cuando algunas de mis palabras volvieron a causar gracia; miré a las viudas y vi que alguien se había asomado a los ojos ahumados de la que parecía más triste. En una de las oportunidades que saqué la vista de la cabeza recostada en la pared, no miré la estatua sino a otra habitación en la que creí ver llamas encima de una mesa; algunas personas siguieron mi movimiento; pero encima de la mesa sólo había una jarra con flores rojas y amarillas sobre las que daba un poco de sol.
Al terminar mi cuento se encendió el barullo y la gente me rodeó; hacían comentarios y un señor empezó a contarme un cuento de otra mujer que se había suicidado. Él quería expresarse bien pero tardaba en encontrar las palabras; y además hacía rodeos y digresiones. Yo miré a los demás y vi que escuchaban impacientes; todos estábamos parados y no sabíamos qué hacer con las manos. Se había acercado la mujer que usaba esparcidas las ondas del pelo. Después de mirarla a ella, miré la estatua. Yo no quería oír el cuento porque me hacía sufrir el esfuerzo de aquel hombre persiguiendo palabras: era como si la estatua se hubiera puesto a manotear las palomas.
La gente que me rodeaba no podía dejar de oír al señor del cuento; él lo hacía con empecinamiento torpe y como si quisiera decir: “Soy un político, sé improvisar un discurso y también contar un cuento que tenga su interés”.
Entre los que oíamos había un joven que tenía algo extraño en la frente: era una franja oscura en el lugar donde aparece el pelo; y ese mismo color –como el de una barba tupida que ha sido recién afeitada y cubierta de polvos– le hacía grandes entradas en la frente. Miré a la mujer del pelo esparcido y vi con sorpresa que ella también me miraba el pelo a mí. Y fue entonces cuando el político terminó el cuento y todos aplaudieron. Yo no me animé a felicitarlo y una de las viudas dijo: “Siéntense, por favor”. Todos lo hicimos y se sintió un suspiro bastante general; pero yo me tuve que levantar de nuevo porque una de las viudas me presentó a la joven del pelo ondeado: resultó ser sobrina de ella. Me invitaron a sentarme en un gran sofá para tres; de un lado se puso la sobrina y del otro el joven de la frente pelada. Iba a hablar la sobrina, pero el joven la interrumpió. Había levantado una mano con los dedos hacia arriba –como el esqueleto de un paraguas que el viento hubiera doblado– y dijo:
—Adivino en usted un personaje solitario que se conformaría con la amistad de un árbol.
Yo pensé que se había afeitado así para que la frente fuera más amplia, y sentí la maldad de contestarle:
—No crea; a un árbol, no podría invitarlo a pasear.
Los tres nos reímos. Él echó hacia atrás su frente pelada y siguió: —Es verdad; el árbol es el amigo que siempre se queda.
Las viudas llamaron a la sobrina. Ella se levantó haciendo un gesto de desagrado; yo la miraba mientras se iba, y sólo entonces me di cuenta que era fornida y violenta.
Al volver la cabeza me encontré con un joven que me fue presentado por el de la frente pelada. Estaba recién peinado y tenía gotas de agua en las puntas del pelo. Una vez yo me peiné así, cuando era niño, y mi abuela me dijo: “Parece que te hubieran lambido las vacas”. El recién llegado se sentó en el lugar de la sobrina y se puso a hablar:
—¡Ah, Dios mío, ese señor del cuento, tan recalcitrante!
De buena gana yo le hubiera dicho: “¿Y usted?, ¿tan femenino?”. Pero le pregunté:
—¿Cómo se llama?
—¿Quién?
—El señor... recalcitrante.
—Ah, no recuerdo. Tiene un nombre patricio. Es un político y siempre lo ponen de miembro en los certámenes literarios.
Yo miré al de la frente pelada y él me hizo un gesto como diciendo: “¡Y qué le vamos a hacer!”. Cuando vino la sobrina de las viudas sacó del sofá al “femenino” sacudiéndolo de un brazo y haciéndole caer gotas de agua en el saco. Y en seguida dijo:
—No estoy de acuerdo con ustedes.
—¿Por qué? —... y me extraña que ustedes no sepan cómo hace el árbol para pasear con nosotros.
—¿Cómo?
—Se repite a largos pasos.
Le elogiamos la idea y ella se entusiasmó:
—Se repite en una avenida indicándonos el camino; después todos se juntan a lo lejos y se asoman para vernos; y a medida que nos acercamos se separan y nos dejan pasar.
Ella dijo todo esto con cierta afectación de broma y como disimulando una idea romántica. El pudor y el placer la hicieron enrojecer. Aquel encanto fue interrumpido por el femenino: —Sin embargo, cuando es la noche en el bosque, los árboles nos asaltan por todas partes; algunos se inclinan como para dar un paso y echársenos encima; y todavía nos interrumpen el camino y nos asustan abriendo y cerrando las ramas.
La sobrina de las viudas no se pudo contener.
—¡Jesús, pareces Blancanieves!
Y mientras nos reíamos, ella me dijo que deseaba hacerme una pregunta y fuimos a la habitación donde estaba la jarra con flores. Ella se recostó en la mesa hasta hundirse la tabla en el cuerpo; y mientras se metía las manos entre el pelo, me preguntó:
—Dígame la verdad: ¿por qué se suicidó la mujer de su cuento? —¡Oh!, habría que preguntárselo a ella.
—Y usted, ¿no lo podría hacer? —Sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de un sueño.
Ella sonrió y bajó los ojos. Entonces yo pude mirarle toda la boca, que era muy grande. El movimiento de los labios, estirándose hacia los costados, parecía que no terminaría más; pero mis ojos recorrían con gusto toda aquella distancia de rojo húmedo. Tal vez ella viera a través de los párpados; o pensara que en aquel silencio yo no estuviera haciendo nada bueno, porque bajó mucho la cabeza y escondió la cara. Ahora mostraba toda la masa del pelo; en un remolino de las ondas se le veía un poco de la piel, y yo recordé a una gallina que el viento le había revuelto las plumas y se le veía la carne. Yo sentía placer en imaginar que aquella cabeza era una gallina humana, grande y caliente; su calor sería muy delicado y el pelo era una manera muy fina de las plumas.
Vino una de las tías –la que no tenía los ojos ahumados– a traernos copitas de licor. La sobrina levantó la cabeza y la tía le dijo: —Hay que tener cuidado con éste; mira que tiene ojos de zorro. Volví a pensar en la gallina y le contesté:
—¡Señora! ¡No estamos en un gallinero! Cuando nos volvimos a quedar solos y mientras yo probaba el licor –era demasiado dulce y me daba náuseas–, ella me preguntó: —¿Usted nunca tuvo curiosidad por el porvenir? Había encogido la boca como si la quisiera guardar dentro de la copita.
—No, tengo más curiosidad por saber lo que le ocurre en este mismo instante a otra persona; o en saber qué haría yo ahora si estuviera en otra parte.
—Dígame, ¿qué haría usted ahora si yo no estuviera aquí? —Casualmente lo sé: volcaría este licor en la jarra de las flores. Me pidieron que tocara el piano. Al volver a la sala la viuda de los ojos ahumados estaba con la cabeza baja y recibía en el oído lo que la hermana le decía con insistencia. El piano era pequeño, viejo y desafinado. Yo no sabía qué tocar; pero apenas empecé a probarlo la viuda de los ojos ahumados soltó el llanto y todos nos callamos. La hermana y la sobrina la llevaron para adentro; y al ratito vino la sobrina y nos dijo que su tía no quería oír música desde la muerte de su esposo se habían amado hasta llegar a la inocencia.
Los invitados empezaron a irse. Y los que quedamos hablábamos en voz cada vez más baja a medida que la luz se iba. Nadie encendía las lámparas.
Yo me iba entre los últimos, tropezando con los muebles, cuando la sobrina me detuvo:
–Tengo que hacerle un encargo.
Pero no me dijo nada: recostó la cabeza en la pared del zaguán y me tomó la manga del saco.
El balcón
Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua; en ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el verano la casa se ponía triste, iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, éste en seguida se hubiese apagado en el musgo.
El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio: yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música; oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban. Pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música: pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones.
Al final de uno de esos conciertos, vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos; el labio inferior, muy grande y parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas; además, las iba separando con el aire quejoso de la respiración.
Después de un largo intervalo me dijo:
—Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música.
No sé por qué se me ocurrió que la hija se habría quedado ciega; y enseguida me di cuenta que una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda, o no estar en la ciudad; y de pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo aquella noche yo era feliz; en aquella ciudad todas las cosas eran lentas, sin ruido y yo iba atravesando, con el anciano, penumbras de reflejos verdosos.
De pronto me incliné hacia él —como en el instante en que debía cuidar de algo muy delicado— y se me ocurrió preguntarle:
—¿Su hija no puede venir?
Él dijo “ah” con un golpe de voz corto y sorpresivo; detuvo el paso, me miró a la cara y por fin le salieron estas palabras:
—Eso, eso; ella no puede salir. Usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que al día siguiente tiene que salir. Al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha agitación. Después se le va pasando. Y al final se sienta en un sillón y ya no puede salir.
La gente del concierto desapareció en seguida de las calles que rodeaban al teatro y nosotros entramos en el café. Él le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en un vasito. Yo lo acompañaría nada más que unos instantes; tenía que ir a cenar a otra parte. Entonces le dije:
—Es una pena que ella no pueda salir. Todos necesitamos pasear y distraernos.
Él, después de haber puesto el vasito en aquel labio tan grande y que no alcanzó a mojarse, me explicó:
—Ella se distrae. Yo compré una casa vieja, demasiado grande para nosotros dos, pero se halla en buen estado. Tiene un jardín con una fuente; y la pieza de ella tiene, en una esquina, una puerta que da sobre un balcón de invierno; y ese balcón da a la calle; casi puede decirse que ella vive en el balcón. Algunas veces también pasea por el jardín y algunas noches toca el piano. Usted podrá venir a cenar a mi casa cuando quiera y le guardaré agradecimiento.
Comprendí en seguida; y entonces decidimos el día en que yo iría a cenar y a tocar el piano.
Él me vino a buscar al hotel una tarde en que el sol todavía estaba alto. Desde lejos, me mostró la esquina donde estaba colocado el balcón de invierno. Era un primer piso. Se entraba por un gran portón que había al costado de la casa y que daba a un jardín con una fuente y estatuillas que se escondían entre los yuyos. El jardín estaba rodeado por un alto paredón; en la parte de arriba le habían puesto pedazos de vidrio pegados con mezcla. Se subía a la casa por una escalinata colocada delante de una galería desde donde se podía mirar al jardín a través de una vidriera. Me sorprendió ver, en el largo corredor, un gran número de sombrillas abiertas; eran de distintos colores y parecían grandes plantas de invernáculo. En seguida el anciano me explicó:
—La mayor parte de estas sombrillas se las he regalado yo. A ella le gusta tenerlas abiertas para ver los colores. Cuando el tiempo está bueno elige una y da una vueltita por el jardín. En los días que hay viento no se puede abrir esta puerta porque las sombrillas se vuelan, tenemos que entrar por otro lado.
Fuimos caminando hasta un extremo del corredor por un trecho que había entre la pared y las sombrillas. Llegamos a una puerta, el anciano tamborileó con los dedos en el vidrio y de adentro respondió una voz apagada. El anciano me hizo entrar y en seguida vi a su hija de pie en medio del balcón de invierno; frente a nosotros y de espaldas a vidrios de colores. Sólo cuando nosotros habíamos cruzado la mitad del salón ella salió de su balcón y nos vino a alcanzar. Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento por mi visita. Contra la pared que recibía menos luz había recostado un pequeño piano abierto, su gran sonrisa amarillenta parecía ingenua.
Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando al balcón vacío, dijo:
—Él es mi único amigo.
Yo señalé al piano y le pregunté:
—Y ese inocente ¿no es amigo suyo también? Nos estábamos sentando en sillas que había a los pies de la cama de ella. Tuve tiempo de ver muchos cuadritos de flores pintadas colocados todos a la misma altura y alrededor de las cuatro paredes como si formaran un friso. Ella había dejado abandonada en medio de su cara una sonrisa tan inocente como la del piano; pero su cabello rubio y desteñido y su cuerpo delgado también parecían haber sido abandonados desde mucho tiempo. Ya empezaba a explicar por qué el piano no era tan amigo suyo como el balcón, cuando el anciano salió casi en puntas de pie. Ella siguió diciendo:
—El piano era un gran amigo de mi madre.
Yo hice un movimiento como para ir a mirarlo; pero ella, levantando una mano y abriendo los ojos me detuvo:
—Perdone, preferiría que probara el piano después de cenar, cuando haya luces encendidas. Me acostumbré desde muy niña a oír el piano nada más que por la noche. Era cuando lo tocaba mi madre. Ella encendía las cuatro velas de los candelabros y tocaba notas tan lentas y tan separadas en el silencio como si también fuera encendiendo, uno por uno, los sonidos.
Después se levantó y pidiéndome permiso se fue al balcón; al llegar a él le puso los brazos desnudos en los vidrios como si los recostara sobre el pecho de otra persona. Pero en seguida volvió y me dijo:
—Cuando veo pasar varias veces a un hombre por el vidrio rojo, casi siempre resulta que él es violento o de mal carácter.
No pude dejar de preguntarle:
—Y yo ¿en qué vidrio caí?
—En el verde. Casi siempre les toca a las personas que viven solas en el campo.
—Casualmente a mí me gusta la soledad entre plantas –le contesté.
Se abrió la puerta por donde yo había entrado y apareció el anciano seguido por una sirvienta tan baja que yo no sabía si era niña o enana. Su cara roja aparecía encima de la mesita que ella misma traía en sus bracitos. El anciano me preguntó:
—¿Qué bebida prefiere?
Yo iba a decir “ninguna”; pero pensé que se disgustaría y le pedí una cualquiera. A él le trajeron un vasito con la bebida oscura que yo le había visto tomar a la salida del concierto. Cuando ya era del todo la noche fuimos al comedor y pasamos por la galería de las sombrillas; ella cambió algunas de lugar y mientras yo se las elogiaba se le llenaba la cara de felicidad.
El comedor estaba en un nivel más bajo que la calle y a través de pequeñas ventanas enrejadas se veían los pies y las piernas de los que pasaban por la vereda. La luz, no bien salía de una pantalla verde, ya daba sobre un mantel blanco; allí se habían reunido, como para una fiest de recuerdos, los viejos objetos de la familia. Apenas nos sentamos, los tres nos quedamos callados un momento; entonces todas las cosas que había en la mesa parecían formas preciosas del silencio. Empezaron a entrar en el mantel nuestros pares de manos: ellas parecían habitantes naturales de la mesa. Yo no podía dejar de pensar en la vida de las manos. Haría muchos años, unas manos habían obligado a estos objetos de la mesa a tener una forma. Después de mucho andar ellos encontrarían colocación en algún aparador. Estos seres de la vajilla tendrían que servir a toda clase de manos. Cualquiera de ellas echaría los alimentos en las caras lisas y brillosas de los platos; obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas; y a los cubiertos, a hundirse en la carne, a deshacerla y a llevar los pedazos a la boca. Por último los seres de la vajilla eran bañados, secados y conducidos a sus pequeñas habitaciones. Algunos de estos seres podrían sobrevivir a muchas parejas de manos; algunas de ellas serían buenas con ellos, los amarían y los llenarían de recuerdos; pero ellos tendrían que seguir sirviendo en silencio.
Hacía un rato, cuando nos hallábamos en la habitación de la hija de la casa y ella no había encendido la luz —quería aprovechar hasta último momento el resplandor que venía de su balcón—, estuvimos hablando de los objetos. A medida que se iba la luz, ellos se acurrucaban en la sombra como si tuvieran plumas y se prepararan para dormir. Entonces ella dijo que los objetos adquirían alma a medida que entraban en relación con las personas. Algunos de ellos antes habían sido otros y habían tenido otra alma (algunos que ahora tenían patas, antes habían tenido ramas, las teclas habían sido colmillos), pero su balcón había tenido alma por primera vez cuando ella empezó a vivir en él.