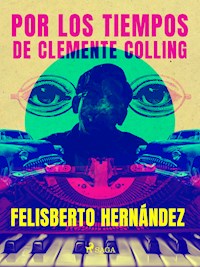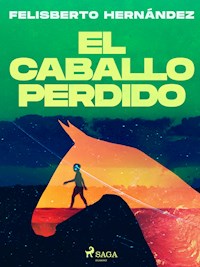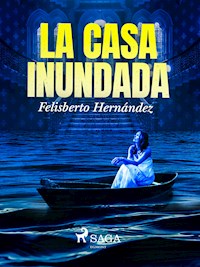Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Tierra de la memoria» es el libro inacabado que Felisberto Hernández no llegó a publicar antes de morir. En esta obra aparece toda una serie de estampas de la vida aldeana del Montevideo de las primeras décadas del siglo XX en forma de recuerdos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felisberto Hernández
Tierras de la memoria
Saga
Tierras de la memoria
Copyright © 1944, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726641622
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Tierras de la memoria
Tengo ganas de creer que empecé a conocer la vida a las nueve de la mañana en un vagón de ferrocarril. Yo ya tenía veintitrés años. Mi padre me había acompañado a la estación y en el momento de subir al tren nos venía a recibir un desconocido que me preguntó:
—¿Ud. es el pianista?
—Es verdad.
—Lo saqué por la pinta. Yo soy el “Mandolión”.
Mientras íbamos entreverando las explicaciones, mi padre –que era un poco más lento que yo– lo miraba fijo a través de sus lentes que le agrandaban los ojos; y también tenía abierta la boca porque le iba a decir algo; pero tocaron el pito y no tuvo tiempo más que para abrazarme.
El Mandolión sentó lentamente su cuerpo, que había engordado dentro de una piel amarillenta y dura: parecía hinchado como un animal muerto. En la cintura, donde terminaba el pantalón y empezaba el chaleco, tenía desbordada la camisa blanca como si se hubiera puesto un salvavidas.
Me empezó a hablar del “Violín”. El Violín vivía en la ciudad a donde nos dirigíamos y allí nos había conseguido el trabajo.
Yo pensaba en lo que mi padre le hubiera querido decir al Mandolión: lo habría envuelto en el compromiso de una protección hacia mí. Pero yo no podía imaginarme ningún entendimiento con este animal joven, que no dejaría salir ninguna idea sin la condición de dar una vuelta corta y volver a él, trayendo algo para engordar. Tal vez hubiera conformado a mi padre diciéndole “sí, pierda cuidado” – arrugaría un labio, lo apenas indispensable para dar entrada a un pucho–; y enseguida hubiera vuelto a hablar del Violín. Esta idea suya –que parecía estar sentada en la córnea de sus ojos grandes y tan tranquilos como los de un buey– estaría esperando el momento de encontrarse con el violinista; entonces la idea se sentaría cerca de éste y esperaría que el Violín hablara con el dueño del café donde íbamos a tocar. Y allí, cerca del dueño, la idea se sentaría tres meses – el plazo del contrato–y durante este tiempo trataría de convencer al patrón de que alargara el contrato y aumentara el sueldo.
Al principio de la conversación yo había tenido cuidado de que él no viera los alargados y débiles filamentos de la melaza que yo sentía al irme despegando de Montevideo. Me mareaba la angustia, el ruido del ferrocarril, los grises de las casas rayados por la velocidad en la placa de la ventanilla y el pensamiento de lo que dejaba en Montevideo: mi mujer, que estaba en la mitad de una pesada espera.
Un pie del Mandolión había reventado el cordón de un pobre botín amarillo que estaba con la lengua afuera. El pie descansaba colocado encima de la caja del “mandolión” (instrumento). De pronto el pie salió de la caja. Después el Mandolión (hombre) sacó de la caja el “mandolión” (instrumento) y se puso a tocar.
Íbamos en primera. Yo no quería mirar la cara de los pasajeros. El Mandolión lamentaba que el dueño del café no hubiera mandado a la “Asociación de Pianistas” –donde se había contratado el trabajo– el importe del pasaje en vez de los boletos. Él habría sacado boleto de segunda y se hubiera guardado la diferencia. Yo también lo habría deseado, porque así él no estaría tocando el bandoneón en primera.
Al rato me preguntó si yo sabía algo de “mandolión”. Entonces quiso enseñarme: “cerrando, eran unas notas; y abriendo, otras”. Tuve que decirle que estaba mareado. Por suerte aquellas manos empezaron a guardar todo de nuevo. Parecían guantes hechos de piel humana y rellenos con carne que hubieran apretado mucho hasta que los dedos quedaran separados. Eran muy pobres en movimientos: hacían los más indispensables, por el camino corto y empleando el mayor tiempo posible. Mientras preparaban el “mandolión” para guardarlo, los dedos pasaban duros, lentos y rechonchos por encima de las pequeñas flores y dibujos nacarados que estaban incrustados en la madera negra de aquel instrumento. Después, antes de cerrar la tapa del estuche, las manos cubrían el “mandolión” con un paño, también negro y también acribillado de flores y dibujos hechos con hilo de crochet. Tal vez aquel instrumento fuera el lujo de su vida y mirara con agrado las flores que lo cubrían. Tal vez, enseguida de entregarse a ese agrado, reaccionaría con el pudor que sienten esa especie de brutos ante cosas delicadas; tal vez en su cabeza se formaría la palabra “fantasías”; y si estaba con algún otro compinche pensaría “cosas para las mujeres”; tal vez, poniéndose irónico y con un pedazo de sonrisa en que el labio rodearía el pucho como un festón, intentara hacer un movimiento con aquellos dedos para indicar algo superfluo. Él pensaría que sus dedos habrían hecho algunas ondulaciones; pero apenas se moverían con una oscilación torpe y como si fueran enterizos; tal vez, si aquellos dedos tomaran un lápiz transpirarían en el esfuerzo de apretarlo y harían números y letras repugnantes.
Aunque yo no quisiera, aquel ser que tenía frente a mí y a medio metro de distancia, seguiría existiendo durante las ocho horas que duraría el viaje. Yo tenía la mala condición o la debilidad de no poder aislarme del todo de las personas que me rodeaban. Al tenerlas cerca no podía evitar el trabajo de imaginar lo que ellas pensarían. Ellas, con su manera de sentir sus vidas, entraban un poco en la mía y según fuera la calidad de esas personas, así sería el sentido que tomarían los instantes que yo viviría junto a ellas. Entonces no me podía entregar, delante del Mandolión, a pensar en lo que deseaba. Y además sentía dos fastidios: uno, porque hubiera preferido la muerte antes que él descubriera mis pensamientos en mi cara entregada; y otro por tener que defender mi cara, como si ella fuera una mujer dormida y desnuda. Y todavía –pensando con la condición de aquel bruto– mi pudor parecería femenino y su brutalidad masculina.
Cuando el ferrocarril cruzó la calle Capurro, levantó un recuerdo de mi infancia. Pero como en ese momento me habló el Mandolión, el recuerdo se apagó. Al rato sentí la desconformidad de algo que no había cumplido; y enseguida me di cuenta de que me tiraba del saco para que lo atendiera de nuevo, el recuerdo infantil de la calle Capurro. Las agujas blancas que había visto ahora, eran distintas; y ya no estaba la pequeña casilla de madera cubierta de enredaderas, donde vivía, como una familia de arañas, el negro guarda-agujas con todos los suyos. (Una vez el negro bajó las agujas cuando el tranvía no había terminado de cruzar. El tranvía quedó encerrado en la bocacalle en el momento que venía el ferrocarril. El conductor dio toda la marcha, rompió la aguja que tenía adelante y algunos pasajeros, con la emoción de haberse salvado, abrazaban al conductor y le daban dinero.)
Cuando yo tenía doce años pasaba todos los días por aquel lugar; y a pocos metros de la vía entraba en la casa de dos maestras francesas. Pero antes de cruzar la vía me gustaba pararme a mirar los rieles; los cuatro rieles de las dos vías hacían una curva muy suave antes de perderse detrás de un cerco. Y mientras tanto los rieles esperaban, con su lomo al sol, que les pasaran por encima los monstruos egoístas del ferrocarril, que siempre iban pensando en la dirección que llevaban. Después los rieles volvían a brillar ante la admiración de todas las gramillas que tan apaciblemente vivían rodeándolos.
Las dos maestras francesas eran hermanas y huérfanas; habían llegado a Montevideo jóvenes. Además de tener una escuela del Estado, daban clases particulares. Yo me encontraba en la casa de ellas con muchachas que estudiaban para maestras. La menor de las hermanas tenía una manera muy querida de llevar para todos lados su cuerpo alto; y un descuido lleno de ternura en su manera de ser gorda. Cuando los pies le habían traído el cuerpo cerca de mi silla y ella me obligaba a mirarla levantándome la cabeza con un dedo que enganchaba suavemente en mi barbilla, mis ojos la miraban como a una catedral, y cuando ella dejaba caer mi cabeza para que yo pensara en los deberes que no había hecho, mis ojos veían muy de cerca el tejido de la tela de su pollera gris en la disimulada montaña de su abdomen. La Menor era casi joven. Yo había oído decir que no podía tener novio porque entonces la hermana mayor se tiraría a un pozo. La Mayor hablaba siempre muy bajo; pero los demás tenían que hablarle muy fuerte; además ella ponía la mano detrás de la oreja, se inclinaba muy hacia adelante y arrugaba toda la cara de una manera muy angustiosa: parecía que sintiera dolor de oír. Su poca voz tardaba en llegar a la superficie como si tuviera que sacarla de un pozo con una bomba. El que oía también hacía fuerza y sentía atragantarse la poca voz antes de salir. Entonces, mientras hablaba, uno le podía perdonar que se le escaparan pequeños globitos de saliva.
Si alguna vez, al entrar en aquella casa yo encontraba en el primer patio a la Mayor, pensaba que un pedazo del fondo de la casa había venido hacia el frente. Si cuando estaba hablando con la Menor llegaba la Mayor y empezaba a bombear su poca voz, yo pensaba en el fondo del pasado de aquella familia. Si la Mayor cruzaba por algún lugar donde había sol, yo sentía que un rincón sombrío de la casa y del pasado, había cruzado sin querer por la luz.
Aquella casa era de doble fondo. El zaguán desembocaba en su primer patio. Siguiendo por un corredor se desembocaba en un segundo patio, que era el primer fondo y estaba rodeado por otro corredor. Allí vivían muchas plantas calladas y ciegas; pero en verano, cuando se movían un poco yo las veía tantear el aire y me hacían sonreír. Desde aquel segundo patio se veía el segundo fondo, que estaba lleno de yuyos altos y árboles bajos. Los dos fondos estaban separados por un alambre de tejido y un portoncito desvencijado. Para abrirlo había que darle muchos empujones; entonces parecía que él daba pasos cortos y los arrastraba muy pegados a la tierra. Un día lo rompió una chiquilina que tendría mi edad. Había tenido que abrirlo apresuradamente porque yo la venía corriendo. La chiquilina había sido criada por las maestras. Esa tarde las maestras no estaban y yo debía esperarlas. Ellas no vinieron. Yo tuve mucho tiempo para perseguir a mi compañera en aquella casa solitaria. Pero cuando corríamos entre los yuyos altos y los árboles bajos yo me caí y me ensucié de verde una pierna del pantalón, que era blanco. Lavé la mancha con jabón; era difícil frotarla con el pantalón puesto. Después mi compañera, para disimular la mancha y el lavado, me puso almidón y albayalde. En casa vieron aquella plasta y se rieron; pero no dijeron nada.
En la parte izquierda del primer fondo, había una puerta por donde aparecía casi siempre la Mayor. Cuando la puerta estaba cerrada y yo sabía que no había nadie detrás de ella –como la tarde que corría a mi compañera– la puerta no tenía mucha importancia; pero cuando estaba cerrada y yo sabía que en la habitación estaba la Mayor, con seguridad que la puerta tenía otra expresión. Era como la cara inmóvil de una cabeza que adentro tiene pensamientos que se están haciendo y uno no sabe cómo serán. A veces sentía rezongar sus pasos dentro de la habitación; tal vez se estaría vistiendo; y si por la puerta entreabierta veía pasar algún trapo blanco o un pedazo de hombro desnudo, me acordaba de su boca entreabierta en el instante en que le brillaban los dientes y las gotitas de saliva.
Una pequeña pieza que había al frente y que daba al primer patio, era el escritorio. Esa pieza la habían llenado con dos escritorios y dos bibliotecas. A mí no me gustaba que la Menor fuera dueña de aquellos escritorios, que eran cosas de hombres serios. Le perdonaba que mandara; pero no que tuviera esos escritorios. Nunca he encontrado una persona que mandara con más encanto. Enseguida que se enojaba o decía una cosa con alguna agitación, se ponía colorada, retenía sus palabras y quedaba llena de la más responsable prudencia; y para que su persona no tuviera ninguna incorrección, se llevaba la mano derecha a una abertura que siempre tenía su pollera gris en el costado. Sus dedos eran los únicos broches, de manera que si los sacaba, volvía a insistir la espiga blanca que hacía la enagua, cuando se abría la pollera gris.